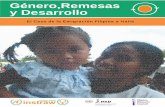Redalyc.REMESAS Y SUBDESARROLLO EN MÉXICO · viadas durante el año (320-321). Según Arroyo y...
Transcript of Redalyc.REMESAS Y SUBDESARROLLO EN MÉXICO · viadas durante el año (320-321). Según Arroyo y...

Relaciones. Estudios de historia y sociedad
ISSN: 0185-3929
El Colegio de Michoacán, A.C
México
Binford, Leigh
REMESAS Y SUBDESARROLLO EN MÉXICO
Relaciones. Estudios de historia y sociedad, vol. XXIII, núm. 90, primavera, 2002
El Colegio de Michoacán, A.C
Zamora, México
Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13709005
How to cite
Complete issue
More information about this article
Journal's homepage in redalyc.org
Scientific Information System
Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal
Non-profit academic project, developed under the open access initiative

REMESA
S Y SUBD
ESARRO
LLOE
N M
ÉX
ICO
Leig
h B
info
rd*
BE
NE
MÉ
RIT
AU
NIV
ER
SID
AD
AU
TÓ
NO
MA
DE
PU
EB
LA
RE
LA
CIO
NE
S
90
,
PR
IMA
VE
RA
2
00
2,
V
OL
.
XX
III

11
7
EMESA
SY
DESA
RROLLO
RURA
L
Fue en realidad hasta la década de los ochenta, en lo ál-gido de una crisis económ
ica que ha perdurado ya dosdécadas, cuando com
enzaron a gestarse estudios se-rios sobre las rem
esas de dinero enviadas por inmigrantes m
exicanosdesde Estados U
nidos y su papel en el desarrollo de las comunidades
rurales del país. Bajo la influencia de enfoques de dependencia y siste-m
as mundiales, los prim
eros estudios de caso que se publicaron mos-
traban escepticismo ante la posibilidad de que el fenóm
eno de la emi-
gración jugara un papel positivo en dicho desarrollo. Sobre la base desu trabajo en zonas que tradicionalm
ente han conformado la franja m
i-gratoria en el O
ccidente mexicano, Josua Reichert, Raym
ond Wiest y
Richard Mines aceptaron que la enorm
e afluencia de dinero generadoen el país vecino distorsionaba m
ás que desarrollaba las economías ru-
rales, pues exacerbaba el conflicto social, las diferencias económicas y la
inflación de precios, y fomentaba un círculo vicioso por el que la em
i-gración generaba una m
ayor emigración. Sus conclusiones no fueron
R El artículo revisa dos posiciones fundamentales sobre la relación
entre la migración internacional y el desarrollo rural en M
éxico: laposición “estructuralista” de los setenta y ochenta que m
anifesta-ba que las rem
esas distorsionan las economías rurales; y la posi-
ción “funcionalista” de los noventa que manifestaba lo contrario.
El autor critica la segunda posición y argumenta por la necesidad
de estudiar la migración com
o un proceso social total, tomando en
cuenta los impactos económ
icos tanto en la economía estadouni-
dense como en la m
exicana (migración internacional, rem
esas, de-sarrollo rural, globalización).
* avocados@com
puserve.com.m
x El licenciado Guillerm
o Duque tradujo el m
anus-crito del inglés y el licenciado Enrique Trejo y la m
aestra Blanca Cordero revisaron el esti-lo. A
todos ofrezco mis agradecim
ientos. También agradezco al m
aestro Marcus Taylor
por la lectura cuidadosa y crítica del borrador. Adem
ás quiero agradecer al lector anóni-m
o de Relacionespor haberme señalado inconsistencias y debilidades en varias secciones
de este ensayo.

RE
ME
SA
S Y
SU
BD
ES
AR
RO
LLO E
N M
ÉX
ICO
prioridad al crédito para las empresas capitalistas y privatizar las em
-presas del Estado (Prud’hom
me 1995), los ingresos por rem
esas de di-nero se convirtieron en una de las pocas fuentes de capital de inversiónpara cientos de m
iles de hogares en el campo. En una posterior evalua-
ción de su potencial, algunos investigadores argumentaron que los estu-
dios previos no sólo habían subestimado enorm
emente el im
pacto delas rem
esas en el desarrollo económico sino que habían representado in-
justamente la em
igración a otros países como el origen de un gran núm
e-ro de m
alestares sociales; reevaluaron la incidencia productiva directade las rem
esas, tomando en cuenta los efectos indirectos o m
ultiplicado-res del gasto en bienes de consum
o proveniente de dichas remesas. Por
último, refutaron lo argum
entado en los ochenta de que las remesas
agudizan las divisiones de clase y conflictos locales, o que por medio de
mecanism
os comerciales, se van desviando a las zonas urbanas, en las
que pasan a constituir un factor más de la brecha de sueldos y em
pleosentre la ciudad y el cam
po.D
esde mi punto de vista, la perspectiva revisionista de la em
igra-ción y las rem
esas de dinero es otro intento más de m
ostrarse optimis-
tas ante una situación lamentable que debe investigar los efectos y las
contradicciones o la resistencia a la política económica neoliberal, cuyo
enorme efecto negativo se ha abatido sobre las fam
ilias y las comunida-
des del México rural. En el desarrollo de m
i crítica, ofrezco interpre-taciones alternativas de los datos usados para sustentar los argum
entosa favor de las rem
esas como agentes de desarrollo económ
ico. Asim
is-m
o, propongo que toda consideración sobre el impacto económ
ico delas rem
esas enviadas a México requiere del em
pleo de un enfoque com-
parativo que contemple, adem
ás, el impacto en la econom
ía estadouni-dense de los desem
bolsos efectuados por los inmigrantes m
exicanos.Creo que, a fin de cuentas, la discusión sobre rem
esas de dinero y desa-rrollo se ha desvirtuado, pues se ha centrado exclusivam
ente en temas
económicos, cuando resulta necesario que los estudios de caso sobre
emigración se orienten hacia las transform
aciones del ámbito social lo-
cal y regional y hacia los conflictos que rodean el desarrollo de nuevasform
as de hegemonía. M
ás allá de la mera necesidad económ
ica –la quese interioriza de m
aneras culturales e ideológicas particulares– los cam-
biantes valores y expectativas afloran asimism
o en la profundización y
LEIG
H B
INFO
RD
11
81
19
debatidas durante cerca de quince años, hasta que a mediados de los
noventa otro grupo de investigadores, entre ellos Douglas M
assey, JorgeD
urand y Richard Jones, ofrecieron una visión más prom
etedora.M
ientras tanto, las crisis económica im
pulsaba una oleada constantede cam
pesinos y obreros –incrementada a últim
as fechas por estudian-tes, m
aestros de escuela y hasta profesionistas de la clase media– deci-
didos a salir adelante económicam
ente en el Norte. Éstos, cuando
lograron emplearse y liberarse de las deudas que la m
ayoría contrajopara poder hacer el viaje, com
enzaron a enviar dólares a México. Bastan
unas cuantas cifras para expresar la rapidez y magnitud del proceso de
envío de dinero por parte de los emigrados. D
e un monto m
enor a mil
millones de dólares en 1980, se estim
a que las remesas se elevaron a dos
mil m
illones en 1990, y que prácticamente se duplicaron –de tres m
ilseiscientos a tres m
il setecientos millones– en 1995 (G
arcía 2000a, 313;Lozano 1993, 58), 1colocando a M
éxico como el país que recibe m
ás re-m
esas de dinero en Latinoamérica y el cuarto en el m
undo después deFrancia, India y Filipinas (Castro y Tuirán 2000, 319). Para 1996, m
omen-
to en que las remesas de dinero alcanzaron la cifra de cinco m
il millo-
nes de dólares, se estimó que 5.3 por ciento de los hogares m
exicanos,en general, y 10 por ciento de los hogares ubicados en com
unidades me-
nores a los 2 500 habitantes, recibían ingresos por medio de rem
esas en-viadas durante el año (320-321). Según A
rroyo y Berumen (2000, 344),
las remesas representan en prom
edio 54 por ciento del ingreso de cincopor ciento de los hogares m
exicanos. Para un gran número de com
uni-dades rurales de escasos recursos, las rem
esas constituyeron 75, 80 ohasta 90 por ciento de su propio ingreso.
Es probable que la disminución (desaparición, en algunos casos) de
alternativas de empleo en el cam
po tenga que ver con la tendencia de losinvestigadores a adoptar una visión m
ás positiva del fenómeno, aunque
en la penúltima sección del presente ensayo se sugiere que las transfor-
maciones en la política global tam
bién juegan su parte. Al reducir o eli-
minar el gobierno m
exicano los diversos subsidios al consumo, dar
1Para 1980, uso una cifra intermedia a los cálculos “bajo” e “interm
edio” de Lozano(664 m
illones y 1 264 millones, respectivam
ente).

LEIG
H B
INFO
RD
12
0
expansión de los circuitos migratorios por m
edio de los cuales se ponea disposición de los capitalistas estadounidenses un flujo continuo dem
ano de obra barata proveniente de México.
La mayoría de los estudios que cito en este ensayo tratan del desa-
rrollo económico rural y no del urbano, dado que es en el ám
bito rural,generalm
ente comunidades agrícolas, que los antropólogos y otros
científicos sociales han realizado los análisis más detallados y sistem
áti-cos del im
pacto económico de las rem
esas migrantes. Sin em
bargo, lascríticas m
ás incisivas ofrecidas en este trabajo son también aplicables al
tema del desarrollo económ
ico en general. Asim
ismo, el ensayo se enfo-
ca principalmente en la producción de antropólogos y otros científicos
sociales estadounidenses, debido a que es la literatura con la que estoym
ás familiarizado. La cuestión de si los m
exicanos, así como otros cien-
tíficos sociales no estadounidenses viviendo o trabajando en México,
han sido o no influenciados por un cambio de paradigm
a –que yo he in-tentado docum
entar sobre la base de estudios estadounidenses–consti-tuye una interrogante que am
erita una investigación más profunda.
Antes de discutir los trabajos m
ás recientes de la década pasada, re-sulta im
portante revisar varios de los estudios de caso más influyentes
de los ochenta, los que a menudo partieron de un enfoque de dependen-
cia o neomarxista para abordar el tem
a de la emigración y el desarrollo
rural.
El síndrome de la em
igración
En un escrito de 1981, Josua Reichert comentó que pese a tantas conjetu-
ras, “en México poco se sabe sobre los efectos de la em
igración estacio-nal hacia Estados U
nidos, particularmente en zonas rurales que, debido
a la falta de oportunidades de empleo, la crónica carencia de tierras y
los magros salarios, se han caracterizado históricam
ente por sus altas ta-sas de em
igración” (1981, 56). En varias publicaciones, Reichert (1981,1982) propuso una interpretación del im
pacto de los ingresos por reme-
sas en la población de “Guadalupe” (estado de M
ichoacán), comunidad
agrícola marginada con un historial de em
igración a Estados Unidos
que se remonta, al m
enos, a 1911. El autor dividió a la población de Gua-
dalupe en tres grupos: los “inmigrantes legales” con docum
entos mi-
RE
ME
SA
S Y
SU
BD
ES
AR
RO
LLO E
N M
ÉX
ICO
12
1
gratorios válidos, los “inmigrantes ilegales”, quienes carecen de docu-
mentación m
igratoria, y los “no inmigrantes” quienes perm
anecieronen G
uadalupe dedicados a la siembra de m
aíz o alguna otra actividadeconóm
ica. Debido a su posibilidad de cruzar a voluntad la frontera y
transitar libremente dentro del m
ercado laboral de Estados Unidos, los
inmigrantes legales ganaban en prom
edio el doble de dinero que los ile-gales, quienes estaban sujetos a pagar a los polleros, a las deportacionesperiódicas y a un desem
pleo más frecuente (1981, 57-58; 1982, 412-413).
La encuesta realizada por Reichert sobre vivienda y acceso a bienes deconsum
o indicó que los inmigrantes legales ocupaban el estrato econó-
mico m
ás elevado en Guadalupe, seguidos por los inm
igrantes ilegales,con la excepción de unos cuantos terratenientes, y los no inm
igrantestendían a constituir el sector m
ás pobre del pueblo y “a considerarseafortunados cuando podían cubrir sus gastos sin verse forzados a pedirprestado dinero o sem
illas para subsistir durante el año” (1981, 58).Reichert arguyó que los inm
igrantes gastaban la mayor parte de las
remesas im
productivamente en construcción y m
ejoras a la vivienda,vehículos, aparatos electrónicos, bodas u otras celebraciones. Los inm
i-grantes legales eran quienes contribuían principalm
ente para introduciragua potable, drenaje y otros proyectos de infraestructura, pero al serellos m
ismos los dueños de la m
ayoría de las casas provistas de tuberíainterna, se beneficiaban en form
a desproporcionada con varios de estosproyectos. Los inm
igrantes legales invertían en tierras, compradas a los
campesinos no inm
igrantes ahogados con deudas, las que a su vez ren-taban o usaban para que unas cuantas cabezas de ganado pastaran,dado que su cultivo intensivo habría interferido con sus frecuentes via-jes a Estados U
nidos. Con la afluencia de dólares a la comunidad, se in-
tensificó la competencia por la tierra, haciendo que los precios de los
terrenos rebasaran las posibilidades de casi todos los campesinos no in-
migrantes. Según este autor, los inm
igrantes legales representaban eldieciocho por ciento de las fam
ilias, pero poseían el sesenta por cientode las tierras cultivables (1981, 61-62). A
demás, describió el m
odo enque se gestaron tensiones sociales entre los inm
igrantes legales, aventa-jados económ
icamente, y aquéllos dem
asiado pobres para canjear losfavores y obsequios que se habían convertido en los recursos clavespara alcanzar una posición privilegiada dentro la jerarquía local:

RE
ME
SA
S Y
SU
BD
ES
AR
RO
LLO E
N M
ÉX
ICO
12
3
dores del desembolso del ingreso proveniente de Estados U
nidos sesentían principalm
ente en zonas urbanas que ofrecían los bienes y ser-vicios “m
odernos” con los que esperaban contar los emigrantes. A
de-m
ás, caracterizó el empleo local en la producción de ladrillo y teja de
barro como “tem
poral, esporádico y totalmente dependiente de la conti-
nuación del trabajo migratorio” (1984, 126) y observó que la m
ayoríade la gente aceptaba que “la em
igración proporciona el único medio de
mejorar su nivel de vida” (1984, 121).
Todos los emigrantes que entrevisté expresaron el deseo o la intención de
ganar lo suficiente para establecerse como agricultores o com
erciantes enA
cuitzio o en la cercana Morelia. N
o obstante, regresan año tras año por elsalario relativam
ente alto de un empleo en Estados U
nidos. De este m
odo,son capaces de solventar los crecientes costos de un nivel de vida m
ás ele-vado […
] y disfrutar del asueto y el prestigio de unas vacaciones anuales enel pueblo natal (1984, 119).
Sin duda, el estudio de caso más exhaustivo del im
pacto económico
de la emigración es el detallado análisis que Richard M
ines hiciera enLas Á
nimas, Zacatecas, otra com
unidad agrícola ubicada en la franjam
igratoria al occidente de México. D
urante un periodo de dos años a fi-nales de los setenta, M
ines recolectó información en Las Á
nimas y en
cuatro comunidades de colonos al norte y sur del estado estadouniden-
se de California. El autor documentó una am
plia variedad de patronesm
igratorios practicados por los animeños, incluyendo varias form
as deem
igración con retornos irregulares, así como de asentam
ientos urba-nos y rurales en los Estados U
nidos, y fue el primer investigador ocupa-
do en México en enfatizar el papel crucial de redes locales y foráneas
como fuente de financiam
iento de la emigración, inform
ación sobre losEstados U
nidos, así como asistencia habitacional y laboral en los desti-
nos en este país. Adem
ás, documentó el paso de algunos em
igrantes deltrabajo agrícola sin capacitación alguna al trabajo sem
icalificado en laindustria o los sectores de servicio urbanos e hizo notar cóm
o los sala-rios m
ás elevados y la vida urbana eran seguidos a menudo por la com
-pra o construcción de una casa y una tendencia a asentarse perm
anente-m
ente en ese país (Mines 1981, 51-53, 87-89, 117-120, 137-146).
LEIG
H B
INFO
RD
12
2
la mayoría de los no inm
igrantes, junto con muchos ilegales, se sentían in-
capaces de mantenerse a la altura de los inm
igrantes legales debido a sudesventajosa condición económ
ica. Como resultado, m
uchos de los pobla-dores se consideraban com
o miem
bros de una casta subordinada y en des-ventaja, negándoseles el acceso a la respetabilidad y el cum
plimiento de
roles sociales debido a su bajo nivel de vida (1982, 420).
En el pasado, los guadalupeños explicaban la pobreza como resulta-
do del destino. Sin embargo, con la opción de la em
igración, la mayoría
pensaba que hasta los pobladores más em
pobrecidos podrían mejorar
su fortuna en la vida si mostraban iniciativa propia, al grado que “se
consideraba un fracasado a la persona que no lo hiciera” (1982, 420).G
racias a las aparentes recompensas del éxito y a las sanciones m
oralespor negligencia, no debe sorprender que los jóvenes del pueblo llegarana considerar en térm
inos positivos la emigración a otro país. Casi todos
afirmaban que planeaban em
ular a sus padres y emigrar para trabajar
en los Estados Unidos en lugar de dedicarse a continuar sus estudios y
prepararse para trabajar o seguir una carrera en México (1981, 64).
Reichert concluyó que la mayoría de las fam
ilias en Guadalupe se
habían vuelto dependientes del ingreso proveniente de los emigrados,
quedando atrapadas, tal vez inconscientemente, en un círculo vicioso
en el que sólo dicho ingreso suministraba los recursos para sostener el
estilo de vida, notablemente m
ejorado en lo material, que las rem
esasde dinero hicieron posible en un principio. En consecuencia, el autor ca-racterizó la em
igración de Guadalupe hacia el vecino país com
o un“síndrom
e”, donde los emigrantes eran com
o adictos, dependientes delos dólares, y para conseguirlos de la em
igración de mano de obra a este
país (1981, 63-64).Varios antropólogos que trabajaron en otras partes de M
éxico llega-ron a conclusiones sim
ilares (Wiest 1984; Stuart y K
earney 1981; Mines
1981). Por ejemplo, Raym
ond Wiest (1984) dem
ostró el modo en que la
emigración nacional e internacional de A
cuitzio, otra población rural enM
ichoacán, iba acompañada de m
ejoras materiales, divisiones socioeco-
nómicas basadas en la em
igración, comparaciones injustas, precios in-
flados de la tierra y un control colectivo de grupos familiares sobre los
recursos en declive. El investigador expuso que los efectos multiplica-

RE
ME
SA
S Y
SU
BD
ES
AR
RO
LLO E
N M
ÉX
ICO
12
5
urbanos como regionales. 2La sim
ple clasificación de los numerosos es-
tudios como estructuralistas o funcionalistas desvanece las diferencias
entre ellos, las que una lectura más cuidadosa probablem
ente revelaría.A
demás, crea una justificación seudointelectual para evaluar la em
igra-ción com
o “buena” o “mala” en lo relativo a su potencial de desarrollo
–“buena”, si la emigración sirve de im
pulso al desarrollo; “mala”, en
caso contrario– en vez de analizarla como un proceso social com
plejoque form
a parte de un campo m
ás amplio de relaciones sociales m
ulti-nacionales. Sin em
bargo, Jones hace notar un cambio de paradigm
a conim
portantes consecuencias para conceptualizar la relación entre emi-
gración internacional de mano de obra y desarrollo. Con fines heurísti-
cos, por tanto, adopto dicha tipología.A
quéllos a quienes Jones ubica en el bando funcionalista, sostienenque la em
igración promueve el desarrollo en tres form
as: primero, pro-
veen tanto estudios de caso como inform
ación encuestada para demos-
trar que la inversión productiva de las remesas enviadas por m
igrantesse ha subestim
ado, es decir, que el capital usado para financiar muchas
empresas rurales y (en m
enor grado) urbanas en México, deriva de di-
neros ganados en Estados Unidos. Segundo, argum
entan que aún eldesem
bolso improductivo de las rem
esas (en alimentos, vestim
enta,bienes de consum
o duraderos, etcétera) genera efectos multiplicadores
en la medida en que los dineros generados en el país vecino circulan por
la economía m
exicana. En efecto, el impacto global de los efectos m
ulti-plicadores de las rem
esas en la creación de empleos y la expansión eco-
nómica probablem
ente sea varias veces mayor que el de las inversiones
directas que se mencionan en el punto anterior. Tercero, los funcionalistas
LEIG
H B
INFO
RD
12
4
Ala vez que M
ines agregó nuevos giros a nuestra comprensión del
proceso y la experiencia de la emigración, ninguna de sus conclusiones
básicas contradijo aquéllas de Reichert o Wiest. En Las Á
nimas, al igual
que en Guadalupe y A
cuitzio, las remesas de dinero se gastaban en vez
de invertirse, contribuyendo a la diferenciación social y económica, la
inflación de los precios de la tierra y la concentración de ésta en manos
de los emigrantes adinerados, la escasez de m
ano de obra local y, en ge-neral, una “dism
inución de lo producido en el pueblo” (1981, 157; cfr.130-136). M
ientras que la mayor parte de los em
igrantes de edadesm
edia y avanzada en los Estados Unidos ansiaban regresar a sus hoga-
res, las emigrantes m
ás jóvenes tendían a adoptar un “concepto de vida‘inm
igrante’” acompañado de “la tendencia a ‘chicanizarse’ en su vesti-
menta y su gusto por la m
úsica y la diversión” (1981, 104). Mines con-
cluyó que Las Ánim
as “proporciona un ejemplo concreto de una com
u-nidad cuya econom
ía se ha distorsionado por los flujos migratorios”
(1981, 155) y que la migración internacional debería verse com
o “una es-pada de doble filo –perm
ite a los mexicanos alcanzar niveles de vida
más altos pero los hace depender de un continuo acceso a los Estados
Unidos para m
antener dichos niveles” (1981, 157). Diez años después,
un nuevo estudio de Las Ánim
as por parte de una investigadora con unenfoque transnacional, a diferencia del estructuralista, dem
ostró que lasituación ha cam
biado poco (Goldring 1990).
Migradólares y desarrollo
Durante la últim
a década del siglo pasado, algunos investigadores lle-garon a conclusiones m
ás positivas acerca del potencial para el desarro-llo de las rem
esas. De hecho, a partir de m
ediados de los ochenta, el pa-radigm
a dominante com
enzó a virar de lo que Jones (1995, 6-10, 12-16,27) había representado com
o una “postura estructuralista” (más a m
e-nudo llam
ada “históricoestructuralista”, véase Goldring 1990, 139)
–desde cuya perspectiva las remesas fom
entaban la dependencia de laem
igración, la desigualdad de ingresos y el deterioro social– a una“postura funcionalista”, en la cual las rem
esas se invierten en agricultu-ra y capital hum
ano, y circulan por los pueblos y regiones en formas
que coadyuvan a reducir las disparidades de ingresos tanto rurales y
2Otros autores em
plean términos diferentes, pero con casi los m
ismos sentidos.
Wiest (1984, c) habla de enfoques de “dependencia” y “m
odernización”, mientras que
Conway (s/f, 4-5) hace referencia a “dependencia” y “desarrollo”. Conw
ay propone loque él llam
a un enfoque “transnacional” alternativo que “echa abajo las contradiccionesde dependencia y desarrollo, y define los resultados de la em
igración y el uso de las re-m
esas arraigados en una serie de dependencias que enfatizan la producción y el consu-m
o, la clase y la etnicidad, el individuo y la comunidad a la vez que trasciende lugares y
fronteras nacionales” (s/f, 5, énfasis del autor). No obstante, argum
entaría que tiene más
en común con M
assey, Durand, Parrado y Jones (caracterizados aquí com
o funcionalis-tas) que con transnacionalistas com
o Goldring, Sm
ith, Pries y Kearney.

RE
ME
SA
S Y
SU
BD
ES
AR
RO
LLO E
N M
ÉX
ICO
12
7
depende de la estructura local de oportunidades económicas, que en el
caso de las extensas zonas del México rural, es extrem
adamente lim
ita-da (D
urand, 1994). Probablemente m
ás cercana a la norma que los casos
registrados por Durand en Jalisco y por Jones en Zacatecas, estaría Xo-
yatla, comunidad indígena de escasos recursos localizada en el valle de
Izúcar de Matam
oros, Puebla, cuyos pobladores comenzaron a em
igrara los Estados U
nidos a finales de los setenta. Adem
ás del desembolso en
consumos y actos cerem
oniales, los primeros em
igrantes adquirieronvehículos de transporte (com
bis) y abrieron modestas tiendas. Sin em
-bargo, en el lapso de quince años, la dem
anda del mercado local por bie-
nes de consumo y servicios de transporte se había saturado, por lo que
los propietarios convinieron en limitar las operaciones de cada cam
ióno com
bi a unos cuantos días a la semana, y cada tendajón que se abría
en el frente de una casa tendía a ser acompañado por la bancarrota de
otro (Binford 1998).H
asta los casos exitosos en Zacatecas reflejan límites. Por ejem
plo, latasa neta de m
igración en Jerez, municipio productor de m
elocotones,se increm
entó de -24.5 a -35.7 por mil entre 1990 y 1995, y la zona sigue
siendo la principal fuente de emigrantes a Estados U
nidos de todo elestado (Padilla 2000, 364). Fuera de los casos aislados de inversión, Za-catecas constituye un rem
anso agrícola e industrial que genera sólo unpequeño porcentaje de los m
ás de 9 100 empleos necesarios para la nue-
va fuerza laboral que se genera anualmente (D
elgado y Rodríguez 2000,375; véase Rodríguez 1999; D
elgado, 1999; García, 2000b).
Contrario al enfoque de estudios de caso, Massey y Parrado (1998)
analizaron los datos de una “etnoencuesta” aplicada a 5 653 hogares entreinta com
unidades del México occidental durante los m
eses de invier-no de 1982-83 y de 1987-92. Se estableció una nueva em
presa en aproxi-m
adamente dos por ciento de las personas-año bajo estudio (1998, 9); en
promedio, lo ganado en Estados U
nidos capitalizó veintiún por cientode las em
presas señaladas en la muestra (1998, 12). U
n análisis de regre-sión m
últiple indicó que la probabilidad de inversión de las remesas se
mantenía baja durante los prim
eros años de la emigración –durante los
cuales los emigrados pagaban los costos del traslado y cubrían sus ne-
cesidades básicas de alimentación, vestido y construcción de vivienda–
pero se incrementaba posteriorm
ente (véase además Jones, 1995, 74-76).
LEIG
H B
INFO
RD
12
6
agregan que en razón de que la mayoría de los em
igrantes proviene nosólo de zonas rurales pobres sino de sus sectores sociales y económ
icosm
ás marginados, las rem
esas reducen las desigualdades de clase y de in-gresos entre regiones y entre el cam
po y la ciudad, contribuyendo deesta
forma a una expansión económ
ica más equilibrada. En las tres secciones
siguientes, examinaré cada una de las posturas citadas así com
o algu-nos de los estudios en los que se han fundam
entado. Posteriormente, in-
tentaré situar el viraje de la posición “estructuralista” a la “funcionalista”en el contexto de las transform
aciones económicas y políticas globales,
y concluiré con un breve análisis de la contribución de la migración de
mano de obra a la form
ación de un nuevo proletariado internacional.
La inversión productiva de las remesas de dinero
Algunos investigadores reconocen que sólo un pequeño porcentaje de
las remesas provenientes de Estados U
nidos se invierte productivamen-
te, aunque mantienen que dicho porcentaje alcanza niveles significa-
tivos en lugares y mom
entos específicos. Por ejemplo, D
urand (1994,185-238) proporciona datos de estudios de caso indicativos de que lasrem
esas jugaron un papel importante en el desarrollo de San Francisco
del Rincón, ubicado en los Altos de Jalisco, en un dinám
ico centro de in-dustrias pequeñas y m
edianas de fabricación de ropa, calzado y mue-
bles. De m
anera similar, Richard Jones (1995, 119-125) argum
enta queunos residentes de Jerez, población en el centro de Zacatecas, usaron eldinero que ahorraron m
ientras trabajaban en plantaciones de melocotón
en el sur de California, para establecer las bases de lo que se convertiríaen una vibrante industria m
elocotonera en aquel municipio. Cerca de
ahí, en Luis Moya, otro grupo de em
igrados financió la producción deuva y brócoli. En dichos casos, así com
o en otros (Durand, 1994, capítu-
lo 6), emigrantes exitosos invirtieron lo ahorrado en Estados U
nidos afin de convertirse de proletarios o sem
iproletarios en México y trabaja-
dores migratorios asalariados en Estados U
nidos, en pequeños produc-tores independientes o pequeños agricultores e industriales capitalistas.
Sin embargo, el problem
a no estriba en que tales casos existan –cier-tam
ente los hay– sino en su frecuencia y la duración de su éxito. El pro-pio D
urand ha declarado que el potencial de desarrollo de las remesas

RE
ME
SA
S Y
SU
BD
ES
AR
RO
LLO E
N M
ÉX
ICO
12
9
presarial, el establecimiento de negocios y la expansión económ
ica nosólo en M
éxico sino en otras regiones del mundo” (1998, 19). N
o obstan-te, un com
entarista del artículo señaló que la fuerza “dinámica” repre-
sentada por los ingresos generados por la emigración no la ha atenuado:
las mism
as comunidades m
exicanas que en los años de 1940 enviaron jóve-nes a los Estados U
nidos, están enviando jóvenes al mis-m
o país en los añosde 1990, a pesar del establecim
iento de negocios es-timulados por las rem
e-sas; de hecho, cierta evidencia sugiere que la presión de la em
igración haaum
entado más que dism
inuido en dichas comunidades (M
artin 1998, 29).
Cualquier discusión sobre remesas y desarrollo se ve afectada por
nociones contrapuestas de “inversión”. Una noción estrictam
ente eco-nóm
ica restringe la inversión a la compra de m
edios de producción,m
aterias primas y fuerza laboral, sin im
portar que éstos se pongan a tra-bajar para producir valores utilitarios (consum
idos por el grupo domés-
tico) o mercancías (vendidas en el m
ercado). Los dineros usados paraadquirir tierra, vehículos de transporte, herram
ientas, semilla, fertili-
zante, etcétera, se califican como inversión, pero dichas inversiones rara
vez representan más del diez por ciento del total de las rem
esas. Otros
investigadores agrupan los gastos en educación, vivienda y servicios desalud con los de consum
o, o los clasifican en uno o más apartados (Cas-
tro y Tuirán, 2000, 328-329; Delgado y Rodríguez, 2000, 378). Jones
(1995, 74-76) empleó una triple división de “consum
o”, “consumo/in-
versión mixtos” e “inversión”, y halló que en los im
igrantes de la regióncentral de Zacatecas destinaban cerca de veinticinco por ciento de las re-m
esas a la categoría “mixta”, consistente en m
antenimiento y/o perfec-
cionamiento del capital hum
ano, adquisición y/o construcción de casasy proyectos com
unitarios, lo cual duplicaba el porcentaje dedicado a lasinversiones. Conw
ay y Cohen (1998, 33) incluyeron bajo la rúbrica deinversiones, todos los fondos usados para financiar “estrategias produc-tivas”, definidas de m
anera tan general que sólo excluían la adquisiciónde alim
ento y vestido.La confusión term
inológica deja ver claramente la necesidad de di-
ferenciar entre inversión con potencial de producir algún beneficio –yasea social, económ
ico o hasta sicológico– y una noción más estrecha de
“inversión productiva” en la compra de m
edios de producción, mate-
LEIG
H B
INFO
RD
12
8
Los autores desarrollaron un perfil de aquellos emigrados y de sus co-
munidades, para quienes el establecim
iento de empresas tenía m
ayoresprobabilidades: jefes de fam
ilia jóvenes e instruidos, calificados para al-guna ocupación, propietarios de su casa, casados con esposas instrui-das, quienes vivían en com
unidades caracterizadas por sus elevadosniveles propios de em
pleo, salarios y desarrollo industrial (Massey y
Parrado, 1998, 11). 3Aproxim
adamente la m
itad de las empresas (cua-
renta y nueve por ciento) pertenecía al sector del menudeo, y en su m
a-yor parte eran pequeñas y generaban poco em
pleo. Los autores explicanque esto
tiene poco que ver en sí con el proceso de emigración; [m
ás bien] se debe aque los em
presarios en sus circunstancias (personales, familiares, com
uni-tarias y nacionales) tienden a abrir establecim
ientos pequeños, independi-entem
ente de que hayan estado en Estados Unidos o hayan enviado dinero
a sus casas, y refleja más las oportunidades que tienen a la m
ano que cual-quier efecto prom
otor de dependencia per seproveniente de la m
igracióninternacional (1998, 18; véase M
assey et al. 1987, 231). 4
Massey y Parrado se alinean con “varios otros investigadores […
]quienes ven a la m
igración internacional como una im
portante fuentede capital productivo y fuerza dinám
ica que promueve la actividad em
-
3En un trabajo reciente Mooney (2001, 23) presenta un análisis estadístico de m
ate-rial derivado del Proyecto de M
igración Mexicana soteniendo que “los lazos sociales son
un importante indicador de que los m
igrantes invertirán sus salarios”. En otras palabras,la gente con redes sociales m
ás densas es más propensa, estadísticam
ente hablando, a in-vertir que aquélla cuyas redes son m
ás débiles. La perspectiva comparativa perm
ite alautor eludir el hecho de que ningún grupo –aún aquellos con las redes sociales m
ás den-sas– tiene una alta probabilidad de invertir. El estudio tam
bién sugiere que una vez quelas características de los inversionistas son conocidas, las acciones de los program
as pue-den extenderse a los grupos en desventaja, cuyas probabilidades de invertir se increm
en-tarían a pesar de los contextos económ
icos local, regional y nacional. La propuesta ante-rior es com
patible con el énfasis del Banco Mundial en el desarrollo del capital hum
ano,al m
ismo tiem
po que sanciona las políticas neoliberales de libre mercado que se encar-
gan de destruirlo. 4M
artin (1998, 30) hace notar que los autores no tuvieron en cuenta los fracasos enlos negocios: “la m
ayor parte de los negocios fracasa; lo que resulta importante para el
desarrollo no es sólo comenzar un negocio sino m
antenerlo”.

RE
ME
SA
S Y
SU
BD
ES
AR
RO
LLO E
N M
ÉX
ICO
13
1
Los efectos multiplicadores de las rem
esas
Un segundo enfoque sobre rem
esas y desarrollo se centra en los efectosindirectos de la circulación de las rem
esas en las economías locales, re-
gionales y nacionales. En este caso, el destino inmediato de las rem
esas–invertidas o consum
idas– importa m
enos que los efectos multiplica-
dores que éstas generan como resultado del increm
ento en la demanda
(el excedente de la demanda que existiría en su ausencia) a consecuen-
cia de su circulación. Durand, Parrado y M
assey (1996) calcularon queen 1990, los hogares de los em
igrados sólo invirtieron productivamente
ochenta y cuatro millones (4.2 por ciento) de la cifra aproxim
ada de dosm
il millones de dólares en rem
esas que, según ellos, ingresaron a Méxi-
LEIG
H B
INFO
RD
13
0
rias primas y fuerza laboral con objeto de producir valores utilitarios
(alimento o vestido para consum
o doméstico) o m
ercancías. Una difi-
cultad obvia tiene que ver con la eventual reasignación de bienes deconsum
o, tales como una casa o un vehículo personal, a un uso produc-
tivo (taller, tienda o taxi) posterior a su compra. Por otra parte, un bien
productivo como un taller, una tienda en casa o un vehículo, puede des-
tinarse en un periodo posterior a un uso exclusivamente personal (com
ouna habitación adicional o un transporte personal) si deja de generarutilidades. Solo a través de encuestas repetidas en los m
ismos hogares
o de estudios etnográficos prolongados será posible especificar dichasm
odificaciones de uso. En ausencia de tales estudios, lo más aconsejable
sería adoptar la noción conservadora –definida al principio de este pá-rrafo– de lo que constituye una inversión. 5
5Marx dijo lo siguiente sobre el capital: “sabem
os que los medios de producción y
subsistencia, aunque siguen siendo propiedad del productor inmediato, no constituyen
capital. Se convierten en capital, sólo bajo circunstancias en las que sirven a la vez como
medios de explotación y de som
etimiento del trabajador asalariado” (1967, 767). Las uni-
dades de pequeñas mercancías tam
bién pueden invertir, acumulando la m
ano de obrasin rem
unerar por medio de un proceso de acum
ulación endofamiliar que perm
ite a al-gunos de ellos, en m
omentos y lugares particulares, evolucionar en pequeñas unidades
de producción capitalista, definidas como aquellas en que cincuenta por ciento o m
ás delvalor se produce con m
ano de obra asalariada (Cook y Binford, 1991, capítulo 4). Lainversión de las rem
esas debería restringirse a tres situaciones: inversión capitalista (in-cluyendo el pequeño capitalista), com
binando medios de producción y m
ano de obraasalariada para la producción de plusvalía; inversión en pequeñas m
ercancías, cuyo po-tencial de acum
ulación de mano de obra excedente a través del em
pleo de fuerza laboraldom
éstica o familiar sin rem
unerar se vincula con el tamaño de la fam
ilia y la composi-
ción demográfica, así com
o el ramo productivo, inversión en la subsistencia por parte de
las familias com
binando los medios de producción con m
ano de obra familiar para pro-
ducir bienes (p. e., alimentos) procesados y consum
idos por la familia para garantizar su
reproducción. Uno podría argum
entar, también, creo, que los gastos que se realizan para
la educación de la generación siguiente son una inversión siempre y cuando los salarios
devengados compensen el costo del entrenam
iento. Estoy siguiendo aquí el argumento
de Marx (1967, 197) de que el capital recom
pensa a la mano de obra calificada –cuyo in-
greso al mercado laboral es aplazado por la adquisición de habilidades– por el trabajo
muerto incorporado en ésta durante el entrenam
iento. Pero al tiempo en que la m
ayoríade los pequeños negocios fracasan, los jóvenes rurales (y urbanos) educados son incapa-ces de convertir la fuerza laboral m
uerta congelada en sus cuerpos vivientes en salariosm
ás altos debido a, entre otros factores, el incremento de los estándares prom
edio educa-
tivos, que constantamente ensanchan la definición social de lo que constituye el trabajo
simple. A
medida que el sector form
al empequeñece rápidam
ente, un diploma de secun-
daria no tiene el mism
o distingo que poseía, por decir algo, hace treinta años. De ahí que
tanto los grupos domésticos rurales com
o urbanos tengan que “invertir” más recursos en
la educación de sus hijos solamente para asegurar que ellos obtengan el m
ínimo social.
Encuestas a migrantes en Estados U
nidos muestran diferencias significativas en los pro-
medios de los niveles educativos entre las generaciones viejas (escuela prim
aria) y lasm
ás jóvenes (escuela secundaria). De cualquier m
odo, no está claro si este incremento es
el resultado de la inversión migrante en la educación de los hijos o sim
plemente obedece
al aumento de los niveles educativos nacionales, o am
bos (véase Durand, M
assey y Zen-teno 2001, 10; M
arcelli y Cornelius 2001, 115-117). Me parece que para valorar el capital
migrante invertido en la form
ación de nuevo capital humano, los investigadores ten-
drían que mostrar que los hijos de los m
igrantes tienden a migrar m
enos que sus padresy/o que los m
igrantes más educados perciben m
ejores salarios y empleos m
ás calificadosen Estados U
nidos que sus compatriotas m
enos educados. Sospecho que la estrategia del“capital hum
ano” funciona mejor entre los grupos dom
ésticos migrantes que han residi-
do permanentem
ente en Estados Unidos en oposición a aquellos que tienen una base (la
mayoría de los grupos dom
ésticos) en México. Por supuesto el debate del capital hum
a-no elude abordar la “fuga de cerebros” de personal m
exicano altamente calificado hacia
los Estados Unidos (cfr. A
larcón, 1999); fuga que estimuló la creación del Sistem
a Nacio-
nal de Investigadores en 1984, el cual ofrece subsidios salariales para desalentar el vuelohacia el norte de investigadores, artistas y profesores universitarios creativos y educados.Baham
ondes (2001) realiza una crítica al concepto de “capital social” y sugiere que en elanálisis de las áreas rurales el concepto debe ser reem
plazado por conceptos derivadosde la antropología y la sociología rural: reciprocidad, acción social, poder y lealtades pri-m
ordiales.

RE
ME
SA
S Y
SU
BD
ES
AR
RO
LLO E
N M
ÉX
ICO
13
3
prevaleciente de emigración laboral de M
éxico a Estados Unidos es excesi-
vamente pesim
ista.
Los autores usan fórmulas desarrolladas por A
delman y Taylor (1992)
para calcular los efectos indirectos o multiplicadores de las rem
esas. Aprincipios de los noventa, cada dólar rem
itido producía un incremento
de $2.90 en el producto nacional bruto y aumentaba la producción a ni-
vel nacional en $3.20. Durand, Parrado y M
assey concluyen que en 1990,los dos m
il millones de dólares en rem
esas –muy por debajo de lo calcu-
lado por Lozano (1993), $3 150 millones de dólares– generaron seis m
ilquinientos m
illones adicionales en actividad económica, igual a diez por
ciento del valor de los bienes fabricados y tres por ciento del productonacional bruto.
Los autores extendieron su estudio al nivel local, al examinar los
efectos multiplicadores en tres com
unidades del occidente de México,
llegando a las mism
as conclusiones: los efectos indirectos de las reme-
sas sobre el ingreso son varias veces mayores que los efectos directos.
En las tres comunidades –La Yerbabuena, Chavinda y A
rio, todas per-tenecientes a M
ichoacán– los efectos multiplicadores explicaban entre
51 y 93 por ciento del ingreso local. Por ejemplo, la cifra de U
S$499 000rem
itidos por emigrantes a La Yerbabuena, cuya población es de 2 240,
se tradujo en un promedio de U
S$222 per capita. Sin embargo, agregan-
do los US$887 000 que resultaron de los efectos m
ultiplicadores, el efectototal de las rem
esas se elevó a US$1 234 m
illones o US$551 per capita.
Durand, Parrado y M
assey presentan un poderoso argumento a fa-
vor de los efectos multiplicadores de las rem
esas en la economía m
exi-cana, aunque no consideran im
portante comparar dichos efectos m
ulti-plicadores con los análogos producidos por la inversión y el gasto de losem
igrados en los Estados Unidos. Supuestam
ente, esto se debe a queconsideran el desarrollo com
o un fenómeno local, regional y/o nacional,
y no como un fenóm
eno internacional comparativo, y a la m
igracióncom
o un proceso social que escapa a la determinación puram
ente eco-nóm
ica (Massey, G
oldring y Durand, 1994). La actividad económ
ica delos inm
igrantes en Estados Unidos resulta relevante para el desarrollo
de México solam
ente en la medida en que la posición estructural de los
inmigrantes m
exicanos en la economía estadounidense afecte su capaci-
LEIG
H B
INFO
RD
13
2
co. Ochenta y cuatro m
illones de dólares constituyen una suma conside-
rable de dinero, que utilizada para comprar bom
bas de irrigación, má-
quinas de coser, ganado, herramientas de carpintería y otros artículos,
podría elevar significativamente el rendim
iento productivo de miles de
hogares y pequeñas empresas. Sin em
bargo, esta cifra palidece cuandose com
para con los 1 916 millones de dólares usados para cubrir el con-
sumo fam
iliar, mediante el cual “los em
igrados y sus familias aum
entanla dem
anda de bienes y servicios producidos en México, lo que ocasiona
que los empresarios m
exicanos aumenten sus inversiones en plantas, equi-
po y mano de obra a fin de satisfacer la dem
anda adicional” (1996, 427). D
e acuerdo con los autores, la compra de alim
ento y vestido con dó-lares ganados en los Estados U
nidos –suponiendo que los bienes se pro-dujeron en M
éxico– se traduce en un incremento en la dem
anda, lo cualim
plica el consumo de m
aterias primas, m
aquinaria y fuerza laboraladicionales. Cuando los trabajadores relacionados con la producción dedichos bienes gastan posteriorm
ente sus salarios, los efectos multiplica-
dores aumentan y, con ellos, la contribución de las rem
esas a la expan-sión económ
ica: “Afin de cuentas, los efectos indirectos de los m
igra-dólares posiblem
ente igualen o excedan sus efectos directos” (425).H
asta los desembolsos aparentem
ente frívolos (desde la perspectiva degran parte de la cultura occidental) en cervezas, cohetes, cirios, m
úsica,ornam
entos, etcétera, consumidos am
pliamente en rituales personales y
colectivos, tendrán efectos multiplicadores en la m
edida que los pro-ductos se fabrican en M
éxico con fuerza laboral y materias prim
as mexi-
canas, lo cual –según los autores– generalmente es así. Con fundam
en-to en esta lógica, D
urand, Parrado y Massey (1996, 425), sostienen lo si-
guiente:
Al centrarse estrictam
ente en la gran proporción de migradólares que se
gasta en consumo […
] las investigaciones previas han subestimado enor-
mem
ente el papel de las ganancias en Estados Unidos en la prom
oción deldesarrollo económ
ico dentro de México. A
l ignorar los variados y sustan-ciales efectos m
ultiplicadores del gasto de los consumidores, los investi-
gadores han dejado de apreciar el modo en que los m
igradólares contribu-yen indirectam
ente al crecimiento, al pasar a form
ar parte de las economías
nacional, regional y local. Como resultado de dichas deficiencias, la im
agen

RE
ME
SA
S Y
SU
BD
ES
AR
RO
LLO E
N M
ÉX
ICO
13
5
lo cual significa que siete de cada diez migradólares se gastan en susten-
to y abrigo, viajes, recreación, etcétera, generando la mism
a clase deefectos m
ultiplicadores en la economía estadounidense que tienen los
tres dólares repatriados a México. Em
pero, una parte de éstos se “fuga”de vuelta a los Estados U
nidos al mom
ento que los receptores mexica-
nos compran bienes im
portados o que contienen valor agregado en esepaís. La factura de im
portaciones en México aum
enta progresivamente
para muchos productos de la canasta básica, com
o arroz, trigo y lecheen polvo. Entre 1990 y 1995, las im
portaciones, como porcentaje del con-
sumo, se elevaron de 37.0 a 56.4 por ciento para el arroz y de 8.7 a 31.3
por ciento para el trigo (Fritscher 1999, 241, véase Schwentesias y G
ó-m
ez 2000). En la actualidad, las importaciones de m
aíz y frijol se man-
tienen bajas pero seguramente tam
bién se elevarán cuando el gobiernoelim
ine en el año 2009 los subsidios agrícolas de Procampo.
2. Los bancos, los servicios de transferencia electrónica y otras em-
presas estadounidenses captan una porción de las remesas en form
a decostos de transacción, entre otros, que los inm
igrantes pagan por su uso.M
ucho del dinero remitido por los inm
igrantes desde Estados Unidos
nunca llega a México o toca suelo m
exicano sólo brevemente puesto que
pasa a enriquecer a los servicios de transferencia electrónica estadouni-denses, tales com
o Western U
nion. Entre 1994 y 1996, las transferenciasaum
entaron su proporción de movim
ientos de remesas de 43.7 a 52.6
por ciento (mientras que la proporción transferida por telegram
a se aba-tió de 25.5 a 16.7 por ciento). Las elevadas tarifas por transacciones deenvío que se cobran a los inm
igrantes junto con las tasas de cambio abis-
malm
ente bajas que se imponen a los receptores en M
éxico, han permi-
tido a Money G
ram de W
estern Union y dem
ás empresas quedarse con
un 15 o 20 por ciento de la cantidad bruta. Las quejas condujeron a unainvestigación en Estados U
nidos de algunas de las compañías involu-
cradas, así como al desarrollo de una serie de alternativas m
ás baratas
LEIG
H B
INFO
RD
13
4
dad de generar remesas (véanse ejem
plos en Goldring, 1990 y M
ines,1981). La perspectiva de la m
igración como proceso o sistem
a de redessociales, propuesta originalm
ente por Mines (1981) pero retom
ada y ela-borada por M
assey, Alarcón, D
urand y González (1987) algunos años
después, constituye una importante contribución para nuestro entendi-
miento de la em
igración en México. Sin em
bargo, la teoría de procesosocial conlleva una serie de conceptos que m
edian, sin eliminar ni susti-
tuir, la primacía de los factores económ
icos, los que siguen siendo cru-ciales, según lo evidencia la rápida extensión de la m
igración hacia re-giones del centro y centro-sur de M
éxico que no se habían incorporadopreviam
ente a la crisis económica de los ochenta. La em
igración inter-nacional desde ciertas com
unidades rurales en el estado de Puebla au-m
entó de una base de cero hasta incorporar entre 30 y 50 por ciento dela población adulta durante un breve periodo de quince a veinte años(Binford, 1998). La inform
ación sobre los cambios en la estructura de
oportunidades y costos de la economía estadounidense –en relación con
la de México– viaja casi instantáneam
ente desde los lugares de recep-ción en Estados U
nidos a los sitios de expulsión en México (p. e., Sm
ith,1997; Pries, 1999). M
e parece útil, sobre esta base, discutir brevemente
los impactos potenciales directos e indirectos de los dineros gastados
por los inmigrantes m
exicanos en el país del norte, o los que regresande M
éxico a Estados Unidos en form
a de utilidades de las firmas tras-
nacionales o de pago de los bienes producidos en EUA
o bienes que con-tienen valor agregado en dicho país. La m
ano de obra mexicana benefi-
cia a la economía estadounidense en al m
enos tres maneras:
1. Los emigrantes que viven y trabajan en los Estados U
nidos con-sum
en alimentos, vivienda, ropa y servicios de salud y recreativos pro-
ducidos en dicho país. Arroyo y Berum
en (2000, 344) calculan que decada dólar ganado por inm
igrantes mexicanos en Estados U
nidos, 71.7centavos perm
anecen en este país y 28.3 centavos se remiten a M
éxico, 6
6Los inmigrantes “perm
anentes” remiten un porcentaje m
ucho menor (21%
) que losinm
igrantes “temporales” (68%
), aunque no resulta claro el modo en que los autores de-
finen dichos términos (A
rroyo y Berumen 2000, 344). M
assey et al.(1987, 275) afirman
que los trabajadores agrícolas remitieron 39.4%
de su ingreso a México y los trabajadores
en empleos no agrícolas rem
itieron 20.9% de su ingreso. Sin em
bargo, los primeros guar-
daron además 28.8%
y los últimos, 20.4%
, lo que significa que los beneficios totales, entredineros rem
itidos y aquéllos devueltos en efectivo o en forma de m
ercancía, fueron68.2%
y 41.3%, respectivam
ente. La mayoría de estos inm
igrantes, originarios de cuatrocom
unidades de México, probablem
ente se calificaría como inm
igrantes “temporales” o
“de ida y vuelta”, quienes regresan anualmente a M
éxico durante varios meses o m
ás.

RE
ME
SA
S Y
SU
BD
ES
AR
RO
LLO E
N M
ÉX
ICO
13
7
El impacto de la actividad m
igratoria en la evolución económica
comparativa aguarda un análisis m
ás detallado (y sofisticado). Conesto, he intentado ofrecer un punto de partida desde el que sea posibleinvestigar la hipótesis de que la m
ayor parte del valor (necesario y exce-dente) generado por los inm
igrantes mexicanos (y por extensión, los no
mexicanos) que trabajan en los Estados U
nidos se canaliza hacia laactividad económ
ica estadounidense –fortaleciendo así sus empresas
capitalistas–. Se infiere, en consecuencia, que la mano de obra m
igrantehace una pequeña pero no m
enos real contribución para ampliar la
brecha económica entre M
éxico y Estados Unidos, la cual sigue siendo
un importante acicate a la em
igración presente y futura, como lo hace
notar Jorge Durand (1998, 72): “el N
orte sigue siendo una alternativafactible y redituable para jóvenes, hom
bres y mujeres, que no encuen-
tran trabajo en México o que, com
o dicen: ‘para hacer lo mism
o acá queallá, m
ejor en Estados Unidos, donde por lo m
enos gano en dólares’”.
Remesas y desigualdad
Por último, algunos investigadores han cuestionado recientem
ente quela em
igración internacional de mano de obra conduzca a una diferencia-
ción económica y social cada vez m
ayor al ampliar la brecha entre una
minoría selecta de em
igrantes con acceso a los dólares y los no emigran-
tes carentes de tal logro. Según Jones (1998, 14), toda consideración dela relación entre m
igración y desigualdad de ingresos debe tener encuenta la etapa de m
igración y la escala geográfica. Con respecto a laprim
era, Jones argumentó a favor de una curva en form
a de U, en la que
comunidades con niveles de em
igración muy bajos o m
uy altos (medi-
dos al nivel de la comunidad por m
edio del porcentaje de hogares conem
igrantes activos o el total de años de experiencia migratoria por ho-
gar) exhiben una creciente desigualdad local de ingresos, toda vez quelas com
unidades en las “etapas intermedias” de em
igración muestran
una desigualdad decreciente. Jones llegó a la conclusión de que aquél-los a quienes llam
ó los “primeros adoptadores” (Etapa de Innovación)
de la emigración, tienden a proceder predom
inantemente de los secto-
res económicos m
edios, con recursos para financiar el viaje de emigra-
ción a los Estados Unidos, y de que los ingresos logrados les perm
itirían
LEIG
H B
INFO
RD
13
6
por parte de los gobiernos federal y estatales de México y del servicio
postal de EUA
(García 2000a; K
umetz 1999; Levander 1999). 7
3. Los capitalistas empleadores se apropian de la plusvalía de los
trabajadores mexicanos inm
igrantes, la que se acumula en las utilidades
de las empresas. Sea que estén em
pleados en granjas comerciales, res-
taurantes, fábricas, en el sector de la construcción, en abarrotes, puestosde frutas, etcétera, los trabajadores inm
igrados ceden mano de obra ex-
cedente a los empleadores com
o el precio por no poseer de manera in-
dependiente los medios de producción (Canales 2000). Las utilidades
son la forma m
onetaria de la plusvalía generada por los trabajadores,que los em
pleadores se apropian de acuerdo con las relaciones capita-listas de la producción. U
na vez convertida en dinero (forma líquida del
valor) y puesta en circulación, la plusvalía crea efectos multiplicadores,
especialmente cuando se invierte en la com
pra de medios de produc-
ción y fuerza laboral adicionales. Puesto que la plusvalía resulta invisi-ble en form
a de mercancía y es ignorada por los econom
istas neoclási-cos y los científicos sociales con tendencia neoclasicista, quienes seadscriben a una teoría subjetivista del valor y a una teoría con funda-m
entos mercantiles de determ
inación de precios, no consta en los cálcu-los de las contribuciones de los inm
igrados a la economía estadouni-
dense. Muchos em
pleadores estadounidenses pagan a los trabajadoresm
exicanos, en particular a los no documentados, m
enos del mínim
o so-cial para un em
pleo en particular, lo cual conlleva a altas tasas de extrac-ción de plusvalía.
7Resulta poco claro el modo en que las tarifas por transacción y la pérdida de dine-
ros por las tasas de cambio se tienen en cuenta en el cálculo de las rem
esas. Lógicamente,
los estudios realizados en Estados Unidos de las transferencias a beneficiaros en M
éxicosobreestim
arían las remesas recibidas en realidad, las m
edidas de los dineros recibidosen el destino subestim
aría la cantidad transmitida desde los Estados U
nidos. Un desglo-
se por partidas recientemente publicado de los costos cobrados por diversos servicios
para transferir trescientos dólares desde el área de Nueva York a M
éxico indicó tarifasglobales (incluyendo las diferencias en las tasa de cam
bio) en el orden de 4 a 6% (Síntesis
2001, 8). El porcentaje es mucho m
ás bajo que el mencionado en otras partes y probable-
mente refleje la respuesta de em
presas a demandas legales y la creciente com
petencia porparte de las alternativas patrocinadas por el gobierno.

RE
ME
SA
S Y
SU
BD
ES
AR
RO
LLO E
N M
ÉX
ICO
13
9
dores a la Fase II, después de la cual aumentaba en la Fase Ide los Ú
lti-m
os Adoptadores, y aum
entaba aún más en la Fase IIde los Ú
ltimos
Adoptadores. U
na obvia debilidad del citado procedimiento, reconoci-
da por Jones contra su voluntad (1998 n.p. 1, 22) en una nota a pie depágina, es la confiabilidad de los datos sincrónicos para probar afirm
a-ciones sobre un proceso diacrónico. A
ún concediendo a la “prueba” deJones el beneficio de la duda, parece obvio que si la em
igración aumenta
y si los emigrantes logran rem
itir dólares a una economía rural depri-
mida, se producirá eventualm
ente una creciente desigualdad de ingre-sos –a m
enos que, por supuesto, hogares de todos los estratos económi-
cos participen igualitariamente en el proceso (es decir, participen en
proporción a su presencia en la comunidad o región) y alcancen un éxito
comparable–. U
na población diversa social y demográficam
ente, de ma-
nera particular bajo el capitalismo rural, prácticam
ente asegura que al-gunos hogares no tendrán em
igrantes potenciales porque se encuentrancom
puestos exclusivamente por parejas de edad avanzada, enferm
as ysin niños, y que, considerando que otras circunstancias sean iguales, loshogares de em
igrantes variarán ampliam
ente en términos del núm
erode em
igrantes potenciales como función de los resultados dem
ográficosque se ven influidos pero no determ
inados por la condición socioeco-nóm
ica local (p. e., muchos o m
enos hijos).D
e modo sim
ilar, se esperaría que la aseveración de Jones de que laem
igración reduce las desigualdades de ingreso regionales y entre elcam
po y la ciudad, se mantuviera siem
pre que las regiones rurales quem
andan emigrados siguieran recibiendo una cantidad desproporciona-
da de remesas y beneficiándose de su inversión y/o desem
bolso conrelación a las recibidas por poblaciones urbanas, a las que se canalizanalgunos de los efectos m
ultiplicadores. 9Sin embargo, la continua redis-
LEIG
H B
INFO
RD
13
8
mejorar su posición económ
ica en relación con la de los no emigrantes.
Sin embargo, en la etapa interm
edia (Etapa de los Primeros A
doptado-res) la em
igración se propaga hacia abajo, hacia los más pobres, quienes
aprovechan el creciente sistema de redes sociales analizado por M
assey,G
oldring y Durand (1994) para ingresar al flujo m
igratorio, resultandoen una m
ayor dispersión de remesas y una dism
inución en la desigual-dad de ingresos con relación a la Etapa de los Prim
eros Adoptadores.
Finalmente, cuando el sistem
a de redes madura y la m
ayoría de los ho-gares es atraído (Etapa de los Ú
ltimos A
doptadores), la desigualdad deingresos aum
enta una vez más cuando los hogares de em
igrantes, queahora representan una proporción significativa de todos los hogares lo-cales, se benefician con relación a un grupo reducido de no adoptadores(Jones 1998, 14). El autor concluye que los debates anteriores entre es-tructuralistas, quienes sostenían que la em
igración genera una mayor
desigualdad, y los funcionalistas, quienes defendían la postura contra-ria, derivada del hecho de que los investigadores basaban sus conclu-siones en los resultados de estudios conducidos en com
unidades endiferentes etapas de em
igración: los estructuralistas examinaron com
u-nidades en las prim
eras etapas o en las últimas; los funcionalistas, aqué-
llas en etapas intermedias (Jones 1995, 84).
Jones proporciona evidencia para su postura comparando la desi-
gualdad de ingresos entre cuatro comunidades del centro de Zacatecas
en diferentes etapas de emigración, determ
inada por la “incidencia”, la“cantidad” y la “antigüedad” de la em
igración. 8Ninguna de las com
u-nidades se encontraba en la Etapa de Innovación. D
os caían en la Etapade los Prim
eros Adoptadores, la que Jones divide en Fases Iy II, y las
otras dos, en la Etapa de los Últim
os Adoptadores, asim
ismo separadas
en Fases Iy II. Los resultados coincidieron con su predicción, a saber, ladesigualdad de ingresos dism
inuía de la Fase Ide los Primeros A
dopta-
8Jones (1998, 16) definió los tres criterios usados para indicar la etapa de migración,
como sigue: “incidencia” –porcentaje de fam
ilias que alguna vez han enviado uno de susm
iembros a trabajar a Estados U
nidos; “cantidad” –porcentaje de familias con cinco o
más años de experiencia m
igratoria; “antigüedad” –porcentaje de familias de em
igrantescuyo prim
er emigrado fue a trabajar a Estados U
nidos antes de 1976. El autor llevó acabo las entrevistas para el estudio citado en 1988.
9Según la Encuesta Nacional de Ingresos y G
astos de los Hogares en 1996, 54.29%
de los hogares que recibieron remesas se encontraba en lugares con poblaciones iguales
o mayores a 2 500, el lím
ite inferior oficial para diferenciar zonas urbanas de rurales. Lacifra es m
uy arbitraria, y ciertamente una definición diferente de “rural” y “urbano” ba-
sada en la densidad de población, la disponibilidad de ciertos tipos de servicios, etcétera,revelaría que una proporción significativam
ente más elevada que 45.71%
remanente de
remesas llega a los pobladores rurales.

RE
ME
SA
S Y
SU
BD
ES
AR
RO
LLO E
N M
ÉX
ICO
14
1
LEIG
H B
INFO
RD
14
0
tribución de población de las zonas rurales a las urbanas (hacia ciuda-des regionales de m
ediana dimensión y las zonas fronterizas) com
bi-nada con una grave crisis urbana de em
pleo, pone en duda la futurapreponderancia de las zonas rurales com
o fuentes de emigrantes hacia
Estados Unidos. V
éase Corona (1993, 758), para estudios de caso de emi-
gración del México urbano hacia Estados U
nidos, véase Cortés (1997) yH
ernández (1997).H
aciendo mom
entáneamente de lado las disparidades de ingreso
locales, regionales y entre el campo y la ciudad, ¿de qué m
odo podríanim
pactar las remesas en las clases sociales dentro de M
éxico? Durand,
Parrado y Massey (1996) afirm
an que una de las ventajas de las reme-
sas, comparadas con otras form
as de generación del ingreso, es que los“m
igradólares fluyen directamente a la gente que m
ás los necesita, sinpasar por filtros de estructuras socioeconóm
icas intermedias” (1996,
441). Si consideramos los servicios de transferencia electrónica, oficinas
de telégrafo y el sistema postal –junto con la policía, autoridades judi-
ciales y pandillas criminales que a m
enudo explotan a los emigrados que
vuelven a México– com
o parte de las “estructuras sociales y económi-
cas”, entonces su afirmación deform
a las experiencias de muchos em
i-grantes. La idea central del autor, no obstante, parece ser que las rem
e-sas están m
enos sujetas que otras formas de ingreso a la larga cadena de
burócratas agrarios, caciques, comerciantes interm
ediarios y otros quie-nes a la vez perm
iten y socavan la reproducción de campesinos y tra-
bajadores del campo. En su consideración de los efectos m
ultiplicadoresde las rem
esas, por tanto, los autores buscaron resumir en el cuadro 1,
las fuentes de remesas y los beneficiarios de los efectos indirectos para
1990 (1996, 434).La prim
era fila representa el valor de las remesas enviadas por di-
versos grupos de emigrados en 1990. Los efectos indirectos en los ingre-
sos de cada uno de los seis grupos, dos de los cuales no remiten dinero,
se encuentran debajo. Como se m
encionó anteriormente, 2 m
il millones
de dólares de remesas añadieron una cifra estim
ada de 5 mil ochocien-
tos millones de dólares al producto nacional bruto, del que 3 m
il ocho-cientos m
illones de dólares fueron explicados por los efectos multiplica-
dores del desembolso de los 2 m
il millones originales. Cada grupo de
remitentes recibió algunos beneficios indirectos, com
o indica el hecho
CU
AD
RO1: Beneficios directos e indirectos obtenidos por varios grupos de m
exicanos en 1990 (todas las cifras en m
illones de dólares)Grupos que envían Rem
esas
JornalerosM
inifun-O
breros O
brerosTotales
sin tierradistas
urbanos no urbanos
calificadoscalificados
Millones de dólares enviados:
55462
666718
2 000
Impactos sobre los ingresos de:
Jornaleros sin tierra592
151
38682
Minifundistas
8873
9966
326O
breros urbanos no calificados 71
7741
73892
Obreros urbanos calificados
37039
3901 105
1 904A
gro-negociantes56
663
50175
Capitalistas582
61616
6001 859
TO
TALES
1 759187
1 9601 932
5 838
Fuente: Durand et al. 1996, Cuadro 2, p. 434.
de que la última colum
na a la derecha es en cada caso mayor a cero. Por
ejemplo, trabajadores rurales sin tierra rem
itieron un estimado de 554
millones de dólares y se beneficiaron indirectam
ente de una cifra adi-cional de 682 m
illones de dólares, por un beneficio total de 1 236 millo-
nes de dólares. Debería resultar obvio que los efectos indirectos varían
significativamente de una categoría social a otra; adem
ás, mientras que
el efecto multiplicador en el ingreso de algunos grupos rebasó el prom
e-dio de $2.92 por dólar rem
itido, otros recibieron un beneficio considera-blem
ente menor. A
fin de aclarar las relaciones mencionadas, m
e hetom
ado la libertad de recomponer el cuadro, usando los m
ismos datos
provistos por Durand, Parrado y M
assey.El cuadro 2 reorganiza la inform
ación con objeto de facilitar la com-
paración de los beneficios directos e indirectos de cada una de las cate-gorías sociales incluidas en la cuadro 1. Los trabajadores rurales sin tierray los trabajadores urbanos no calificados generaron m
ás del sesenta porciento de las rem
esas totales (1 220 de 2 000 millones), pero generaron

RE
ME
SA
S Y
SU
BD
ES
AR
RO
LLO E
N M
ÉX
ICO
14
3
hizo mucho para reducir la concentración del ingreso. N
o obstante, es-perar un resultado diferente en una econom
ía capitalista dependienteresultaría utópico en extrem
o.Jones (1995, 118-119) proporcionó una estim
ación adicional de mul-
tiplicadores locales del ingreso para varios tipos de desembolso en 22
poblaciones del centro de Zacatecas. Usando el análisis de regresión
múltiple, concluyó que cada 100 pesos de rem
esas incrementaron el in-
greso local en ocho pesos adicionales a la cantidad original, comparado
con un peso de cada 100 gastados en negocios privados y 32 de cada 100invertidos en la agricultura com
ercial local. Apesar de que la tendencia
fue gastar la mayoría de las rem
esas en la comunidad donde se encon-
traba el hogar receptor (56 por ciento) o dentro del municipio (84 por
ciento) (1995, 80-81), los bajos efectos multiplicadores de las rem
esasindican que la im
ensa mayoría de los productos com
prados localmente
con los ingresos de remesas se fabricó en otras partes y se transportó al
punto de venta. Cuando los comerciantes pagan a los proveedores con
las remesas por los bienes que de ellos adquirieron, los efectos m
ultipli-cadores potenciales se transfieren a las zonas urbanas donde se concen-tra el com
ercio de mayoreo y la producción industrial. D
e acuerdo conlas cifras provistas por D
urand, Parrado y Massey (1996), los princi-
pales beneficiarios de los efectos multiplicadores de las rem
esas son lospropietarios capitalistas de negocios com
erciales, de manufactura y em
-presas agrícolas. 10
LEIG
H B
INFO
RD
14
2
menos del diez por ciento de los efectos indirectos (354 de 3 837 m
illo-nes). Com
o resultado, cada dólar remitido increm
entó el ingreso sólo en$1.23 y $1.33, para los trabajadores rurales sin tierra y los trabajadoresurbanos no calificados, respectivam
ente. Los minifundistas se las arre-
glaron mejor que nadie, según este cuadro, y los trabajadores urbanos ca-
lificados se aproximaron al prom
edio. Empero, los principales benefi-
ciarios fueron las empresas agrícolas y en particular, los capitalistas (N
oqueda claro por qué las em
presas agrícolas se consideraron separada-m
ente de los capitalistas; al menos, se debieron haber etiquetado com
o“em
presas agrícolas capitalistas”). Los capitalistas no emigran y, en con-
secuencia, no contribuyen a las remesas; no obstante, su apropriación de
la plusvalía por medio del control m
onopólico de los medios de produc-
ción y el empleo de m
ano de obra asalariada, hicieron posible que seapropiaran cincuenta y tres por ciento del valor de los m
ultiplicadoresde rem
esas. Quizá esto no haya contribuido a una concentración adicio-
nal del ingreso y la riqueza más allá de la que le precedió, pero tam
poco
CU
AD
RO2: Cálculo alternativo de beneficios directos e indirectos obtenidos por varios
grupos de mexicanos en 1990 (todas las cifras en m
illones de dólares)
Remesas
EfectosEfectos
Efectos (m
illones Totales
Indirectospor
de dólares)sobre Ingresos
sobre D
ólar(A
)(efectos
IngresosEnviado
directos +(B-A
)(B/A
)indirectos)(B)
Jornaleros sin tierra554
682128
1.23M
inifundistas62
326264
5.25O
breros urbanos no calificados666
892226
1.33O
breros urbanos calificados718
1 9041 186
2.65A
gro-negociantes0
174174
––Capitalistas
01 859
1 859––
TO
TALES
2 0005 837
3 8372.92
Fuente: Calculado de Durand et al. 1996, Cuadro 2, p. 434.
10En su estudio de Villanueva, Zacatecas, Jones (1992) demostró que 67%
de las re-m
esas se gastó dentro de la comunidad (36%
) y la cabecera del municipio (31%
). Sólo untercio se gastó en ciudades, generalm
ente en la compra de vehículos y servicios m
édicosy educativos (1992, 507). Sin em
bargo, más im
portante que el sitio de compra es el sitio
de producción del bien o servicio. La compra de una lata de Coca-Cola en la com
unidadcontribuye al com
ercio local, pero probablemente tenga efectos m
ás indirectos en la fá-brica y, posiblem
ente, en los productores de las materias prim
as (aluminio, azúcar, etcé-
tera) incorporadas en el refresco. Jones exhibe un entusiasmo tan desm
edido por los efec-tos benéficos de la em
igración que sería recomendable que todos los hogares en las zonas
rurales y marginadas de M
éxico –lo que incluye a la mayor parte del territorio nacional–
enviaran al mayor núm
ero de miem
bros a trabajar en el Norte. Curiosam
ente, el renom-
brado actor Edward Jam
es Olm
os hizo precisamente esa recom
endación a la prensa du-rante un viaje publicitario a la Ciudad de M
éxico en 1999.

RE
ME
SA
S Y
SU
BD
ES
AR
RO
LLO E
N M
ÉX
ICO
14
5
Banco Mundial (G
uillén, 1997; Green, 1995). En el contexto de los even-
tos mencionados y de la creciente hegem
onía intelectual del neolibera-lism
o (Sader y Gentili, 1998), algunos científicos sociales (y m
uchos an-tiguos revolucionarios) aceptaron la inevitabilidad del capitalism
o ybuscaron algunos puntos lum
inosos en una situación por demás depri-
mente. La creencia de que los efectos positivos de la em
igración y las re-m
esas de dinero internacionales superaban los negativos es uno de loscitados puntos lum
inosos. Así, se llega a ver la siguiente defensa de la
emigración por parte de Richard Jones (1998, 9):
Las remesas internacionales de dinero no han logrado reducir la brecha de
ingresos a nivel mundial, a pesar del hecho de que se han m
antenido ele-vadas en una relación per capita […
] Las transferencias de remesas tam
-poco han fom
entado la transformación y el desarrollo económ
ico enregiones subdesarrolladas. La cuestión relevante, sin em
bargo, es si las fa-m
ilias de dichas regiones viven mejor gracias a la em
igración y las remesas
enviadas que sin ellas.
Dennis Conw
ay y Jeffrey Cohen (1998, 41) ofrecen un respaldoigualm
ente débil de la emigración:
La emigración es problem
ática, pero probablemente sea un m
al necesario.Los que “se quedan en casa” en Santa A
na [Santa Ana del Valle, localizada
en el valle de Oaxaca] todavía son vulnerables, los hogares separados se
ven afectados positiva y negativamente. Sin em
bargo, los rendimientos no
monetarios por las rem
esas parecen considerables a los numerosos hogares
santaneros incorporados a los circuitos de migración y circulación entre
México y Estados U
nidos.
Am
bas aseveraciones asumen una crisis económ
ica generalizada yprolongada, m
arcada por una ausencia de alternativas locales de em-
pleo y, para los residentes de las zonas rurales, un relativo cierre de laválvula de seguridad urbana. D
icha condición de opciones económicas
limitadas se traduce en una reducción de los costos de oportunidad de la
emigración internacional. 12En consecuencia, la em
igración a los Estados
LEIG
H B
INFO
RD
14
4
EM
IGRA
CIÓN, D
ESARRO
LLOY
POLÍTICA
Toda gestión de cálculo de la dimensión de las rem
esas de dinero y suim
pacto en un hogar, una comunidad o la econom
ía nacional, requiereque el investigador argum
ente, a partir de posturas informadas teórica-
mente, acerca de lo que constituye una rem
esa, el modo de clasificar a
los actores sociales (emigrantes y dem
ás), y el modo de distinguir una
remesa com
o consumo de una rem
esa como inversión. En las dos déca-
das pasadas, los puntos de partida teóricos se han visto influenciadospor la m
anera en que los autores se ubican con respecto a la economía
social rural (y urbana). Las primeras críticas, a principios de los ochen-
ta, del potencial de desarrollo de la emigración de M
éxico a EstadosU
nidos, manifiestas en los trabajos de estadounidenses com
o Reichert(1981, 1982), W
iest (1984), Stuart y Kearney (1981), M
ines (1981) y otros,coincidieron con un periodo de agitación revolucionaria en A
mérica
Latina (Colombia, Perú, G
uatemala, El Salvador, N
icaragua, etcétera) yla adhesión de parte de m
uchos antropólogos y sociólogos del campo,
particularmente los de la región citada, a los enfoques de dependencia,
marxista y neom
arxista que enfatizaban los costos y las contradiccionesde las relaciones socioeconóm
icas bajo el capitalismo. D
e hecho, variosescritores apegados al enfoque estructuralista de la em
igración y el de-sarrollo fueron influenciados por los enfoques de dependencia y/o elsistem
a mundial (W
iest 1984, 112-113; Mines, 1981, 44). 11U
na actitudm
ás positiva hacia el potencial de desarrollo de las remesas que, en con-
sonancia con Jones, hemos denom
inado el enfoque “funcional”, se desa-rrolló en el despertar de una crisis debiticia en el ám
bito continental, lacaída del m
uro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, la derro-
ta de los movim
ientos revolucionarios latinoamericanos para derrocar
gobiernos civiles y militares (El Salvador, G
uatemala), el retroceso de la
revolución nicaragüense y la generalizada instrumentación de políticas
de ajuste estructural y neoliberales, impuestas en A
mérica Latina por el
gobierno de los Estados Unidos, el Fondo M
onetario Internacional y el
11Personalmente, argum
entaría que aún donde la influencia no fue directa, la movi-
lización política y el radicalismo académ
ico de los años de 1970 y primeros de 1980 con-
tribuyeron a un clima intelectual frecuentem
ente crítico del status quo.
12Las cifras de Corona (1993) indican que desde 1980 la brecha entre la emigración
interestatal y la internacional se ha reducido significativamente. Para los periodos de
diez años entre 1950 y 1990, las tasas de incremento por cada decenio en la em
igración

RE
ME
SA
S Y
SU
BD
ES
AR
RO
LLO E
N M
ÉX
ICO
14
7
del México rural, cuyas decisiones de em
igrar suelen ser vistas como
determinadas estructuralm
ente por los antropólogos de orientación iz-quierdista que escribieron en los años de 1970 y principios de los añosde 1980. Sin em
bargo, al enfocarse con tanta fuerza en la mediación y la
estructura de fondo, muchos investigadores contem
poráneos se acercanpeligrosam
ente a la glorificación de la realización de estrategias econó-m
icas de los hogares que se encuentra más restringida estructuralm
enteahora que en cualquier punto de reciente m
emoria. A
demás, al poner
tan acentuado énfasis en la mediación, la que tiene su lado dem
ocráticoliberal (“todos som
os mediadores, todos podem
os escoger”), a menudo
ignoran o subestiman los altos costos sociales y sicológicos de la em
igra-ción internacional, particularm
ente para los inmigrantes indocum
enta-dos, sus hogares y sus com
unidades en México. A
saltos, violaciones,hom
icidios y muertes accidentales en la frontera y otras partes, soledad,
explotación desmedida, adicción a las drogas y el alcohol, SID
A, críme-
nes violentos, accidentes de tráfico, discriminación racial y étnica, y el
frecuente abandono de cónyuges, hijos y comunidades en M
éxico porparte de los em
igrados, son los peligros documentados de la em
igra-ción, en particular, la inm
igración indocumentada (véase Eschbach et al.
1999; Cornelius 2001; Smith 2001; M
alkin 1999; Fagetti 2000; Marroni
2000; Rivermar 2000; Castañeda 2000). Los no em
igrantes también su-
fren eventos trágicos como los m
encionados y a la vez que no confor-m
an un evitable acompañam
iento de la emigración internacional, ocu-
rren con suficiente frecuencia después de la sistemática discrim
inaciónracial y étnica, la alienación cultural, la m
arginalidad económica y la cri-
minalización política experim
entada por los inmigrantes m
exicanos enEstados U
nidos como para constituir un riesgo reconocido de “la vida
de inmigrante en la raya” (M
ahler 1995). 13Cuando ocurren, tienen con-secuencias económ
icas para las viudas, huérfanos y demás m
iembros
abandonados de la familia, quienes deben luchar para no hundirse sin
la ayuda financiera de uno o más padres, hijos o cónyuges difuntos, en-
fermos, discapacitados o desaparecidos (M
arroni 2000; Fagetti 2000;Riverm
ar 2000). Debería quedar claro que no es posible tratar aislada-
LEIG
H B
INFO
RD
14
6
Unidos es “positiva” (m
ás que “negativa”, como sostienen los estructu-
ralistas de los ochenta), debido a que los hogares de emigrantes activos
(y hasta la comunidad en general) viven económ
icamente m
ejor decom
o estarían si no hubiesen emigrado. Esto es, naturalm
ente, una mo-
desta afirmación com
parada con la más poderosa, expresada por algu-
nos funcionalistas, de que la emigración detona o prom
ueve el desarro-llo rural.
Personalmente, prefiero considerar que la em
igración contribuye aldesarrollo social, al m
enos en el ámbito local, cuando los efectos direc-
tos e indirectos de las remesas enviadas por los em
igrados ayudan a es-tructurar la actividad económ
ica local de modo tal que la incidencia de
la emigración internacional futura declina. Es decir, las inversiones de las
remesas –o los efectos indirectos de su desem
bolso– proveen la basepara condiciones de trabajo hum
anas y un nivel de remuneración sufi-
ciente para sostener un modo de vida digno. N
umerosos hogares indi-
viduales, y la mayoría de los hogares en contadas com
unidades ruralesricas en recursos, han usado los dineros de las rem
esas para progresareconóm
icamente, al m
enos por un tiempo. Sin em
bargo, un número
abrumador (de hogares y com
unidades) no lo ha logrado, y un número
cada vez mayor ha quedado atrapado en el “síndrom
e de la emigra-
ción” (Reichert), en el que la emigración internacional provoca m
ayorem
igración, suministrando la base para que un nivel de vida m
ás altosólo pueda m
antenerse gracias a un flujo constante de remesas.
Probablemente resulte cierto que actualm
ente existen pocas opcio-nes para que cientos de m
iles de mexicanos em
igren hacia EUA, pero los
investigadores no tienen ninguna obligación de tratar como una virtud
aquello que muchos participantes consideran una necesidad económ
i-ca. Se podría argüir –y el argum
ento no sería totalmente incorrecto– que
los teóricos más recientes han restaurado la m
ediación para los sujetos
interestatal fueron como sigue: 56%
, 35%, 60.8%
, 27.7%. Para los m
ismos periodos, la
emigración internacional creció 27.7%
, 36.8%, 179%
, 102.2%. Entre 1950 y 1970, los em
i-grantes internacionales representaron entre 12.7%
y 10.3% de los em
igrantes interestata-les. En 1980, la relación aum
entó a 18.2%, y en 1990, a 28.8%
(calculados a partir de la ta-bla 1, p. 752). D
e manera creciente, Los em
igrantes mexicanos prefieren a Estados U
nidosque a un destino interno. N
ótese que las cifras de Corona no tienen en cuenta la emigra-
ción intraestatal rural-rural o rural-urbana.
13Con relación a la discriminación contra m
exicanos que viven en Estados Unidos,
consulte a Wilson (2000), Johnson (2000) y Sánchez (1997).

RE
ME
SA
S Y
SU
BD
ES
AR
RO
LLO E
N M
ÉX
ICO
14
9
Mi respuesta es que hasta en este m
undo “globalizado”, no todos losespacios sociogeográficos son iguales o igualm
ente accesibles para to-dos. D
avid Harvey (1989) hizo notar el m
odo en que, con la transicióndel fordism
o a la acumulación flexible, el capital recorre el m
undo, bus-cando espacios con características naturales o sociales (fuerza de traba-jo calificada, m
aterias primas baratas, tierras fértiles, etcétera) que pue-
dan adaptarse a las necesidades de la ganancia de utilidades en el cortoplazo. A
l invertir en algunas zonas y retirar las inversiones en otras, elcapital reconfigura el espacio social y económ
ico, haciendo a la vez quealgunas poblaciones sean económ
icamente redundantes e incorporando
otras en formas nuevas, buscando adaptar a sus necesidades las confi-
guraciones socioculturales que encuentra. La redundancia económica
fabricada –virtualmente, una guerra a los pobres– de los crecientes sec-
tores de la población mexicana rural (y urbana) es lo que explica por
qué la legalización de más de dos m
illones de mexicanos indocum
enta-dos com
o resultado del Decreto Sim
pson-Rodino en 1986, no tuvo como
consecuencia una disminución de la inm
igración indocumentada. 16Por
lo contrario, durante los años de 1990, la emigración internacional se ex-
tendió como fuego incontrolable por el centro y el sur de M
éxico, extra-yendo pobladores de innum
erables comunidades de Puebla, G
uerrero,O
axaca, Veracruz y otros estados con limitada participación previa en la
emigración hacia EU
(por ejemplo, Binford 1998; Conw
ay s/f; Pérez2000, 2001). Inspirados (y ayudados) por las acciones de los Rodino,m
ás emigrantes com
enzaron a reubicar a sus familiares inm
ediatos (yen ocasiones, lejanos) en com
unidades de colonos en Estados Unidos, la
mayoría en zonas urbanas. Cuando el sitio de producción en Estados
Unidos sirve tam
bién como sitio de reproducción, la derram
a de reme-
sas a menudo dism
inuye a un goteo, vertido nuevamente a las com
uni-
LEIG
H B
INFO
RD
14
8
mente las consecuencias económ
icas de la emigración de las consecuen-
cias sociales.
REM
ESAS
YG
LOBA
LISMO
Podría argumentarse que m
i crítica de la reciente literatura sobre emi-
gración y desarrollo es desacertada porque mantiene su fundam
ento enlos Estados-nación y las econom
ías nacionales como unidades funda-
mentales de análisis durante un periodo en que los m
ercados, las em-
presas y hasta los centros de trabajo globalizados14han vuelto irrele-
vantes dichos estados y economías. ¿Q
ué importancia tiene, podría
argumentarse, si las ganancias de los em
igrantes se gastan en los Esta-dos U
nidos o se remiten a M
éxico, cuando muchos de ellos em
pleancreativam
ente la tecnología moderna (teléfono, aviones jet, videocám
a-ras, cajeros autom
áticos, y hasta internet) para construir y mantener
“densos campos sociales” (G
oldring 1996a, 69) a lo largo de grandes dis-tancias geográficas? (véanse las discusiones en Sm
ith 1998; Pries 1999) 15
14Un ejem
plo de centros de trabajo globalizados sería el del personal capturista dedatos en Irlanda o diversos países del Caribe que procesan form
atos de seguros y saludcon m
ateria prima transm
itida de los Estados Unidos vía satélite.
15Ankie H
oogvelt (2001, 65) define globalización como “una nueva arquitectura so-
cial de interacciones humanas transfronterizadas [que] resquebrajan la vieja división in-
ternacional del trabajo y la jerarquía asociada a países ricos y pobres. En este proceso, laintegridad del Estado nacional territorial com
o una economía política m
ás o menos co-
herente se desvanece, y el funcionamiento del Estado se reorganiza para ajustar las
políticas económicas y sociales acorde con las experiencias del m
ercado global y la accu-m
ulación capitalista”. La globalización podría ser pensada como uno de los resultados
de la estrategia de flexibilización perseguida por el capital internacional en sus esfuerzospor superar la rigidez de las estrategias de acum
ulación fordista (Harvey 1989). Contra-
ria a una imagen generalizada de globalización m
ás estructural o arquitectónica, la pers-pectiva de la transnacionalización tom
a al Estado-nación como su punto de referencia, y
analiza la manera en que las relaciones políticas, culturales y/o económ
icas traspasan lasfronteras de dos o m
ás Estados-nación. La transnacionalización es perseguida por los ne-gocios internacionales, pero tal com
o Michael K
earney (1991) señala, los grupos subalter-nos (m
igrantes mixtecos viviendo en O
axaca, Baja California, Sur de California, Oregon
y otros lugares) responden con sus propios proyectos transnacionales.
16Para lo que quizás sea el primer trabajo etnográfico bien desarrollado sobre los cos-
tos de dicha guerra, aunque se refiera a Bolivia y no a México, vea Teetering on the Rim
:G
lobal Restructuring, Daily Life, and the A
rmed Retreat of the Bolivian State (Sobreviviendo en
el borde: la restructuración global, la vida cotidiana y el retiro armado del estado boliviano) de
Lesley Gill. Para M
éxico, véase Estrada (1999). “El límite de los recursos. El efecto de la
crisis de 1995 en familias de sectores populares urbanos” y los dem
ás artículos en: 1995.Fam
ilias en crisis.

RE
ME
SA
S Y
SU
BD
ES
AR
RO
LLO E
N M
ÉX
ICO
15
1
de Reforma de la Inm
igración Ilegal y de Responsabilidad de los Inmi-
grantes de 1996, el Decreto de Seguridad Social de 1996) priva a quienes
no sean ciudadanos de muchos derechos y beneficios con que contaban
anteriormente, elevando los costos económ
icos, sociales y sicológicos deresidencia en EU
A, tanto para los inmigrantes indocum
entados como
para los documentados (véase Fragom
en 1996, 1997). Parecería que lalegislación tiene la m
eta de “empujar” a los em
igrantes a que “remitan”
a los miem
bros improductivos de vuelta a M
éxico; asimism
o, clasifica aquienes no son ciudadanos com
o seres humanos de segunda clase y au-
toriza condiciones por medio de las cuales los inm
igrantes se conservancom
o una fuerza laboral sin libertades y, por ende, sobreexplotable,atrapadas en las porciones m
ás bajas de los mercados laborales segm
en-tados por etnicidad (G
ledhill 1998). 19En suma, el capital y los m
ercadosglobalizados a la vez hom
ogenizan y diferencian: La crisis económica
del Tercer Mundo y el fetichism
o de mercancías im
pulsado por el mer-
cado mobiliza una fuerza laboral internacional de dim
ensiones crecien-tes –la probable sem
illa de un nuevo proletariado internacional– que seincorpora en nichos étnicos y raciales que fom
entan la división políticae ideológica entre y en el interior de los grupos de em
igrantes y no emi-
grantes. Me parece que los científicos sociales interesados en el fenóm
e-no de la em
igración y el (sub)desarrollo deberían estar documentando
este proceso –las prácticas por medio de las cuales se lleva a cabo, el su-
frimiento que engendra; las contradicciones económ
icas, sociales y po-
LEIG
H B
INFO
RD
15
0
dades de origen para financiar la construcción de una casa para el retiroque, eventualm
ente, podría ocuparse de tiempo com
pleto siempre y
cuando el emigrante colono en Estados U
nidos realice su sueño de reti-rarse a M
éxico (Espinosa 1998; Goldring 1996b). 17Varios investigadores
han notado la relación inversa entre duración en los Estados Unidos y
probabilidad y frecuencia con que los emigrados rem
iten dineros, asícom
o la cantidad de remesas devueltas a M
éxico cuando así lo hacen(Lozano 1997; M
assey et al. 1987).El capitalism
o restructurado de los Estados Unidos necesita nuevas
generaciones de inmigrantes indocum
entados para ocupar los nichosen la parte m
ás baja de la cadena alimenticia económ
ica como fuerza la-
boral subcontratada por firmas agrícolas, de la construcción, textiles y
de limpieza de oficinas (D
urand 1998, 66-68) o, alternativamente, com
oproveedores de servicios (dom
ésticas, nanas, jardineros, ayudantes delavado de carros, em
pleados en tiendas de abarrotes, vendedores de flo-res) que enable(perm
iten) –el término es de D
avid Reiff (1991)– los des-ahogados estilos de vida de las clases económ
icamente acom
odadas(véase Sm
ith (1997, 74-76) y Binford (1998) sobre Nueva York, W
right yEllis (2000) sobre Los Á
ngeles, Goldring (1990) y Conw
ay (s/f) para si-tios en California de com
unidades rurales específicas en Zacatecas, Mi-
choacán y Oaxaca). 18Com
o señala Wilson (2000, 205-206), la reciente
legislación antiinmigrantes (La propuesta 187 en California, el D
ecreto
17Naturalm
ente, la vasta mayoría de los m
exicanos nunca trabajará en los EstadosU
nidos, y la mayoría de quienes lo hacen, es de entrada por salida, en oposición a los
emigrantes colonos. Estudios recientes sugieren que un núm
ero creciente de hogares me-
xicanos se incorpora a la emigración com
o parte de una estrategia diversificada de repro-ducción económ
ica (por ejemplo, W
iggins et al.1999; Conway s/f; G
oldring 1990). En uninteresante contraste entre Las Á
nimas, Zacatecas y G
ómez Farías, M
ichoacán, LuinG
oldring (1990) ilustra el modo en que los patrones m
igratorios toman form
a parcial-m
ente gracias a las oportunidades de vivienda y empleo en los lugares destino de Esta-
dos Unidos.
18El panorama general de Canales (2000) sobre la inserción de em
igrantes mexicanos
en la economía estadounidense no distingue entre inm
igrantes documentados y no do-
cumentados. D
emuestra, sin em
bargo, que en 1998, se concentraron trabajadores mexi-
canos en la industria de la ropa, la industria alimenticia, los servicios de personales y el
trabajo doméstico, la construcción, la agricultura y la industría de bares y restaurantes
(2000, 25).
19La mano de obra indocum
entada no tiene libertad porque la situación formalm
en-te ilegal de los trabajadores, le im
pide un libre movim
iento alrededor del mercado de tra-
bajo, lo cual evita la venta de fuerza laboral en los mejores térm
inos disponibles (véasela discusión sobre m
ano de obra con y sin libertad en Satzewich 1991). Los 35 000 parti-
cipantes, en su totalidad de sexo masculino, en el Program
a H2A
de los Estados Unidos,
referido por Jorge Durand com
o “los nuevos braceros” (Durand 1998, 60), conform
anotro grupo de trabajadores sin libertad. Ingresan legalm
ente a Estados Unidos con visas
y contratos de trabajo que, supuestamente, les conceden una serie de garantías con que
no cuentan los trabajadores indocumentados, pero no pueden elegir al em
pleador y tie-nen poco o nada que decir en cuanto a horas o condiciones de trabajo. Varios docum
en-tos de los últim
os años revelan el trato cruel e inhumano sufrido por m
uchos de estostrabajadores (Sm
ith-Nonini 2000; Yeom
an 2001). Finalmente, un program
a mucho m
enor(cerca de 11 000 participantes en 2000) envía trabajadores agrícolas tem
porales a Canadáde seis sem
anas a ocho meses cada año (Verduzco 1999).

RE
ME
SA
S Y
SU
BD
ES
AR
RO
LLO E
N M
ÉX
ICO
15
3
BUA
P, H. Ayuntam
iento del Municipio de Puebla, Sociedad Cultural U
rba-vista, Puebla, S.C. 2000, pp. 97-114.
CA
STRO, Jorge y Rodolfo TU
IRÁN, “Las rem
esas de los trabajadores emigrantes a
Estados Unidos”, Com
ercio Exterior50 (núm. 4, abril), 2000, pp. 318-333.
CO
NW
AY, Dennis, “Transnational M
igration in Rural Oaxaca, M
exico: Depen-
dency, Developm
ent and the Household”, inédito, s/f.
CO
NW
AY, Dennis y Jeffrey C
OH
EN, “Consequences of Migration and Rem
ittancesfor M
exican Transnational Comm
unities”, Economic G
eography74(1), 1998,
pp. 26-44.C
ORN
ELIUS, W
ayne, “Muerte en la frontera: La eficacia y las consecuencias ‘in-
voluntarias’ de la política estadounidense de control de la inmigración,
1993-2000”. Este País119 (febrero), 2001, pp. 2-18.C
ORO
NA
VÁ
SQU
EZ, Rodolfo, “Migración perm
anente interestatal e internacional,1950-1990”. Com
ercio Exterior43(8)(agosto), 1993, pp. 750-762.C
ORTÉS
SÁN
CHEZ, Sergio, “A
ngelopolitanos radicados en E.U”, Ciudades
35,1997, pp. 47-53.
DELG
AD
OW
ISE, Raul, “Migración y estructura económ
ica de Zacatecas”, en Mi-
guel Moctezum
a Longeria y Hector Rodríguez Ram
írez (eds.), Impacto de la
migración y las rem
esas en el crecimiento económ
ico regional, Zacatecas, MX,
Senado de la República, 1999, pp. 113-122.D
ELGA
DO
WISE, Raúl y H
éctor RO
DRÍG
UEZ
RA
MÍREZ, “Las nuevas tendencias de
la migración internacional: el caso de Zacatecas”, Com
ercio Exterior50 (núm.
5, mayo), 2000, pp. 371-380.
DU
RAN
D, Jorge, Política, modelos y patrón m
igratorios. El trabajo y los trabajadoresm
exicanos en Estados Unidos, San Luis Potosí, El Colegio de San Luis, 1998.
––––, Más allá de la línea, M
éxico, Fondo para la Cultura y las Artes, 1994.
DU
RAN
D, Jorge, Emilio A
. PA
RRAD
Oy D
ouglas S. MA
SSEY,“Migradollars and
Developm
ent: AReconsideration of the M
exican Case”, International Migra-
tion Review30(2), 1996, pp. 423-444.
DU
RAN
D, Jorge, Douglas M
ASSEYy René M
. ZEN
TENO,“M
exican Migration to the
United States: Continuities and Changes”, Latin A
merican Research Review
36(1), 2001, pp. 107-127.E
SCHBA
CH, Karl et al., “D
eath at the Border”, International Migration Review
33(2),1999, pp. 430-454.
ESPIN
OSA, V
íctor, El dilema del retorno, Zam
ora, El Colegio de Michoacán y El Co-
legio de Jalisco, 1998.
LEIG
H B
INFO
RD
15
2
líticas a las que da lugar, y las resistencias y acomodos a éste– en am
boslados de la frontera entre M
éxico y Estados Unidos. Es necesario agre-
gar que dicho estudio, por diferente que pueda ser, tiene mucho m
ás encom
ún con el trabajo influenciado por la dependencia de Reichert,W
iest y Mines que con los escritos de orientación funcionalista de Jones,
Durand, M
assey, Parrado y Conway durante los años de 1990.
REFEREN
CIAS
AD
ELMA
N, I. y J.E. TAYLO
R, “Is Structural Adjustm
ent with a H
uman Face Possi-
ble? The Case of Mexico”, Journal of D
evelopment Studies26, 1992, pp. 387-407.
ALA
RCÓN, Rafael, “La integración de los ingenieros y científicos m
exicanos enSilicon Valley”, en Fronteras Fragm
entadas, Gail M
umm
ert (editora), Zamo-
ra, El Colegio de Michoacán y el Centro de Investigación y D
esarrollo delEstado de M
ichoacán, 1999, pp. 115-143. A
RROYO
ALEJA
ND
RE,Jesús y Salvador BERU
MEN
SAN
DO
VAL,“Efectos subregiona-
les de las remesas de em
igrantes mexicanos en Estados U
nidos”, Comercio
Exterior50 (núm. 4, abril), 2000, pp. 340-349.
BA
HA
MO
ND
ESP
ARRA
O, Miguel, “Contradicciones del Concepto ‘Capital Social’.
La antropología de las alianzas y subjetividad campesina”, ponencia pre-
sentada en el XXIIICongreso Internacional de la Asociación de Estudios La-
tinamericanos (LA
SA), 6-8 septiembre, W
ashington, DC., 2001.
BIN
FORD, Leigh, “A
ccelerated Migration Betw
een Puebla and the United States”,
ponencia presentada en el coloquio, “Mexican M
igration to New
York”,N
ew York U
niversity and Columbia U
niversity, New
York, octubre, 1998.C
AN
ALES, A
lejandro I, “La inserción laboral de los migrantes m
exicanos enEstados U
nidos”, ponencia presentada en el XXIICongreso Internacional dela A
sociación de Estudios Latinamericanos (LA
SA), 15-19 marzo, M
iami, Flo-
rida, 2000.C
ASTEÑ
AD
A, Martha Patricia, “Conyugalidad y violencia: reflexiones sobre el
ejercicio del derecho femenino a la denuncia legal en una localidad de m
i-grantes”, en Leigh Binford y M
aría Eugenia D’A
ubeterre (coords.), Conflic-tos m
igratorios transnacionales y respuestas comunitarias, Puebla, M
X, Gobierno
del Estado de Puebla, Consejo Nacional de Población, Benem
érita Univer-
sidad Autónom
a de Puebla, Instituto de Ciencias Sociales y Hum
anidades-

RE
ME
SA
S Y
SU
BD
ES
AR
RO
LLO E
N M
ÉX
ICO
15
5
GREEN, D
uncan, Silent Revolution: The Rise of Market Econom
ics in Latin Am
erica,London, Cassell, 1995.
GU
ILLÉN, Hector, La Contrarrevolución, M
éxico, ERA, 1997.H
ARV
EY, David, The Conditions of Postm
odernity, London, Blackwell, 1989.
HERN
ÁN
DEZ
LEÓ
N, Rubén, “El circuito migratorio M
onterrey-Houston”, Ciuda-
des35, 1997, pp. 26-33.H
OO
GV
ELT, Ankie, G
lobalization and the Postcolonial World: The N
ew Political Eco-
nomy of D
evelopment, Baltim
ore, Md, Johns H
opkins University Press, 2001.
JOH
NSO
N, Kevin R., “Race Profiling in Im
migration Enforcem
ent”, Ponenciapresentada en el XXIICongreso Internacional de la A
sociación de EstudiosLatinam
ericanos (LASA), M
iami, 16-18 m
arzo, 2000.JO
NES, Richard C., “Rem
ittances and Inequality: AQ
uestion of Migration Stage
and Geographic Scale”, Econom
ic Geography
74(1), 1998, pp. 8-25.––––,A
mbivalent Journey: U.S. M
igration and Economic M
obility in North-Central
Mexico,Tucson, U
niversity of Arizona Press, 1995.
––––, “U.S. Migration: A
n Alternative Econom
ic Mobility Ladder for Rural Cen-
tral Mexico”, Social Science Q
uarterly73(3), 1992, pp. 496-510.
KEA
RNEY, M
ichael, “Borders and Boundaries of State and Self at the End of Em-
pire”, Journal of Historical Sociology
4(1), 1991, pp. 52-74.K
UM
ETZ, Fred, “Class action-demanda colectiva M
oney Gram
Payment Sys-
tems, Inc. W
estern Union Financial Services, Inc”, en M
iguel Moctezum
aLongeria y H
ector Rodríguez Ramírez (eds.), Im
pacto de la Migración y las
Remesas en el Crecim
iento Económico Regional, Zacatecas, M
X, Senado de laRepública, 1999, pp. 15-29.
LEVA
ND
ER, Michelle, “D
inero perdido ¿Adónde van los dólares que los m
exica-nos envían a su fam
ilia? Costos, pérdidas y alternativas de solución a par-tir de los lazos fam
iliares y regulaciones”, en Miguel M
octezuma Longeria
y Hector Rodríguez Ram
írez (eds.), Impacto de la m
igración y las remesas en el
crecimiento económ
ico regional, Zacatecas, MX, Senado de la República, 1999,
pp. 67-75.L
OZA
NO
ASCEN
CIO, Fernando, Bringing It Back Hom
e: Remittances to M
exico fromM
igrant Workers in the U
nited States, Monograph Series, 37, San D
iego, Cen-ter for U
.S.-Mexican Studies, U
niversity of California, San Diego, 1993.
––––, “Remesas: ¿fuente inagotable de divisas?, Ciudades35, 1997, pp. 12-18.
MA
HLER, Sarah, A
merican D
reaming: Im
migrant Life on the M
argins, Princeton,Princeton U
niversity Press, 1995.
LEIG
H B
INFO
RD
15
4
ESTRA
DA
IGU
ÍNIZ, M
argarita, “El limite de los recursos. El efecto de la crisis de
1995 en familias de sectores populares urbanos”, en 1995. Fam
ilias en la cri-sis, M
argarita Estrada Iguíniz (coord.), México, A
ntrologías Ciesas, 1999,pp. 43-59.
FAG
ETTI, Antonella, “M
ujeres abandonadas: Desafíos y vivencias”, en D
alia Ba-rrera Bassols y Cristina O
ehmichen Bazán, eds., M
igración y relaciones degénero en M
éxico, México, G
rupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y
Pobreza, A.Cy U
NA
M, 2000, pp. 119-134. F
RAG
OM
EN, Austin T, ”The Illegal Im
migration reform
and Imm
igrant Respon-sibility A
ct of 1996: An O
verview”, International M
igration Review31(2),
1997, pp. 438-460.––––, ”W
elfare Bill severely Curtails Public Assistance to N
oncitizens”, Inter-national M
igration Review30(4), 1996, pp. 1087-1095.
FRITSCH
ERM
UN
DT, M
agda 1999.G
ARCÍA
ZA
MO
RA, Rodolfo, “Problemas y perspectivas de las rem
esas de los me-
xicanos en Estados Unidos”, Com
ercio Exterior50 (núm. 4, abril), 2000a, pp.
311-317.––––, A
gricultura, migración y desarrollo regional, Zacatecas, U
niversidad Autó-
noma de Zacatecas, 2000b.
GILL, Lesley, Teetering on the rim
: Global Restructuring, D
aily Life, and the Arm
edRetreat of the Bolivian State, N
ew York, Colum
bia University Press, 2000.
GLED
HILL, John, “The M
exican Contribution to the Restructuring of USCapita-
lism:
NA
FTAas an instrum
ent of flexible accumulation”, Critique of
Anthropology
18(3), 1998, pp. 279-296.G
OLD
RING, Luin, “Blurring Borders: Constructing Transnational Com
munity in
the Process of Mexico-U
.S. Migration”, Research in Com
munity Sociology, vol.
6, 1996a, pp. 69-104.––––, “G
endered Mem
ory: Constructions of Rurality Am
ong Mexican Transna-
tional Migrants”, en E. M
elanie DuPuis y Peter Vandergeest (eds.), Creating
the Countryside: The Politics of Rural and Environmental D
iscourse, Phila-delphia, Tem
ple University Press, 1996b, pp. 303-329.
––––, “Developm
ent and Migration: A
Comparative A
nalysis of Two M
exicanM
igration Circuits”. Washington, D
.C.: Comm
ission For the Study of Inter-national M
igration and Cooperative Economic D
evelopment, W
orking Pa-per #37, 1990.

RE
ME
SA
S Y
SU
BD
ES
AR
RO
LLO E
N M
ÉX
ICO
15
7
en el XXIIICongreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinam
eri-canos (LA
SA), 6-8 septiembre, W
ashington, DC., 2001.
––––, “Miradas y esperanzas puestas en el norte: m
igración del centro de Vera-cruz a los Estados U
nidos”, Cuadernos Agrarios
(nueva época) 19-20, 2000,pp. 68-80.
PRIES, Ludgar, “La m
igración internacional en tiempos de globalización: Varios
lugares a la vez”, Nueva Sociedad
164, 1999, pp. 56-68.P
RUD’H
OM
ME, Jean-Francois, ed., El im
pacto social de las políticas de ajuste en elcam
po mexicano, M
exico, Instituto Latinoamericano de Estudios Trasnacio-
nales, Plaza y Valdes, 1995.R
EICHERT, Josua, “A
Town D
ivided: Economic Stratification and Social Relations
in a Mexican M
igrant Comm
unity”, Social Problems29, 1982, pp. 411-423.
REICH
ERT, Josua, “The Migration Syndrom
e: Seasonal U.S. Wage Labor and Ru-
ral Developm
ent in Central Mexico”, H
uman O
rganization, vol. 40 (núm. 1),
1981, pp. 56-66.R
EIFF, David, Los A
ngeles, Capital of the Third World,N
ew York, Touchstone, 1991.
RIV
ERMA
R, M. Leticia, “U
no es de donde se queda el ombligo”, La reconstruc-
ción de las identidades sociales en el contexto de la migración transnacio-
nal: El Caso de una comunidad en el suroeste del estado de Puebla”. Tesis
de maestría, BU
AP, Program
a en Sociología, 2000.R
OD
RÍGU
EZR
AM
ÍREZ, Hector, “Resultados de la encuesta sobre m
igrantes inter-nacionales en nueve localidades del estado de Zacatecas”, en M
iguel Moc-
tezuma Longeria y H
ector Rodríguez Ramírez (eds.), Im
pacto de la migración
y las remesas en el crecim
iento económico regional, Zacatecas, M
X, Senado de laRepública, 1999, pp. 123-145.
SAD
ER, Emir y Pablo G
ENTILI(com
ps.), La trama del neoliberalism
o: Mercado, crisis
y exclusión social,Buenos Aires, U
niversidad de Buenos Aires, 1998.
SÁN
CHEZ, G
eorge J., “Face the Nation: Race, Im
migration, and the Rise of N
ati-vism
in Late Twentieth Century A
merica”, International M
igration Review31(4), 1997, pp. 1009-1030.
SATZEWICH, Vic., Racism
and the incorporation of foreign labour. Farm labour m
igra-tion to Canada since 1945, N
ew York and London, Routledge, 1991.
SCHW
ENTESIA
S, Rita y Manuel Á
ngelGÓ
MEZ
CRU
Z. “El TLCAN
y la competitividad
de la agricultura mexicana”, Com
ercio Exterior49(10), 2000, pp. 911-920.Síntesis, ”Q
uien es quien: El envío de dinero de Nueva York a M
éxico”, 17 mar-
zo, 2000, p. 8.
LEIG
H B
INFO
RD
15
6
MA
LKIN, Victoria, “La reproduccion de las relaciones de genero en la com
uni-dad de m
igrantes mexicanos en N
ew Rochelle, N
ueva York”, en Fronterasfragm
entadas, Gail M
umm
ert, ed., Zamora, El Colegio de M
ichoacán, 1999,pp. 475-496.
MA
RCELLI, Enrico A. y W
ayne A. C
ORN
ELIUS, “The Changing Profile of M
exicanM
igrants to the United States: N
ew Evidence from
California and Mexico”,
Latin Am
erican Research Review36(3), 2001, pp. 105-131.
MA
RRON
I,María de G
loria, “’El siempre m
e ha dejado con los chiquitos y se hallevado a los grandes...’ A
justes y desbarajustes familiares de la m
igración”,en D
alia Barrera Bassols y Cristina Oehm
ichen Bazán, eds., Migración y rela-
ciones de género en México, M
exico, Grupo Interdisciplinario sobre M
ujer,Trabajo y Pobreza, A.C.y U
NA
M, 2000, pp. 87-117.M
ARTIN, Philip, “M
igration and Developm
ent in Mexico”, Social Science Q
uar-terly
79(1), 1998, pp. 26-32.M
ARX, K
arl, Capital, vol. 1: ACritical A
nalysis of Capitalist Production, New
York,International, 1967 [original 1867].
MA
SSEY, Douglas S. y Em
ilio A. P
ARRA
DO,“International M
igration and Busi-ness Form
ation in Mexico”, Social Science Q
uarterly79(1), 1998, pp. 1-20.
MA
SSEY, Douglas S., Luin G
OLD
RING
y Jorge DU
RAN
D,“Continuities in Transna-tional M
igration: An A
nalysis of Nineteen M
exican Comm
unities”, Am
eri-can Journal of Sociology
99(6), 1994, pp. 1492-1533.M
ASSEY, D
ouglas S., Rafael ALA
RCÓN,Jorge D
URA
ND
y Hum
berto GO
NZÁ
LEZ,Return to A
ztlan: The Social Process of International Migration from
Western M
e-xico, Berkeley, U
niversity of California Press, 1987.M
INES, Richard, D
eveloping a Comm
unity Tradition of Migration to the U
nited Sta-tes: A
Field Study in Rural Zacatecas, Mexico, and California Settlem
ent Areas,
Monographs in U.S.-M
exican Studies, 3. San Diego, Program
in United Sta-
tes-Mexican Studies, U
niversity of California, San Diego, 1981.
MO
ON
EY, Margarita, “M
igrants’ Social Ties in the U.S. and Investment in M
exi-co”. Ponencia presentada en el XXIIICongreso Internacional de la A
socia-ción de Estudios Latinam
ericanos (LASA), 6-8 septiem
bre, Washington, D
C.,2001.
PA
DILLA,Juan M
anuel, “Emigración internacional y rem
esas en Zacatecas”, Co-m
ercio Exterior50 (núm. 5, m
ayo), 2000, pp. 363-370.P
EREZM
ON
TEROSA
S, Mario, “’Tejiendo los cam
inos, se construyen los destinos’:redes m
igratorias de Veracruz a los Estados Unidos”. Ponencia presentado

LEIG
H B
INFO
RD
15
8
SMITH, Claudia, “O
peración Guardián: M
igrantes en peligro mortal”, M
emoria
141, 2001, pp. 9-15.SM
ITH, Robert, “Transnational Localities: Comm
unity, Technology and the Poli-tics of M
embership w
ithin the Context of Mexico-U
S Migration”. En M
i-chael Peter Sm
ith y Luis Eduardo Guarnizo, eds., Transnationalism
from Be-
low. Com
parative Urban and Com
munity Research, vol. 6. N
ew Brunsw
ick,N
.J., 1998, pp. 196-238.––––, “M
exicans in New
York: Mem
bership and Incorporation in a New
Imm
i-grant Com
munity”, en G
abriel Haslip-Viera y Sherrie L. Baver, eds., Latinos
in New
York: Comm
unities in Transition, Notre D
ame and London, U
niversityof N
otre Dam
e Press, 1997.SM
ITH-NO
NIN
I, Sandy, Uprooting a la injusticia, desarraigar injustice, D
urham, The
Institute for Southern Studies, 2000.STU
ART, J. y M
. KEA
RNEY,“Causes and Effects of A
gricultural Labor Migration
from the M
ixteca of Oaxaca to California”, W
orking Paper in U.S.-Mexican
Studies, 28. La Jolla: Program in U
nited States Mexican Studies, U
niversityof California at San D
iego, 1981.V
ERDU
ZCOIG
ARTÚ
A, Gustavo, “El Program
a de Trabajadores Agrícolas M
exica-nos con Canadá: un contraste frente a la experiencia con Estados U
nidos”,Estudios D
emográficos y U
rbanos 14(1), 1999, pp. 165-191.W
IEST, R. E. “External Dependency and the Perpetuation of Tem
porary Migra-
tion to the United States”, en Patterns of U
ndocumented M
igration: Mexico and
the United States, Ed. R.C. Jones, Totow
a, NJ, Row
man and A
llanheld, 1984,pp. 110-135.
WIG
GIN
S, Steve et al., Changing livelihoods in rural Mexico, Research Report D
FID-ESCO
RG
rant R6528. Reading, England, The University of Reading, 1999.
WILSO
N, Tamar D
iana, “Anti-im
migrant Sentim
ent and the Problem of Repro-
duction/Maintenance in M
exican Imm
igration to the United States”, Criti-
que of Anthropology
20(2), 2000, pp. 191-213.W
RIGH
T, Richard y Mark E
LLIS,“The ethnic and gender division of labor com-
pared among im
migrants to Los A
ngeles”, International Journal of Urban and
Regional Research24(3), 2000, pp. 583-600.
YEO
MA
N, Barry, “Silence in the Fields”, Mother Jones, enero-febrero, 2001, pp. 40-
47, 83-85.
◆◆
◆