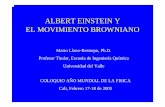Zibechi, Autonomias y Emancipaciones_America Latina en Movimiento
-
Upload
jose-maria-jose -
Category
Documents
-
view
40 -
download
8
Transcript of Zibechi, Autonomias y Emancipaciones_America Latina en Movimiento
-
3Autonomas y emancipacionesAmrica Latina en movimiento
-
4AUTONOMAS Y EMANCIPACIONES. AMRICA LATINA EN MOVIMIENTO
-
5Autonomas yemancipacionesAmrica Latina en movimiento
Ral Zibechi
PROGRAMADEMOCRACIA YTRANSFORMACINGLOBAL
UNIVERSIDADNACIONAL MAYORDE SAN MARCOSFONDO EDITORIAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
-
6AUTONOMAS Y EMANCIPACIONES. AMRICA LATINA EN MOVIMIENTO
Autonomas y emancipacionesAmrica Latina en movimiento
Lima, septiembre de 2007
Ral Zibechi
Programa Democracia y Transformacin GlobalJr. Daniel Olaechea 175, Jess Mara, Lima Telfono: (51) (1) 4620443www.democraciaglobal.org e-mail: [email protected]
Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales Unidad de Post Grado UNMSMCiudad Universitaria, Av. Venezuela s/n Telfono: 6197000 Anexo: 4003www.sociales.unmsm.edu.pe e-mail: [email protected]
Cuidado de la edicin: Raphael HoetmerCorreccin de textos: lvaro MaurialDiagramacin: Guido Ral HuertaFotos de cartula: Daldo Galdieri
Esta publicacin ha sido posible gracias al auspicio de la Fundacin Ford.
ISBN: 978-9972-834-25-7Hecho el depsito legal en la Biblioteca Nacional del Per: 2007-08576
Impreso en PerPrinted in Peru
-
7CONTENIDO
Presentacin 9
Introduccin 15
I. LOS MOVIMIENTOS COMO PORTADORES DEL OTRO MUNDO
1) Los movimientos sociales latinoamericanos: tendencias y desafos 21
2) Los movimientos sociales como espacios educativos 29
3) El poder curativo de la comunidad 39
4) La recreacin del lazo social: la revolucin de nuestros das 45
5) Desalienaciones colectivas 57
II. AMRICA LATINA EN MOVIMIENTO
6) Ecos del subsuelo: resistencia poltica desde el stano 67
7) Fbricas recuperadas: de la supervivencia a la autogestin 95
8) Zann. Otro mundo es posible: cermicas Zann 103
9) Chile: la larga resistencia mapuche 111
10) MST: la difcil construccin de un mundo nuevo 121
11) La otra campaa o la poltica desde abajo 127
12) Colombia: militarismo y movimiento social 157
13) Ecuador: una prolongada inestabilidad 169
-
8AUTONOMAS Y EMANCIPACIONES. AMRICA LATINA EN MOVIMIENTO
III. LAS BARRIADAS DE AMRICA LATINA: TERRITORIOS DE ESPERANZA
14) Las periferias urbanas, contrapoderes de abajo? 179
IV. GOBIERNOS PROGRESISTAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES
15) El arte de gobernar los movimientos 251
16) Relaciones entre movimientos y gobiernos progresistas 281
REFLEXIONES FINALES
Movimientos sociales: nuevos escenarios y desafos inditos 293
Bibliografa 301
-
9PRESENTACIN
Autonomas y emancipaciones parte de la necesidad de entender lasluchas sociales, sus propuestas, logros y dificultades en Nuestra Amricaconsiderando sus propias especificidades. Considera necesario ir mas allde las teoras convencionales que sostienen la investigacin sobre movi-mientos sociales. Para ello, Ral Zibechi analiza al movimiento social des-de lo que considera su esencia: el movimiento mismo. Tomando literal-mente la idea de movimiento, sugiere que los movimientos sociales surgendesde la negacin de individuos y grupos de personas de quedarnos quie-tos en el sitio que la historia nos ha designado. Este rechazo a ser objetosdel orden social nos convierte en sujetos profundamente polticos, y nospermite iniciar la difcil construccin de otros mundos posibles. Con unavisin impresionantemente panormica y comprometida, Zibechi nos mues-tra que justo esto ha pasado en Amrica Latina desde el final de los ochentatras el colapso de los proyectos populares influenciados por el llamadosocialismo realmente existente, el fracaso de los populismos y la ofensi-va neoliberal: los/as marginalizados/as empezaron a moverse, como quedclaro desde el Caracazo y los levantamientos indgenas en Ecuador yBolivia.1
Este nuevo ciclo de resistencias en el continente es protagonizado pororganizaciones, luchas y subjetividades que no encajan en los anlisiseurocntricos de la accin colectiva, ni en las matrices tradicionales sobrela poltica y lo social. Ellos han emergido ms bien desde prcticas deuna nueva radicalidad, que asume a la autonoma y a la diversidad de la
1 Se denomin Caracazo al da en que en la capital de Venezuela, Caracas, se produjo unaolade protestas y saqueos en respuesta al ajuste neoliberal decretado por el presidente deentonces Carlos Andrs Prez, quien desat una masacre como respuesta. Esto ocurri el27 de febrero de 1989. Ese mismo ao se realizaron fuertes protestas en toda la AmricaLatina, incluido el Per, en el que tambin producto de los llamados paquetazos delgobierno de Alan Garca, la poblacin sali a las calles con mucha contundencia. Semencionan los levantamientos de Ecuador y Bolivia, constituyndose estos, junto a larebelda urbana en expresin de los nuevos movimientos sociales en Amrica Latina,caracterizados por el fuerte protagonismo del movimiento indgena frente a las refor-mas neoliberales y el derrocamiento de diversos gobiernos de corte neoliberal.
-
10
AUTONOMAS Y EMANCIPACIONES. AMRICA LATINA EN MOVIMIENTO
experiencia humana como fundamentos para las luchas por un mundomejor. De esta manera, desafan tanto al statu quo, como al estudio mis-mo de los movimientos sociales. Por ende, la tarea principal para los/asinvestigadores activistas en la actualidad es la sistematizacin y visibiliza-cin de las teoras emancipatorias que sostienen estas luchas sociales, enla prctica de la resistencia contra el capitalismo neoliberal. Ral Zibechies, sin duda, una de las voces ms originales en este debate.
Por ello, es una gran alegra para el Programa Democracia y Trans-formacin Global (PDTG) presentar este libro, como la cuarta publica-cin de nuestra Coleccin Transformacin Global. Con esta coleccinbuscamos la creacin y difusin de epistemologas insurgentes, que pro-ponen subvertir la reproduccin del statu quo, uno de cuyos soportesson las ciencias sociales hegemnicas. Es una coleccin cuestionadora,que se entiende como parte de la bsqueda de nuevos sentidos yparadigmas emancipatorios en un mundo de cambios intensos y conti-nuos. Y en este sentido, es parte fundamental de las actividades delPDTG que buscan crear un dilogo ms profundo entre la academia y elactivismo, entre la reflexin y la accin, para contribuir a las luchas porun mundo mejor.
En el primer libro de la coleccin, Conocer desde el Sur (2006), Boa-ventura De Sousa Santos retoma el aporte de Foucault, en cuanto alreconocimiento de la produccin sistemtica de ausencias y silenciospor las estructuras y prcticas hegemnicas (tanto polticas como epis-temolgicas), en las cuales se sostienen las relaciones del poder en lasociedad. No obstante el socilogo portugus desarrolla esta visin des-de la conviccin de que lo ausente tiene su propia existencia, y por lotanto puede ser recuperado a travs de una sociologa alternativa que selibera del poder-saber dominante. De esta manera, De Sousa Santosbusca superar el fatalismo y el eurocentrismo de la teora foucaultiana,que ha encarcelado las posibilidades de emancipacin dentro del poderomnipresente. Por el contrario, afirma la existencia de regmenes de co-nocimiento alternativos, practicas polticas subalternas y experiencias devida contrahegemnicas, que se desarrollan en las periferias del poder yque desafan al statu quo.
Sobre la base de sus crticas a la ciencia moderna occidental, y enparticular a la teora de Foucault, De Sousa Santos propone una teorasocial que busca recuperar las experiencias desperdiciadas y los conoci-mientos silenciados, a partir de una nueva racionalidad que valora las dife-rentes formas de vida que existen en el mundo. En este sentido, la socio-
-
11
loga de las ausencias tiene como objetivo explicitar aquello que es asu-mido como no existente por la sociologa hegemnica, y convertirlo enpresencia o posibilidad. Simultneamente, la sociologa de las emergen-cias se dedica al anlisis de los signos de experiencias sociales futurasposibles, desde la sensibilidad a las tendencias o latencias que se encuen-tran activamente ignoradas por la racionalidad dominante.
Autonomas y emancipaciones es un ejemplo excelente de una so-ciologa de las ausencias y de las emergencias, ya que recupera lasexperiencias y las luchas desde los mrgenes de la sociedad, reconocien-do su fuerza creadora y autnoma, que han sido negados a menudo en eldebate hegemnico sobre movimientos sociales. Zibechi plantea que es enel stano de nuestras sociedades donde se ha aprendido a vivir a pesardel capitalismo, e incluso a construir modos de vida mas all del modelo decivilizacin dominante. Desde la politizacin de la diferencia y la conquistade territorios perifricos se han creado prcticas polticas y relacionessociales basadas en valores no-capitalistas como la solidaridad y la reci-procidad. De esta manera los acontecimientos de las ltimas dos dcadasvan ms all de la resistencia, o de la emergencia de movimientos socia-les. Ral Zibechi ve sociedades en movimiento, en las cuales son lasrelaciones sociales mismas las que son conmovidas y reconstruidas porlos/as actores sociales.
Para Ral Zibechi, la transformacin social entonces consiste en laconstruccin de prcticas sociales alternativas, que corresponden al tiem-po y la dinmica interna de la movilizacin social, en vez de su interaccincon el sistema poltico. De esta manera, las luchas de los de abajo re-presentan hoy un desafo ms profundo al poder que antes, ya que los sintierra y sin techo, los piqueteros, los indgenas y las mujeres crean otrosmundos ya existentes, dentro y contra el capitalismo, que revelan la posi-bilidad real de un mundo poscapitalista. El principal reto de los movimien-tos sociales es por lo tanto, la expansin de su autonoma, la profundiza-cin de las prcticas sociales emancipatorias, la construccin de nuevosimaginarios e ideas as como la transformacin radical de las relaciones depoder en un sentido radicalmente democrtico
* * *
Autonomas y Emancipaciones es una coleccin de textos -algunos pu-blicados anteriormente, y otros publicados por la primera vez- que desa-rrolla una visin panormica sobre las luchas sociales en nuestro continen-
PRESENTACIN
-
12
AUTONOMAS Y EMANCIPACIONES. AMRICA LATINA EN MOVIMIENTO
te, muchas de las cuales no son conocidas en profundidad en el Per. Sulectura nos hace viajar desde Chiapas en el sur de Mxico hasta El Altoen Bolivia, desde los campamentos del Movimiento Sin Tierra en Brasilhasta los barrios perifricos de Santiago de Chile, y desde la guerrainterna de Colombia hasta las fbricas recuperadas de Argentina. Unsegundo mrito importante del libro es su intervencin en el debate te-rico sobre movimientos sociales, directamente desde la experiencia delas sociedades en movimiento de Amrica Latina. En este debate aca-dmico, siguen siendo hegemnicas las tradiciones tericas y autores delnorte del mundo, a pesar de que Amrica Latina ha sido el escenario delas experiencias de organizacin social ms interesantes e innovadoras delos ltimos veinte aos.
Pero el libro va ms all de esto. Ral Zibechi presenta una serie deposiciones provocadoras, que nos interpelan para reconsiderar las teorasy practicas polticas hegemnicas en la izquierda latinoamericana, en bs-queda de nuevos sentidos y prcticas emancipatorias en la escena con-tempornea. Por ejemplo, Zibechi pone en discusin la necesidad de arti-culacin entre las diferentes luchas sociales que se desarrollan en la ac-tualidad. Para el autor, la articulacin lleva a la centralizacin del poder yla unificacin de agendas, que anulan las diferencias desde las cuales seconstruye la transformacin social. En otras palabras: la articulacin limitaal movimiento. La contraposicin de esta visin planteara que sin articula-cin no se puede construir un contrapoder suficientemente fuerte paraenfrentarse con el imperio, y que de esta manera, las resistencias siempreterminan siendo marginales y autorreferenciales. Zibechi responde en estelibro con la pregunta: por qu los de abajo tendran que hacer poltica dela misma forma que los de arriba?
El autor tambin aborda los nuevos retos y las paradojas que repre-sentan para los movimientos sociales la emergencia de gobiernos progre-sistas en el continente. Despus de haber mantenido un claro protagonismoy radicalidad, los movimientos sociales a menudo han visto paradjica-mente mermadas sus dinmicas. Esto se debe a las dinmicas institucio-nales y el surgimiento de nuevas formas de gobernabilidad y gestin de losconflictos que termina subordinando a los movimientos sociales a la lgicainevitablemente vertical de los Estados. De este modo, se generan diver-sas relaciones de acuerdo con las caractersticas de estos gobiernos: decooptacin, de negociacin y de apoyo crtico hacia la defensa de suautonoma, que resulta siendo lo ms deseable si es que se apuesta acambios realmente profundos.
-
13
De esta manera, el libro interviene tambin en el debate irresueltosobre lo poltico, lo social y la transformacin del mundo. Para mu-chos tericos izquierdistas, lo poltico es una fase superior a lo social,ya que se basa en una agenda explcita y una organizacin que permiten ladireccin del movimiento popular. Para Zibechi, al contrario, esta sepa-racin sostiene nuestro encarcelamiento en el statu quo, ya que imponerelaciones de poder y divisiones de trabajo que reproducen las mismasopresiones, pero ahora dentro de nuestras luchas sociales. Esta compren-sin plantea que el biopoder nos gobierna dentro de todo el mbito social,ya que nos fuerza a reproducir cotidianamente el modelo que nos oprime.Por lo tanto, la transformacin social se gestionar dentro de lo social apartir del rechazo de la reproduccin del capitalismo, y no a travs de laconquista del poder estatal.
Finalmente, este libro nos interpela tambin a indagar por las caracte-rsticas de los movimientos sociales en el Per, ausentes o invisibilizadasu capacidad de disensin y radicalidad. Esta bsqueda es parte tambinde un contexto especfico en el que confluyen la resaca de la violenciapoltica, la cultura poltica llamada clasista y nuestras limitaciones teri-cas para otear las circunstancias inditas que se van generando. En efec-to, las ltimas movilizaciones sociales y la energa que despliegan pare-cen parte de una paradoja en la que se muestra el hartazgo frente a unmodelo que no resuelve sus dificultades en medio de un supuesto creci-miento econmico, pero que difcilmente parece ir a las races de losproblemas. Qu dinmicas y subjetividades inditas se encuentran oscu-recidas y se muestran simplemente como expresin economicista, mera-mente reivindicativa y violenta de luchas fragmentadas, y pueden apuntarno slo a formulaciones programticas que es lo que desean muchos, sinoa prcticas prefigurativas en el sentido radical del movimiento que nospropone Zibechi?
Obviamente, estas discusiones tienen historias largas, y generan mati-ces muy diferentes, incluso dentro del mismo Programa Democracia yTransformacin Global. No obstante, creemos que vivimos un momentohistrico que nos llama a enfrentarnos con los pasados de nuestras luchas,y los supuestos e ideas que las han dirigido. Vivimos una poca de cam-bios tan profundos, que en realidad estamos frente un cambio de poca. YRal Zibechi ha percibido justo este cambio en las prcticas, modos deorganizarse e ideas de los movimientos de Nuestra Amrica. Por lo tanto,agradecemos profundamente a Ral por una colaboracin muy fluida yagradable que ha resultado en un libro importante y original. Adems, es-
PRESENTACIN
-
14
AUTONOMAS Y EMANCIPACIONES. AMRICA LATINA EN MOVIMIENTO
tamos convencidos/as de que este libro es una contribucin esencial a lasreflexiones sobre la poltica, las autonomas y las emancipaciones en elPer, tanto dentro de las organizaciones sociales, como dentro de la aca-demia, en un momento de cambios importantes que estn poniendo a nuestrasociedad en movimiento cada vez ms fuerte.
LVARO CAMPANA OCAMPO y RAPHAEL HOETMERPrograma Democracia y Transformacin Global22 de agosto de 2007
-
15
INTRODUCCIN
Un continente en ebullicin, en cambio, en movimiento. Dos dcadas decrisis, penurias, represiones; dos dcadas en las que el ajuste estructuralimpulsado por el Consenso de Washington quiso imponer un modelo desociedad vertical, autoritaria. Pero tambin dos dcadas de resistencia,de organizacin popular, de desbordes que deslegitimaron el modeloimpuesto desde arriba. Finalmente, los poderosos no consiguieron suobjetivo de controlar y dominar a los sectores populares de nuestro con-tinente, para mejor esquilmar sus riquezas. Percibo un equilibrio inesta-ble, modelado por tres fuerzas decisivas: las lites globales y locales, losgobiernos que pugnan por ir ms all del neoliberalismo, y los movimien-tos sociales. No es ningn secreto que la potencia o los lmites de stassern decisivos a la hora de cincelar las veredas de la emancipacin, so-cial y continental.
En las dos ltimas dcadas se condensan, a mi modo de ver, cambiosprofundos y de larga duracin en el mundo popular latinoamericano quesuponen un viraje radical respecto a perodos anteriores. Este conjunto decambios, que espero haber reflejado aunque sea parcialmente en la reco-pilacin de trabajos que integran este volumen, representa un enorme de-safo para la teora revolucionaria y para la teora social heredadas delperodo anterior, marcado por la centralidad del movimiento sindical y delEstado-nacin.
Ya no se trata de movimientos sociales sino de sociedades enteras quese han puesto en marcha. Por abajo, millones de hombres y mujeres, im-pulsados por la necesidad, llevan dos dcadas en movimiento; y en esemover-se, cambian ellos cambiando el mundo. A tal punto que AmricaLatina se ha convertido en faro y esperanza para muchas personas enmuchas partes del mundo.
Siento, sin embargo, que los conceptos y las palabras que habitual-mente manejamos para describir y comprender nuestras realidades, soninadecuadas o insuficientes para interpretar, y acompaar, estas socieda-des en movimiento. Como si la capacidad de nombrar hubiera quedadoatrapada en un perodo sobrepasado por la vida activa de nuestros pue-
-
16
AUTONOMAS Y EMANCIPACIONES. AMRICA LATINA EN MOVIMIENTO
blos. Buena parte de las hiptesis y anlisis en las que crecimos y nosformamos quienes participamos en el ciclo de luchas de los 60 y 70 se hanconvertido, glosando a Braudel, en prisiones de larga duracin. Muy amenudo, acotan la capacidad creativa y nos condenan a reproducir lo yasabido y fracasado.
Un nuevo lenguaje, capaz de decir sobre relaciones y movimientos,debe abrirse paso en la maraa de conceptos creados para analizar es-tructuras y armazones organizativos. Hacen falta expresiones capacesde captar lo efmero, los flujos invisibles para la mirada vertical, lineal,de nuestra cultura masculina, letrada y racional. Ese lenguaje an noexiste, debemos inventarlo en el fragor de las resistencias y las creacio-nes colectivas. O, mejor, aventarlo desde el subsuelo de la sociabilidadpopular para que se expanda hacia las anchas avenidas en las que puedahacerse visible y, as, ser adoptado, alterado y remodelado por las socieda-des en movimiento.
Necesitamos, en fin, poder nombrarnos de tal modo que seamos fielesal espritu de nuestros movimientos, capaces de trasmutar el miedo y lapobreza en luz y esperanza; un ademn mgico que recuerda al zumbayllu,capaz de trocar el clima de violencia en el internado que viva Ernesto,protagonista de Los ros profundos en un inslito movimiento de fra-ternidad, en palabras de Cornejo Polar. El zumbayllu como imagen desociedades que, para existir, para conjurar la muerte y el olvido, debenmover-se, deslizarse del lugar heredado; en movimiento siempre, porquedetenerse implica caer en el abismo de la negacin, dejar de existir. Enesta etapa del capitalismo, nuestras sociedades-zumbayllus slo existenen movimiento, como tan bien nos ensean las comunidades zapatistas, losindios de todas las Amricas, los campesinos sin tierra y, cada vez ms, loscondenados de las periferias urbanas.
Imgenes como la del zumbayllu nos acercan a ese mundo mgico demovimientos, que pueden transitar del horror y el odio a la fraternidad, yviceversa, con naturalidad asombrosa. El doble movimiento, la rotacinsobre el propio eje y el traslado sobre el plano, son los dos modos comple-mentarios de entender el cambio social: desplazamiento y retorno. En efecto,no alcanza con moverse, desplazarse del lugar material y simblico here-dado; hace falta, adems, un movimiento como la danza, circular, capaz dehoradar la epidermis de una identidad que no se deja atrapar porque cadagiro la reconfigura. Despeamiento y retorno que pueden leerse, tambin,como repeticin y diferencia. El zumbayllu, como imagen de la sociedadotra, es, siguiendo al filsofo, la apuesta por la intensidad (flujo o movi-
-
17
miento) frente a la representacin; siempre destinada a sacrificar elzumbayllu-movimiento en el altar del orden. Cualquier orden.
El trompo del cambio social est danzando, por s mismo. No sabemosdurante cunto tiempo ni hacia dnde. La tentacin de darle un empujnpara acelerar el ritmo, puede detenerlo, ms all de la mejor voluntad dequien pretenda ayudar. Quiz, la mejor forma de impulsarlo sea la deimaginar que nosotros mismos somos parte del movimiento-zumbayllu;girando, danzando, todos y cada uno. Ser parte, an sin tener el control deldestino final.
* * *
Agradezco a Raphael Hoetmer y al Programa Democracia Global la posi-bilidad de editar estos textos en Per, y volver a reencontrarme con unpas que conoc en los tormentosos aos de fines de la dcada del 80 ycomienzos del 90. Para alguien que provena del Ro de la Plata y llevabams de una dcada exiliado en Espaa, el Per de esos tiempos presenta-ba un magnetismo especial: sin saberlo, era la mejor puerta de entradapara comprender un mundo escindido, donde las categoras clsicas delmarxismo en el que me haba formado, eran puestas a prueba en cadaesquina. En aquellos momentos era imposible no acudir a la obra deMaritegui, pero fue Arguedas quien me permiti acercarme al mundoandino, enigmtico, indescifrable si no se recurre a los afectos como orde-nadores de ese magma social y cultural.
RAL ZIBECHIMontevideo, 7 de agosto de 2007
INTRODUCCIN
-
18
AUTONOMAS Y EMANCIPACIONES. AMRICA LATINA EN MOVIMIENTO
-
19
I
Los movimientos como portadoresdel otro mundo
-
20
AUTONOMAS Y EMANCIPACIONES. AMRICA LATINA EN MOVIMIENTO
-
21
[1]LOS MOVIMIENTOS SOCIALES LATINOAMERICANOS:
TENDENCIAS Y DESAFOS*
Los movimientos sociales de nuestro continente estn transitando por nue-vos caminos, que los separan tanto del viejo movimiento sindical como delos nuevos movimientos de los pases centrales. A la vez, comienzan aconstruir un mundo nuevo en las brechas que han abierto en el modelo dedominacin. Son las respuestas al terremoto social que provoc la oleadaneoliberal de los ochenta, que trastoc las formas de vida de los sectorespopulares al disolver y descomponer las formas de produccin y repro-duccin, territoriales y simblicas, que configuraban su entorno y su vidacotidiana.
Tres grandes corrientes poltico-sociales nacidas en esta regin, con-forman el armazn tico y cultural de los grandes movimientos: las comu-nidades eclesiales de base vinculadas a la teologa de la liberacin, la in-surgencia indgena portadora de una cosmovisin distinta de la occidentaly el guevarismo inspirador de la militancia revolucionaria. Estas corrientesde pensamiento y accin convergen dando lugar a un enriquecedor mes-tizaje, que es una de las caractersticas distintivas de los movimientoslatinoamericanos.
Desde comienzos de los noventa, la movilizacin social derrib dospresidentes en Ecuador y en Argentina, uno en Paraguay, Per y Brasil ydesbarat los corruptos regmenes de Venezuela y Per. En varios pasesfren o retras los procesos privatizadores, promoviendo acciones calleje-ras masiva s que en ocasiones desembocaron en insurrecciones. De estaforma los movimientos forzaron a las lites a negociar y a tener en cuentasus demandas, y contribuyeron a instalar gobiernos progresistas en Vene-zuela, Brasil y Ecuador. El neoliberalismo se estrell contra la oleada demovilizaciones sociales que abri grietas ms o menos profundas en elmodelo.
* Este artculo fue publicado originalmente en: Revista Observatorio Social de AmricaLatina N 9, Clacso, Buenos Aires, enero 2003.
-
22
AUTONOMAS Y EMANCIPACIONES. AMRICA LATINA EN MOVIMIENTO
Los nuevos caminos que recorren suponen un viraje de largo aliento.Hasta la dcada de 1970 la accin social giraba en torno a las demandasde derechos a los Estados, al establecimiento de alianzas con otros secto-res sociales y partidos polticos y al desarrollo de planes de lucha paramodificar la relacin de fuerzas a escala nacional. Los objetivos finales seplasmaban en programas que orientaban la actividad estratgica de movi-mientos que se haban construido en relacin a los roles estructurales desus seguidores. En consecuencia, la accin social persegua el acceso alEstado para modificar las relaciones de propiedad, y ese objetivo justifica-ba las formas estadocntricas de organizacin, asentadas en el centralis-mo, la divisin entre dirigentes y dirigidos y la disposicin piramidal de laestructura de los movimientos.
Tendencias comunes
Hacia fines de los setenta fueron ganando fuerza otras lneas de accinque reflejaban los profundos cambios introducidos por el neoliberalismo enla vida cotidiana de los sectores populares. Los movimientos ms signifi-cativos (sin tierra y seringueiros en Brasil, indgenas ecuatorianos,neozapatistas, guerreros del agua y cocaleros bolivianos y desocupadosargentinos), pese a las diferencias espaciales y temporales que caracteri-zan su desarrollo, poseen rasgos comunes, ya que responden a problem-ticas que atraviesan a todos los actores sociales del continente. De hecho,forman parte de una misma familia de movimientos sociales y populares.
Buena parte de estas caractersticas comunes derivan de la territoria-lizacin de los movimientos, o sea de su arraigo en espacios fsicos recu-perados o conquistados a travs de largas luchas, abiertas o subterrneas.Es la respuesta estratgica de los pobres a la crisis de la vieja territoriali-dad de la fbrica y la hacienda, y a la reformulacin por parte del capitalde los viejos modos de dominacin. La desterritorializacin productiva (acaballo de las dictaduras y las contrarreformas neoliberales) hizo entraren crisis a los viejos movimientos, fragilizando sujetos que vieron evapo-rarse las territorialidades en las que haban ganado poder y sentido. Laderrota abri un perodo, an inconcluso, de reacomodos que se plasma-ron, entre otros, en la reconfiguracin del espacio fsico. El resultado, entodos los pases aunque con diferentes intensidades, caractersticas y rit-mos, es la reubicacin activa de los sectores populares en nuevos territo-rios ubicados a menudo en los mrgenes de las ciudades y de las zonas deproduccin rural intensiva.
-
23
El arraigo territorial es el camino recorrido por los sin tierra, mediantela creacin de infinidad de pequeos islotes autogestionados; por los ind-genas ecuatorianos, que expandieron sus comunidades hasta reconstruirsus ancestrales territorios tnicos y por los indios chiapanecos que colo-nizaron la selva lacandona (Fernandes, 2000; Ramn, 1993; Garca deLen, 2002: 105). Esta estrategia, originada en el medio rural, comenz aimponerse en las franjas de desocupados urbanos: los excluidos crearonasentamientos en las periferias de las grandes ciudades, mediante la tomay ocupacin de predios. En todo el continente, varios millones de hect-reas han sido recuperadas o conquistadas por los pobres, haciendo entraren crisis las territorialidades instituidas y remodelando los espacios fsicosde la resistencia (Porto, 2001: 47). Desde sus territorios, los nuevos acto-res enarbolan proyectos de largo aliento, entre los que destaca la capaci-dad de producir y reproducir la vida, a la vez que establecen alianzas conotras fracciones de los sectores populares y de las capas medias. La ex-periencia de los piqueteros argentinos resulta significativa, puesto que esuno de los primeros casos en los que un movimiento urbano pone en lugardestacado la produccin material.
La segunda caracterstica comn, es que buscan la autonoma, tantode los Estados como de los partidos polticos, fundada sobre la crecientecapacidad de los movimientos para asegurar la subsistencia de sus se-guidores. Apenas medio siglo atrs, los indios conciertos2 que vivanen las haciendas, los obreros fabriles y los mineros, los subocupados ydesocupados, dependan enteramente de los patrones y del Estado. Sinembargo, los comuneros, los cocaleros, los campesinos sin tierra y cadavez ms los piqueteros argentinos y los desocupados urbanos, estn tra-bajando de forma consciente para construir su autonoma material ysimblica.
En tercer lugar, trabajan por la revalorizacin de la cultura y la afirma-cin de la identidad de sus pueblos y sectores sociales. La poltica deafirmar las diferencias tnicas y de gnero, que juega un papel relevanteen los movimientos indgenas y de mujeres, comienza a ser valorada tam-bin por los viejos y los nuevos pobres. Su exclusin de facto de la ciuda-dana parece estarlos induciendo a buscar construir otro mundo desde ellugar que ocupan, sin perder sus rasgos particulares. Descubrir que elconcepto de ciudadano slo tiene sentido si hay quienes estn excluidos,
2 Indios conciertos son denominados, en la regin andina, los que concertaron unacuerdo con el hacendado, que supone una relacin de servidumbre y renta en especie.
LOS MOVIMIENTOS SOCIALES LATINOAMERICANOS: TENDENCIAS Y DESAFOS
-
24
AUTONOMAS Y EMANCIPACIONES. AMRICA LATINA EN MOVIMIENTO
ha sido uno de los dolorosos aprendizajes de las ltimas dcadas. De ahque la dinmica actual de los movimientos se vaya inclinando a superarel concepto de ciudadana, que fue de utilidad durante dos siglos a quie-nes necesitaron contener y dividir a las clases peligrosas (Wallerstein,2001: 120-135).
La cuarta caracterstica comn es la capacidad para formar sus pro-pios intelectuales. El mundo indgena andino perdi su intelectualidad comoconsecuencia de la represin de las insurrecciones anticoloniales de finesdel siglo XVIII y el movimiento obrero y popular dependa de intelectualesque le trasmitan la ideologa socialista desde fuera, segn el modeloleninista. La lucha por la escolarizacin permiti a los indios manejar he-rramientas que antes slo utilizaban las lites, y redund en la formacinde profesionales indgenas y de los sectores populares, una pequea partede los cuales se mantienen vinculados cultural, social y polticamente a lossectores de los que provienen. En paralelo, sectores de las clases mediasque tienen formacin secundaria y a veces universitaria se hundieron en lapobreza. De esa manera, en los sectores populares aparecen personascon nuevos conocimientos y capacidades que facilitan la autoorganizaciny la autoformacin.
Los movimientos estn tomando en sus manos la educacin y la for-macin de sus dirigentes, con criterios pedaggicos propios a menudo ins-pirados en la educacin popular. En este punto, llevan la delantera losindgenas ecuatorianos que han puesto en pie la Universidad Interculturalde los Pueblos y Nacionalidades Indgenas que recoge la experiencia dela educacin intercultural bilinge en las casi tres mil escuelas dirigidaspor indios, y los Sin Tierra de Brasil, que dirigen 1.500 escuelas en susasentamientos, y mltiples espacios de formacin de docentes, profesio-nales y militantes (Dvalos, 2002; Caldart, 2000). Poco a poco, otros mo-vimientos, como los piqueteros, se plantean la necesidad de tomar la edu-cacin en sus manos, ya que los Estados nacionales tienden a desenten-derse de la formacin. En todo caso, qued atrs el tiempo en el queintelectuales ajenos al movimiento hablaban en su nombre.
El nuevo papel de las mujeres es el quinto rasgo comn. Mujeres in-dias se desempean como diputadas, comandantes y dirigentes sociales ypolticas; mujeres campesinas y piqueteras ocupan lugares destacados ensus organizaciones. Esta es apenas la parte visible de un fenmeno muchoms profundo: las nuevas relaciones que se establecieron entre los gne-ros en las organizaciones sociales y territoriales que emergieron de la re-estructuracin de las ltimas dcadas.
-
25
En las actividades vinculadas a la subsistencia de los sectores popula-res e indgenas, tanto en las reas rurales como en las periferias de lasciudades (desde el cultivo de la tierra y la venta en los mercados hasta laeducacin, la sanidad y los emprendimientos productivos) las mujeres ylos nios tienen una presencia decisiva. La inestabilidad de las parejas y lafrecuente ausencia de los varones, han convertido a la mujer en la organi-zadora del espacio domstico y en aglutinadora de las relaciones que setejen en torno a la familia, que en muchos casos se ha transformado enunidad productiva, donde la cotidianeidad laboral y familiar tienden a re-unirse y fusionarse. En suma, emerge una nueva familia y nuevas formasde re-produccin estrechamente ligadas, en las que las mujeres represen-tan el vnculo principal de continuidad y unidad.
El sexto rasgo que comparten, consiste en la preocupacin por la or-ganizacin del trabajo y la relacin con la naturaleza. An en los casos enlos que la lucha por la reforma agraria o por la recuperacin de las fbri-cas cerradas aparece en primer lugar, los activistas saben que la propie-dad de los medios de produccin no resuelve la mayor parte de sus proble-mas. Tienden a visualizar la tierra, las fbricas y los asentamientos comoespacios en los que producir sin patrones ni capataces, donde promoverrelaciones igualitarias y horizontales con escasa divisin del trabajo, asen-tadas por lo tanto en nuevas relaciones tcnicas de produccin que nogeneren alienacin ni sean depredadoras del ambiente.
Por otro lado, los movimientos actuales rehuyen el tipo de organiza-cin taylorista (jerarquizada, con divisin de tareas entre quienes dirigen yejecutan), en la que los dirigentes estaban separados de sus bases. Lasformas de organizacin de los actuales movimientos tienden a reproducirla vida cotidiana, familiar y comunitaria, asumiendo a menudo la forma deredes de autoorganizacin territorial. El levantamiento aymara de setiem-bre de 2000 en Bolivia, mostr cmo la organizacin comunal era el puntode partida y soporte de la movilizacin, incluso en el sistema de turnospara garantizar los bloqueos de carreteras, y se converta en el armazndel poder alternativo (Garca Linera, 2001: 13). Los sucesivos levanta-mientos ecuatorianos descansaron sobre la misma base: Vienen juntos,permanecen compactados en la toma de Quito, ni siquiera en las mar-chas multitudinarias se disuelven, ni se dispersan, se mantienencohesionados, y regresan juntos; al retornar a su zona vuelven a manteneresa vida colectiva (Hidalgo, 2001: 72). Esta descripcin es aplicable tam-bin al comportamiento de los sin tierra y de los piqueteros en las grandesmovilizaciones.
LOS MOVIMIENTOS SOCIALES LATINOAMERICANOS: TENDENCIAS Y DESAFOS
-
26
AUTONOMAS Y EMANCIPACIONES. AMRICA LATINA EN MOVIMIENTO
Por ltimo, las formas de accin instrumentales de antao, cuyo mejorejemplo es la huelga, tienden a ser sustituidas por formas autoafirmativas,a travs de las cuales los nuevos actores se hacen visibles y reafirman susrasgos y seas de identidad. Las tomas de las ciudades de los indge-nas representan la reapropiacin, material y simblica, de un espacioajeno para darle otros contenidos (Dvalos, 2001). La accin de ocu-par la tierra representa, para el campesino sin tierra, la salida del anoni-mato y es su reencuentro con la vida (Caldart, 2000: 109-112). Lospiqueteros sienten que en el nico lugar donde la polica los respeta es enel corte de ruta y las Madres de Plaza de Mayo toman su nombre de unespacio del que se apropiaron hace 25 aos, donde suelen depositar lascenizas de sus compaeras.
De todas las caractersticas mencionadas, las nuevas territorialidadesson el rasgo diferenciador ms importante de los movimientos socialeslatinoamericanos, y lo que les est dando la posibilidad de revertir la derro-ta estratgica. A diferencia del viejo movimiento obrero y campesino (enel que estaban subsumidos los indios), los actuales movimientos estn pro-moviendo un nuevo patrn de organizacin del espacio geogrfico, dondesurgen nuevas prcticas y relaciones sociales (Porto, 2001; Fernandes,1996: 225-246). La tierra no se considera slo como un medio de produc-cin, superando una concepcin estrechamente economicista. El territorioes el espacio en el que se construye colectivamente una nueva organiza-cin social, donde los nuevos sujetos se instituyen, instituyendo su espacio,apropindoselo material y simblicamente.
Nuevos desafos
En paralelo, el movimiento actual est sometido a debates profundos, queafectan a las formas de organizacin y la actitud hacia el Estado y hacialos partidos y gobiernos de izquierda y progresistas. De la resolucin deestos aspectos depender el tipo de movimiento y la orientacin que pre-domine en los prximos aos.
Aunque buena parte de los grupos de base se mantienen apegados alterritorio y establecen relaciones predominantemente horizontales, la arti-culacin de los movimientos ms all de localidades y regiones planteaproblemas an no resueltos. Incluso organizaciones tan consolidadas comola Confederacin de Nacionalidades Indgenas del Ecuador (CONAIE),han tenido problemas con dirigentes elegidos como diputados, y durante labreve toma del poder de enero de 2000, se registr una fisura importan-
-
27
te entre las bases y las direcciones, que parecieron abandonar el proyectohistrico de la organizacin.
Establecer formas de coordinacin abarcadoras y permanentes supo-ne, de alguna manera, ingresar en el terreno de la representacin, lo quecoloca a los movimientos ante problemas de difcil solucin en el estadioactual de las luchas sociales. En ciertos perodos, no pueden permitirsehacer concesiones a la visibilidad o rehuir la intervencin en el escenariopoltico. El debate sobre si optar por una organizacin centralizada y muyvisible o difusa y discontinua, por mencionar los dos extremos en cuestin,no tiene soluciones sencillas, ni puede zanjarse de una vez para siempre.
Finalmente, el debate sobre el Estado atraviesa ya a los movimientos,y todo indica que se profundizar en la medida en que las fuerzas progre-sistas lleguen a ocupar los gobiernos nacionales. Est pendiente un balan-ce del largo perodo en el que los movimientos fueron correas de trans-misin de los partidos y se subordinaron a los Estados nacionales, hipo-tecando su autonoma. Por el contrario, parece ir ganando fuerza, comosucedi ya en Brasil, Bolivia y Ecuador, la idea de deslindar camposentre las fuerzas sociales y las polticas. Aunque las primeras tienden aapoyar a las segundas, conscientes de que gobiernos progresistas puedenfavorecer la accin social, no parece fcil que vuelvan a establecer rela-ciones de subordinacin.
No es un debate ideolgico. O, por lo menos, no lo es en lo fundamen-tal. Se trata de mirar el pasado para no repetirlo. Pero, sobre todo, se tratade mirar hacia adentro, hacia el interior de los movimientos. El panoramaque surge, cada da con mayor intensidad, es que el ansiado mundo nuevoest naciendo en sus propios espacios y territorios, incrustado en las bre-chas que abrieron en el capitalismo. Es el mundo nuevo real y posible,construido por los indgenas, los campesinos y los pobres de las ciudadessobre las tierras conquistadas, tejido en base a nuevas relaciones socialesentre los seres humanos, inspirado en los sueos de sus antepasados yrecreado gracias a las luchas de los ltimos veinte aos. Ese mundo nuevoexiste, ya no es un proyecto ni un programa sino mltiples realidades,incipientes y frgiles. Defenderlo, para permitir que crezca y se expanda,es una de las tareas ms importantes que tienen por delante los activistasdurante las prximas dcadas. Para ello deberemos desarrollar ingenio ycreatividad ante poderosos enemigos que buscarn destruirlo; paciencia yperseverancia ante las propias tentaciones de buscar atajos que, ya sabe-mos, no conducen a ninguna parte.
LOS MOVIMIENTOS SOCIALES LATINOAMERICANOS: TENDENCIAS Y DESAFOS
-
28
AUTONOMAS Y EMANCIPACIONES. AMRICA LATINA EN MOVIMIENTO
-
29
[2]LOS MOVIMIENTOS SOCIALES COMO
ESPACIOS EDUCATIVOS*
Amrica Latina se ha vuelto un smbolo, un lugar en elcual se presenta, ms ejemplarmente que en otros lugares,esta lucha entre las lgicas de los primeros de la clase ylas lgicas de la emancipacin
JACQUES RANCIRE
Los movimientos sociales estn tomando en sus manos la formacin desus miembros y la educacin de los hijos de las familias que los integran.En un principio, esta fue la forma de contrarrestar la retirada del Estadonacional de sus tareas sociales: la educacin, la salud, el empleo, la vivien-da y otros aspectos vinculados a la supervivencia de los sectores popula-res, que se fueron degradando durante dos dcadas de polticas neoliberales.Una vez dado este paso, los movimientos se pusieron a considerar cmodeben encarar las tareas que antes cumpla el Estado: si se limitan a ha-cerlo mejor, de forma ms completa e inclusiva, o si a partir de estasexperiencias pueden transitar caminos que los lleven en otras direcciones.En resumidas cuentas: si los emprendimientos en salud, educacin y pro-duccin pueden ser parte del proceso emancipatorio.
En muchos barrios pobres de las grandes ciudades, como sucede hacetiempo en las remotas comunidades rurales, la escuela es la nica presen-cia del Estado. No es, por cierto, una presencia neutra. En no pocas oca-siones, la presencia estatal crea fisuras y divisiones en las comunidades;en otros, trasmite valores alejados de las culturas populares y de los pue-blos originarios, facilitando la difusin de valores y actitudes individualistasque empatan con el modelo neoliberal. De todos modos, la lucha por laescuela ha sido, y es, una lucha por el reconocimiento de los derechos delos pueblos.
* Ponencia ante el Congreso Internacional de Sociologa de la Educacin. Buenos Aires,25-28 de agosto de 2004.
-
30
AUTONOMAS Y EMANCIPACIONES. AMRICA LATINA EN MOVIMIENTO
Lo nuevo en la ltima dcada, es la fuerza con la que algunos movi-mientos tomaron en sus manos la educacin. Esto tiene por lo menos dosdimensiones: la educacin como forma de construccin de los movimien-tos, al convertirla en un aspecto esencial de la vida cotidiana. Por otrolado, los movimientos estn creando en sus territorios espacios educativosen los que deciden cmo funciona la escuela, desafiando de esa manera alEstado nacional en uno de los ncleos claves de la reproduccin del sistema.En vista de las experiencias en curso, parece oportuno preguntarnos: hastaqu punto la accin poltica de un movimiento social puede reconstruir losmbitos de saber y de conocimiento de una sociedad? (Dvalos, 2002:89).El despliegue del poder-capacidad de accin de los colectivos, los pone encondiciones de re-construir saberes destruidos por el neoliberalismo.
Educacin en movimiento
Probablemente el MST sea el movimiento social latinoamericano que hatrabajado el tema de la educacin de forma ms intensa. Anteriormente,los movimientos indgenas haban luchado por la escuela, pero slo unaspocas iniciativas iban ms all de la dinmica de construir escuelas paraque fueran gestionadas por los Estados, sin que mediaran formas diferen-tes a las hegemnicas a la hora de abordar la educacin. Para los indios,llegar a dominar la escritura fue la forma de conseguir el conocimiento delmundo del otro, del sector dominante, para combatirlo o neutralizarlomejor. Existieron, sin embargo, algunas experiencias educativas diseadasy ejecutadas por los propios indios, la llamada escuela india, que permi-tieron concentrar la energa cultural para recrear la memoria colectivaque se convirti en el elemento central de la identidad tnica, lo que faci-lit los procesos de organizacin, movilizacin y hasta la formulacin deproyectos polticos propios (Ramn, 1993: 112).
Para los sin tierra de Brasil, la escuela autogestionada por el movi-miento es uno de sus rasgos ms importantes, aunque este proceso seconsolid recin en los 90. Hay unas dos mil escuelas en los asentamien-tos, en las que estudian alrededor de 200 mil nios con cuatro mil maes-tros; los criterios pedaggicos han sido diseados por el propio movimien-to, haciendo hincapi en que la educacin es una actividad poltica impor-tante para el proceso de transformacin de la sociedad, que debe partirde la realidad de los asentamientos y campamentos, en la que debeninvolucrarse las familias tanto en la planificacin escolar como en la admi-nistracin. Las escuelas del MST se rigen por dos principios bsicos: de-
-
31
sarrollar la conciencia crtica del alumno con contenidos que lleven a lareflexin y adquisicin de una visin del mundo amplia y diferenciada deldiscurso oficial, y la transmisin de la historia y el significado de la luchapor la tierra y la reforma agraria, de la que result el asentamiento dondeest ahora la escuela y viven los alumnos. En paralelo, apuesta a desarro-llar la capacidad tcnica de los alumnos para experiencias de trabajo pro-ductivo, tanto de tcnicas alternativas como de ejercicios prcticos enreas de conocimientos necesarios al desarrollo del asentamiento(Morissawa, 2001: 241).
Con ser importante, este es apenas uno de los aspectos relacionadoscon la educacin en el MST. Sobre este proceso podra hablarse muchoms, detallando las experiencias pedaggicas ms avanzadas, as como laincursin del movimiento en reas poco habituales, como la formacin tcni-ca y la universitaria. Sin embargo, creo que uno de los aspectos ms intere-santes es que el movimiento como tal se ha convertido en un sujeto educa-tivo. Esto es mucho ms que la habitual implicancia del movimiento en laeducacin y la participacin de la comunidad en la escuela. Que el movi-miento social se convierta en un sujeto educativo, y que por tanto todos susespacios, acciones y reflexiones tengan una intencionalidad pedaggica,me parece un cambio revolucionario respecto a cmo entender la educa-cin, y tambin a la forma de entender el movimiento social.
Considerar al movimiento social como principio educativo (Salete,2000: 204), supone desbordar el rol tradicional de la escuela y del docente:deja de haber un espacio especializado en la educacin y una personaencargada de la misma; todos los espacios y todas las acciones, y todaslas personas, son espacio-tiempos y sujetos pedaggicos. Entre otras mu-chas consecuencias, la educacin en estas condiciones no tiene fines niobjetivos, ms all de re-producir el movimiento de lucha por la tierra y porun mundo nuevo, lo que supone producir seres humanos. En suma, trans-formarse transformando es el principio pedaggico que gua al movi-miento (Salete, 2000: 207).
Ahora bien, qu significa que el movimiento es el sujeto educativo?Que la educacin es una educacin en movimiento. Esto suele desafiarnuestras concepciones ms elementales. Cmo se puede educar en mo-vimiento? Una cosa es educar para el movimiento o en el movimiento;otra es hacerlo en movimiento. Aqu lo decisivo no es qu pedagoga sesigue ni qu modelo de escuela se persigue, sino el clima y las relacioneshumanas vinculadas a las prcticas sociales. La educacin no es ms, nimenos, que un clima social inserto en relaciones sociales; el resultado del
LOS MOVIMIENTOS SOCIALES COMO ESPACIOS EDUCATIVOS
-
32
AUTONOMAS Y EMANCIPACIONES. AMRICA LATINA EN MOVIMIENTO
proceso educativo depender del tipo de clima y del carcter de las rela-ciones sociales en un espacio-tiempo determinado. Si el clima es competi-tivo y las relaciones son jerrquicas, el espacio educativo ser cerrado,separado del entorno y los seres humanos que emerjan de ese procesotendern a estar cortados por esos mismos valores. Pero una concepcindiferente, como la de transformar transformando, una educacin enmovimiento, no otorga garantas acerca de los resultados a los que llegar.Podemos suponer que surgirn individuos en colectivos, en sintona con elmovimiento de cambio social en el que se formaron, y que el resultadoser ampliar y potenciar el movimiento. Pero quiz no sea as, y seradeseable que uno de los aprendizajes destacados en esta situacin seala de aprender a vivir y convivir con la incertidumbre.
Me parece necesario destacar cuatro criterios que hacen al movi-miento como sujeto pedaggico, lo que Roseli Salete denomina como ma-trices pedaggicas: el movimiento como tal, no como institucin sino comocapacidad de mover-se; el ambiente de fraternidad comunitario; la pro-duccin como aspecto central de la transformacin de nuestro mundo; ylas formas de vida que emergen de estas prcticas cotidianas. Por movimiento social entiendo la capacidad humana, individual y co-
lectiva, de modificar el lugar asignado o heredado en una organizacinsocial y buscar ampliar sus espacios de expresin (Porto, 2001: 81).Ese movimiento-deslizamiento es (mientras dura el movimiento) unproceso permanente de carcter autoeducativo. Se trata de hacerloconsciente, para potenciarlo, intensificarlo. Podemos entender el mo-vimiento tambin como transformarse transformando. Si la luchasocial no consigue modificar los lugares que ocupbamos antes, esta-r destinada al fracaso, ya que reproduce los roles opresivos que su-puestamente hicieron nacer el movimiento. Pero el cambio de roles-lugares puede frenarse con la adopcin de una nueva identidad quesustituye a la vieja, o bien puede tender a instalarse una suerte defluidez, por la cual el sujeto se autotransforma de forma continua.Como veremos ms adelante, escuela y movimiento, institucin y cam-bio, son contradictorios.
Esta vorgine del cambio permanente, que puede acelerarse oralentizarse, slo puede ser contenida por una slida comunidad hu-mana, por lazos fuertes de hermanamiento, en los cuales los vnculosde tipo familiar son claves para la continuidad de las experiencias ylos procesos. En este aspecto, las races siempre necesarias no sonuna identidad fija ni un lugar fsico ni un rol social, sino las relaciones
-
33
humanas con los que compartimos la vida. A este aspecto Salete lodenomina como pedagoga de enraizamiento en una colectividad.De ah la importancia de trabajar la organizacin del movimiento comoentramado y espacio de vnculos afectivos, lo que supone erradicar laidea hegemnica en nuestras izquierdas acerca de la organizacin comoinstrumento para conseguir fines.
El trabajo productivo es educativo si es transformador. O sea, si noslo produce sino que lo hace de un modo que supone construir rela-ciones humanas y no destruirlas. En este sentido, el tipo de trabajo queencara el movimiento social no debe reproducir las relaciones jerr-quicas y los modos tayloristas de divisin del trabajo, sino apelar a lacooperacin y superar los tiempos impuestos por el sistema para darpaso a los tiempos internos, incluso en los espacios productivos. Cmopodemos organizarnos para trabajar y producir de modo que las rela-ciones que establezcamos sean pedaggicas? Esta pregunta deberasustituir las vinculadas a la eficiencia, tanto en el terreno econmicocomo en el poltico.
Por ltimo, las formas de vida cotidiana en el movimiento deberanestar impregnadas por valores y actitudes que permitan aflorar eseclima que hace que las personas que lo integran lleguen a ser sujetoscreativos de sus vidas. Un clima emancipatorio. Sabemos qu es unclima opresivo, autoritario, pero definir un clima y unas relaciones hu-manas emancipatorias no resulta nada sencillo. La emancipacin noadmite recetas ni modelos, es un proceso siempre inacabado que hayque experimentar por uno mismo. Pero tiene una dificultad adicio-nal: como seala Rancire, la lgica de la emancipacin slo trata, endefinitiva, de las relaciones individuales (Vermeren et al, 2003: 52).Esto significa que no puede existir emancipacin colectiva? Rancire-Jacotot no van tan lejos, por cierto. La idea gua es que slo se eman-cipa por s mismo pero si en un espacio-tiempo existe un clima signadopor la lgica de emancipacin y no por la lgica de los primeros de laclase, o sea si existe un clima propicio a la emancipacin, ese climano cay de cielo sino que habr sido creado por la actividad colectivade los movimientos sociales que son, en definitiva, el hogar de lagente comn, parafraseando a Braudel.
En esta concepcin no existen ni recetas ni pedagogas ni modelos deescuela ya prontos para instalar. La experiencia de los sin tierra constataque el movimiento no cabe en la escuela, que uno y otra son contradicto-
LOS MOVIMIENTOS SOCIALES COMO ESPACIOS EDUCATIVOS
-
34
AUTONOMAS Y EMANCIPACIONES. AMRICA LATINA EN MOVIMIENTO
rios y que poner la escuela en movimiento significa todo un desafo yaque se trata de un espacio que funciona con una lgica institucional (Salete,2000: 240 y ss.). Esta contradiccin slo puede resolverse, en un sentidocreativo, por el lado del movimiento, entendido no como institucin sino comolas lgicas del deslizamiento que mencionamos arriba. La identidad de laescuela depende de su oposicin cotidiana a la idea de proceso, de transfor-macin, de vida aconteciendo en su imprevisibilidad y plenitud, lo que con-tradice su propia tarea social de hacer educacin (Salete, 2000: 242).
El desafo que nos plantea la educacin en movimiento, supone porotro lado que escuela y movimiento deben convivir ms all de sus dife-rencias. Para la escuela supone formar parte de un sujeto pedaggicointegral, formando parte del clima y del proceso pedaggico que se re-gistra en el movimiento social. Para este, el desafo es igualmente grande:convertir cada espacio, cada instancia, cada accin, en experiencias yespacios pedaggicos de crecimiento y aprendizaje colectivo. Convertir almovimiento en sujeto pedaggico implica poner en un lugar destacado lareflexin y la evaluacin permanentes de todo lo que est sucediendo,abrirse como espacios de autorreflexin y, por lo tanto, darse tiempos in-teriores que naturalmente no coinciden con los tiempos de los partidos ydel Estado. Entre los piqueteros se estn dando varias experiencias enesta direccin: el taller de filosofa del MTD de La Matanza (Lee, 2004),los grupos de reflexin del MTD de Solano (Ferrara, 2004) y la Rondade Pensamiento Autnomo, en la que participan grupos de piqueteros,asambleas barriales y estudiantes3. En estos casos, se registra una total ycompleta ruptura del espacio tradicional de formacin, que es apropiadopor la comunidad-movimiento.
A las experiencias del MST y los MTD, puede sumarse la de los indiosecuatorianos que han creado la Universidad Intercultural de los Pueblos yNacionalidades Indgenas. En Ecuador hay 2.800 escuelas dirigidas porindgenas, algunas de ellas forman parte del sistema de educacinintercultural bilinge, pero desde hace aos la Conaie (Confederacin deNacionalidades Indgenas del Ecuador) se plantea una escuela distinta,donde fundamentalmente se cuente con la participacin de la comunidad,una pedagoga que practicaron nuestros viejos (Macas, 2000: 2;negritas mas). La Universidad Intercultural forma parte de ese procesode apropiacin de la educacin por los indios en movimiento; no tienegrandes edificios, promueve la oralidad, superar la dicotoma sujeto-objeto
3 Vase: www.lavaca.org
-
35
y est guiada por un proceso de interaprendizaje, que puede ser informal(es decir, no reglado en las ataduras acadmicas de las clases presencia-les) e itinerante, para posibilitar la incorporacin de alumnos en cada pue-blo o comunidad (Macas y Lozano, 2000: 3).
La tendencia en estos movimientos parece ir en la direccin de reinte-grar los diferentes aspectos de la vida: se trata de la tendencia, muy inci-piente an, que se registra en algunos colectivos hacia la reunin de as-pectos antes separados, escindidos. En los barrios, pasa por la desinstitu-cionalizacin del espacio, que se resume en la generacin de lugarescomunes y flexibles; en paralelo, se produce una integracin de los tiem-pos, rompiendo la fractura tradicional entre tiempo de trabajo, de ocio,domstico, y otros (Sopransi, 2004). Esta doble apropiacin, de tiemposy espacios, por la comunidad en movimiento, desestructura entre otros lossaberes instituidos e institucionalizados, en poder de los especialistas.
No es fcil adivinar hacia dnde vamos. Si, como podemos intuir, laeducacin es la vida misma, o sea si podemos hacer de la vida un hechoeducativo, ello implica recuperar su carcter integral como vida, superan-do su escisin y fragmentacin. Por otro lado, si lo que educa es la vidamisma, el hecho educativo no tiene otro modo de suceder que afirmar,potenciar, expandir, o sea poner en movimiento los saberes que ya exis-ten en la vida cotidiana de los sectores populares.
Escuela, Estado, territorio
Cmo concebir una escuela, como espacio educativo diferenciado, en elseno del movimiento social? En este punto, siguiendo la lgica de Clastres,se desata la guerra entre la escuela de la comunidad y la escuela delEstado. Dicho de otro modo, la escuela es parte esencial de la disputaentre comunidad y Estado. Y la disputa adquiere un carcter territorial.
Los actuales movimientos tienden hacia el arraigo territorial, entendi-do como el espacio en el que se despliegan relaciones sociales no capita-listas, surgidas en la resistencia al modelo neoliberal. Los nuevos territo-rios (pienso en los barrios piqueteros, en los asentamientos y campamen-tos sin tierra, entre muchos otros) son un mbito de cristalizacin de rela-ciones sociales, de produccin y reproduccin de la vida, que instaurannuevas territorialidades basadas en la reconfiguracin de las viejas. Consu presencia cotidiana, los movimientos marcan el espacio, pero lo ha-cen sobre la base de los vnculos y relaciones que portan. En esos territo-rios es donde estn naciendo las nuevas escuelas.
LOS MOVIMIENTOS SOCIALES COMO ESPACIOS EDUCATIVOS
-
36
AUTONOMAS Y EMANCIPACIONES. AMRICA LATINA EN MOVIMIENTO
El MST aspira, y a veces lo consigue, que la comunidad campamen-to o asentamiento se haga cargo de la escuela, la tome en sus manos.La escuela es una conquista del asentamiento o del campamento. Por lotanto de ella forman parte todas las familias y no apenas las que actual-mente tienen all sus hijos. Siempre que sea posible, los ncleos de basedeben discutir el funcionamiento y los rumbos de la escuela (MST, 1999).De todos modos, es el movimiento en ltima instancia quien decide losrumbos de la escuela.
La experiencia de las comunidades indias es parcialmente diferente.La comunidad controla un territorio y suele construir una escuela que casisiempre es la nica presencia estatal en ese otro territorio. Pero la pre-sencia estatal suele generar graves conflictos, en caso de que la comu-nidad persista en mantener la diferencia cultural y pretenda afirmarla.En Bolivia, la escuela es una conquista social de la revolucin de 1952:los comuneros destinaron un terreno a la escuela que ellos mismos cons-truyeron, que incluye una parcela que cultivan para mantener a los maes-tros. La relacin parece clara: la escuela est en nuestro territorio,dicen los indios.
Sin embargo, la escuela estatal es portadora de un currculum oculto,que slo la lucha social logra hacer visible. Uno de los puntos en conflictoes el de las lgicas diferentes de escuela y comunidad: Hasta qu puntopuede el espacio de la escuela compatibilizar la lgica logocntrica delEstado con la lgica de textualidad oral de la comunidad? (Regalsky,2003: 168). Resulta difcil transferir a la escuela los saberes de la comuni-dad, porque existe una tensin irresoluble entre ambas: Cualquier trans-ferencia de conocimiento a la escuela sufre inmediatamente un cambio deformato y pierde su carga metafrica, pasa a ser logos, la palabra valesolamente en su significado literal mientras el contexto significativo sedesvanece dentro de las cuatro paredes del aula (Regalsky: 169).
Estamos ante un conflicto de poderes que habitualmente se resuelve afavor de la autoridad estatal, o sea la escuela. Para Regalsky, la escuelaen la comunidad es un espacio de apoyo para perforar el espacio jurisdic-cional de la comunidad, debilitarlo e inclinar la balanza de poder a favor delas autoridades regionales criollas (2003: 170). En sntesis, la escuela esun espacio de confrontacin entre dos estrategias, la de los campesinosindios y la del Estado. Y, por lo tanto, es un instrumento del Estado paradesmantelar la territorialidad india y volver a estructurarla a su favor.
La historia que estoy refiriendo es la experiencia de las comunidadesde Raqaypampa, en la zona de Cochabamba, Bolivia, en su lucha por la
-
37
tierra y la escuela. Para frenarla, el Estado boliviano se propuso reorgani-zar las instituciones educativas utilizando la interculturalidad como suinstrumento, o sea utilizando las mismsimas demandas tnicas de laCSUTCB (confederacin campesina) y apropirselas para hacer deellas su propia plataforma (Regalsky: 175). En Raqaypampa, el inevita-ble conflicto de jurisdicciones se desat en octubre de 1986 cuando lascomunidades retiraron a todos sus hijos de las escuelas de la zona. Acep-taron reabrirlas con la condicin de que las autoridades permitieron quelos maestros indgenas nombrados por las asambleas de las comunida-des trabajaran como maestros oficiales. Se enfrentaron incluso al sindica-to de maestros, que defenda a los maestros criollos graduados en el insti-tuto estatal.
Finalmente, el Consejo Educativo Comunal impuso sus criterios apo-yado por los campesinos, y hasta lleg a modificar el calendario escolar dela zona para que no interfiriera en las labores agrcolas. En una memora-ble asamblea, en 1992, un campesino quechua dijo que les estamos mos-trando que podemos ensear a nuestros hijos mejor de lo que ellos losmaestros lo pueden hacer (Regalsky: 191). La capacidad de los indiosde cuestionar la autonoma de la escuela, y de sus maestros, fue posibleporque se haba afianzado una lgica alterna, con una slida base territo-rial y cultural.
La experiencia de Raqaypampa nos alerta sobre un tema decisivo parael actual movimiento social: la definicin del actor principal de la escuela.De esta definicin depender, en gran medida, que los emprendimientoseducativos de los sectores populares en movimiento formen parte del nuevomundo que queremos expandir, o que terminen subordinadas a las lgicasestatales, que no son otras que las de la acumulacin del capital.
LOS MOVIMIENTOS SOCIALES COMO ESPACIOS EDUCATIVOS
-
38
AUTONOMAS Y EMANCIPACIONES. AMRICA LATINA EN MOVIMIENTO
-
39
[3]EL PODER CURATIVO DE LA COMUNIDAD*
Una actitud emancipatoria en materia de salud supone la recuperacin porla comunidad, y por las personas que la integran, de sus poderes curativosexpropiados por el saber mdico y el Estado. Pero implica, adems, libe-rarse del control que el capital ejerce sobre la salud a travs de las multi-nacionales farmacuticas, que jugaron un papel destacado en el procesode medicalizacin de la sociedad. Las prcticas en salud de los zapatistas,as como de una multiplicidad de pueblos indgenas, y de algunos colecti-vos piqueteros, pese a las enormes distancias culturales que existen entreestos sujetos, tienen algunos puntos en comn.
Los pueblos indios a menudo recuperan sus saberes ancestrales, quevan de la mano de reconocer los saberes de los mdicos tradicionales, sindescartar su combinacin con la medicina moderna. De la misma maneraque, en una primera etapa, pusieron en pie escuelas para tener un lugar en elque los nios pudieran estudiar, muchas veces el primer paso consiste enconseguir un dispensario de salud en la comunidad para resolver los casosms urgentes que suelen provocar elevadas tasas de mortalidad. Sin em-bargo, los pueblos indios tienen una larga tradicin en materia de salud.
En las cosmovisiones tradicionales no existe separacin entre salud yforma de vida, o sea, comunidad. Por eso, la salud de los individuos encuanto cuerpos fsicos, depende, bsicamente, de la salud de la comuni-dad (Maldonado, 2003). El concepto curativo de la medicina indgenaforma parte del concepto curativo de esa sociedad, y se asienta, por unlado, en una tupida red de relaciones sociales de reciprocidad: minga otrabajo comunitario, asambleas y fiestas colectivas: espacios para liberararmoniosamente el subconsciente, tanto el individual como el colectivo(Ramn, 1993: 329). Por otro, la familia y las relaciones familiares exten-sas (parientes y parientes rituales).
* Este texto fue publicado originalmente como parte del artculo: Ral Zibechi, Laemancipacin como produccin de vnculos, en: Ana Esther Cecea, Los desafos delas emancipaciones en un contexto militarizado, Clacso, Buenos Aires, 2006.
-
40
AUTONOMAS Y EMANCIPACIONES. AMRICA LATINA EN MOVIMIENTO
En las sociedades indgenas, la capacidad de curar forma parte de susestructuras autogeneradas, a diferencia de las sociedades occidentales enlas que se ha creado un cuerpo mdico-hospitalario separado de la socie-dad, que la controla y vigila. Los mdicos indgenas se han organizado envarias regiones para recuperar y potenciar los saberes de la medicinaindgena (Acero y Dalle Rive, 1998; Freyermuth, 1993). Esta actitud for-ma parte del proceso emancipatorio de los indgenas de nuestro continen-te, y forma parte del prolongado proceso de constitucin de estos puebloscomo sujetos polticos. En algunos casos las organizaciones indgenas (comola Conaie ecuatoriana y el Consejo Regional Indgena del Cauca en Co-lombia, CRIC, entre otros), han desarrollado sus propios programas desalud, con la colaboracin de mdicos y enfermeras entrenados en la me-dicina occidental, y con la colaboracin ms o menos eficiente de los Es-tados (CRIC, 1988).
En los cinco Caracoles zapatistas se ha puesto en pie un sistema desalud que llega a todas las comunidades. Funcionan cientos de casas desalud (alrededor de 800), atendidas por un nmero similar de promotoresde salud, adems de una veintena de clnicas municipales y dos hospitalesen los que ya se realizan operaciones quirrgicas (Muoz, 2004). El hospi-tal de San Jos, en La Realidad, fue construido durante tres aos por milesde indgenas que trabajaron por turnos. All funciona adems una escuela depromotores de salud, cuenta con consultorio dental y de herbolaria, y unlaboratorio clnico. En el hospital trabajan a tiempo completo varios volunta-rios surgidos de las comunidades, la junta de buen gobierno los apoya consu alimentacin, con su pasaje, su zapato y su vestido, pero no cobransueldo (Muoz, 2004). Y han puesto en pie un laboratorio de herbolaria:
Este sueo empez cuando nos dimos cuenta que se estabaperdiendo el conocimiento de nuestros ancianos y nuestrasancianas. Ellos y ellas saben curar el hueso y las torceduras,saben el uso de las hierbas, saben atender el parto de lasmujeres, pero toda esa tradicin se estaba perdiendo con eluso de las medicinas de farmacia. Entonces hicimos acuerdoentre los pueblos y llamamos a todos los hombres y mujeresque saben de curacin tradicional. No fue fcil esta convo-catoria. Muchos compaeros y compaeras no queran com-partir su conocimiento, decan que era un don que no puedetraspasarse porque es algo que ya se trae adentro. Entoncesse dio la concientizacin en los pueblos, las plticas de nues-
-
41
tras autoridades de salud, y se logr que muchos cambiaransu modo y se decidieran a participar en los cursos. Fueroncomo 20 hombres y mujeres, gente grande de nuestros pue-blos, que se decidieron como maestros de la salud tradicionaly se apuntaron como 350 alumnas, la gran mayora compa-eras. Ahora se han multiplicado las parteras, las hueseras ylas yerberas en nuestros pueblos (Muoz, 2004).
En las regiones autnomas existe una red de casas de salud y clnicas,consultorios dentales, laboratorios de anlisis clnicos y de herbolaria, don-de se practica oftalmologa y ginecologa, y de farmacias. Las consultastienen un precio simblico para los zapatistas y a veces son gratuitas, y seatiende a todo el que lo solicita, sea o no base de apoyo del zapatismo; lasmedicinas se regalan si son donadas y se cobran al precio de costo si huboque comprarlas; las medicinas tradicionales son gratuitas. En algunos Ca-racoles se elaboran infusiones y pomadas con plantas medicinales. Todoesto se ha hecho con el trabajo de las comunidades y el apoyo de la solida-ridad nacional e internacional, pero sin ninguna participacin del Estadomexicano.
En los grupos piqueteros autnomos los cuidados de salud se rigen porlos mismos principios, pese a las diferencias entre las culturas mayas y lasde los sectores populares de una gran ciudad como Buenos Aires, cunadel movimiento obrero latinoamericano, que fue tambin uno de los esca-parates del consumismo mundial. En el taller de salud que se realiz enenero de 2003 en el encuentro Enero Autnomo, una de las conclusionesfue que el movimiento en su conjunto es quien cura. Los MTD (Movi-miento de Trabajadores Desocupados), al igual que la mayora de losgrupos piqueteros, suelen tener espacios de salud en cada barrio, dondetrabajan la salud preventiva en la que colaboran profesionales de formasolidaria. Los MTD de Solano y el de Alln, en Neuqun, suministranmedicamentos y anteojos gratuitos a los integrantes del movimiento, cu-yos costos sufraga la organizacin. El caso de los anteojos revela lo quepuede hacerse fuera del mercado: gracias al apoyo de un ptico, se recu-peraron armazones viejos o pasados de moda; los lentes son muybaratos y los consiguen a precio de costo, de modo que ahora todos losintegrantes tienen sus anteojos que antes resultaban inaccesibles (EneroAutnomo, 2003).
Adems, distribuyen hierbas medicinales que compran directamenteen la zona donde nacen, las mezclan y empaquetan. Ahora se proponen
EL PODER CURATIVO DE LA COMUNIDAD
-
42
AUTONOMAS Y EMANCIPACIONES. AMRICA LATINA EN MOVIMIENTO
dar un paso ms: elaborar las tinturas madres a partir de plantas medicina-les, que cultivarn en las parcelas del movimiento. Cada vez usan menosmedicamentos, que dejan para los casos ms difciles, mientras las fami-lias piqueteras van descubriendo las ventajas de la medicina tradicional.En algunos barrios comenzaron a trabajar con terapias chinas tradiciona-les (acupuntura) y talleres de hierbas locales y autctonas, ampliando eluso de medicinas alternativas (Salud Rebelde, 2004).
En paralelo, pusieron en marcha grupos de reflexin, que funcionanen todos los barrios, que contienen la problemtica personal, de los vncu-los, del sentimiento, como una especie de crecimiento colectivo. En esosgrupos, segn afirma una participante, uno aprende a quitarse el miedo.Y el miedo es una enfermedad. En relacin con la dependencia de losmdicos y especialistas, consideran que la verticalidad es enfermante yque salud es encontrarnos (Enero Autnomo, 2003). El relato de una delas reuniones de estos grupos, realizado por un psiclogo social que parti-cipa en el movimiento y coordin la primera reunin que se realiz en unbarrio muy pobre que forma parte del MTD de Solano, habla por s solo:
Despus de las presentaciones iniciamos la reunin con unapregunta abierta: alguien quiere decir algo? Fue como abriruna canilla. Casi sin demora una seora comenz,acongojadamente, a relatar que siendo chica haba sufridoabusos sexuales por parte de su padre. El relato era entre-cortado, sollozaba en medio de las frases, alcanz a compo-ner un cuadro frecuente en los hogares pobres de provincia-nos arrojados a las orillas de la gran ciudad. Hacinamiento,promiscuidad, varones y mujeres durmiendo en el mismo cuar-to, y las consecuentes violaciones como parte de la vida fa-miliar. Cuando finaliza su doloroso relato se hace un silenciopoderoso, un silencio hecho de setenta y pico de bocas calla-das, un silencio de no saber qu hacer entre todos con tantoantiguo dolor que vena a estallar ahora, cuarenta o cincuen-ta aos ms tarde, en este mbito, buscando quin sabe qurespuesta o resonancia o comprensin o perdn o simple-mente escucha. El grupo, esta asamblea, se siente convoca-da a contener de alguna manera este gesto de la compaera,y no acierta cmo. Por fin atino a sealar algo: que la compa-era nos hace partcipes de su dolor y que hay que ver qupodemos hacer con eso. Apenas un simple sealamiento pero
-
43
que tiene la condicin de habilitar otras voces. Hay palabrasde consuelo, de comprensin, abrazos, gestos de solidaridad,en muchos casos de parte de quienes se reconocen en esos yotros sufrimientos (Ferrara, 2004).
Ciertamente, como sealan indgenas y piqueteros, es el movimiento-comunidad el que tiene el poder de curar. Pero los caminos fueron dife-rentes. Los pueblos indgenas recuperaron su medicina tradicional, aplas-tada por los conquistadores; los ex obreros y actuales desocupados, mol-deados por la cultura del consumo, debieron desinstitucionalizar el trabajo,el espacio, el tiempo y la poltica para reinventar sus vidas. En sntesis,esto supuso: emprendimientos productivos autogestionados, o produccinpara s; habilitar espacios de encuentro permanentes y abiertos en losgalpones y en los territorios del movimiento, donde se practican nuevassociabilidades; la integracin de los tiempos de las diversas esferas de lavida cotidiana y el respeto por el tiempo propio, o re-unin de los tiemposparcelados frente a la fragmentacin que promueve el sistema, como pasoprevio para recuperar un pensar-hacer colectivo que se rige por los tiem-pos subjetivos, tanto singulares como comunitarios; y las prcticas dehorizontalidad, autonoma, participacin colectiva, dignidad, cooperacinsolidaria y democracia directa, frente a las de representacin, jerarquas einstrumentalizacin de las prcticas polticas tradicionales (Sopransi yVeloso, 2004).
EL PODER CURATIVO DE LA COMUNIDAD
-
44
AUTONOMAS Y EMANCIPACIONES. AMRICA LATINA EN MOVIMIENTO
-
45
[4]LA RECREACIN DEL LAZO SOCIAL:
LA REVOLUCIN DE NUESTROS DAS*
Abordar la cuestin del lazo social representa un retorno a las preocupa-ciones de los primeros socialistas, para quienes el eje de los cambios giraen torno a la creacin de nuevas relaciones sociales y no lo hacen depen-der de los vnculos entre los movimientos y los Estados. Supone, adems,poner en el centro la cuestin de la emancipacin, que forma parte insepa-rable del cambio centrado en los vnculos sociales.
En segundo lugar, hablar de los logros y las dificultades, de las poten-cias y los lmites que encuentran los movimientos, supone transitar por unamirada interior. Implica rastrear en el seno de los movimientos en el cmose van construyendo las relaciones entre sus miembros y entre ellos y elmedio circundante. Que los movimientos reproduzcan en su interior lasrelaciones capitalistas, ya sea porque opten por formas organizativas o devida cotidiana de tipo taylorista asentadas en la divisin entre el trabajointelectual y manual o entre los que dan rdenes y los que obedecen, oque, por el contrario, vayan ms all buscando formas no capitalistas derelacionamiento, tiene a mi modo de ver una importancia estratgica. Alhacerlo, como sostengo que lo hacen buena parte de los actuales movi-mientos, no slo nos estn mostrando que el socialismo u otro tipo desociedad ms humana es posible, sino que en los hechos est comenzandoa construirse.
I. Potencialidades y logros
En otro momento he sealado hasta siete caractersticas comunes entrelos movimientos latinoamericanos actuales: el arraigo territorial en espa-cios conquistados a travs de largas luchas; la autonoma de Estados,partidos, iglesias y sindicatos; la afirmacin de la identidad y de la dife-
* Ponencia presentada al seminario De la exclusin al vnculo, organizado por el Insti-tuto Goethe, Buenos Aires, 14-16 de junio de 2005.
-
46
AUTONOMAS Y EMANCIPACIONES. AMRICA LATINA EN MOVIMIENTO
rencia; la capacidad de tomar en sus manos la educacin y de formarsus propios intelectuales; el papel destacado de las mujeres y por lo tantode la familia que son a menudo el sostn de los movimientos; una rela-cin no jerrquica con la naturaleza y formas no tayloristas de divisindel trabajo en sus organizaciones; y el trnsito de formas de accin instru-mentales hacia las autoafirmativas (Zibechi, 2003b).
De todas ellas, las nuevas territorialidades creadas por los movimien-tos son el rasgo diferenciador ms importante (respecto de los viejos mo-vimientos y de los actuales movimientos del primer mundo) y lo que lesest dando la posibilidad de revertir la derrota estratgica del movimientoobrero, infligida por el neoliberalismo. Estos territorios son los espacios enlos que se construye colectivamente una nueva organizacin de la socie-dad. Los territorios de los movimientos, que existieron primero en las reasrurales (campesinos e indios) y desde hace unos aos estn naciendo tam-bin en algunas grandes ciudades (Buenos Aires, Caracas, El Alto), sonlos espacios en los que los excluidos aseguran su diaria supervivencia.Esto quiere decir que ahora los movimientos estn empezando a tomaren sus manos la vida cotidiana de las personas que los integran. En lasreas urbanas mencionadas, se produjo un viraje importante: ya no slosobreviven de los restos o desperdicios de la sociedad de consumosino que comienzan a producir sus alimentos y otros productos que ven-den o intercambian. Han pasado a ser productores, lo que representa unode los mayores logros de los movimientos en las ltimas dcadas, por loque supone en trminos de autonoma y autoestima. Este paso fue el re-sultado de su desarrollo natural4 y no de una planificacin previa hechapor sus dirigentes.
En segundo lugar, los movimientos que han lanzado desafos ms se-rios al sistema (indios comuneros, campesinos, sin tierra, sin techo ypiqueteros, pero tambin movimientos no territorializados de mujeres yjvenes), adoptan formas organizativas a partir de la familia o, mejor, uni-dades familiares que no son familias nucleares sino formas de relacionesestables del tipo de familias extensas, complejas o de nuevo tipo5. En ellasel papel de las mujeres es a menudo central, pero no siempre como espejo
4 Utilizo el trmino natural para evitar el vocablo espontneo, que es utilizado comoadjetivo para evaluar crticamente las acciones o movimientos que no cuentan conplanificacin y direccin.
5 Immanuel Wallerstein sostiene que las unidades domsticas son el pilar institucionalmenos estudiado de nuestras sociedades. Sin embargo les concede una importancia simi-lar a la que tienen los Estados, las empresas o las clases sociales.
-
47
del papel dominante del varn, sino en el marco de nuevas relaciones conlos hijos y otras familias. Entre los sin tierra, los ncleos bsicos los com-ponen grupos de familias que conviven bajo las mismas lonas o son veci-nas en los campamentos; entre los sin techo pueden ser agrupamientos defamilias segn los espacios ocupados; y entre los Piqueteros aparecenformas de familias extensas en las que la continuidad del ncleo gira entorno a la mujer.
El papel de la familia en estos movimientos encarna nuevas relacionessociales que abarcan cuatro aspectos: la relacin pblico-privado, las nue-vas formas que adquieren las nuevas familias, la creacin de un espaciodomstico que no es ni pblico ni privado sino algo nuevo que abarca aambos, y la produccin y re-produccin de la vida. En la base de estosprocesos est el quiebre del patriarcado, que algunos fenmenos socialespropiciados por el neoliberalismo hacen ms visible, pero que es bastanteanterior. El patriarcado como relacin social entr en crisis hacia los aos60 y tiene mltiples manifestaciones que van desde la familia hasta lafbrica, pasando por la escuela, el cuartel y las dems instituciones disci-plinarias. En el futuro el capitalismo tendr grandes dificultades para so-brevivir si no consigue reconducir la crisis del patriarcado hacia nuevasformas de control y sometimiento.
En quinto lugar, el papel de la familia parece responder a una feminiza-cin de los movimientos y de las luchas sociales, que forma parte, claroest, de una feminizacin de la sociedad en su conjunto. Por feminizacindebemos entender tanto un nuevo protagonismo de las mujeres como, enun sentido ms amplio, un nuevo equilibrio femenino-masculino que atra-viesa a ambos sexos y a todos los espacios de la sociedad (Capra, 1992).
Este conjunto de cambios que resumimos en el papel destacado de lafamilia en los movimientos antisistmicos, va de la mano con una reconfi-guracin de los espacios en los que se hace poltica y, por lo tanto, de lasformas que adopta, los canales a travs de los cuales se transmite y hastade la relacin medios-fines que se busca. En los sectores populares indge-nas urbanos de Bolivia, la poltica no se define tanto en las calles con enel mbito ms ntimo de los mercados y las unidades domsticas, espaciosdel protagonismo femenino por excelencia (Rivera, 1996: 132). La formacomo el protagonismo femenino y de las unidades domsticas6 est modi-
6 Por unidad domstica Wallerstein entiende una unidad que rene en un fondo comn losingresos de sus miembros para asegurar su mantenimiento y reproduccin, en Lasunidades domsticas como instituciones de la economa-mundo (Wallerstein, 2004: 235).
LA RECREACIN DEL LAZO SOCIAL: LA REVOLUCIN DE NUESTROS DAS
-
48
AUTONOMAS Y EMANCIPACIONES. AMRICA LATINA EN MOVIMIENTO
ficando las formas de hacer poltica y el cambio social, es un terreno abiertoa la investigacin.
De esas maneras, los movimientos estn empezando a convertir susespacios en alternativas al sistema dominante, por dos motivos: los con-vierten en espacios simultneos de supervivencia y de accin sociopoltica(como hemos visto), y construyen en ellos relaciones sociales no capitalis-tas. La forma como cuidan la salud, como se autoeducan, como producensus alimentos y como los distribuyen, no es mera reproduccin del patrncapitalista sino que en una parte considerable de esos emprendimientosvemos una tensin para ir ms all, poniendo en cuestin en cada uno deesos aspectos las formas de hacer heredadas.
Cmo fue posible crear islas no capitalistas? Fue posible graciasa la lucha de los movimientos, que han abierto espacios-brechas en elsistema de dominacin, espacios fsicos y simblicos de resistencia quese convierten en espacios de supervivencia, y para sobrevivir comien-zan a producir y reproducir sus vidas en forma diferente a como lo haceel capitalismo: La educacin tiende a ser autoeducacin; el espacio educativo no es
slo el aula sino toda la comunidad; los que ensean no son slo losmaestros sino todos los integrantes de la comunidad, los propios niosmuestran su capacidad de aprender-ensear; el movimiento todo esun espacio autoeducativo.
En la produccin, se busca el autoabastecimiento y la diversificacinpara depender menos del mercado; se busca producir sin agrotxicoso productos contaminantes; buscan comercializar fuera de las garrasdel mercado monopolizado; intentan que todos los productores domi-nen todos los saberes de la produccin; la divisin tcnica del trabajono genera jerarquas sociales, de gnero o etreas y se trabaja pordescongelar la divisin entre trabajo intelectual y trabajo manual; yentre quienes dan rdenes y quienes las obedecen.
En la salud, se buscan alternativas a la medicalizacin de la salud atravs de la recuperacin de saberes perdidos por el dominio de losmonopolios farmacuticos; se apela a las plantas medicinales y a me-dicinas alternativas; se busca que el mdico no se convierta en unpoder separado sobre la comunidad; se trabaja para eliminar la figuradel paciente-dependiente-pasivo; se intenta que la comunidad y cadauno de sus miembros se re-apropien de los saberes expropiados por elsaber mdico, el Estado y el capital.
-
49
Las descripciones anteriores representan apenas tendencias, bsque-das, intentos en medio de la lucha social de resistencia. No son lugares dellegada sino flujos, movimientos. Porque, qu es un movimiento sino eso,mover-se? Todo movimiento social se configura a partir de aquellos querompen la inercia social y se mueven, es decir, cambian de lugar, recha-zan el lugar al que histricamente estaban asignados dentro de una deter-minada organizacin social, y buscan ampliar los espacios de expresin(Porto Gonalves, 2001: 81).
Estamos ante un conjunto de actividades que se asientan en lazossociales de nuevo tipo, que se registran de forma muy desigual en losdiferentes movimientos. Pero es, sin embargo, una especie de barmetropara visualizar el grado de anticapitalismo de un movimiento. Quiero decirque el anticapitalismo ya no proviene slo del lugar que se ocupa en lasociedad (obrero, campesino, indio), ni del programa que se enarbola, delas declaraciones o de la intensidad de las movilizaciones, sino tambin,no de forma exclusiva, tambin de este tipo de prcticas, del carcterde los lazos sociales que se crean.
A ese conjunto de logros de los movimientos, debera sumarse el he-cho de no haber cado en la articulacin. No son pocos dirigentespolticos, acadmicos los que sostienen que el movimiento social sufrefragmentacin y dispersin. Ambos hechos son observados como pro-blemas a superar a travs de la centralizacin y la unificacin.
Sin embargo, una y otra vez movimientos no articulados y no unifica-dos estn siendo capaces de hacer muchas cosas: derriban gobiernos,liberan amplias zonas y regiones de la presencia estatal, crean formas devida diferentes a las hegemnicas y dan batallas cotidianas muy importan-tes para la supervivencia de los oprimidos. Postulo que el cambio so-cial, la creacin-recreacin del lazo social, no necesita ni articula-cin-centralizacin ni unificacin. Ms an, el cambio social emanci-patorio va a contrapelo del tipo de articulacin que se propone desde elEstado-academia-partidos.
Una primera cuestin gira en torno al significado de dispersin ofragmentacin. Desde dnde estamos mirando cuando lo decimos? Setrata de miradas exteriores, lejanas y, sobre todo, desde arriba. Decirque un movimiento, un sujeto social o una sociedad est fragmentada,no implica mirarla desde una lgica estadocntrica, que presupone launidad-homogeneidad de lo social y por lo tanto de los sujetos? Ms an,se considera que ser sujeto supone cierto grado de por lo menos no-fragmentacin. Se supone que el Estado-partido-academia sabe ya para
LA RECREACIN DEL LAZO SOCIAL: LA REVOLUCIN DE NUESTROS DAS
-
50
AUTONOMAS Y EMANCIPACIONES. AMRICA LATINA EN MOVIMIENTO
qu existen los sujetos y hasta son capaces de definir cundo existen ycundo no.
En segundo lugar, quienes proponen la articulacin de los movimientosque en general son quienes sostienen la centralidad de la poltica estataldejan de lado la necesidad de hacer un balance de los ltimos 100 aos demovimiento obrero y socialista. Ese balance puede resumirse as: Unatransicin controlada y organizada tiende a implicar cierta conti-nuidad de explotacin (Wallerstein, 1998:186). Una vez ms: no esuna teora, sino apenas una lectura de 100 aos de socialismo.
Sin embargo, desde la izquierda y desde la academia se asegura quesin articulacin no hay la menor posibilidad de triunfo, o que los triunfosson efmeros, y que el movimiento desarticulado o fragmentado marchahacia la derrota segura. Este tipo de argumentos nos remite nuevamenteal necesario balance del siglo XX. Acaso no fue la unificacin y la centra-lizacin de los movimientos del pasado lo que le permiti al Estado y alcapital neutralizarlos o domesticarlos? Por otro lado, cmo se explicanlas rebeliones populares de Amrica Latina, por lo menos desde el Caracazode 1989, que cosecharon victorias importantsimas, sin que estuvieran con-vocadas por articulaciones o estructuras formales y establecidas?
Sin embargo, las articulaciones-coordinaciones existen en los hechos.Todos los movimientos tienden a vincularse de forma ms o menos esta-ble, ms o menos explcita, con grupos y colectivos afines. Y existen msall de la voluntad de los militantes, existen en la vida cotidiana, en larealidad diaria de los pueblos. Creo que es posible distinguir, a grandesrasgos, dos tipos de coordinaciones:
Una es la articulacin externa, o hacia fuera, que nace de necesida-des externas al movimiento. Pero no se trata slo, ni principalmente, deque los objetivos de la articulacin sean externos, sino sobre todo de algomucho ms sutil, a menudo inspirado o justificado en esos objetivos. Setrata de construir algo diferente en lugar de lo que hay. Lo que existesiempre es algn grado de organizacin en la base de la sociedad ycierta confluencia de esas mltiples organizaciones. Lo que defino comoarticulacin externa se relaciona con la incompletud que partidos yacadmicos consideran que tiene el movimiento social. O sea, que loque el movimiento desde la base ha creado debe ser completado conalgo superior, ya sea una articulacin unificada y centralizada o una redde redes. Los trminos poco importan. Finalmente, esa otra org