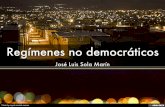Verifobia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El ...cedhj.org.mx/revista DF...
Transcript of Verifobia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El ...cedhj.org.mx/revista DF...
-
164164
Verifobia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El derecho humano a la prueba como tema pendiente de regulación en el ordenamiento jurídico mexicano. Verifobia in the Suprema Corte de Justicia de la Nación. The human right to evidence as a subject pending regulation in the mexican legal system.
Germán Cardona Müller∗∗
Sumario: I. Introducción. II. Problemática. III. Objetivo. IV. Metodología y
Marco Teórico. V. Desarrollo. VI. Conclusiones. VII. Referencias
bibliográfica. Fecha de recepción: 22 de octubre de 2020
Fecha de aceptación: 4 de noviembre de 2020
∗ Cuenta con Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante y la Universidad de Palermo (2016). Es egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, donde obtuvo la Maestría en Derecho Constitucional Contemporáneo (2015), y la licenciatura en Derecho (2009). Entre otros posgrados, es egresado del Curso Básico para la Formación y Preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación (2018); y tiene especialidad en Derecho Corporativo, así como en Derecho Fiscal con mención honorífica por la Universidad Panamericana (2017-2019). Como académico ha sido parte del Núcleo Académico Básico de Posgrados del ITESO, 2015-2017, y actualmente es profesor de asignatura de la Universidad de Guadalajara. Como profesionista, se desempeña como actualmente como director jurídico del despacho: Germán Cardona Müller, Abogados; así como prestador en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Ha fungido tanto como investigador, secretario técnico, asesor en jefe del H. Congreso del Estado de Jalisco. Correo electrónico: mtro.germancardonamü[email protected]
-
165 165
Resumen: Este artículo tiene por objeto mostrar la necesidad de establecer una
regulación en el sistema jurídico mexicano que garantice el derecho humano
a la prueba, y se abandone el sistema de prueba tasada que impera en la mayor
parte de las áreas del derecho. Para ello, se realiza un estudio de caso
correspondiente a la contradicción de tesis 203/2019 que emitió la Segunda
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde sostiene la
importancia que tiene la figura de la fecha cierta como mecanismo para
mostrar la veracidad de actos jurídicos celebrados entre particulares.
Abstract: This article aims to show the need to establish a regulation in the
Mexican legal system that guarantees the human right to evidence, and to
abandon the system of assessed evidence that continues to prevail in most areas
of law. For this purpose, a case study is carried out corresponding to the
contradiction of thesis 203/2019 issued by the Second Chamber of the Supreme
Court of Justice of the Nation where it maintains the importance of the figure of
the certain date, as a mechanism for show the veracity of legal acts celebrated
between individuals.
Palabras Clave: Verifobia, derecho humano a la prueba, fecha cierta, prueba
tasada, razón práctica.
Key Words: Veriphobia, human right to evidence, certain date, assessed proof,
practical reason.
-
166166
I. Introducción
El razonamiento probatorio en el derecho ha superado diversas etapas, desde
ópticas irracionalistas hasta las que hoy pretenden mostrar la necesidad de
adoptar visiones que garanticen su realización racional para que las decisiones
de las y los operadores jurisdiccionales establezcan umbrales mínimos que
respondan a las exigencias de un Estado constitucional de derecho, tal como
señala Taruffo (2010).
A medida en que las democracias constitucionales evolucionan,
aquellas posturas que pretenden reducir el razonamiento probatorio a la mera
convicción de quien juzga, o como medidas para solucionar problemas, se
quedan cortas, tal como señala Ferrer (2019). Si bien es importante que el
derecho sea una herramienta para hacer frente a problemáticas sociales,
también es que no se debe descartar el papel toral que juega la aproximación
a la verdad.
Aquellas posturas escépticas frente a la importancia de la verdad en los
procesos jurisdiccionales, como el escepticismo radical que conduce a la
verifobia o miedo a la verdad, no son compatibles con los regímenes de las
democracias contemporáneas al ir en contra de la seguridad jurídica tanto en
su acepción formal como material, al impedir, en este segundo caso, que la
población tenga certeza sobre la concreción de la dimensión valorativa de un
determinado sistema jurídico.
En atención a la importancia que tiene el razonamiento probatorio,
para el adecuado funcionamiento del sistema jurídico, sobre todo cuando los
operadores jurisdiccionales realizan la adjudicación normativa, es que varias
-
167 167
latitudes han aceptado el derecho a la prueba como un derecho esencial que es
parte de la prerrogativa a una debida defensa, tal como ha sostenido el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Estado español. Así lo hace
notar Ferrer (2019), de acuerdo con dicho iusfilósofo la prerrogativa se
conforma por los siguientes elementos:
1. Deber de admitir por parte de los operadores jurisdiccionales todas
aquellas pruebas que sean idóneas acerca de los hechos que deban ser
objeto de escrutinio;
2. El que las pruebas aportadas sean efectivamente practicadas en el
proceso, en donde se maximice el proceso de contradicción vía la
participación activa de las partes en éste;
3. El que las pruebas se valoren tanto en lo individual como en conjunto;
4. Deber de admitir por parte de los operadores jurisdiccionales todas
aquellas pruebas que sean idóneas acerca de los hechos que deban ser
objeto de escrutinio;
5. El que las pruebas aportadas sean efectivamente practicadas en el
proceso, en donde se maximice el proceso de contradicción vía la
participación activa de las partes en éste; y
6. El que las pruebas se valoren tanto en lo individual como en conjunto
(Pp. 13-18)
En el caso del Estado mexicano, el derecho a la prueba no ha sido regulado,
aunque se podría extraer de las garantías judiciales que están establecidas en
diversos tratados internacionales, como los artículos 8° y 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (1969); los criterios que establece la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, como es el caso de la Segunda Sala,
-
168168
donde hacen hincapié que los operadores jurisdiccionales necesariamente
deben emitir sentencias que sean acordes con el principio de congruencia y
exhaustividad (2016); del ordenamiento constitucional federal, como el
artículo 17, donde se instaura la necesidad de garantizar el debido proceso por
parte de los operadores jurisdiccionales.
II. Problemática
Si bien la mayor parte de los elementos que configuran el derecho humano a
la prueba podrían extraerse de manera implícita del sistema jurídico
mexicano, hasta la fecha no hay ninguna disposición jurídica que precise los
alcances en los que los operadores jurisdiccionales deban cumplir con dichos
extremos, ni hay manera por la cual se deba obligarlos.
Cabe resaltar que, en la mayor parte de las áreas del derecho mexicano,
tanto a nivel local como federal, aún se opera con un sistema de prueba tasada,
que tiene como base la legislación federal adjetiva civil, donde otorga un
enorme valor probatorio a la prueba documental pública o privada, la
confesional, en detrimento a la racionalidad y, por ende, a la búsqueda de la
verdad. Ante dicha circunstancia, surge la siguiente interrogante que será
objeto de dilucidar en este trabajo de investigación:
¿Es indispensable la regulación en el ordenamiento jurídico mexicano
de los elementos de racionalidad probatoria, a efecto de garantizar el derecho
humano a la prueba para evitar que se vulnere la seguridad jurídica de la
población?
-
169 169
III. Objetivo
A través de este análisis se mostrará que es imperativa y necesaria la regulación
de los elementos de racionalidad probatoria para garantizar el derecho
fundamental a la prueba en el sistema jurídico mexicano, pues dicha omisión
violenta la seguridad jurídica de la población.
IV. Metodología y marco teórico
Se propone como metodología el análisis de estudio de caso de la
contradicción de tesis 203/2019, que en su momento emitió la Segunda Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de fecha cierta a través
de la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa (2019). Dicha forma de
proceder es idónea para esta investigación, pues permite realizar un análisis
profundo de las circunstancias y alcances de la sentencia.
En consonancia con la metodología, se pretende realizar este análisis en
atención a las siguientes cuestiones que son esenciales para procurar el
objetivo que se ha propuesto:
a) El alcance e impacto que tiene el precedente para solucionar otros
casos iguales, en correspondencia al principio de universalidad, donde
se mostrará que la ausencia de una adecuada regulación del derecho a
la prueba en el ordenamiento jurídico mexicano tiene el alto riesgo de
generar una línea de argumentación en disonancia con los
compromisos asumidos a nivel internacional por el Estado mexicano
en materia de derechos humanos.
b) El alcance e impacto negativo que dicha omisión tiene en la
distribución de la carga probatoria en detrimento de una adecuada
-
170170
impartición de justicia, de conformidad con los derechos humanos al
obligar a las personas a tener que ofrecer cierto tipo de pruebas, en
contravención con la aproximación a la racionalidad y la verdad.
Se realizará el análisis desde la óptica epistemológica del post positivismo
jurídico, pues reconoce la posibilidad de analizar y evaluar los principios
axiológicos vía aplicación de las reglas de la razón práctica, lo cual es esencial
en este trabajo, donde se atenderá y verificará el grado de solidez en la
adjudicación de valores jurídicos a nivel constitucional.
V. Desarrollo
5.1. Criterios sujetos a análisis
Se establece, a manera de antecedente, los criterios que fueron objeto de esta
contradicción de tesis, así como la conclusión a la que llegó la Segunda Sala de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la descripción de sus principales
razonamientos:
1. Se estableció la postura por parte de los tribunales colegiados Tercero,
Quinto, Sexto y Séptimo en Materia Administrativa del Tercer
Circuito, consistente en que, tratándose de documentos privados,
cuando se realicen facultades de comprobación o cumplimiento de las
obligaciones tributarias de los contribuyentes, estos no deben cumplir
con el criterio de tener fecha cierta.
Esta conclusión se justificó principalmente por los argumentos
sistemáticos y a contrario, donde se estableció que el criterio de fecha
cierta sólo aplica en materia civil para dotar de eficacia a los actos
jurídicos frente a terceros. A su vez, se empleó el segundo tipo de
-
171 171
razonamiento, donde se señaló que ni el artículo 28 o 30 del Código
Fiscal de la Federación o reglamento mencionan que la contabilidad se
integrará por documentos que tengan la fecha cierta, a efecto de
acreditar el cumplimiento de las obligaciones fiscales o verificar que
los hechos plasmados en estas efectivamente hayan ocurrido.
2. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto
Circuito sostuvo que era necesario que los documentos privados
puedan ostentar fecha cierta, pues carecer de este requisito implica
asumir el riesgo constante de que se pueda incurrir en actos
fraudulentos y dolosos.39
Esta conclusión se sostuvo por razonamiento de autoridad, en
la que se atiende al mero valor de presunción de veracidad que le
otorga la legislación, en este caso el ordenamiento civil sustantivo y
adjetivo a los documentos privados que tengan fecha cierta. Es decir, a
criterio del operador jurisdiccional en cuestión, sólo dicho requisito
puede ser un referente de veracidad, pues la legislación le otorga un
valor probatorio supremo.
3. La conclusión a la que llegó la Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación consistió en señalar que debe prevalecer la fecha
cierta como requisito para que los documentos privados puedan
considerar que efectivamente fueron realizados en un determinado
39 Cabe resaltar que, pese a que la propia corte reconoció que este tribunal colegiado se apartó de dicho criterio, insistió en recuperar dicha postura sin considerar en esta contradicción de tesis los razonamientos de dicho órgano de control de constitucionalidad para apartarse de dicho criterio. Esto podría ser grave, pues, si bien muestra los argumentos de aquellos colegiados que sostienen una postura contra el requisito de la fecha cierta, omite proporcionar información sobre la justificación para abandonar la postura original, lo cual es indispensable, a fin de tener elementos para la dilucidación de los razonamientos encontrados.
-
172172
momento, con ello gozar de valor probatorio pleno. Al igual que el
segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto
Circuito, su línea de justificación se basó en argumentos de autoridad,
donde recuperó la legislación civil federal vigente.
De manera adicional, por razonamiento sistemático, se
estableció por dicho órgano de control de constitucionalidad que, de
los artículos 28 y 30 del Código Fiscal de la Federación, así como del
artículo 33 del reglamento de dicho ordenamiento jurídico en relación
con la legislación civil señalada, al ser una obligación del contribuyente
contar con documentación eficaz y certera que ampare su
contabilidad, se desprende que sólo el requisito de fecha cierta permite
dotar el calificativo de fiabilidad y certeza.
5.2. Alcances del criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación en el derecho humano a la prueba
La conclusión a la que llegó la Segunda Sala pretende dilucidar la cuestión
sobre la forma en la que los operadores jurisdiccionales deberán fallar a futuro.
Cabe destacar, que este precedente tendrá una repercusión negativa para la
consolidación del derecho humano a la prueba. Esto se debe a que contribuye
a apoyar una visión del razonamiento probatorio inconsistente con la
racionalidad, al negar la verdad como un principio valioso y supremo a
conseguir en materia tributaria, cuando las autoridades ejerzan sus facultades
de comprobación o pretendan verificar el cumplimiento de los contribuyentes
de sus obligaciones en esta área.
Dicha afirmación tiene sustento en el hecho de que la corte parte de
una presunción de principio en el razonamiento de esta contradicción de tesis.
-
173 173
Este operador jurisdiccional comienza desde la presunción de que aquellos
documentos que cumplan con los siguientes requisitos harán prueba plena por
considerarse a la luz de la ley como veraces:
a) Aquellos que se hayan inscrito en el Registro Público de la Propiedad
y del Comercio.
b) Aquellos que se presenten ante un fedatario público.
c) A partir de la fecha de defunción de cualquier parte en un documento
privado.
La presunción sólo es válida si efectivamente en los supuestos se
establecen los nexos causales para mostrar que de manera fehaciente se haya
dado el acto jurídico establecido en el documento privado. Sin embargo, la
corte es omisa en establecer aquellos razonamientos que corroboren dicha
afirmación. Por este error de pensamiento, la Segunda Sala confunde lo que es
un indicio con la veracidad, al considerar un sistema de pruebas tazadas en
materia civil que no tiene justificación de ser.
Tal como lo señala Roger Zavaleta (2014), para que opere de manera
adecuada un sistema probatorio, es necesario que personas juzgadoras
cuenten con la libertad suficiente para valorarlas, donde las presunciones que
se realicen, en cuanto a dar por ciertos hechos como probados, sólo sirven en
la medida que sean útiles y plenamente justificadas. Esto no puede ocurrir
cuando se intenta dar por existente un hecho o señalar que ocurrió cuando no
hay motivo para dotarle de esa naturaleza.
Los documentos que cumplen con los requisitos de fecha cierta sirven
para establecer una presunción que estos fueron elaborados en un
-
174174
determinado momento, mas no equivale a mostrar que efectivamente se dio
dicha circunstancia. Coincido con los tribunales colegiados disidentes a la
postura que asumió la Segunda Sala, dicho criterio sólo debe de servir, a lo
sumo, para establecer presunciones en cuanto a la eficacia para terceros, no así
para las autoridades fiscales en el ejercicio de sus funciones y facultades.
Al limitar de manera excesiva la libertad valorativa que tienen las y los
juzgadores para solucionar problemas, el propio sistema jurisdiccional
desconoce la importancia que tiene la verdad como valor, ello afecta el derecho
humano a la prueba. Esto se debe a que, en correspondencia con el principio
de universalidad, la premisa mayor del silogismo jurídico que se construye por
este precedente, otorga una predisposición automática a favor de los
documentos que tienen una fecha cierta, frente aquellos que no lo han tenido,
sin importar la buena fe de los contribuyentes, o que existan otros elementos
para probarlos.
La Segunda Sala incurre en otra petición de principio al intentar
realizar una interpretación extensiva y sistemática en cuanto a la aplicación de
la figura de la fecha cierta, que es propiamente civil, en materia de la
contabilidad. Esto se debe a que los juzgadores presupusieron el que la
documentación que debe respaldar la contabilidad debe tener fecha cierta. Sin
embargo, esto sólo se podía dar en el supuesto que la legislación civil así lo
estableciera, pero, jamás lo hace.
La eficacia que pretende dotar la legislación civil en la documentación de las
personas sólo opera para dar mayor certeza a terceros y buscar la eficacia
frente a estos, de los actos particulares que se celebren entre privados. Este
supuesto sólo se da, en su mayor parte, cuando los particulares lo consideran
-
175 175
indispensable y, en su excepción, cuando la ley lo considera fundamental.
Acorde con el principio de legalidad y estricta aplicación en materia fiscal,
dicha supletoriedad sólo debería aplicar en caso de que sea consistente con la
naturaleza de la materia, y no cuando la legislación específica basta por sí
misma para que se pueda emplear, en caso que exista un vacío. Sin embargo,
no hay razonamiento alguno que muestre que exista una laguna para que esta
opere o que supere los razonamientos de los tribunales colegiados que
disienten de dicho criterio para mostrar que existe compatibilidad de
naturaleza entre la legislación civil y tributaria.
Por lo tanto, al entender de la Segunda Sala, y realizando lo ya señalado,
la razón le asiste, no a quien puede probar la verdad, si no a aquella persona
que tiene los recursos monetarios y de horas-hombre suficientes para ir ante
un notario, inscribir el documento ante el Registro Público de la Propiedad y
del Comercio o quien tenga un acta de defunción.
A continuación, se establece un ejemplo de como aplicaría el silogismo
jurídico que se desprende de la norma de esta contradicción de tesis y que
deben seguir los operadores jurisdiccionales de menor jerarquía para cumplir
con el principio de universalidad.
Premisa mayor: Todo documento que goce del requisito de fecha
servirá para mostrar que los contribuyentes cumplieron a cabalidad
sus obligaciones fiscales por considerar que es veraz.
Premisa menor: El documento privado X no cuenta con fecha cierta.
-
176176
Conclusión: El documento no es idóneo para mostrar el cumplimiento
de las obligaciones fiscales del contribuyente y no es veraz.
La norma que se desprende de la línea de justificación de la Segunda Sala
contraviene directamente el derecho humano a la prueba, pues obstaculiza de
manera innecesaria que se presenten documentos privados sin que goce fecha
cierta para dotarles de valor probatorio pese a que estos, en un contexto
determinado, puedan ser ciertos. Limita de manera injustificada que se
puedan presentar pruebas idóneas y pertinentes, sin que exista justificación
alguno para sostener las presunciones que pretende esgrimir este órgano de
control de constitucionalidad.
Esta determinación contribuye a generar un círculo vicioso que impide
que se desarrolle el derecho humano a la prueba en el sistema jurídico
mexicano, sobre todo en lo referente a la materia tributaria, lo cual es de gran
trascendencia al haber sido emitido dicho criterio por una sala del máximo
tribunal en materia constitucional del país.
5.3. Impacto negativo del criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación en el derecho humano a la prueba en relación con
la carga probatoria
Ante lo señalado, surge la cuestión de si con ello sólo se pueden emitir
documentos en materia de fecha cierta o si se puede mostrar la materialidad
de las operaciones de diversa manera. Las peticiones de principio en las que
incurre la Segunda Sala generan una situación que podría clasificarse como un
absurdo jurídico. Para entender dicha circunstancia cabe recuperar el último
párrafo del artículo 46 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
-
177 177
Administrativo, donde el operador jurisdiccional cuenta con cierta libertad
para valorar, y el cual se cita por su importancia:
ARTÍCULO 46.- La valoración de las pruebas se hará de acuerdo con las siguientes disposiciones:
Cuando por el enlace de las pruebas rendidas y de las presunciones formadas, la Sala adquiera convicción distinta acerca de los hechos materia del litigio, podrá valorar las pruebas sin sujetarse a lo dispuesto en las fracciones anteriores, debiendo fundar razonadamente esta parte de su sentencia. (2017)
Si bien existe la posibilidad de ejercer la libertad probatoria por parte de los
operadores jurisdiccionales en materia fiscal, la corte genera un sesgo
deliberado e injustificado, que atiende los razonamientos señalados a favor de
todo documento que tenga fecha cierta. Esto implica para el operador
jurisdiccional que puede valorar libremente las pruebas. No obstante, cuando
vea documentos que no tengan fecha cierta, tiene que atender a una carga
argumentativa excesiva para mostrar que, de su relación con otras pruebas o
por sí mismo, se acerca a la verdad. Esta circunstancia no pasará cuando los
documentos cumplan con el requisito en cuestión.
A su vez, los juzgadores cuentan de por sí con una discrecionalidad
excesiva que no es propia para una democracia constitucional. El último
párrafo refiere que los operadores jurisdiccionales podrán emplear la libertad
probatoria cuando no se sientan convencidos. Para que opere plenamente el
derecho humano a la prueba, esta debe realizarse de manera racional, sin el
fuero psicológico de convicción del juez. En este entendido, se genera un
riesgo inaceptable, acorde a dicha prerrogativa, donde la carga argumentativa
del servidor público es mínima, sin que exista mayor impedimento para que
esta pueda ser vulnerada.
-
178178
Dicha circunstancia también se ve agravada con el hecho de que, en materia
de justicia administrativa, existe un sistema de prueba tasada establecido en la
legislación en cuestión, así como aquella contemplada en el ordenamiento
procesal civil a nivel federal, que se aplica de manera supletoria. Es decir, los
operadores jurídicos, tanto servidores públicos como particulares, deben
franquear límites que no son acordes al sistema de libertad probatoria, que
requiere que la veracidad se atenga a las reglas de la lógica y de la
razonabilidad.
Para los justiciables, esta circunstancia implica que deben de asumir
una carga probatoria y argumentativa acorde a las reglas del discurso práctico
racional y del razonamiento probatorio, tal como lo hace notar González
Lagier (2013). La carga probatoria corresponde a la autoridad, donde se debe
asumir siempre la presunción de la buena fe del contribuyente, y más cuando
se trata de la veracidad de aquellos actos jurídicos que celebra con otros
particulares.
Pese a que la Segunda Sala intenta revertir a través de esta
contradicción de tesis la carga probatoria y argumentativa de la autoridad vía
argumento consecuencialista, cabe destacar que asume una petición de
principio: la presunción del fraude en que pueden incurrir los particulares en
sus transacciones con otras partes en el quehacer diario. El operador
jurisdiccional no ofrece prueba alguna, ni fundamento que muestre el extremo
de dicha cuestión. Lejos de seguir las reglas del discurso práctico racional,
asume que se viven constantes abusos por parte de los contribuyentes en estas
cuestiones, da por sentado que las consecuencias de su decisión serán eficaces
y eficientes sin violar derecho humano alguno.
-
179 179
Pese a que el argumento consecuencialista debe mostrar que los efectos
sean adecuados a los principios y se garantice una eficacia y eficiencia, tal
como lo señala Atienza (2011), para que se verifiquen los extremos, una
argumentación judicial que cumpla con una adecuada justificación interna o
externa; esto es, que cumpla con los extremos del principio de congruencia y
exhaustividad, en ningún momento este órgano de control de
constitucionalidad cumple con dichos parámetros.
Esto genera un absurdo jurídico, pues transforma la libertad
probatoria en letra muerta. A su vez, esto viola el derecho humano a la prueba,
pues genera cargas argumentativas que impiden que la valoración probatoria
se realice de manera racional para lograr una mayor aproximación a la verdad.
De esta manera, la figura de la fecha cierta se erige como una esfinge,
misteriosa por la ambigüedad e incertidumbre que genera. Al contribuyente
se le deja en estado de indefensión si no atiende a un notario o cumple con los
otros extremos que esta requiere, a expensas de ser multado, o peor, si osa
atreverse a buscar la verdad por otros medios mas adecuados. Se trata de un
riesgo muy grande, por no decir que el propio texto del rubro de la
jurisprudencia que se emitió a raíz de esta contradicción de tesis tampoco dice
mucho sobre la libertad probatoria del juzgado, ya que se reduce a señalar que
se trata de una obligación, pese a que las consideraciones de este precedente
jamás la establecen:
DOCUMENTOS PRIVADOS. DEBEN CUMPLIR CON EL REQUISITO DE “FECHA CIERTA” TRATÁNDOSE DEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN, PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES DEL CONTRIBUYENTE. La connotación jurídica de la "fecha cierta" deriva del derecho civil, con la finalidad de otorgar eficacia probatoria a los documentos privados y evitar actos fraudulentos o dolosos en
-
180180
perjuicio de terceras personas. Así, la “fecha cierta” es un requisito exigible respecto de los documentos privados que se presentan a la autoridad fiscal como consecuencia del ejercicio de sus facultades de comprobación, que los contribuyentes tienen el deber de conservar para demostrar la adquisición de un bien o la realización de un contrato u operación que incida en sus actividades fiscales. Lo anterior, en el entendido de que esos documentos adquieren fecha cierta cuando se inscriban en el Registro Público de la Propiedad, a partir de la fecha en que se presenten ante un fedatario público o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; sin que obste que la legislación fiscal no lo exija expresamente, pues tal condición emana del valor probatorio que de dichos documentos se pretende lograr. (2019)
Con este precedente, la corte da a entender al juzgador y al justiciable que,
tratándose del ejercicio las facultades de comprobación y cumplimiento de las
obligaciones fiscales, sólo existen casos fáciles de subsunción, o de mera
aplicación de la ley, donde la actividad de argumentación es algo fuera de lo
común, y quizá va más allá de la norma. Dichos casos sólo se ameritarían para
aquellas personas que logran mostrar la fecha cierta, pues la materialidad o el
ser de las operaciones entre particulares es un riesgo que no vale la pena correr.
En este sentido, en atención a la propia norma que crea este órgano de
control de constitucionalidad para este caso, ante dichas cargas indebidas en
materia probatorias, sólo serán aquellos casos muy raros y excepcionales
cuando se logre mostrar la materialidad de la prueba cuando no se cuente con
el requisito de fecha cierta. Esto implicará a su vez una enorme cantidad de
recursos en estrategia fiscal, y asesoría contable, financiera, jurídica y en otras
que el común contribuyente no tiene a su disposición.
El sacrificio que realiza la corte a la verdad; y con ello, la violación del
derecho humano a la prueba en la que incurre, al revertir la carga de la
argumentación, sólo se puede explicar en la medida que se desea abrir la
puerta a la arbitrariedad para implementar un control estatal insostenible en
contra del contribuyente. La deferencia a la autoridad, como razón
-
181 181
institucional o razón de Estado por sí sola, ya se mostró que es inoperante. Por
otro lado, no hay manera de costear y mantener en el mediano y largo tiempo
la propuesta que pretende realizar el operador jurisdiccional con su criterio.
En atención a los razonamientos esgrimidos, es necesario que se cuente
con una regulación explícita que haga patente los elementos del derecho
humano a la prueba para evitar que los operadores jurisdiccionales
establezcan interpretaciones contrarias a sus extremos y que violen la
seguridad jurídica de las personas. Esto implica una necesidad imperiosa, bajo
pena de ser inconsistentes con las obligaciones asumidas por el Estado
mexicano hacia la comunidad internacional, sobre todo tratándose de las
garantías judiciales.
Como advertencia de no realizar dicha cuestión, se trae a colación un
fenómeno que se ha gestado en materia penal, y que también puede suceder
tratándose en materia tributaria, y que señalaba en su momento Ramírez
Ramirez (2019), al tratar el tema de la presunción de inocencia en el sistema
jurídico mexicano.
Así como el caso del establecimiento de la prisión preventiva oficiosa
y el arraigo como una regla y no como una excepción en dicha área del
derecho, ha generado una óptica de derecho penal del enemigo que fragmenta
a la persona vejándola de su dignidad; en este mismo sentido, al desconocer la
buena fe que existe en las transacciones entre particulares al exigir el requisito
de fecha cierta en materia tributaria, puede dar a luz la visión del derecho fiscal
del enemigo, donde el contribuyente, por regla general, es un ente peligroso
que no es sujeto de dignidad ni de aspirar a mostrar la verdad de su dicho.
-
182182
VI. Conclusiones
A través del estudio de caso de la contradicción de tesis 203/2019 que emitió
la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de
fecha cierta, se mostró que es imperativo establecer una regulación en materia
de derechos humanos a la prueba en el ordenamiento mexicano, a efecto que
se garantice que los juzgadores logren una valoración libre y racional de la
prueba que contribuya a una justificación externa e interna que sea adecuada
a una democracia constitucional.
Con ello no se pretende que la simple regulación sea una condición
necesaria y suficiente para que se dé dicho supuesto, pero sí es una cuestión
indispensable, a efecto de evitar involucionar a concepciones ideológicas que
niegan el valor de la verdad como un presupuesto necesario en los procesos
jurisdiccionales en aras de una mal entendida eficiencia y eficacia para
solucionar problemas sociales, tal como ocurrió en el precedente de este
trabajo de investigación.
Queda claro que el sistema jurídico mexicano ya no puede mantener
el método de prueba tasada que impera en la mayor parte de las áreas del
derecho, pues ello repercute también en la posibilidad de acceder a una justicia
de calidad acorde con los derechos humanos. Aquellas ópticas que aún
sostienen que la función de la prueba debe reducirse a generar convicción en
el juzgador o en solucionar problemas sin atender a la veracidad, si bien
pueden buscar una mayor efectividad, a la larga generan incertidumbre en los
justiciables y afecta la adhesión al Estado de derecho.
-
183 183
Es imperativo que se armonice la legislación y atender a un espíritu de
congruencia con el compromiso que asume el Estado mexicano hacia la
comunidad internacional en materia de derechos humanos. Esto permitirá
dotar de mayor certeza jurídica a los justiciables y a los juzgadores al establecer
los lineamientos para evitar que se viole la dignidad humana u otros valores
instrumentales necesarios para hacer prevalecer aquellos principios
fundamentales que, como la verdad, permiten contribuir a una mayor
legitimidad de las instituciones públicas, una justicia de mayor calidad.
VII. Referencias
Lagier, D. G. (2013). Quaestio Facti. Ciudad de México: Fontamara.
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (2019).
Contradicción de Tesis 203/2019; Sentencias y Datos de Expedientes.
Obtenido de:
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.as
px?AsuntoID=255123
Administrativo, L. F. (2017). Leyes Federales Vigentes. Obtenido de LXIV
Legislatura. Cámara de Diputados. H. Congreso de la unión:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPCA_270117.pdf
Americanos, O. d. (22 de noviembre de 1969). Convención Americana sobre
Derechos Humanos. Obtenido de Departamento de Derecho Internacional
de la OEA: https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-
32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
Atienza, M. (2011). Cómo evaluar las argumentaciones judiciales. Diánoia,
113-134.
Beltrán, J. F. (2019). Prueba y Racionalidad de las Decisiones Judiciales.
Pachuca de Soto: Editorial CEJI.
-
184184
Ramírez, F. R. (2019). El concepto fragmentario de persona como fundamento
del dualismo procesal latente en el sistema de justicia penal mexicano.
Ciudad de México: Tirant lo blanch.
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (19 de febrero de
2016). Sentencias de amparo. Su cumplimiento debe ser total, atento a los
principios de congruencia y de exhaustividad. Recurso de inconformidad
1020/2015.
Taruffo, M. (2010). Simplemente la verdad. Madrid: Marcial Pons.
Zavaleta, R. (2014). La motivación de las resoluciones judiciales. Lima: Grijley.