UNIVERSIDAD DE CARABOBO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA...
-
Upload
nguyenlien -
Category
Documents
-
view
214 -
download
0
Transcript of UNIVERSIDAD DE CARABOBO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA...
-
i
UNIVERSIDAD DE CARABOBO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES
MENCIN ESTUDIOS CULTURALES
ANLISIS DE LAS MANIFESTACIONES ARTSTICAS RELIGIOSAS
SINCRTICAS DESDE LA PERSPECTIVA DE
LOS ESTUDIOS DECOLONIALES
Valencia, enero de 2018
Autor: Felipe A. Bastidas T.
Tutora: Dra. Carmen Morfes
-
ii
UNIVERSIDAD DE CARABOBO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES
MENCIN ESTUDIOS CULTURALES
ANLISIS DE LAS MANIFESTACIONES ARTSTICAS RELIGIOSAS
SINCRTICAS DESDE LA PERSPECTIVA DE
LOS ESTUDIOS DECOLONIALES
Valencia, enero de 2018
Autor: Felipe A. Bastidas T.
Tutora: Dra. Carmen Morfes
TRABAJO PRESENTADO
ANTE LA UNIVERSIDAD
DE CARABOBO PARA
OPTAR AL TTULO DE
DOCTOR EN CIENCIAS
SOCIALES, MENCIS
ESTUDIOS CULTURALES
-
iii
-
iv
A todos mis ancestros
-
vi
AGRADECIMIENTOS
Esta tesis doctoral es un discurso micro-social: fue elaborada gracias a la
concurrencia de esfuerzos y a las ideas de muchas personas. En primer lugar, fue
posible a las comunidades de Mosquey por su generosidad, entusiasmo y desinters en
prestar toda la colaboracin posible. De esta comunidad destacan la cooperacin
invaluable de Belkys Valladares y Porfirio Hernndez quienes no solo fueron
informantes clave, sino que adems apoyaron y financiaron la investigacin: la primera
con transporte y el segundo con el prstamo de una cmara porttil. Tambin de esta
comunidad, fueron valiosos los aportes de Amable Montilla, Luis Graterol y Rubn
Singer; Gloria Ramrez, prima y amiga, me ayud como informante clave y me
acompa en mi caza de Las Negreras de Mosquey en 2016.
Mi casa paterna-materna, ubicada en Mosquey, fue el centro de mi escenario de
investigacin y mi sitio de inspiracin: mi madre Juana Tern y mis hermanas con sus
atenciones y oficios permitieron que tuviera oportunidad para concentrarme en la
lectura, extraccin de informacin de las fuentes documentales y para la redaccin,
preparndome a punto, los alimentos y otros servicios de calor de hogar. Debo hacer
mencin especial a mis hermanas Yajaira y Tibisay Bastidas quienes no solo me
acompaaron en esta aventura, sino que adems fueron transcriptoras de las entrevistas
y los registros de observacin, y amablemente, fueron informantes clave, apoyo en la
logstica y el abordaje a la comunidad. As mismo, fue fundamental la participacin de
Anbal Arteaga quien hizo el registro audiovisual de la investigacin, y me auxili en
el respaldo de archivos y la gestin tecnolgica de este trabajo, de hecho, se convirti
en un imprescindible asistente de investigacin.
Otra persona clave para este trabajo intelectual fue Jess Barreto quien me facilit
libros y material documental, sin el cual no hubiese culminado con xito esta tarea; su
escucha intelectual atenta sirvi para cuestionar o afirmar mis ideas. As mismo, la
tutora Dra. Carmen Morfes contribuy con sus orientaciones, tanto acadmicas como
personales, a superar los retos impuestos por la burocracia universitaria. El Dr.
Armando lvarez me orient en este camino irreverente, proveyndome de diversa y
muy pertinente bibliografa, sin la cual no hubiese sustentado ni apuntalado el trabajo,
aport ideas y me centr las veces que me dispers desde el punto de vista intelectual.
Finalmente, agradezco a mi sobrino Carlos Alfonzo Torres y a mis sobrinas
Jeismar Torres, Sofa Hernndez y Ana Luca Torres, por su paciencia y comprensin
por el desvo del tiempo y las ocasiones preciadas para compartir con ellos, y que
fueron sacrificados, para realizar esta tesis.
A todos ustedes, y muchas otras personas ms, mil gracias.
Los Guayos, 22 de junio de 2017
-
viii
INDICE
pp.
RESUMEN...... xv
INTRODUCCIN.......... 1
INFLEXIN 1. CONTEXTUALIZACIN EPISTMICA DE LA
SUBVERSIN
Captulos
I. La transmodernidad y el pensamiento fronterizo: salidas viables de la
crisis civilizatoria de la modernidad/posmodernidad......................................
9
II. Las vas que condujeron al giro epistmico de los estudios decoloniales
(o al giro decolonial)
23
Tradicin marxista como lugar comn de origen. 23
Pensamiento crtico o criticismo dialctico 28
Estudios culturales 32
Crtica poscolonial/estudios poscoloniales... 38
Complementariedad entre Teora de la Dependencia y el Anlisis del Sistema-
Mundo de Inmanuel Wallerstein
47
Filosofa de la Liberacin.. 56
Pensamiento decolonial/Estudios decoloniales 62
III. Justificacin del giro decolonial en el estudio de las manifestaciones
artsticas religiosas sincrticas ..
71
Crtica de la religin y el arte como reproductores y vehculos de la
racionalidad moderna ..
71
Las manifestaciones artsticas sincrticas religiosas como espacios dinmicos
de pensamiento fronterizo.
77
Importancia del estudio de las manifestaciones artsticas sincrticas religiosas
desde la perspectiva de los estudios decoloniales.. .
84
INFLEXIN 2. FUNDAMENTACIN EPISTMICA DE LA
SUBVERSIN
Captulos
IV. Fundamento epistmico del abordaje de las manifestaciones artsticas
religiosas sincrticas...
95
Colonialidad del poder: La punta del iceberg. 96
Sistema-mundo moderno en su versin capitalista como herterarqua.. 104
La diferencia colonial 107
-
ix
pp.
Sinergia de la colonialidad del poder y del saber 114
La decolonialidad del ser: Una tarea an pendiente. 124
La herida colonial infringida por la diferencia colonial. 133
Premisa de sustento para el estudio de las manifestaciones artsticas religiosas
sincrticas como pensamiento fronterizo...
139
V. CRITERIOS PARA UNA APROXIMACIN A LAS
SUBJETIVIDADES DE LAS MANIFESTACIONES ARTSTICAS
RELIGIOSAS SINCRTICAS DESDE LA PERSPECTIVA
DECOLONIAL...
145
Subjetividades como categora de anlisis congruente con la perspectiva
decolonial..
145
Trascendencia de la centralidad de la razn-lgica cartesiana para el estudio
de las subjetividades de las manifestaciones artsticas religiosas sincrticas
156
Interculturalidad extendida y el acercamiento a las subjetividades 163
Definicin de las claves para una aproximacin de la investigacin de las
manifestaciones artsticas religiosas sincrticas
168
Lugar de enunciacin y proximidad del investigador en torno a las
manifestaciones artsticas religiosas sincrticas religiosas
170
Dimensin histrica de la investigacin bajo perspectiva decolonial. 173
Recorrido investigativo y no como metodologa predeterminada. 176
INFLEXIN 3. VALORACIN HEURSTICA DE LA SUBVERSIN
Captulos
VI. Matriz cultural de las comunidades campesinas de Los Andes
venezolanos..
179
Lugar de enunciacin y proximidad familiaridad del autor-invetigador 179
Devenir ancestral y matices de las subjetividades de las comunidades
campesinas de Los Andes venezolanos..
184
Ancestralidad indgena de las comunidades campesinas de Los Andes
venezolanos...
184
Continuidad espiritualidad-religiosidad-arte-salud de los pueblos ancestrales
de Los Andes venezolanos.....
190
De un paralelismo a un sincretismo religioso forzado 194
Aporte de la ancestralidad afrosubsahariana a las subjetividades de las
comunidades campesinas de Los Andes venezolanos
197
Caracterizacin de la matriz cultural comn de las subjetividades campesinas
de Los Andes Venezolanos
200
Aproximacin a la ontologa del sistema de creencias espirituales/religiosas
y del pensamiento metafrico de las comunidades campesinas de Los Andes
venezolanos...
220
-
x
pp.
VII. Dispositivos modernos y reproduccin de la modernidad presentes en
las manifestaciones artsticas religiosas sincrticas.
225
Perforacin de la diferencia colonial en las manifestaciones artsticas
religiosas sincrticas: Del cristianismo medieval a la constitucin del sistema
mundo moderno.
225
Uso del calendario cristiano y cofradas: Principales dispositivos modernos de
control y perforacin de la diferencia colonial sobre las manifestaciones
artsticas religiosas sincrticas...
238
Reproduccin de la dialctica vencedores/vencidos y de la subalternizacin
de la mujer: Otra forma de reproducir /resistir la diferencia colonial
247
Jesucristo como figura central de la subjetividad campesina andina
venezolana: Triunfo aparente de la imposicin de la modernidad por medio
del cristianismo.
254
La innovacin y la gerencia: herramientas modernas integradas a las
manifestaciones artsticas religiosas sincrticas...
257
VIII. Resistencia cultural y subjetividades alternas al proyecto moderno
presentes en las manifestaciones artsticas religiosas sincrticas...
279
Los ancestros rabes-islmicos de la pennsula ibrica nos comparten su
humor y alegra mediante las festividades de Los Andes venezolanos.
279
La impericia en la evangelizacin de los conquistadores y primeros colonos
hispanorabes contribuy a la conformacin de una religiosidad alterna.
290
Sincretismo artstico-religioso: Una negociacin implcita y
desproporcionada entre la ancestralidad timoto-cuica y la ancestralidad
hispanorabe en Los Andes venezolanos..
293
La mmesis del damn andino ancestral con sus dioses y la naturaleza se
representa y expresa en la manifestaciones artsticas religiosas-sincrticas.
297
El Nio-Jess deidad impuesta asimilada y reinterpretada por la religiosidad
alterna andina como representacin de la divinidad y espiritualidad (mundo
arriba) ...
300
Representacin de la organizacin social ancestral de una casta mojnica o
escuela chamnica en las manifestaciones artsticas religiosas sincrticas del
estado Trujillo...
305
La teatralidad, la continuidad del espaciotiempo y el don recproco:
Subjetividades ancestrales andinas expresadas en Las Negreras de Mosquey.
310
La organizacin por macro-familias de la manifestacin artstica sincrtica
religiosa sincrtica: Representacin y prctica ancestral..
321
Confluencia de la ancestralidad originaria andina y afrosubsahariana en el
culto de San Benito, el santo de los pobres ......
325
IX. Una exgesis del pensamiento fronterizo de las manifestaciones
artsticas religiosas sincrticas..
339
Ciclo, continuidad, relacionalidad, plasticidad, tctica y trabajo con amor:
indicios de un pensamiento otro...
339
-
xi
pp.
Ontologa de las subjetividades de las comunidades andinas venezolanas
subyacente en sus manifestaciones artsticas religiosas sincrticas..
348
Improvisacin como creacin artstica: Pensamiento y socioesttica otros.. 356
Socioesttica otra: Poder agenciante de las subjetividades de las
manifestaciones artsticas religiosas sincrticas
359
Las manifestaciones artsticas religiosas sincrticas como espacio de gnosis
fronteriza y agente de interculturalidad extendida
365
Religiosidad alterna y gnosis fronteriza 373
Msica, danzas, teatralidad, rituales, ceremonias, creacin de conceptos y
palabras: Expresiones de una lengua otra.
379
CIERRE TEMPORAL DEL TRABAJO INTELECTUAL... 387
Corolario 387
Senderos por recorrer (reflexin-accin) . 393
REFERENCIAS. 395
APNDICE: Recorrido investigativo de Las Negreras de Mosquey (2015-
2017) y su aporte a la tesis doctoral.
407
-
xii
LISTA DE INFOGRAFAS
Infografa pp.
1 Estrategias de autoconstruccin del occidentalismo segn Fernando
Coronil..
11
2 Vertientes antropolgicas del proyecto moderno en la obra de Kant. 14
3 Dimensiones del pensamiento fronterizo segn Mignolo. 22
4 Genealoga de los estudios decoloniales... 69
5 Colonialidad/modernidad como un proceso continuo que trasciende la
descolonizacin........
104
6 Proceso de la colonialidad con sus dispositivos de control y dominio
(sinergia entre colonialidad del saber y poder) ..
123
7 Importancia del estudio de la colonialidad del ser para hallar hitos en
el pensamiento fronterizo que oriente la
decolonialidad
137
8 Representacin del proceso de la perforacin de la diferencia colonial
en la manifestaciones artsticas religiosas
sincrticas..
140
9 Premisa para estudiar las manifestaciones artsticas religiosas
sincrticas como pensamiento fronterizo...
144
10 Parcialidades indgenas de Los Andes venezolanos segn Alfredo Jahn 185
11 Aproximacin al sistema religioso-espiritual ancestral de Los Andes
venezolanos.......
193
12 Sinergia del elemento agua en las creencias religiosas de las
comunidades campesinas de Los Andes venezolanos
211
13 Estructura mgico-religiosa andina (sic.) segn Clarac de
Briceo..........................................................................................
212
-
xiii
pp.
14 Sistema de creencias espirituales/religiosas de las comunidades
campesinas andinas de Venezuela, con nfasis en las subjetividades
boconesas......
218
15 Matriz cultural comn de las subjetividades tradicionales de raz
ancestral de las comunidades campesinas de Los Andes venezolanos
218
pp.
16 Ontologa subyacente en el sistema de creencias religiosas ancestrales
y tradicionales y del pensamiento metafrico de las comunidades
campesinas de Los Andes venezolanos..
222
17 Organizacin y jerarqua de las sociedades de San Benito en el estado
Trujillo...........
244
18 Similitud entre la organizacin social timoto-cuica y la organizacin
de la puesta en escena de Las Negreras de
Mosquey........
305
19 Ontologa subyacente en Las Negreras de
Mosquey........
352
20 Sacralizacin del espaciotiempo de los hogares segn el pensamiento
metafrico de Las Negreras de Mosquey....
355
21 Significado de los toques de tambor en las festividades de San Benito
del estado Trujillo......
381
-
xiv
UNIVERSIDAD DE CARABOBO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES
MENCIN ESTUDIOS CULTURALES
ANLISIS DE LAS MANIFESTACIONES ARTSTICAS RELIGIOSAS
SINCRTICAS DESDE LA PERSPECTIVA DE
LOS ESTUDIOS DECOLONIALES
Resumen
Las manifestaciones artsticas religiosas sincrticas han sido abordadas por las ciencias
sociales desde dispositivos modernos que subalternizan sus subjetividades ancestrales
y tradicionales. En este sentido, la intencionalidad de este trabajo intelectual fue:
Subvertir el estudio de las manifestaciones artsticas religiosas sincrticas desde la
perspectiva de los estudios decoloniales. Se plantea el giro decolonial frente a este
tema, para lo cual se construy una premisa con sustento epistmico del pensamiento
fronterizo que, junto a los criterios de anlisis para el estudio de subjetividades y el
paradigma indgena y la ciencia nativa, constituyeron las claves interpretativas. Se
seleccionaron las manifestaciones artsticas religiosas sincrticas ms prximas al
investigador, para valorar la potencia heurstica de la premisa mediante investigacin.
Se hall que las manifestaciones artsticas religiosas sincrticas reproducen patrones
modernos dentro de la diferencia colonial, contienen elementos de resistencia cultural
y subjetividades alternas, siendo la ms significativa la lgica del don recproco. Se
constat que son un espacio vivo de pensamiento fronterizo: pensamiento otro con
metfora del ciclo, ontologa ancestral, salud como buen-vivir; gnosis fronteriza
practicada desde una religiosidad alterna; una lengua otra expresada en msica,
rituales, ceremonias y definiciones distintas al esquema categorial moderno;
socioesttica otra distinta a la dicotoma artista/espectador de la modernidad. Se cerr
con un recorrido investigativo como reconstruccin y no como metodologa
predefinida que arroj la revisin documental, las entrevistas y la observacin como
las principales tcnicas para la obtencin de la informacin; y la espontaneidad de
colaboradores que trascendieron la dicotoma investigador/investigado.
Palabras clave: Estudios decoloniales, pensamiento fronterizo, subjetividades,
manifestaciones artsticas religiosas sincrticas, don recproco, ontologa andina.
Autor: Felipe A. Bastidas T
Tutora: Dra. Carmen Morfes
Ao: 2018
-
1
INTRODUCCIN
Las manifestaciones artsticas religiosas sincrticas han sido objeto de estudio
comn para las investigaciones acadmicas. No obstante, la mayora de los estudios
son registros anecdticos o investigaciones descriptivas que no profundizan en su
ontologa ni epistemologa. Lo anterior no es un hecho fortuito, corresponde a una
consecuencia de la colonizacin de las ciencias sociales entrampadas dentro de la
colonialidad/modernidad, que han subalternizado, exotizado y preterizado las
manifestaciones artsticas religiosas sincrticas, vacindolas de contenido e
invisibilizando su potencial epistmico como saber o pensamiento fronterizo, ste
concepto tomado de Mignolo (2007a).
En respuesta a los planteamientos anteriores, esta tesis doctoral, tuvo como
intencionalidad central: Subvertir el estudio de las manifestaciones artsticas
religiosas sincrticas desde la perspectiva de los estudios decoloniales. En otras
palabras, este trabajo intelectual parti y se fundament en los estudios decoloniales,
al tiempo, que gener categoras de anlisis y trazos investigativos como aportes a la
sistematicidad de este modelo epistmico en franca expansin y teorizacin. Esta tesis
doctoral se realiz a partir de la revisin documental, la teorizacin, la crtica-reflexin,
la vivencia personal y la investigacin.
Parte del discurso aqu presentado es el resultado de los seminarios cursados en
el Doctorado de Ciencias Sociales, mencin Estudios Culturales de la Universidad de
Carabobo, se sustenta con gran cantidad de citas por la novedad y carcter irreverente
de la propuesta. En este sentido, la organizacin de este documento expresa el
exhaustivo proceso de indagacin, que fue incorporando y re-acomodndose con los
aportes de revisores, arqueo bibliogrfico y otras sugerencias de colegas
investigadores. Por la extensin de este proceso, se constituye el informe en tres
inflexiones dentro de las cuales se integran los diferentes captulos.
En la Inflexin 1: Contextualizacin epistmica de la subversin contiene una
aproximacin a los estudios decoloniales, como modelo epistmico en construccin,
-
2
que pretende no solo criticar la modernidad, sino ir ms all de la misma. Muchos de
sus tericos pioneros y otros intelectuales han hecho relevantes aportes, no
concordantes del todo, por eso, fue necesario sistematizar, como ejercicio del tesista,
sus orgenes y principales ideas-fuerza; pero tambin, dicho ejercicio, sirve para dar a
conocer al lector esta perspectiva retadora y que pretende trascender la lgica moderna.
Se presenta el Captulo I: La transmodernidad y el pensamiento fronterizo:
salidas viables de la crisis civilizatoria de la modernidad/posmodernidad, cuya
intencionalidad fue: Reconocer la transmodernidad y el pensamiento fronterizo
como salidas viables a la crisis civilizatoria de la modernidad/posmodernidad. A
tal efecto, se explica la crisis civilizatoria occidental y las principales ideas-fuerza de
la modernidad; para luego exponer cmo la posmodernidad no es la salida a dicha
crisis; en contraste, se detalla la transmodernidad y el pensamiento fronterizo como
salidas viables a la modernidad y su crisis civilizatoria. Se contextualiza la
investigacin al tiempo que se definen conceptos claves como modernidad,
posmodernidad, transmodernidad, pensamiento fronterizo y giro decolonial.
Luego, en el Captulo II: Las vas que condujeron al giro epistmico de los
estudios decoloniales (o al giro decolonial) se dio lugar a la intencionalidad de:
Trazar una genealoga de los estudios decoloniales a partir de las condiciones
socio-epistmicas que favorecieron su surgimiento; por ende, se presenta una breve
genealoga de los estudios decoloniales como derivacin y sintagma de corrientes y
modelos tericos; se especifica el aporte de cada uno de ellos, se refuerzan los
conceptos tratados y se va introduciendo algunos nuevos, as como premisas centrales
de dicha perspectiva epistmica.
Seguidamente en el Captulo III: Justificacin del giro decolonial en el estudio
de las manifestaciones artsticas religiosas sincrticas, que respondi a la
intencionalidad de: Plantear el giro decolonial en el estudio de las manifestaciones
artsticas religiosas sincrticas como alternativa frente a la perspectiva tradicional
sustentada en la racionalidad moderna; vali para fundamentar el giro decolonial
en las manifestaciones artsticas religiosas sincrticas, partiendo de la concepcin
-
3
moderna del arte y la religin; as mismo, responde cmo se puede subvertir esta visin
tradicional mediante los estudios decoloniales, integra la propuesta del concepto
socioesttica otra (Prez et. al, 2011) y del sincretismo-paralelismo religioso como
niveles de anlisis. Tambin se justifica por qu se escogi la designacin de
manifestaciones artsticas religiosas sincrticas.
En la Inflexin 2 Fundamento epistmico de la subversin, se sustenta el giro
decolonial de las manifestaciones artsticas sincrticas religiosas, es decir, se presentan,
sistematizan y proponen las ideas-fuerza que respaldan esta resignificacin de las
festividades, alterna a la perforacin de la diferencia colonial propia de la modernidad.
As se cumpli en el Captulo IV, la intencionalidad: Fundamentar epistmicamente
el andamiaje de la premisa del giro decolonial para el estudio de las
manifestaciones artsticas sincrticas religiosas como pensamiento fronterizo;
donde se definen, argumentan y relacionan los principios, conceptos y categoras de
anlisis, como paso previo y necesario para la construccin de la premisa del giro
decolonial para el estudio de las manifestaciones artsticas religiosas sincrticas que se
presenta en este captulo.
Como un paso adelante para aplicar esta premisa fue necesario: Redefinir
criterios de anlisis que posibiliten una aproximacin a las subjetividades de las
manifestaciones artsticas religiosas sincrticas desde la perspectiva decolonial,
intencionalidad que dio lugar al Captulo V, donde se hace una aproximacin al estudio
de las subjetividades, las categoras de anlisis del paradigma indgena y la ciencia
nativa, sistematizada por Arvalo (2013), ms otros aportes del autor-investigador, que
son orientadores de las investigaciones a partir desde la perspectiva decolonial de las
manifestaciones artsticas religiosas sincrticas de forma alterna a la lgica moderna.
De este modo, se procedi a la Inflexin 3: Valoracin heurstica de la
subversin, donde se aplica la premisa del giro decolonial para el estudio de las
manifestaciones artsticas religiosas sincrticas con los criterios redefinidos, es decir,
se procede al proceso de investigacin que visibilice su poder heurstico. Para ello fue
necesario identificar las manifestaciones artsticas religiosas sincrticas ms
-
4
familiares-prximas al tesista, a fin de valorar, si efectivamente, estas contienen
subjetividades alternas al proyecto moderno.
En consecuencia, en el Captulo VI: Matriz cultural de las comunidades
campesinas de Los Andes venezolanos fue efectiva la intencionalidad de
Recomponer una matriz cultural de las comunidades campesinas andinas
venezolanas como instrumento de pesquisa y re-interpretacin de las
subjetividades alternas subyacentes en las manifestaciones artsticas religiosas
sincrticas ms familiares/prximas al devenir personal del autor-investigador.
Para ello se hizo una exhaustiva revisin documental de las tradiciones, mitos y
leyendas de las comunidades campesinas andinas de Venezuela, para poder emerger, a
partir de ella, la matriz cultural comn que se expresa en sus distintas subjetividades.
En el Captulo VII: Dispositivos modernos y reproduccin de la modernidad
presentes en las manifestaciones artsticas religiosas sincrticas, sirvi para dar
respuesta a la intencionalidad: Criticar los patrones reproductivos de la
modernidad presentes en las manifestaciones artsticas religiosas sincrticas de las
comunidades campesinas andinas de Venezuela desde la perspectiva de los
estudios decoloniales. Aqu se describe cmo ha operado la diferencia colonial para
perforar las manifestaciones desde la matriz de poder colonial hasta la actualidad.
Tambin se exponen cmo algunas herramientas gerenciales, consideradas modernas,
se han integrado a la organizacin y puesta en escena de las manifestaciones.
Posteriormente en el Captulo VIII: Resistencia cultural y subjetividades
alternas al proyecto moderno presentes en las manifestaciones artsticas religiosas
sincrticas, se cubri el propsito de Develar los patrones de resistencia cultural y
subjetividades alternas al proyecto moderno presentes en las manifestaciones
artsticas religiosas sincrticas campesinas de Los Andes venezolanos. En este caso,
se evidenci cmo las festividades de dichas comunidades son el resultado de la
resistencia cultural rabe-islmica ibrica, timoto-cuica, afrosubsahariana y la misma
tradicionalidad campesina andina resultante de la sntesis de las anteriores.
-
5
Seguidamente, en el Captulo IX: Una exgesis del pensamiento fronterizo de
las manifestaciones artsticas religiosas sincrticas, logr la finalidad de: Juzgar las
manifestaciones artsticas religiosas sincrticas de las comunidades campesinas de
Los Andes venezolanos de acuerdo a las categoras del pensamiento fronterizo.
Aqu se interpretan las manifestaciones artsticas sincrticas religiosas sincrticas como
pensamiento otro, gnosis fronteriza, lengua otra y socioesttica otra; las cuales
expresan las subjetividades de las comunidades rurales andinas de Venezuela, y con
ello, se valora efectivamente la potencialidad heurstica de la premisa del giro
decolonial de las manifestaciones artsticas religiosas sincrticas.
Se arrib al Cierre temporal del trabajo intelectual, donde se presenta el
corolario contentivo de los principales hallazgos y aportes de esta tesis doctoral. Luego,
el sendero por recorrer, como proceso iniciado e inacabado, como compromiso
adquirido con los estudios decoloniales y con la comunidad que de forma viva provey
informacin para culminar con esta subversiva propuesta. Se cierra con la exposicin
de un apndice con el recorrido investigativo, es decir, como un recuento y
reconstruccin de los procedimientos y tcnicas usadas como retrospectiva: se
muestran las acciones que se aplicaron segn lo que iba emergiendo durante la
investigacin y todo el trabajo intelectual.
-
7
INFLEXIN 1:
CONTEXTUALIZACIN EPISTMICA DE LA SUBVERSIN
-
9
CAPTULO I
LA TRANSMODERNIDAD Y EL PENSAMIENTO FRONTERIZO:
SALIDAS VIABLES DE LA CRISIS CIVILIZATORIA DE LA
MODERNIDAD/POSMODERNIDAD
En este captulo se expone la crisis civilizatoria de la modernidad y las respuestas
que ha tenido como son la crtica posmoderna y la transmodernidad. Esta ltima de
origen latinoamericano propuesta inicialmente por Dussel, por ende, se conecta con y
sirve de fundamento epistmico a los estudios decoloniales.
Antes de profundizar en lo que es crisis civilizatoria, es preciso revisar el
concepto de civilizacin, el cual tradicionalmente designa la complejizacin de las
sociedades cuyas relaciones no se basan en el parentesco, se cimientan en la
sedentarizacin y la institucionalizacin; es decir, es un concepto que se le atribuye a
las sociedades sedentarias y complejas. El concepto de civilizacin involucra
cultura, idioma, cosmovisin, trayectoria histrica, modos de vida y epistemes propias
que la soportan, es decir, comprende las formas de ser-conocer-vivir-hacer en el
mundo. Se habla entonces de la civilizacin egipcia, la mesopotmica, la incaica, la
maya, la persa, por mencionar las ms conocidas. Desde el marco categorial de los
estudios decoloniales se prefiere hablar de subjetividades en lugar de civilizacin,
como su contrapartida conceptual no hegemnica.
La civilizacin occidental es una de las que ha permanecido ms en el tiempo,
fundamentada en la tradicin judeocristiana con una cosmovisin propia y una posicin
eurocntrica. Sin embargo, esta designacin de civilizacin a la cultura occidental
apenas puede establecerse en la actualidad para hacer referencia a un proceso de ms
de 2.500 aos, porque se ha advertido que como civilizacin est en crisis; es decir, o
se redimensiona y pasa a otro estadio de maduracin, o bien da paso para constituir
otra civilizacin sobre sus bases, o finalmente perece y desaparece como se ha
registrado con otras civilizaciones.
-
10
Para Dussel (2000) este enfoque no es ms que un mito ideolgico que esconde
la colonialidad como cara oculta de la modernidad; para este autor la Grecia Clsica
fue tributaria de otras civilizaciones incluyendo el mundo rabe gracias a la
diseminacin de la cultura helnica por Alejandro Magno, Europa occidental no es
entonces la nica heredera de la cultura helnica.
De cualquier modo, los indicios que se pueden mencionar de la gnesis de la
cultura occidental estn en la Grecia Clsica de cuyo pensamiento hered sus
principales ideas-fuerza civilizatorias, siendo la concepcin del Uno la ms importante.
Dentro del pensamiento griego antiguo est la visin de Parmnides del ser, como un
ente eterno, inmutable, pensante, perfecto, del cual se derivaban y nacan todas las
cosas, el universo y los seres; y a l todos en algn momento iban a confluir. Esta tesis
de Parmnides permiti: (a) el desarrollo del pensamiento sobre categoras como
verdad, eternidad, perfeccin, racionalidad y belleza caractersticas del Uno-pensante
y (b) posteriores ejes de discusin y debate de la reflexin filosfica de la antigua
Grecia.
Al Uno-pensante de Parmnides, Platn le da la solucin dicotmica del mundo
de las ideas (inmutable, perfecto, eterno, ordenado y racional) en contraposicin al
mundo sensible (mutable, diverso, catico, perecedero), que es el mundo donde
vivimos y el cual no es verdico a diferencia del mundo de las ideas, verdadero, nico,
uniabarcante y perfecto.
El aporte a la civilizacin occidental es que ese Uno-pensante parmnico -o bien
el mundo de las ideas platnico- es accesible al conocimiento humano, y no slo eso,
es deber del humano acceder, conocer e imbricarse a ese Uno-pensante. Aristteles
propone establecer categoras para aproximarse o aprehender el ente, que segn este
filsofo nunca se manifiesta del todo. Se inaugura as la concepcin
ontolgica/epistemolgica que el ser humano es capaz y debe- aprehender el Uno-
pensante manifestado en el mundo, el universo
Con las conquistas de Alejandro Magno se expanden los principios del
pensamiento griego y su lgica fundamentada en el Uno-pensante. La cultura helnica
-
11
posteriormente fue absorbida por la cultura romana quien a su vez la expandi a sus
provincias conquistadas. La concepcin del Uno-pensante griego encontr
complementariedad con el Dios nico judo, creencia religiosa de una provincia
romana y de la posterior religin cristiana.
El Uno-pensante de Parmnides hizo simbiosis con el Dios-Uno judeocristiano,
tesis que fue elaborada por San Agustn. El Uno-Pensante parmnico se expres en el
Uno-Dios cristiano o teolgico, y sirvi de sustento a la cultura europea durante la edad
media. A partir del Renacimiento la civilizacin occidental adquiere una nueva
vitalidad con la revisin del pensamiento griego antiguo y se fortalecieron sus bases.
Los conceptos de verdad, belleza, perfeccin y el deber y la capacidad del ser humano
de alcanzarlas permanecan en el tiempo. Segn Dussel (2000) la modernidad es un
proceso de construccin que se gener a partir de 1492 como fecha metafrica y los
procesos de colonizacin de la hoy llamada Amrica, frica y luego Asia fueron
determinantes para la construccin de la autoimagen de Europa (occidente) por un
proceso de contraste con el Otro (Oriente, comunidades no-occidentales) donde se
construy el s Mismo.
Infografa 1. Estrategias de autoconstruccin del occidentalismo segn Fernando Coronil. (Bastidas
2017). Elaboracin propia a partir de la sistematizacin de Mignolo c.p. Lepe (2008).
En este sentido, la modernidad es el producto de la construccin eurocntrica, es
un proceso an vigente. Es un proyecto inacabado y contradictorio desde el cual se
-
12
configur el imperialismo o la expansin occidental, que en realidad esconde la
colonialidad y el imperialismo. Dado que es un proceso inacabado, la reconstruccin
de la modernidad solo se puede comprender hoy despus de cinco siglos de
maduracin, por ende, conceptuarlo o definirlo es una tarea compleja y temeraria. Por
tal motivo, tan solo se puede hacer un ejercicio de aproximacin de sus principales
premisas, las cuales se exponen de forma sucinta a continuacin:
1. La fe en la razn como fuente conocimiento el cual se deriva el conocimiento
cientfico y la tecnologa como medios de progreso sustentado en una historia natural
(evolucionista y lineal).
2. La ciencia y tecnologa como conocimientos certeros para controlar,
intervenir y transformar el mundo y el universo vistos desde una perspectiva
mecanicistalineal. En este orden incluye lo ntico/ontolgico, al Otro y lo otro.
3. Los grandes relatos discursivos ideolgicos basados en la idea del progreso
soportada en la razn cientficatecnolgica.
4. El universalismo y la homogeneidad presentes en sus instituciones
racionales, planificadas, normadas y disciplinadas como antpodas de lo caolgico, lo
incierto, lo intil y lo disperso; siendo el Estadonacional el principal instrumento y
dispositivo para la normalizacin, la estandarizacin y la planificacin de la vida
humana en todos sus aspectos.
Se denota entonces que existe una idea-fuerza en el discurso moderno que no es
ms que el Uno-racional que encuentra vestigios y soportes arqueolgicos en el Uno-
pensante parmnico (griegoclsico) y el Uno-Dios de la tradicin judeocristiana. El
Uno-racional moderno puede ser entendido como tributario depurado del Uno-pensante
parmnico y del Uno-Dios judeocristiano. Este anlisis puede resultar fcil si se
vislumbra desde la perspectiva actual en las coordenadas de la crtica posmoderna, pero
profundizar en el discurso moderno y su idea-fuerza del Uno-racional como mito
ideolgico puede develar nuevas pistas para su estudio.
Surge as la visin antropocntrica que aparta al Uno-Dios y va dando paso al
Uno-racional. Para MaldonadoTorres (2007) el Uno-racional se puede entender
-
13
tambin como el universalismo abstracto. Este Uno-racional se fundamenta en la
tradicin copernicana-newtoniana-cartesiana de que el universo es mecnico, racional,
lineal, perfecto, y, por ende, abarcable, cognoscible, aprehensible, y an ms
controlable e intervenible a voluntad mediante la develacin de su lgica lineal causa-
efecto; ahora permisible, posible y probable al desaparecer el veto, el misterio, el poder
del Uno-Dios.
Paralelamente, las europas, armadas y seguras de su capacidad de sujetar el Uno-
racional se expande al resto del mundo exportando, difundiendo, implantando y
aplicando su lgica del universalismo abstracto, soportado en la ciencia concebida en
los fundamentos del empirismo ingls y del racionalismo, para mucho ms adelante
dar como resultado el positivismo. Sin embargo, Dussel (2000) ubica el ego conquirio
que sera correspondiente al Dios-Uno cristiano como precedente y constitutivo del
Uno-racional (universalismo abstracto) el cual se construy a partir de la conquista
de Amrica y no antes (por eso se habla de europa porque Europa como imaginario
se constituy en alteridad con los pueblos y sociedades que iban conquistando) (Cfr.
Said 1979).
Previo al surgimiento del positivismo en el siglo XIX, en el siglo XVIII, Kant
(1997, orig. 1781) desarrolla la filosofa que fortalece al Uno-racional (universalismo
abstracto) estableciendo la universalidad del conocimiento aplicable a todos los
mbitos de la vida humana. A este filsofo tambin se le debe la elaboracin de esta
diferenciacin de la sociedad moderna estructurada en disciplinas y reas
antropolgicas en el s. XVIII en sus tres obras emblemticas: Crtica de la Razn Pura
(1781), Crtica de la Razn Prctica (1788), Crtica del Juicio (1790).
En la primera se establece la secuencialidad causaefecto para observar, analizar
y transformar el mundo natural y social, con soporte en el pensamiento cientfico-
racional, en la segunda se subrayaba la racionalizacin de la moral universalista que
apuntaba hacia la sociedad humana modeloestndar, cimiento para el derecho positivo
y la universalidad/individualidad de los derechos humanos. Finalmente, en el juicio de
la esttica se argumenta el modo racional moderno de abordar el arte, tambin con
-
14
ribetes universalistas-estandarizados. Lo destacable de los tres discursos kantianos es
la organizacin de las tres vertientes antropolgicas del proyecto moderno entre la
ciencia (filosofa, investigacin, tecnologa, tcnica), la moral (derecho y tica) y la
esttica (manifestaciones artsticas).
La elaboracin sistematizadora de la modernidad a cargo de Kant, surgi casi tres
siglos despus de 1492, por esto, resulta contradictorio pensar que la intencin del
conquistador europeo fue la ilustracin de los pueblos, o que vino ya con un
pensamiento moderno elaborado, al contrario, la modernidad se construy a partir de
la imposicin de la cultura de las metrpolis a la colonia, y su carcter fue eurocntrico
en un principio y eurocentrado despus. Porque el imaginario de Europa como centro
del mundo se construy en el siglo XVIII, no antes.
Infografa 2. Vertientes antropolgicas del proyecto moderno en la obra de Kant. Bastidas (2017).
Elaboracin propia.
En este punto cabe destacar que la filosofa kantiana sent las bases para la
construccin del Estado moderno como racionalizacin de la ciencia (polticas
pblicas), de la moral (derecho positivo) y de la esttica (procesos legitimadores y
-
15
expresin de subjetividades). Dentro de esta concepcin tanto la ciencia, el arte y la
moral son esferas autnomas desde las cuales debe construirse el tejido social en sus
dimensiones polticas y econmicas. Hoy en da es universalmente aceptado que
cualquier producto debe cumplir con los criterios de racionalidad cientfica,
universalidad moralista y esttica segn los criterios sealados por Kant dentro de la
lgica del proyecto moderno.
En este contexto, surge y se fortalece la modernidad, con sus categoras de
verdad, y sus aplicaciones del universalismo abstracto: la verdad nica, el nico modo
de conocer que es la ciencia, la nica forma de gobernar racionalmente a travs del
Estado, la historia como un continuo lineal y en el cual todas las sociedades van a
converger, la racionalizacin de los valores y creencias judeocristianas: la felicidad, la
hermandad, la igualdad que maduran y se expresan mediante el pensamiento liberal
(Lanz 1991).
La civilizacin occidental en su redimensin histrica a partir del iluminismo
integr dentro de sus principios la lgica disciplinaria, es decir, se soporta en la ciencia
como nica va de conocer y fuente de verdad y certidumbre, aprehende el Uno-
universal por medio de diversas disciplinas y reas para intervenir y controlar la
realidad objetiva por ella sentenciada y construida. El ser humano con el arma del
mtodo cientfico-positivista basado en la causalidad lineal, disecciona la realidad a
partir de la lgica disciplinaria. Estas son las bases del proyecto moderno.
Esta lgica tiene su antecedente en Descartes (2004, orig. 1637) para quien la res
cogitans no solo est separada de la res extensa, sino que la divide para su anlisis,
busca en ella las categoras universales escondidas en la contingencia, para as
establecer las leyes cientficas y tener el dominio del universo, del mundo. Con este
dominio el ser humano es capaz de controlar y acelerar la historia lineal que conlleva
a la eterna felicidad, hermandad y paz. Con ello, la felicidad y el futuro dejaron de ser
inciertos y pasaron a ser certeros, probables y posibles.
La ciencia es una herramienta para acceder a la felicidad puesta en el futuro,
estudiando la realidad-una, analizndola racionalmente emergen sus leyes universales,
-
16
sta se despliega graciosamente y el ser humano ataviado de conocimiento cientfico-
tecnolgico es capaz de abrir la brecha de su feliz futuro, aparece as el progreso como
hijo del iluminismo: la historia es lineal y hacia ella converge inevitablemente el
perfeccionamiento humano, de cada ser humano y de toda la humanidad. El Uno-
pensante parmnico se revisti de nuevas alegoras, el ser humano es capaz de acceder
al progreso con sus propios medios y voluntad, ya no busca al Uno-Dios sino a ese
Uno-racional donde todos confluyen y que representa e integra a todos, la perfeccin
es posible y alcanzable mediante el conocimiento del Uno-racional cimentado en el
mtodo cientfico-positivista (universalismo abstracto)1.
As se refund de nuevo el sueo helnico antiguo y judeocristiano de igualdad
y felicidad, encapsuladas en el ideal de progreso liberal y la concepcin de la historia
evolucionista conductora inexorable de la felicidad y perfeccin plena (plasmado en
los ideales de la Revolucin Francesa y la Independencia de Estados Unidos), pero
ahora ms cierta en el Uno-racional gravitada en la ciencia y no tan escurridiza, lejana
y abstracta como la planteada por el Uno-Dios de la tradicin judeocristiana.
En el siglo XIX surge la frustracin de verse cristalizados fielmente todos los
postulados de la Revolucin Francesa ms la brutalidad de las primeras etapas del
capitalismo industrial del siglo XIX, el socialismo surge entonces como la continuidad
de la ideologa liberal que pretende conseguir los ideales de igualdad, fraternidad,
felicidad, progreso y bienestar eternos y perfectos (Wallerstein 2006), cuya base se
remontan a la Grecia Antigua y a la tradicin judeocristiana, por medio de una nueva
1 En este contexto, cabe destacar que Del Bfalo (2011) realiza una genealoga de la crisis del
socialismo y plantea que los ideales liberales tienen su origen remoto en las sociedades que comenzaron
a establecer transacciones mercantiles de paridad en las antiguas civilizaciones a partir del comercio;
estas prcticas fueron integradas al imperio helnico y luego al imperio romano, se siguieron practicando
solapadamente en la edad media para volver a repuntar a partir del renacimiento y verse representadas y
sistematizadas por el pensamiento iluminista-liberal. Este autor estima que el Uno-cristiano mut hacia
el Uno-racional expresado en la constitucin del Estado moderno y su versin liberal-burgus.
Aqu cabe apuntar que Wallerstein (2006) precisa que el capitalismo se forj posterior al
renacimiento cuando se instaur la idea-fuerza de la acumulacin incesante de capital; entonces
generacin de capital per se no es capitalismo, este aparece cuando se instala la acumulacin constante
de capital.
Lo importante de todo esto es que la igualdad de los seres humanos del pensamiento liberal es
expresin de la tradicin de la paridad de las transacciones mercantiles.
-
17
solucin ideolgica que utiliza los mismos instrumentos que son la ciencia positivista
con su lgica disciplinaria y el Estado moderno burocrtico (Lanz 1991; Del Bfalo
2011).
Pero los horrores de la Primera y Segunda Guerra Mundial, la constitucin del
sistema-mundo-moderno sostenido por el positivismo en su vertiente liberal advirtieron
que las promesas de la igualdad universal y la felicidad -aseguradas por el ideal y
direccin del progreso-, no se cristalizaron ante un mundo desigual con avance
cientfico-tecnolgico pero capaz de autodestruirse con el uso de armas nucleares, o
por efectos de la contaminacin industrial o por el agotamiento de sus recursos
naturales, o bien por la combinacin de esos factores o de todos en conjunto.
Entra as en crisis la civilizacin occidental al ponerse en duda su Uno-
racional o universalismo abstracto, en sus vertientes ms significativas y elaboradas:
las ideas-fuerza de verdad, progreso, razn, historia, ciencia y sujeto. Desde finales de
siglo XIX se vena advirtiendo la contradiccin y debilidad de los soportes de la
civilizacin occidental por medio de Nietzche (2011., orig.1887); las crticas continan
durante el siglo XX a travs de la tradicin crtica -con Hockeimer y Adorno a la
cabeza-, para llegar luego a finales de siglo a la declaracin de la muerte de la historia,
del sujeto, de los grandes relatos ideolgicos sustentados en la episteme de la ciencia
positiva.
Un golpe duro al Uno-racional lo dieron a principio del siglo XX los postulados
de la fsica cuntica que abrieron la visin de un universo indeterminado, diverso,
catico, inaprehensible e inabarcable (Briggs y Peat 1996; 2001). Kunh (2004,
orig.1971) abre la visin que la historia de la ciencia est mediatizada y constituida por
consensos y acuerdos donde el poder no est exento, es una historia discontinua y que
se da en una dialctica orden/caos (Follari 2007).
Las crticas sobrevinieron despus al realismo ingenuo y a la pretensin del
positivismo lgico de que el lenguaje representaba fielmente la realidad
(Wittgenstein), las dudas sobre esta episteme tan estructurada y exacta se debilitaron
ms con el deconstruccionismo de Derrida (2008) y el ataque de Foucault (1999) acerca
-
18
de que los saberes no son ms que expresiones y reflectores del poder. El conocimiento
se vislumbra ahora como algo metafrico (Hurtado 2010), depende de quien se dispone
a observar, pero resulta a su vez que el observador no responde tanto como sujeto
individual, sino como expresin de un contexto socio-histrico con condiciones
materiales y culturales determinadas que lo impulsan y lo conducen a manifestar y
construir epistemes; el problema es que estas epistemes no son neutras, sino que
corresponden a factores de poder (Follari 2007).
Lyotard (1991) plantea el derrumbe de los grandes relatos y de las ideologas,
fenecen la historia (lineal-teleolgica), el sujeto, el progreso y toda idea y tentativa de
proyectar el futuro. Lypovetsky (1994) admite que la era posmoderna lejos de
convertirse en una era distinta a la moderna (tradicin iluminista) no es ms que una
profundizacin del individualismo y la igualdad propias del pensamiento ilustrado y
liberal, que se expresa por la mercadotecnia psi, hecha a la medida de la persona: cada
quien asume su libertad individual dando rienda suelta a los apetitos, al narcisismo y al
hedonismo.
La sociedad industrial mut hacia la sociedad de las tecnologas de la
informacin donde predominan los servicios dirigidos a satisfacer las demandas
individuales a la carta. Muerte una vez ms para el sujeto racional y social, desaparece
la idea de futuro y se desdibuja la necesidad del progreso, se vive el presente
exprimiendo al mximo el relax, la apetencia personal y el hedonismo, el ser humano
se empaqueta en una cpsula al vaco, no vale la pena luchar por proyecto poltico ni
social alguno.
Ces la aventura ideolgica y la bsqueda de la perfeccin hacia el Uno-racional
fuera de la persona, todo parece haber quedado encapsulado al vaco en el
individualismo psi: Se busca la perfeccin temporal e ntima. El Estado moderno
racional se desdibuja a partir por lo apuntado por Foucault (1999) y posteriormente por
los hermeneutas posmodernistas porque el poder ya no es algo objetivo-institucional
sino una red continua que se expresa en las epistemes, los discursos y las prcticas
sociales. La idea de progreso no tiene cabida, surge el escepticismo y la incredulidad
-
19
ante cualquier proyecto futurista o metarrelato, esa es la caracterstica de la era
posmoderna.
En conclusin, la posmodernidad no es la salida a la modernidad ni a la crisis
civilizatoria que equivale a la destruccin inminente del planeta por el modelo lgico-
positivista y de la acumulacin incesante del capital, idea-fuerza del liberal-capitalismo
(Wallerstein 2006) que ha llevado al agotamiento de los recursos naturales. Ha surgido
de este modo un concepto de transmodernidad que busca un giro epistmico que
comience a salirse de los dispositivos modernos.
Segn Grosfoguel (2007: 74): La perspectiva transmoderna no es equivalente a
la crtica posmodernista. La posmodernidad es una crtica eurocntrica al
eurocentrismo. Reproduce todos los problemas de la colonialidad/modernidad. En
este sentido, transmodernidad significa ir ms all de la modernidad, incluida la
posmodernidad que no es ms que extremar los valores e ideas-fuerza de la modernidad
a un nivel superlativo. De acuerdo con Bautista (2014: 71): La idea de
transmodernidad tiende explcitamente hacia un proyecto de vida distinto (no
meramente diferente) de la modernidad.
La transmodernidad busca una ruptura epistmica con la modernidad, justo de
las epistemes que ellas siempre ha invisibilzado, obliterado y excluido (Bautista 2014).
La trasmodernidad se ha de basar y partir desde las formas de producir conocimientos
que la modernidad ha omitido, por ende, debe recibir una respuesta de la diversidad y
la diferencia, o ms bien desde la distincin, en contraposicin al Uno-racional
homogeneizante moderno. Para Grosfoguel (2007: 73): Dussel argumenta por una
multiplicidad de propuestas crticas descolonizadoras contra la modernidad
eurocentrada, y ms all de ella, desde las localizaciones culturales y epistmicas
diversas de los pueblos colonizados del mundo.
La transmodernidad es buscar y configurar un proyecto distinto y alterno a la
modernidad. Para ello es necesario escrudiar en saberes ancestrales, los omitidos, las
subjetividades ocultas que la implantacin del proyecto moderno obliter. La
-
20
modernizacin parte de la misma modernidad y sera darle continuidad a la
colonialidad.
Para Maldonado-Torres (2007: 156) un primer paso a la transmodernidad es
trascender la ego-poltica y la individualidad extrema de la
modernidad/posmodernidad, por ello es necesario: restaurar el mundo paradjico del
dar y recibir, a travs de una poltica de la receptividad generosa. Para este autor la
colonialidad/modernidad se sostuvo y desarroll en la anti-tica de la guerra donde el
individuo se impuso como ego-poltica (res cogitans/ res extensa), es necesario
adquirir y acumular capital de forma incesante, se pide, pero es poco lo que se da en la
lgica de la modernidad, por eso:
Trans-modernidad, que ataca como irracional a la violencia de la
Modernidad, en la afirmacin de la razn del Otro), ser necesario negar
la negacin del mito de la Modernidad, que es el que haca invisible la
barbarie moderna, permitiendo aparecer a la modernidad como civilizada,
buena, universal, racional, superior y verdadera (Bautista 2014: 55).
El inicio para ir hacia la transmodernidad es el reconocimiento del Otro, basado
en lo que Dussel (2011) ha denominado como analctica, no solo es reconocerlo o
tolerarlo, es dar y recibir construir en funcin del Otro y superar la barrera del Otro
como diferente, sino ms bien como distinto. Para Bautista (Ob. Cit.) las ideas-fuerza
de la transmodernidad pudieran girar en torno:
1. La razn del Otro, la razn de la alteridad, o de la exterioridad, no se poda
expresar en el lenguaje de la razn moderna, sino en otra idea de racionalidad (p. 56).
2. Se trata de un proyecto mundial de liberacin [] es una co-realizacin que
hemos llamado analctica (o analgica, sincrtica, hbrida o mestiza) (Ibid.).
3. No puede ser premoderno como afirmacin folclrica del pasado, ni anti-
moderno, ni post-moderno, es transmoderno, aunque se pueda apoyar en cualquiera
de las anteriores, requiere trascendencia.
-
21
4. Es preciso desmontar las ideas-fuerza de la modernidad basadas en el Uno-
racional o el universalismo abstracto que deslocaliza la produccin de conocimiento y
oculta el sujeto de enunciacin con fines ideolgico y posibles pretensiones imperiales.
5. En la idea de transmodernidad est contenida la idea de decolonialidad, pero
no est ni desarrollada ni conectada con ella (p. 71); hacer esa conexin de forma
explcita ese es un trabajo pendiente.
La transmodernidad es el camino viable para dar respuesta a la crisis
civilizatoria de la modernidad, es necesaria y pertinente, ya que, la sobrevivencia del
planeta y la especie humana es lo que la modernidad ha puesto en peligro, pues la crisis
civilizatoria de la modernidad no solo afecta a su lugar de enunciacin encubierto, sino
a todo el globo por su condicin de sistema-mundo moderno. La transmodernidad se
basa en el pensamiento fronterizo ya que segn Grosfoguel (2007: 74).
Es desde la geopoltica y corpo-poltica del conocimiento de esta
exterioridad o marginalidad relativa, desde donde emerge el pensamiento
crtico fronterizo como una crtica de la modernidad hacia un mundo
descolonizado transmoderno pluriversal, de mltiples y diversos proyectos
tico-polticos, en donde pueda existir una real comunicacin y dilogo
horizontal con igualdad entre los pueblos del mundo, ms all de las lgicas
y prcticas de dominacin y explotacin del sistema-mundo.
En este orden de ideas, la transmodernidad parte del pensamiento fronterizo y se
basa en la interculturalidad; necesarios para el giro epistmico frente a la modernidad,
(giro decolonial) que no es ms que salir de los resortes de la modernidad y sus
dispositivos para poder criticarla, cuestionarla, en trminos de paridad y no de
subalternizacin como se ha hecho hasta ahora. Por eso la posmodernidad no es la
salida a la modernidad sino ms bien es su continuo, el giro epistmico frente a la
modernidad o ms bien el giro decolonial ha de hacerse desde otros lugares de
enunciacin, desde el saber/pensamiento fronterizo.
Para Mignolo (2007a) el pensamiento fronterizo, es el que se desprende y abre
de la racionalidad moderna, de la matriz griega y latina de las lenguas imperiales. Por
eso el pensamiento fronterizo para el giro decolonial se basa en tres dimensiones:
-
22
Infografa3. Dimensiones del pensamiento fronterizo segn Mignolo. Bastidas (2017). Elaboracin
propia a partir de la sistematizacin de Lepe (2008).
Es desde estas tres dimensiones que puede hallarse o (re)construirse el
pensamiento fronterizo, que no es ms que criticar y reflexionar sobre la modernidad
para salir de ella y su crisis civilizatoria:
se trata de salir de esta autocontradiccin, mas no slo por la reflexin, que
sigue siendo autorreflexin, sino por la recuperacin y recreacin de esas
historias, saberes, conocimientos, lenguajes, formas de vida, etc., tantas
veces negados, condenados, olvidados y excluidos de la reflexin.
(Bautista 2014: 73).
Y esto solo es posible desde los intersticios, desde los bordes, desde las fronteras
geoculturales entre la modernidad y las sociedades y comunidades locales
subalternizadas, que pueden dar una crtica doble: desde la modernidad y fuera de ella,
puede hablar desde los lugares de enunciacin de dos o ms lenguajes, desde otras
formas de conocimientos fuera de la racionalidad moderna que dialoguen con la
epistemologa. De este modo, las ciencias sociales deben descolonizarse y comenzar a
buscar hitos de pensamiento fronterizo que conduzcan al giro epistmico frente a la
modernidad, es decir, al giro decolonial y a la transmodernidad: significa reconocer
la capacidad del movimiento para entrar a/dentro del trabajo con y entre los espacios
social, poltico y epistmico antes negados, y reconceptualizar esos espacios a travs
de formas que respondan a la persistente recolonializacin de poder, mirando hacia la
creacin de una civilizacin alternativa (Walsh 2007a: 59).
-
23
CAPTULO II
LAS VAS QUE CONDUJERON AL GIRO EPISTMICO DE LOS
ESTUDIOS DECOLONIALES (O AL GIRO DECOLONIAL)
En el presente captulo se exterioriza una genealoga de los estudios decoloniales
mediante el estudio de las condiciones socio-epistmicas que favorecieron su
surgimiento, a partir de las coincidencias que en esta materia comparten Castro-Gmez
c.p. Hernndez (2007), Mignolo (2007b), Castro-Gmez y Grosfoguel (2007), Bautista
(2014), Maldonado-Torres (2007) y Gigena (2011), ms aportes propios surgidos de la
revisin documental. Cada teora o tradicin terica tributaria se expone a partir de sus
principales contribuciones a los estudios decoloniales entendiendo que son complejas
y, por razones de espaciotiempo, no se pueden extender en toda su magnitud.
Tradicin marxista como lugar comn de origen
Uno de los primeros antecedentes que se puede rastrear de los estudios
decoloniales es el marxismo, la teora marxiana o la tradicin marxista, la cual es la
base comn de los estudios culturales, los estudios poscoloniales y la teora de la
dependencia, todos tributarios de los estudios decoloniales. La elaboracin terica
marxiana debido a su riqueza sintagmtica qued inacabada y sirvi de base para
derivaciones posteriores gracias a las mltiples interpretaciones que de ella se han
hecho, por esto en esta tesis doctoral se asume como tradicin terica, la cual se ha
enriquecido al pasar el tiempo y an recibe aportes, actualizaciones y contribuciones.
Una va posible para la comprensin del marxismo es abordarlo en sus dos
aspectos: (a) como mtodo de investigacin y (b) como sistemas de conocimientos que
implica una concepcin del mundo, del hombre y de la historia. El aspecto (a) se refiere
al materialismo dialctico y el (b) al materialismo histrico.
Con respecto al materialismo dialctico cabe apuntar lo sealado por Damiani
(2014) quien establece que para la tradicin marxista la ciencia no solo debe
conformarse con la captacin o la aprehensin de la realidad social, sino develar lo
-
24
subyacente a ellos, lo sustancial, lo que no se manifiesta de forma aparente y es preciso
interpretar por medio de la reflexin a partir de la dialctica. La dialctica pasa hacer
la herramienta para estudiar la complejidad y multidimensionalidad de la realidad en
general y, en especfico, de la realidad social. Estas se rigen por las siguientes leyes (a)
Ley del trnsito de lo cuantitativo a lo cualitativo; (b) Ley de la unidad y de la lucha de
los contrarios; (c) Ley de la negacin de la negacin.
Para resumir, estas tres leyes explican uno de sus postulados ms importantes:
todo orden social tiene o contiene en su interior la contradiccin que dinamizar
el cambio hacia un nuevo orden que de igual forma engendrar una
contradiccin; as se sintetizan estas tres leyes que son aplicables al estudio de la
sociedad. Aqu es preciso apuntar lo sealado por Damiani (Ob. Cit.: 9)
la totalidad en el sentido marxista no es sincrnica es, por el contrario,
diacrnica, o sea que debe entenderse como un proceso en continua
transformacin y cuyo movimiento es consecuencia de las contradicciones
objetivas, concretas, que se engendran en la realidad social.
Solo as el investigador debe estar atento a la dinmica social, pasendose
constantemente por el movimiento dialctico de lo concreto a lo abstracto y de lo
abstracto a lo concreto, para poder captar (solo momentneamente) la riqueza y la
imbricacin de los hechos sociales objetivos. Marx define la realidad social como lo
concreto, la unidad en lo mltiple, rica en determinaciones, relaciones e imbricaciones,
lo que a su vez genera la totalidad, por eso es necesario e imperativo abordar la realidad
como un sistema complejo y orgnico. En este sentido: El marxismo plantea la
exigencia del estudio global de la sociedad en su conjunto, en su totalidad, en vista de
su transformacin estructural y cultural, es decir, de su transformacin histrica y
concreta (Damiani Ob. Cit.: 15).
Siguiendo a Marx la explicacin de la realidad social no es posible si se le
fragmenta o se le reduce, cualquier categora como religin, poltica, Estado, filosofa,
arte, entre otros, no pueden ser comprendidos en s mismos sino en relacin con un
contexto social ms general, o en trminos recientes, holstica; o en su defecto al
-
25
conjunto del cual forma parte. En el mtodo dialctico no aplica la explicacin lineal
causa-efecto, sino la mltiple y simultnea determinacin de los hechos sociales, por
eso no se les puede extraer o fragmentar, es preciso estudiarlos en su contexto y en
relacin a los otros hechos sociales. A este respecto Adorno (1973: 136) indica: La
sociedad es un proceso total, en el que los hombres abarcados, guiados y configurados
por la objetividad, influyen a su vez sobre aquella.
Para Marx y Engels (2007, orig. 1968) la sociedad es el resultado de un proceso
histrico determinado, puntual y especfico, donde van afirmndose, de vez en vez,
determinadas estructuras materiales (fuerzas y modos de produccin) y determinadas
fuerzas sociales (las clases sociales) (Damiani 2014: 9).2
La dialctica de las fuerzas productivas cuya base es material genera la realidad
social. Todo modo de produccin contiene la negacin de s mismo, la contradiccin.
Dentro de las propuestas de Marx y Engels, el materialismo histrico consiste en que
la contradiccin de las sociedades es captable a raz de la lucha permanente de las clases
sociales, las cuales son: el conjunto de individuos que tienen una misma relacin con
la produccin de los bienes y con la propiedad de los medios de produccin (Damiani
Ob. Cit.: 11). La oposicin de las clases sociales es el motor de la historia.
Aunque la teora marxiana puede ser abordada desde sus dos aspectos
fundamentales como lo son el materialismo dialctico y el materialismo histrico, sus
aportes los trascienden, mxime que el mismo Marx dentro de su produccin se movi
desde una direccin ms idealista en sus primeros escritos hacia una ms materialista
en sus escritos posteriores donde, segn la mayora de los autores, afin su
determinismo econmico, es decir, la explicacin de la dinmica social a partir de las
fuerzas productivas y los modos de produccin.
2 Este es el principal aporte que los estudios decoloniales toman de la teora original de Marx, es
decir, la naturaleza histrica-social de los sujetos y vivencia humana. Sirve para desmontar el mito del
universalismo abstracto de donde se bas el eurocentrismo para justificar la idea del punto cero (Castro-Gmez 2008) como principal argumento moderno de la colonialidad y del imperialismo.
-
26
En trminos ms simplistas lo poltico, religioso, esttico, tico, filosfico e
ideolgico (superestructura) son determinados por lo econmico (infraestructura): Lo
espiritual en la sociedad, lo mismo que en el individuo es un reflejo de la vida material.
La marcha evolutiva de la historia humana, social, cultural y religiosa, est determinada
por las relaciones econmicas de produccin (Albornoz 2011, orig. 1990: 121).
En el marco del determinismo econmico, el hombre debe satisfacer en primera
instancia sus necesidades materiales como el alimento, el vestido y el techo, por ende,
est forzado a trabajar para conseguirlo, de all que el resto de sus actividades y
relaciones estn determinadas por las relaciones de produccin. De acuerdo con
Damiani (2014: 16) para Marx: Las relaciones interpersonales se organizan a partir de
los problemas, de las exigencias, de las formas de las relaciones productivas. Desde
el mismo momento que el ser humano se vio forzado a trabajar comenz la oposicin
entre l y la naturaleza, y comenz as su extraamiento tanto de la naturaleza como de
sus semejantes. Con respecto a la naturaleza Marx (2009, orig. 1844: 112) establece:
Que el hombre vive de la naturaleza quiere decir que la naturaleza es su
cuerpo, con el cual ha de mantenerse en proceso continuo para no morir.
Que la vida fsica y espiritual del hombre est ligada con la naturaleza est
ligada consigo misma, pues el hombre es una parte de la naturaleza.
El trabajo es el punto de inicio para que el ser humano se comience a sentir
apartado, contrario, es decir, enajenado de la naturaleza, y por extensin de s mismo.
Para Marx (Ob. Cit: 107) El trabajador no puede crear nada sin la naturaleza, sin el
mundo exterior sensible. sta es la materia en que su trabajo se realiza, en la que obra,
en la que y con la que produce. La necesidad del trabajo y su ejecucin son el punto
de inicio para la enajenacin y extraamiento del ser humano, porque el producto de
su trabajo se vuelve contra l:
el objeto que el trabajo produce, su producto, se enfrenta a l como un ser
extrao como un poder independiente del productor. El producto del
trabajo del trabajo que se ha fijado en un objeto, que se ha hecho cosa; el
producto es la objetivacin del trabajo. La realizacin del trabajo es su
objetivacin (Marx Ob. Cit.: 106)
-
27
Las razones del extraamiento del ser humano con respecto al producto de su
trabajo se explican de la siguiente forma:
El obrero es ms pobre cuanta ms riqueza produce, cuanto ms crece su
produccin en potencia y volumen. El trabajador se convierte en una
mercanca tanto ms barata cuantas mercancas produce (sic.). La
desvalorizacin del mundo humano crece en razn directa de la
valorizacin del mundo de las cosas. El trabajo no slo produce
mercancas; se produce tambin a s mismo y al obrero como mercanca
(Ibd.).
Al sentirse el ser humano extraado y en contradiccin con la naturaleza y con el
producto de su propio trabajo, tambin lo lleva a sentirse enajenado de sus congneres.
As para Marx (Ob. Cit.: 114):
Una consecuencia inmediata del hecho de estar enajenado el hombre del
producto de su trabajo, de su actividad vital, de su ser genrico, es la
enajenacin del hombre respecto del hombre. Si el hombre se enfrenta
consigo mismo, se enfrenta tambin al otro. Lo que es vlido respecto a la
relacin del hombre con su trabajo, con el producto de su trabajo y consigo
mismo, vale tambin para la relacin del hombre con el otro y con el trabajo
y el producto del trabajo del otro.
El extraamiento frente a la naturaleza sobre la cual debe ejercer su fuerza de
trabajo, es porque debe ordenarla e intervenirla para poderse alimentar, vestir y
hospedar; esto a su vez lo conduce a extraarse del producto de su trabajo el cual se
objetiva, y esto a su vez lo lleva a extraarse frente a los otros (aislamiento de lo otro/el
otro), como consecuencia de la competencia, y del intercambio basado en la necesidad.
En palabras de Marx (Ob. Cit.: 160): La enemistad abstracta entre sensibilidad y
espritu es necesaria en tanto que el sentido humano para la naturaleza, el sentido
humano de la naturaleza y, por tanto, el sentido natural del hombre, no ha sido
producido por el propio trabajo del hombre.
De entre orden de ideas, el ser humano se convierte a s mismo en un ser aislado
y separado de la naturaleza, de sus semejantes y de su propio trabajo otorgndole a
estos un carcter abstracto fuera de l, olvidndose que el ser humano crea sus
-
28
circunstancias, su trabajo, sus propias relaciones sociales, las tradiciones, costumbres
y las instituciones sociales, lo que posteriormente Lucks defini como reificacin.
Por eso la enajenacin puede ser definida como: el despojo y extraamiento
que se producen entre el individuo y su medio social, la ruptura o separacin respecto
de sus obras, lo cual reifica las relaciones humanas, las relaciones con las cosas y las
relaciones consigo mismo. (Hanak c.p. Montero 2008, orig. 1997: 58). En fin, es el
olvido o el distraimiento de que la sociedad es un proceso total u holstico donde
individuos determinan lo social y lo social determina a los individuos (Adorno 1973),
la reificacin es el olvido de esta premisa, es el otorgarles el carcter objetivado a las
instituciones sociales.
En sntesis, la enajenacin es la condicin necesaria para los procesos de
ideologizacin ya sean polticos o religiosos, es el paso previo para que el ser humano
acepte de forma pasiva un orden social establecido y el statu quo. El efecto de la
enajenacin es el extravo de la personalidad y la identidad, que promueve la
desactivacin de la creatividad y capacidad transformadora humana, ya que:
implica la identificacin de abstraccin que conducen a una racionalidad
que dispersa la interioridad psquica Esta desagregacin interior
conduce a una vivencia que separa al ser de s mismo y la compromete con
experiencias de interioridad conceptual y psicolgicas problemticas
(Barrera 2015: 49).
As el ser humano al haber creado las ideologas y las instituciones sociales se
entramp a s mismo, dndole un carcter abstracto e independiente de l (reificacin),
creando de esta forma las condiciones que fundamentan las estructuras de dominacin
y renunciando a su rol de co-creador de la realidad o en su defecto, de transformador
de la naturaleza.
Pensamiento crtico o criticismo dialctico
De la premisa anterior surgi la tradicin en las ciencias sociales de abordar los
fenmenos culturales e ideolgicos como indicios que ocultaban procesos
manipulativos y vehculos de poder que no son evidentes superficialmente, pero s son
-
29
susceptibles de develar, criticar y reflexionar para luego pasar a la accin con fines
emancipadores. Para Mardones (2007: 317) los aportes de Marx trascienden lo que el
mismo se propuso:
Mantuvo una tensin dialctica entre el dominio de la naturaleza, el
conocimiento tcnico y el inters de dominio y control con la interaccin
que se desarrolla por medio del lenguaje y cristaliza en instituciones, la
reflexin que pone en evidencia la manera como se enmascaran las
diferencias en la distribucin de lo producido y la tensin hacia una
sociedad emancipada y justa que implica una interpretacin del hombre y
la historia.
Es por esto que el marxismo tambin se considera como la gnesis del criticismo
dialctico, y se convierte en una postura y corriente poltica, pues dentro de esta
tradicin el investigador social no se debe conformar con describir, explicar y
comprender los hechos, sino que debe develarlos, denunciarlos, reflexionarlos para
pasar a la prctica que consiste en la lucha poltica, la resistencia y la revolucin.
Siguiendo con Mardones (Ob. Cit.), la tradicin crtica inaugurada por Marx fue
continuada y elaborada por Adorno, siguiendo la lnea de Escuela de Frankfurt,
prosiguiendo los esfuerzos de Korsch y Lukcs para finalizar ms recientemente en los
aportes de Habermas y Apel.
En la lnea del discurso anterior, bajo los trminos teora crtica o tradicin
sociocrtica se denomina la produccin intelectual de los fundadores de la Escuela de
Frankfurt que sufrieron ostracismo y exilio por el rgimen nazi alemn entre las
Primera y Segunda Guerra Mundial, cuyos principales exponentes son Horkheimer,
Adorno, Marcuse y Kendell, ms prximos a la poca actual, tambin se ubican a
Habermas y a Apel en esta tradicin.
Los tericos crticos no conforman una teora en comn sino una posicin de
criticar la sociedad capitalista, pero no ya solo sobre los supuestos del determinismo
econmico de Marx y Engels, sino sobre la base del anlisis dialctico de los
mecanismos ideolgicos-culturales de la sociedad industrial que para estos autores son
elementos de dominacin y opresin ms efectivos que los econmicos: Segn la
-
30
Escuela de Frankfurt, la sociedad es una totalidad dialctica es una falsa totalidad
que se presenta como una totalidad armoniosa, racional siendo, en efecto, una totalidad
antagnica y contradictoria (Damiani 2014: 33).
Otro factor comn de los tericos crticos es la crtica a la sociologa
reproductiva y no transformadora, la reificacin (objetivacin) del mundo social, la
mercantilizacin del todo social por parte del capitalismo, el positivismo presente en
todas las disciplinas y factor de dominacin ideolgica, el poder de la televisin y los
medios culturales en general para reproducir la ideologa capitalista (Rojas 2007). Los
tericos crticos tambin parten del principio de que: La sociologa, desde esta matriz
terica, debe contribuir a la formacin de una conciencia crtica de la sociedad, debe
producir una postura crtica frente a lo existente con intencin prctica (Damiani 2014:
33).
Para lograr este cometido la sociologa no puede contentarse con la mera
descripcin o representacin de lo real, para Adorno (1973: 137):
nicamente para quien sea capaz de imaginarse una sociedad distinta de la
existente podr convertir esta en problema; nicamente en virtud de lo que
no es se har patente lo que es, y esta habr de ser, sin duda, la materia, de
una sociologa que no desee contentarse con los fines de la administracin
pblica y privada.
Analizar el presente desde la proyeccin del futuro constituye la base de la
reflexin y crtica de la sociologa cuyo punto de honor es el desmontaje de los aparatos
ideolgicos que reproducen el orden social sin olvidar el carcter creativo e innovador
prospectivo. De esta forma el pensamiento crtico o el criticismo dialctico se
constituye en una mirada del mundo que conecta con las pulsiones culturales de una
nueva poca, con las necesidades de comprensin de las nuevas realidades, con las
aspiraciones emancipatorias de los actores sociales emergentes (Lanz 2012: 1). Por
esta razn, la tradicin socio-crtica, aunque se apoya en el materialismo dialctico de
Marx y Engels, se diferencia del marxismo original en el sentido de que parte del
principio que el ser humano lleva implcito un deseo de libertad que le permite
escapar de la enajenacin y propender a la libertad.
-
31
Se ha generalizado el uso del trmino paradigma sociocrtico donde adems de
los autores citados incluyen a los marxistas latinoamericanos como Paulo Freire, cuya
tendencia es analizar dialcticamente el capitalismo a partir de los mecanismos
ideolgicosculturales. Cuando se incluye en esta tradicin a los autores
latinoamericanos recientes como Paulo Freire o Fals Borda se le denomina paradigma
sociocrtico. Este paradigma tambin se considera un discurso alternativo frente a la
hegemona del positivismo lgico en el siglo XX y es punto importante en la crtica a
ste (Mardones 2007).
En este orden de ideas, para Mignolo (2007b) la teora crtica puede rastrearse
mucho ms all del origen comn de la teora marxiana: en el pensamiento poltico
ubicado en Amrica Latina que cuestionaba el poder colonial desde lo epistmico y
con una perspectiva que desmontaba los dispositivos ideolgicos de la modernidad
como inauguradora del capitalismo a travs del imperialismo y el colonialismo, se
pueden ir tras las huellas invisibilizadas de Waman Poma, Maritegui y Lepoldo Zea
para nombrar los ms representativos:
Waman Poma miraba y comprenda desde la perspectiva del sujeto
colonial (el sujeto formado y forjado en el Tawantinsuyu y en el
Keswaymara, confrontado con la presencia repentina del castellano y del
mapamundi de Ortelius) y no del sujeto moderno que en Europa comenz
a pensarse a s mismo como sujeto a partir del Renacimiento (Mignolo Ob.
Cit.: 33).
Este autor tambin ubica a Cugoano (esclavo libre del siglo XVIII, residenciado
en Londres) como precursor lejano de la corriente sociocrtica: Como Waman Poma,
Cugoano tom los principios morales de la cristiandad al pie de la letra, y a partir de
ah proyect su crtica a los excesos de los cristianos ingleses en la brutal explotacin
de los esclavos (Mignolo Ob. Cit.: 40).
En esta misma lnea, Castro-Gmez c.p. Hernndez (2007) tambin ubica a
Maritegui dentro de la corriente sociocrtica, quien se basa en Gramsci para hacer la
crtica al capitalismo industrial pero contextualizndolo en Amrica Latina, este
pensador trascendi a Marx y observ que la explotacin capitalista en este hemisferio
-
32
no solo se rega por el salario, sino que junto a l coexistan otras formas de
explotacin/dominacin tales como esclavitud, peonaje, produccin simple (no
industrial), y categoriz las identidades sociales ms all de la dicotoma
burgus/proletariado: blanco, mestizo, indio, negro
Estos pensadores crticos son pioneros ms directos y relacionados con los
estudios culturales, dentro del concepto que se ha denominado giro decolonial
entendido como la salida de los dispositivos de la colonialidad/modernidad, solo
posible en los lugares de enunciacin de los sujetos subalternizados o del pensamiento
fronterizo entre la modernidad y otras formas de ser-conocer-vivir hacer en el mundo.
En sntesis, Barrera (2008: 50-51) categoriza la tradicin socio-crtica (o el
criticismo dialctico o pensamiento crtico) como un modelo epistmico al cual define
como reproductivismo crtico, este autor parafrasea a Vzquez para precisar que dicho
modelo parte de entender que las distintas estructuraciones sociales, por supuesto
portadoras de conocimiento, de carcter organizacional e institucional constituyen
aparatos de reproduccin ideolgica.
Este autor seala que este hecho indica que tras estos dispositivos hay
mecanismos de dominacin econmica, social y poltica, los cuales deben ser
rechazados buscando fuentes perifricas o alternas de conocimiento, pasando de la
investigacin-denuncia a la investigacin-accin: asumiendo temas marginales,
realidades sociales antes subvaloradas de antemano, pero cuyas dinmicas permiten
comprender la vida poltica y cultural de una comunidad (Ibd.). Por esta razn, para
Lanz (2012) es imperioso que se renueve el pensamiento crtico o el criticismo
dialctico para dar respuesta y a la vez inspirados en los fenmenos sociales actuales
como lo es el resurgimiento de los movimientos sociales que desde necesidades locales
aspiran a cambios mundiales.
Estudios Culturales
Del criticismo dialctico ms especficamente de la Escuela de Frankfurt-
surgen los estudios culturales, a partir de la creacin del Centro de Estudios Culturales
Contemporneos en Birmingham (Reino Unido) en 1964. De acuerdo con Hall (2010),
-
33
uno de los fundadores adems de Hoggart, Thompson y Williams, este centro en
realidad fue un espacio de debates y de discusin sobre los estudios culturales, toda vez
que las humanidades como rama del saber requera ser repensada despus del perodo
de guerras y ante los vertiginosos y complejos cambios culturales que sufra Inglaterra;
ante la posicin elitista y tradicional de las humanidades, ms el desinters de la
sociologa ante estos cambios socioculturales, se gener la potencialidad de crear
estudios culturales desde un punto de vista interdisciplinario. El centro de estudios
mencionado responde al mismo intento que se ha hecho en diferentes puntos del
espaciotiempo ante la necesidad de abordar de forma compleja y profunda el anlisis
de la cultura.
De esta forma los estudios culturales no son ni una disciplina ni una institucin,
son ms bien un enfoque de origen multidisciplinario e innovador que responde a
momentos histricos en los cuales se gestan cambios socioculturales de importancia.
Los principales temas son la cultura obrera, la cultura popular inglesa, los cambios de
una sociedad tradicional hacia una sociedad de masas, el papel de los medios de
comunicacin en esos cambios, las posibles resistencias y la vivencia de las personas
ante estos hechos. Los estudios culturales surgen, en definitiva, a partir de la crisis de
las humanidades y para dar respuestas a los cambios de la cultura britnica desde unas
culturas tradicionales basada en estamentos sociales hacia una cultura de masas ms
homognea teniendo el consumismo como principal eje (Hall 2010).
El pionero de los estudios culturales, Hoggart (1990, orig. 1957), seala que los
medios de comunicacin han sido los responsables del cambio de una cultura popular
urbana por una cultura de masas. Para este autor, la cultura popular urbana tena
elementos y rasgos de una cultura campesina de una generacin precedente que se
traduca ms en el plano simblico que en el prctico; haba cierto sentido comunitario
y la consideracin del vecino. Los medios de comunicacin (radio, tv, peridico,
revistas, produccin literaria, cmics), con sus concomitantes pautas publicitarias,
contribuyeron a sustituir esa referencia ancestral campesina hacia una vida urbana
caracterizada por el consumismo, el individualismo, la organizacin del tiempo
personal y familiar. El sentido de pertenencia a una clase obrera con ciertos patrones
-
34
culturales fue sustituido paulatinamente por una cultura de masas ms homognea y
estandarizada alentada y favorecida por los medios de comunicacin.
Sin embargo, segn Hoggart (Ob. Cit.), la cultura urbana popular de los aos 20
del siglo XX de Inglaterra, de algn modo ha sabido resistir a los embates de la
imposicin de la cultura de masas. Uno de estos rasgos resistentes es la centralidad del
hogar como sitio de refugio y ordenador de la vida. Exista un sentido de pertenencia
basado en un ejercicio de alteridad de un ellos referido a otros grupos o clases sociales,
considerados indiferentes y hostiles y un nosotros caracterizado por la solidaridad y la
cercana. Otro rasgo propio de la clase obrera, segn este autor, es el uso constante de
la irona y el humor como principal forma de expresin y de vivir en el mundo, una
elevada autoestima y respetabilidad.
El cambio introducido por los medios de comunicacin, la publicidad y la
formacin de opinin pblica a partir de las encuestas, ya entrada la segunda mitad del
siglo XX, signific la prdida la clase obrera de su capacidad reflexiva, cuestionadora
y contestaria, otrora expresada por medio de la irona y el humor, por una actitud pasiva
y conformista sobre lo que los medios de comunicacin construan y sentenciaban
sobre ella (Ibd.). Adicionalmente, la industria cultural juzga a la clase obrera de forma
subalterna y le dispone medios simples y sin profundidad, desestimando cualquier
razonamiento, situacin criticada por el autor para indicar que cada persona o grupos
hacen una interpretacin distinta de cada obra literaria mediada.
En lo concerniente a lo establecido por Raymond Williams (2001, orig. 1958).
La cultura no puede ser un asunto de lites o eruditos si se asumen como la forma en
que las personas y grupos le dan sentido y significados a los hechos que producen y
reproducen. En este caso, la realidad puede describirse en el contexto y con el lenguaje
del espaciotiempo donde surgi. La cultura es el resultado del conjunto de prcticas
sociales expresadas por los grupos sociales en contraposicin a la postura que asume a
la cultura como un conjunto de ideas. Tambin critic el determinismo econmico
marxi




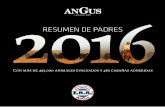














![[XLS] · Web viewSE 0101.21.01 Reproductores de raza pura. Cbza 0101.29.01 Para saltos o carreras. 0101.29.02 0101.29.03 0101.29.99 0101.30.01 Asnos. 0101.90.99 0102.21.01 0102.29.01](https://static.fdocuments.us/doc/165x107/5bc534be09d3f21a088ca3f0/xls-web-viewse-01012101-reproductores-de-raza-pura-cbza-01012901-para.jpg)