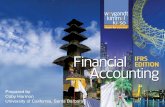TAPA28.pdf
Transcript of TAPA28.pdf
-
7/28/2019 TAPA28.pdf
1/129
-
7/28/2019 TAPA28.pdf
2/129
-
7/28/2019 TAPA28.pdf
3/129
-
7/28/2019 TAPA28.pdf
4/129
TAPA 28
LA ORGANIZACIN SOCIO-POLTICA DE LOS POPULIDEL NOROESTE DE LA PENNSULA IBRICA
Un estudio de antropologa poltica histrica comparadaMarco V. Garca Quintela
Laboratorio de Patrimonio, Paleoambiente e Paisaxe
Instituto de Investigacins Tecnolxicas, Universidade de Santiago de Compostela
[TRABALLOS DE ARQUEOLOXA E PATRIMONIO]decembro de 2002
-
7/28/2019 TAPA28.pdf
5/129
-
7/28/2019 TAPA28.pdf
6/129
TAPATraballos de Arqueoloxa e Patrimonio
Consello de redaccinFelipe Criado Boado, IEGPS, CSIC-XuGa (director)
Xess Amado Reino, IEGPS, CSIC-XuGa (secretario)Agustn Azkrate, Universidad del Pas VascoTeresa Chapa Brunet, Universidad ComplutenseMarco Garca Quintela, LaFC, Universidade de Santiago de CompostelaAntonio Gilman Guilln, California State University (EEUU)Kristian Kristiansen, University of Gteborg (Suecia)Mara Isabel Martnez Navarrete, Instituto de Historia, CSICEugenio Rodrguez Puentes, D. X. do Patrimonio Cultural, Xunta de GaliciaMara Luisa Ruz Glvez, Universidad Complutense
Consello asesorBjrnar Olsen, University of Tromso (Noruega)Christofer Tilley, University College (Gran Bretaa)Gonzalo Ruz Zapatero, Universidad ComplutenseJoo Senna Martnez, Universidade de Lisboa (Portugal)Jos M Lpez Mazz, Universidad de la Repblica Oriental del Uruguay (Uruguay)Juan Manuel Vicent Garca, Instituto de Historia, CSICLuis Caballero Zoreda, Instituto de Historia, CSICMara Pilar Prieto Martnez, Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento, CSIC-XuGaPaloma Gonzlez Marcn, Universitat Autnoma de BarcelonaPedro Mateos, Instituto de Arqueologa de Mrida, CSICVctor Hurtado, Universidad de Sevilla
EditaLaboratorio de Patrimonio, Paleoambiente e PaisaxeUnidade asociada CSIC a travs do Instituto de EstudiosGalegos Padre Sarmiento (CSIC- Xunta de Galicia)
Enderezo de contactoLaboratorio de Patrimonio, Paleoambiente e PaisaxeEdificio Monte da Condesa, baixoCampus Sur15 782 Santiago de CompostelaA Corua, Galicia
Tel.: +34 981 547 053
Fax: +34 981 547 104e-mail: [email protected]
Os volumes da serie TAPA pdense descargar gratuitamenteda pxina web http://www-gtarpa.usc.es
Traballos de Arqueoloxa e Patrimonio intercmbiase con toda clasede publicacins de Prehistoria e Arqueoloxa de calquer pas.
Edita: Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento (CSIC-Xunta de Galicia)Depsito Legal: C-2848-02ISBN: 84-688-0614-3ISSN: 1579-5357
-
7/28/2019 TAPA28.pdf
7/129
FICHA TCNICALaboratorio de Patrimonio, Paleoambiente e Paisaxe,Instituto de Investigacins Tecnolxicas,Universidade de Santiago de Compostela
AutoresMarco Virgilio Garca QuintelaEl captulo cuatro ha sido redactado encolaboracin con Rosa Braas Abad
Diseo y maquetacinRafael Rodrguez Carreira
Responsable de edicinXess Amado Reino
Direccin de la serieFelipe Criado Boado
Referencias administrativasEste texto es una versin del captulo I del primervolumen de Estudios e Informes que componen elPlan Director del Castro de Elvia, elaborado por elLaboratorio de Arqueoloxa e Formas Culturais de laUniversidade de Santiago de Compostela para elConcello de A Corua.
Finanaciacin del proyectoConcello de A Corua.
-
7/28/2019 TAPA28.pdf
8/129
-
7/28/2019 TAPA28.pdf
9/129
ndice
CAPTULO 1. ESTRABN Y LA INTERVENCIN ROMANA EN EL NOROESTE 16
LA FECHA DEL TEXTO 16ETHOS HEROCO Y RIQUEZA MUEBLE 19
CAPTULO 2. EXCURSO HELNICO: EL PUNTO DE VISTA DE LOS LECTORES DE ESTRABN 23
EJEMPLOS DE ARCADIA 23
La disolucin de Mantinea 23El sinecismo de Mantinea 24
El sinecismo de Orcmeno 25El sinecismo de Megalpolis 25
EL VOCABULARIO DE ESTRABN 26
Procesos de concentracin demogrfica 26Usos de sunoikivzein 28
EL CAMPO SEMNTICO DE sunoikivzein 31Sunoikivzein EN ESTRABN III,3,5 32
CAPTULO 3. PRNCIPES INDGENAS Y EPIGRAFA ROMANA 35
PRNCIPES GALAICO-ASTURES 36
CIL II 2585; IRPL 34 36ERA 14 36
Mangas-Martino, 1997 36Tabla de hospitalidad de Astorga (CIL, II, 2633) 36Descartados 37
REYES Y ARISTCRATAS CELTBEROS 37
Botorrita I 37Bronce de Luzaga 37El bronce res 38Inscripcin grande de Pealba de Villastar 38Inscripciones menores de Pealba de Villastar 39
TESTIMONIOS DE REALEZA INDGENA HISPANA EN LA DOCUMENTACIN LITERARIA 39
Culcas 39Indbil y Mandonio 39Reyes a pares 40
Edecn de Edeta 42Otros reyes 42
PRNCIPES Y REYES DEL NOROESTE 43
Los personajes 45Los populi 46Cuestiones religiosas 47
PRNCIPES Y SINECISMOS 48CASTELLA Y ALDEAS 51
-
7/28/2019 TAPA28.pdf
10/129
CAPTULO 4. EL HORIZONTE ETNOGRFICO CLTICO. ESTRUCTURA POLTICA Y JEFATURAS 54
GALOS CISALPINOS 54GLATAS 58CELTBEROS 63GALOS 69
Evolucin protohistrica y oppida 69Parentesco 72El pagus 73La civitas 74La realeza gala 75
BRITANOS 78IRLANDESES 82
La tath y el parentesco 82Los reyes 86Ms all de la tath 88Estructuras de hbitat y royal sites 90
CAPTULO 5. EL NOROESTE DE LA PENNSULA IBRICA EN EL CONTEXTO DE UNAANTROPOLOGA POLTICA DEL MUNDO CLTICO 93
EL LUGAR DE LA H ISTORIA 93
La familia cultural de la sociedad castrea 93De las isoglosas a los isoetos 94
Tiene sentido una antropologa poltica del mundo cltico? 96
UNA IDEA DEL VALOR 97LIDERAZGO POLTICO Y REALEZA 98TERRITORIO Y SOCIEDAD 100PARENTESCO Y POLTICA 102LA ANTROPOLOGA POLT ICA CLTICA EN EL MARCO DE LA ANTROPOLOGA POLT ICA 104
APNDICE EPIGRFICO 107
INSCRIPCIONES CON 107INSCRIPCIONES CON DE LECTURA INSEGURA 109TEXTO Y TRADUCCIN DEL BRONCE DE BEMBIBRE 110
GENEALOGAS Y FIGURA 111
GENEALOGA 1. REYES ASTUR-LEONESES 111GENEALOGA 2. LOS JIMENO DE PAMPLONA 112GENEALOGA 3. REYES Y TETRARCOS GLATAS 113FIGURA BRONCE RES Y ESTELA DE NICER CLUTOSI 123
BIBLIOGRAFA 114
-
7/28/2019 TAPA28.pdf
11/129
-
7/28/2019 TAPA28.pdf
12/129
11
Traballo
sde
Arqueoloxa
e
Patrimonio,28
2002
>> Marco V. Garca Quintela
ResumenLa organizacin sociopoltica de los habitantes prerromanos delnoroeste peninsular se ha explicado tradicionalmente a partir delos epgrafes que contienen la llamada 'C invertida'. Este libropropone considerar que existe informacin en textos literarios y enanlisis arqueolgicos que es pertinente para la cuestin. Sinembargo, surge la pregunta sobre la calidad de la informacintransmitida por el gegrafo griego Estrabn sobre el Noroesteprerromano. La respuesta no puede ser directa.
El captulo 1 compara lo que dice Estrabn sobre cuestionessociopolticas con la informacin suministrada por la arqueologay por otros textos etnogrficos. Se concluye que describe unmodo de vida y una organizacin poltica verosmil. Estaconstatacin se verifica de dos formas.
En el captulo 2 situndonos en el horizonte de los lectores deEstrabn. De este modo constatamos que el texto de Estrabnacerca de las medidas de los romanos sobre las poblaciones
recin conquistadas, entendido literalmente, es de naturalezajurdico poltica, sin cambios sustanciales en la ocupacin delterritorio. Pero Estrabn dice muy poco sobre la jerarquaindgena, sin embargo conocemos principes citados por losepgrafes ms antiguos. El captulo 3 sistematiza la informacinque existe sobre ellos en el contexto de las jerarquas indgenaspeninsulares y su utilizacin por los romanos. Se concluye que lainstitucin del rex amicus podra haber sido la utilizada por losromanos para efectuar las agrupaciones territoriales descritas porEstrabn, siendo los citados principes sus beneficiarios locales.
Nos encontramos ante una organizacin sociopoltica coherenteque se transforma tras la conquista siguiendo unas lneas claras.Pero es el resultado obtenido un nico histrico o cuenta conparalelos que confirmen o maticen el resultado obtenido?
La segunda forma de verificacin consiste en el examen de laorganizacin sociopoltica de diversas etnias conquistadas porRoma. La conclusin es que se detecta en esos diferenteshorizontes una dialctica entre formas de agrupacin polticacompleja ('imperios') y estructuras laxas o de tamao muyreducido. Los 'imperios' responden a situaciones de guerra yRoma construye sobre ellos el poder de reges amici, las formaslaxas derivan de 'imperios' en crisis por causas diversas.
El captulo 5 propone un modelo de organizacin sociopolticavigente entre las poblaciones clticas, diferente del modelopoltico del mundo Mediterrneo con paralelos en algunassociedades de jefatura estudiadas por los antroplogos.
Palabras ClaveHistoria antigua, Edad del Hierro, Galicia, celtas, etnografaantigua, antropologa poltica, mtodo comparativo.
AbstractThe socio-political organization of pre-roman population in theSpanish northwest was usually explained with the help ofepigraphs, which shows the so-called 'inverted C'. This bookfollows another way; it considers that literary texts andarchaeological data are available to explain that subject.Nevertheless the question arises about the reliability of informationon Spanish NW compiled by the Greek geographer Strabo.
Chapter 1 compares Strabo's text about socio-political questionswith archaeology and other ethnographic texts. It appears that theway of life and the political organization showed are credible.
There are two ways of verification.
Chapter 2 seeks Strabo's readers. By this way we can understandStrabo's text about roman policies on recently conqueredpopulations, their nature are political and juridical, withoutimportant changes in the habitat patterns. But Strabo tells little onindigenous social hierarchy, and we know principes in the oldestlocal epigraphs. Chapter 3 summarizes the knowledge on them inthe context of peninsular indigenous hierarchies and theirutilization by Romans. It is concluded that the roman institution ofthe rex amicus could be employed by Romans to articulate theterritorial groupings cited by Strabo, being our principes the localbeneficiaries.
We find, then, a coherent socio political organization, decipheredwith the help of the different kinds of sources, and transformedafter de Roman conquest following clear lines. But is this ahistorical unicum or finds some parallels to confirm, clarify ornegate the result reached?
Chapter 4 treats the second form of verification. It consists in aseries of little monographs on the socio political questions aboutdifferent peoples conquered by Rome. The conclusion is that there
exists in different places a dialectic in time between complexpolitical unities ('empires') and small organizations. The 'empires'appear in war situations and sometimes Rome builds over themthe power of their reges amici, the little organizations derive of'empires' in crisis for endogenous or exogenous causes.
Chapter 5 proposes a model for the socio-political organizationsof Celtic populations, which is different of the Mediterraneanpolitical model. Also, that model is not exclusive of Celts, it hasparallels in some chiefferies studied by anthropologists.
KeywordsAncient history, Iron Age, Galicia, Celts, classical ethnography,political anthropology, comparative method.
LA ORGANIZACIN SOCIO-POLTICA DE LOSPOPULI DEL NOROESTE DE LA PENNSULA IBRICAUn estudio de antropologa poltica histrica comparada
Marco V. Garca Quintela
Laboratorio de Patrimonio, Paleoambiente e Paisaxe
Instituto de Investigacins Tecnolxicas, Universidade de Santiago de Compostela
-
7/28/2019 TAPA28.pdf
13/129
12
Traballo
sde
Arqueoloxa
e
Patrimonio,28
2002
La organizacin socio-poltica de los populi del noroeste de la Pennsula Ibrica
PREFACIO
Cualquier aproximacin al estudio de un horizontehistrico como el de la sociedad castrea, que para lo quenos interesa de momento sirve como mero ejemplo, puessu situacin fue paralela a la de las decenas desociedades o culturas (en el sentido etnogrfico deltrmino) sometidas por Roma en su proceso de expansinimperial, exige la puesta a punto de un haz deaproximaciones complejas que pueden parecerdesproporcionadas en relacin con la cosa en s.
En este prefacio intentar explicar que esa afirmacinpuede ser cierta pero imposible de eludir en la medida queel estado de la documentacin disponible es el que es.Evidentemente, a cualquier historiador siempre le gustaradisponer de mejores testimonios, ms articulados yseguros. Pero detenerse, siquiera un instante, en esalamentacin es absurdo. O se renuncia a estudiar loshechos que puedan estar mal documentados, opcinlegtima que no deja de tener poderosos argumentos ensu favor o, si se emprende la tarea, es inevitable hacerloconsiderando la complejidad y profundidad que nosproponen junto con, obviamente, sus importanteslimitaciones.
Intentar presentar, as pues, una propuesta de anlisisy explicacin histrica de la forma de organizarse lassociedades del hierro que poblaban el noroeste peninsularen la esfera poltico-insititucional. Esta propuesta difiere
bastante de la comnmente defendida en el sentido deque se basa, precisamente, en una consideracin globalde fuentes heterogneas, tratadas de acuerdo con susnormas especficas, pero integradas con criterio histricoen un marco interpretativo global. Obviamente, como sever en el trabajo, aqu no se tratan todas esas fuentes.Ello se debe a que se inserta en un proyecto colectivo ymultidisciplinar del que forma parte. En concreto pretendecompletar los resultados de la tesis de Rosa Braas Abad(1999) que me cupo el honor de dirigir, y cuyos resultadoscomienzan a ver la luz (Braas 2000) en donde,basndose en la onomstica, describe la dimensin
heroica de la sociedad castrea. Tambin escomplementario de los trabajos de C. Parcero Oubiaconsistentes en la sistematizacin de la informacinarqueolgica disponible sobre la Galicia castreareinterpretndolos a la luz del modelo econmico quepropone el modo de produccin germnico y, desde elpunto de vista socio-poltico, el modelo de las sociedadesheroicas (2000, 2001). Tiene un especial inters, esperoque pueda apreciarse en lo que sigue, su propuestaacerca de la existencia en el marco socio-poltico deagrupaciones de castros (para lo que denomina el hierro II,que va desde el siglo IV a. de C. hasta el I d. de C.) en unterritorio definido y jerarquizados por uno de entre ellosque destaca por su tamao, posicin elevada, defensasreforzadas, funcionalidad econmica comparativamente
menor e integracin de elementos simblicos comopueden ser paneles con petroglifos.
Desde el punto de vista del mtodo, la propuesta queavanzamos es fundamentalmente comparativa. Se podraargumentar este punto diciendo que, simplemente, es ascomo funciona el conocimiento. De lo que se sabe se llegaa lo que no se sabe a partir precisamente de lo sabido oconocido, entrando lo desconocido en relacin con losabido por relaciones empricas, de analoga,extrapolacin, etc., que progresivamente transforman lodesconocido en sabido y familiar. El problema de unarelacin de conocimiento simple, como la planteada, esque se limita a una relacin sujeto-objeto de conocimiento.Por el contrario, para el conocimiento de las sociedades
antiguas, y todava ms cuando se trata de sociedadesperifricas de la propia Antigedad el nmero demediaciones se multiplica exigiendo cada una de ellas elestablecimiento de una relacin cognoscitiva especfica.Se multiplican los sujetos y los objetos as como los hacesde referencias en los que cualquiera de ambos cobrasentido.
Pongamos un ejemplo muy sencillo. Cuando unindgena encarga una inscripcin latina acta como sujetoen relacin con un objeto social doble, su horizonte socialde procedencia y el marco cultural y poltico romano quele sirve de referencia. Por otra parte, el propio contenido
del texto est marcado tambin por esas fuerzas variablesy el estudioso moderno introduce los interrogantesderivados de su propia cultura. Pero la cosa no queda ah,pues, si como es el caso ahora, de lo que se trata es decomprender las claves una estructura social, esedocumento aislado, o aunque est introducido en unaserie de documentos equivalentes, muchas veces serinsuficiente o intil como testimonio de una estructurasocial, que exigira otro tipo de documento que, en nuestrocaso, no existe o, mejor, no existe en el registro epigrfico.Es necesario, por lo tanto, construir hiptesis, ahora bien,esas hiptesis a su vez se validan con el recurso acomparaciones verosmiles partiendo de sociedadesanlogas a la estudiada pero mejor conocidas en las quelos datos que aqu se nos muestran aislados aparecenarticulados orgnicamente.
La comparacin, pues, no es ningn complemento oadorno, es una necesidad metodolgica del proceso deconocimiento histrico. Cada documento que podemosleer o interpretar es el resultado de un complejo haz defuerzas que se debe analizar para apreciar correctamentesu insercin en una compleja cadena de relacionessociales de la que no es sino el resultado, el muchas vecesmagro y desesperante resultado para el historiador.
De lo que acabamos de decir se desprende que losdocumentos, cada documento concreto, no proporcionanun dato bruto. Se les debe considerar, ms bien, como un
-
7/28/2019 TAPA28.pdf
14/129
13
Traballo
sde
Arqueoloxa
e
Patrimonio,28
2002
>> Marco V. Garca Quintela
indicio, una huella que atestigua la existencia de unentramado social mucho ms complejo que, con suerte,podremos reconstruir o intuir o, sin suerte o periciasuficientes, hemos de limitarnos a postular su existencia.
Otra cuestin que tendremos presente de formaconstante es la crtica que recibe, de forma global, cadauno de los tipos de fuentes disponibles. En este sentido, laetnografa griega es un producto destinado al consumo delas elites griegas y romanas y consiste bsicamente enuna serie de tpicos y estereotipos repetidos hasta laextenuacin sin apenas relacin con las realidades tnicasque se dicen describir. Por otro lado, la epigrafa nunca sepuede tomar como testimonio de indigenismo pues sumera aparicin refleja el triunfo de la aculturacin, oincluso la romanizacin. Adems, cuando aparecentrminos indgenas stos no se pueden interpretar porque
las etimologas son dudosas tanto formalmente, desde elpunto de vista filolgico estricto, como estructuralmente,en el sentido de que es discutible que la identificacin delsentido de un nombre responda a una realidad social ohistrica del tipo que sea. La arqueologa, por ltimo, esmuda por definicin y el testimonio arqueolgico es objetopasivo del discurso interpretativo que puede hacerle decir,a cualquier dato arqueolgico, casi cualquier cosa.
Para corregir estas apreciaciones negativas y construiruna argumentacin positiva que sustente nuestrainterpretacin vamos a recurrir a un argumento y a unaforma expositiva.
El argumento es una especie de prueba de la verdad.Ocurre que los discursos, cuando son textos, o los datosarqueolgicos, en su caso, que vamos a utilizar se sitantodos ellos en una circunstancia histrica en mutacin - escierto que todas lo son, pero unas en un grado msacelerado o concentrado que otras. En nuestro caso ladocumentacin disponible nos sita en el momento enque los romanos han conquistado el territorio del Noroestey se plantean qu hacer, y sabemos que intervinieron deforma efectiva sobre el tejido social, la economa y lacultura de los recin sometidos.
Como deca, muchos testimonios proceden de este
horizonte: tratan de explicar cmo los romanos perciben ymodifican en lo que necesitan una realidad que pretendenasir intelectual y empricamente de la mejor forma posible:este es con claridad el horizonte en el que se sitan unEstrabn o un Plinio.
Lo mismo cabe decir de los testimonios epigrficosque son reflejo de formas de cultura mixta. Latinos por sufactura y lengua, indgenas por sus mandatarios y algunosotros elementos del texto y de la propia factura formal delos soportes escripturarios. Tambin son reflejo de esamisma mutacin, ese transformarse cultural de unasituacin a otra en la que lo nico que podemos leer es lo
que los indgenas consideran oportuno que se traduzca oentienda en trminos romanos.
Tampoco los restos arqueolgicos quedan fuera deese mismo horizonte. De hecho se han construidointerpretaciones globales del mundo de los castros delnoroeste peninsular a partir de testimonios arqueolgicosde poca claramente romana. Estos testimonios existen,sera absurdo negarlo, pero de ellos no cabe deducir unainterpretacin global de la cultura castrea sino que, por elcontrario, hay que contemplar como reflejan el impactoromano sobre una forma de sociedad preexistente sobrela que no se detecta ese influjo romano (explicacinsinttica en Parcero 2000). Sin embargo, los contextosarqueolgicos que atestiguan la introduccin deromanidad en los castros son de la mayor importancia y seubican en el mismo horizonte temporal y de problemticashistricas que los testimonios etnogrficos y epigrficos.
Es decir, estamos ante una misma situacin de cambio
que deja huellas mltiples y diversas en reasarqueolgicas o autores ajenos entre s, que pueden serms (Estrabn) o menos (mandatarios de inscripciones)importantes. Pues bien, en este contexto, la conquista einicios de la romanizacin es una especie de prueba deverdad. Porque lo cierto es que los romanos dominaron lacultura castrea aculturndola hasta el punto de que, alfinal del Imperio, fue uno de los lugares de emergencia deuna lengua romance especfica. En este sentido losdiscursos sobre la conquista no iban solos, ibanacompaados de desplazamientos humanos, desoldados que celebraban triunfos en Roma, de esclavos
que trabajaban en las casas, de oficiales y magistradosdestinados en el Noroeste, de tropas auxiliaresdesplazadas por todo el imperio etc. No se trata de afirmarque cualquiera de estos individuos pudiese contradecir aEstrabn, por ejemplo. Se intenta sostener, simplementeque si la conquista existi, si la dominacin romana seimpuso, por qu no creer que se produjo en los trminosprecisos con los que se nos relata, plenos de sentido yverificados por la realidad emprica de la provincializacin?
Ahora bien, como decamos ms arriba, estos textosno se compusieron pensando en los historiadoresmodernos. Se compusieron para sus pblicos
determinados, con su lenguaje especfico con sus claves ysensibilidades propias. Es decir, aunque acabamos desugerir que se trata de testimonios aceptables en principio,ello no quiere decir que sean transparentes. Muy alcontrario. Por ello la exposicin seguir un orden en el quecada testimonio o testimonios relativos al Noroesteproducidos por las fuentes clsicas se comparar conotros elementos propios de su horizonte especfico.
Partiremos del texto en el que Estrabn describe laorganizacin socio-econmica de los pueblos del Norte ycmo actu Roma para someterlos. Tras una primeracontextualizacin sobre su autora y sentido (Captulo 1) seentra en el anlisis de la terminologa poltica empleadapor Estrabn, en su sentido griego especfico, paraentender qu puede estar dando a entender a su pblico
-
7/28/2019 TAPA28.pdf
15/129
14
Traballo
sde
Arqueoloxa
e
Patrimonio,28
2002
La organizacin socio-poltica de los populi del noroeste de la Pennsula Ibrica
y que, por tanto, pudiera responder a una realidad(Captulo 2). Con los resultados de esta dobleinvestigacin abordaremos el dossier epigrfico de laestructura poltica, detenindonos en las figuras de losprincipes y reyes y avanzaremos una hiptesis sobre elsentido institucional de la realidad indgena que se hallatras los castella representados epigrficamente mediante, letras c invertidas (Captulo 3).
Para asentar esa hiptesis seguiremos en primer lugarla va comparativa, comprobando si en otras sociedadessometidas por Roma (clticas, pero su adscripcin culturalno es lo principal en primera instancia; Captulo 4, en cuyaredaccin ha participado activamente R. Braas Abad).Por ltimo (Captulo 5) estableceremos la comparacinentre los resultados del anlisis de la sociedad castrea yde otras sociedades examinadas para comprobar hasta
qu punto estamos ante formas anlogas de organizacinsocio-poltica.
Es preciso, por ltimo, aclarar desde ahora unacuestin que puede ser fuente de confusin. Se trata de laproblemtica derivada de la definicin cultural tanto de lapoblacin castrea como de las poblacionesconsideradas para establecer la comparacin.
En el anlisis inicial del horizonte socio-polticocastreo, la cuestin de esa definicin cultural queda ensegundo plano (Captulos 1 y 3). Considero que se debeintentar comprender, al menos inicialmente, una culturaconsiderando exclusivamente sus datos endgenos. Y noes que reniegue del mtodo comparativo antes enunciado,muy al contrario, de lo que se trata inicialmente es deestablecer un trmino de comparacin lo mejor construidoque sea posible y evitar un razonamiento, por otra partefrecuentsimo en los estudios clticos, del tipo: "los glatashacan esto o lo otro pues como dice Csar, BG, ...". Estaprctica consistente en rellenar con informacin tomadade otros horizontes y no contrastada, lo que ignoramossobre una formacin social dada, todo lo cltica, o de laetnia que sea, que se quiera.
A lo anterior se aade, y lo tengo muy presente, eldesacuerdo entre fillogos acerca de la familia
indoeuropea a la que adscribir los testimonios de lengualusitana e, incluso, acerca de si es posible hablar de unindoeuropeo occidental de la pennsula que integreglobalmente el lusitano y los testimonios de lenguaindgena ms septentrionales.
As pues, considerando estos dos argumentos, noparto de la celticidad del la sociedad protohistrica delNoroeste como un a priori. Ahora bien, si para lacomparacin hemos de remitirnos a sociedades europeasdel hierro que sufrieron un proceso de romanizacinanlogo, la definicin cultural cltica de un buen nmerode entre ellas salta a la vista. En este contexto, el recurso
al modelo irlands, como sociedad cltica queconocemos tras su cristianizacin sin el paso previo por la
romanizacin, se lleva a cabo ya desde H. d'Arbois deJubainville (1996, primera edicin 1884), cierto que con laoposicin tambin precoz de C. Jullian. Pero tampoco lacelticidad, o la cuestin cultural, ser clave para
comprender monogrficamente esas sociedades. Lomismo que para el mundo del noroeste peninsular,tambin ahora se trata de construir trminos decomparacin autnomos lo ms completos que seaposible, y tambin ahora se trata de evitar el razonamientoque parte de una comunidad nunca justificada ni definidade usos y costumbres a lo largo del mundo cltico(Captulo 4).
Slo cuando hemos establecido los trminos de lacomparacin, sta puede llevarse a cabo (Captulo 5). Y esaqu donde se apreciarn y discutirn los rasgos comunesentre los modelos socio-polticos estudiados verificando
que, en efecto, son notables y responden a un modelocomn de alternancia entre fases de concentracin depoder poltico y fases de desmembracin de ese mismopoder. Este modelo puede, en buena ley, considerarsecltico. Sin que ello quiera decir que es exclusivamentecltico, pues la antropologa poltica proporcionaestructuras socio-polticas comparables en horizontes muydistintos. Lo que s es cierto es que ese modelo es almismo tiempo radicalmente diferente del greco-romanocentrado en la ciudad (que muy rara vez da pasos atrs) ycoexistente en una posicin de debilidad con respecto a laciudad de base mediterrnea.
De ello deriva que una forma posible de contemplar laexpansin de Roma y su modelo de ciudad por Europa, entrminos geopolticos, supone una confrontacin a muertecon un modelo socio-poltico cltico, mucho msinestable. Este modelo cltico ciertamente conoceciudades (aunque no uniformemente repartidas), pues noson ajenas al modelo en las fases de concentracin y lapresin desde el Mediterrneo impulsa en esa direccin,llevadas por el proceso histrico a enfrentarse con elmodelo greco-romano para acabar - al menos en buenaparte - subsumidas en l.
En cualquier caso sera absurdo pretender que la
presencia en el mundo castreo del modelo descritosupone una prueba de su celticidad. Podra ocurrir muybien que estuvisemos ante otra de las posiblesmanifestaciones del modelo independiente de cualquierdefinicin cultural. Ahora bien, dado que existenargumentos filolgicos a favor de la celticidad de la zona,cierto que sostenidos por la corriente de estudiosminoritaria, que muchos de sus rasgos religiosos seexplican en el horizonte celta y que otros elementosinstitucionales o de folclore parecen ir en la mismadireccin, tambin sera absurdo negar que lasconclusiones alcanzadas pueden ocupar su lugar en lacorriente que valora la importancia de la cuestin cultural
celta para comprender el horizonte protohistrico delnoroeste peninsular.
-
7/28/2019 TAPA28.pdf
16/129
15
Traballo
sde
Arqueoloxa
e
Patrimonio,28
2002
>> Marco V. Garca Quintela
Lo que s es peculiar, es que este argumento enconcreto se construye como un razonamiento histrico y,como tal, reivindica un lugar para la historia en un debateen el que con demasiada frecuencia han estado ausenteslos historiadores, en temeroso silencio ante losespecialistas en ciencias tericamente duras como lafilologa o la arqueologa. Obviamente ha de estarse atentoa los avances, propuestas y discusiones de lingistas yarquelogos, pero los historiadores hemos de hacernuestro trabajo si queremos contar con explicacionescoherentes de los procesos histricos de las sociedadesprotohistricas de la pennsula.
Para terminar debo manifestar mi agradecimiento a R.Braas Abad por su constante disponibilidad paracolaborar conmigo en los distintos temas de investigacinque se van abriendo ante nosotros en el estudio del
mundo del Noroeste Peninsular del peculiar modo quepoco a poco vamos trazando. Por su parte Isabel Cobasme ha ayudado en las cuestiones de cronologa castreay Pedro Lpez Barja con la epigrafa.
He indicado ms arriba la deuda de este estudio conotros de R. Braas y C. Parcero, por su anterioridad, perosimultneamente aparecer otro estudio en dondeadems de los dos citados participan M. Santos Estvez yF. Criado Boado, se trata de un libro titulado Soberana esantuarios na Galicia Castrexa, Vigo, Ir Indo, 2004. All se
abordar el aspecto simblico, ideolgico y religioso delos temas que en este libro se estudian desde el punto devista social y poltico.
Sin una participacin directa en estas empresas,tambin forma parte de esta constelacin de trabajos elensayo de F. J. Gonzlez Garca sobre los rtabros (2003)a cuya gnesis tuve ocasin de asistir y que ha contribuidoa formar mi pensamiento sobre la Gallaecia prerromana enun grado semejante a los trabajos realizados encolaboracin con otros investigadores.
Soy consciente de que los puntos de vista queprogresivamente vamos desarrollando, muchos de ellospublicados solo muy recientemente o todava en prensa,no gustan a ciertos colegas en sus formulacionesanteriores o preparatorias y, por diversas razones, latendencia que hemos seguido ha sido, ms que seguirsus consejos o atender sus crticas, profundizar ennuestros puntos de vista.
En el primer captulo y en las conclusiones del libroSoberana e santuarios... me he dedicado a tratar estascuestiones y no las repetir aqu.
Marco V. Garca Quintela
Santiago de Compostela
19 de septiembre de 2002
-
7/28/2019 TAPA28.pdf
17/129
16
Traballo
sde
Arqueoloxa
e
Patrimonio,28
2002
La organizacin socio-poltica de los populi del noroeste de la Pennsula Ibrica
Partiremos de un pasaje de Estrabn que ha merecidopoca atencin a pesar de los diferentes y oportunosestudios dedicados a la figura del gegrafo de Amasia enlos ltimos aos (Bermejo 1986, Tholard 1987, Plcido1987-1988, Balboa 1996, Garca Quintela 1999, CruzAndreotti 1999). Leamos, pues, el pasaje en el queEstrabn describe la situacin con la que se encontraronlos romanos en el Noroeste y cmo actuaron poltica yadministrativamente:
[Eqnh me;n ou\n peri; triavkonta th;n cwvran nevmetai th;n
metaxuv Tavgou kai; tw'n !Artavbrwn. Eujdaivmono" de; th'"
cwvra" uJparcouvse" katav te karpou;" kai; boskhvmata
kai; to; tou' crusou' kai; ajrguvrou kai; tw'n ajraplhsivwn
plh'qo", o{mo" oiJ pleivou" aujtw'n, to;n ajpo; th'" gh'"
ajfevnte" bivon, ejn lh/sthrivoi" dietevloun kai; sunecei'
polevmw/ prov" te ajllhvlou" kai; tou;" oJmovrou" aujtoi'"
diabaivnonte" to;n Tavgon, e{w"e[pausan aujtouv" @Rwmai'oi,
tapeinwvsante" kai; kwvma" poihvsante" ta;" povlei"
aujtw'n ta;" pleivsta", ejniva" de; kai; sunoikivzonte"
bevltion. (Estrabn, III, 3, 5).
"El territorio ubicado entre el Tajo y los rtabros estpoblado por unos treinta ethne [= populi]. Aunque elpas est bien dotado en lo relativo a frutos y ganado ya la cantidad de oro y plata y otros metales valiosos
que se encuentran en l, la mayor parte de ellosabandonaron la vida basada en los productos de latierra para dedicarse por completo al bandidismo y alas guerras ininterrumpidas entre ellos o contra susvecinos pasando el Tajo. Esto dur hasta que losromanos lo terminaron mediante las humillaciones queles infringieron y por la divisin de la mayor parte desus ciudades (pleis) en aldeas (komai), o mediante lamejor organizacin (= fundacin, sinecizacin) dealgunas de ellas."Sigue la descripcin de las causas de esta situacin
que se ha analizado en otro lugar como un componentenormativo propio de la etnografa griega que no se ajusta
a la realidad de la descripcin que acabamos de citar(Garca Quintela 1999: 113-39). En efecto, ni Estrabn nisus fuentes estaban en condiciones de saber quines eranlos verdaderos agentes de la situacin descrita y, por otraparte, contrasta la mencin sucesiva a la pobreza delterritorio con la riqueza que acaba de citar. Como quieraque, adems, la primera idea de riqueza concuerda mejor,al menos relativamente, con los datos ofrecidos por elregistro arqueolgico, debemos considerar el texto citadocomo compuesto de dos partes. Por un lado una noticia
en principio fiable seguida por una explicacin formadapor un discurso de carcter etnocntico, con el queEstrabn pretende convencer a sus lectores de la bondady pertinencia de la presencia romana en el Noroestehispano.
As pues este pasaje proporciona un buen ejemplo dela necesidad de aproximaciones mltiples a los textosdada la tensin que revela entre los diferentes niveles desentido que se pueden identificar en l.
Ser pertinente detectar un valor legitimador de lasprcticas imperialistas y conquistadoras, que remite a lautilizacin de estereotipos centrados en la oposicinbarbarie-civilizacin que, por lo dems, han servidodemasiadas veces para descartar este testimonio, y los quese le asemejan, como una prueba adicional de que su autores un simple portavoz de la ideologa imperialista romana.
Tambin se aprecia la presencia de un valor normativo,explicativo, en el que, como una especie de cientficosocial moderno, Estrabn aplica a la situacin que trata dedescribir ideas generales sobre la sociedad propias de laetnografa antigua. Este sera un plano de discurso o textocientfico, en el sentido de "ciencia antigua", elaborada yconstruida con los cnones especficos para laformulacin del conocimiento social propuestos por lacultura antigua.
Pero al lado de estos planos o niveles de lectura existe,por ltimo, un valor derivado de la descripcin de unarealidad ajena y distante. En efecto, pese a que los planoscitados antes son operativos, no por ello deja de haber unreferente real que se presenta en las indicaciones sobre laorganizacin administrativa del territorio y la accin de losromanos1. Este plano es, adems, especialmenteinteresante y remite a la conquista como prueba de laverdad de que hablbamos en el Prefacio. Hay querecordar, en efecto, que Estrabn pretende explcitamenteque su Geografa sirva como gua para la accinadministrativa y civilizadora de los generales y
gobernantes romanos2.
LA FECHA DEL TEXTO
La primera cuestin importante consiste en establecer elmbito espacio-temporal preciso en el que lo afirmado porEstrabn pudo tener sentido pleno. Se trata, en resumen,de la vieja cuestin consistente en saber si el reapropiamente galaica ya estaba conquistada desde el ao137 a. de C., momento de la expedicin de Dcimo Junio
1 Lpez Barja 2000, muestra muy bien como la mencin a la hasta hace muy poco tiempo desconocida Provincia Transduriana en el Edicto del Bierzo se
comprende fcilmente con ayuda de referencias geogrficas aportadas por Estrabn.2 Esto se aprecia de forma constante en los dos primeros libros de la obra, en los que se tratan cuestiones de orden metodolgico y epistemolgico, pero tambin
aparecen consideraciones sobre el sentido y utilidad de la Geografa como ciencia, y en sentido anlogo para Posidonio, vase Momigliano 1984, Tierney 1960
ESTRABN Y LA INTERVENCIN ROMANA EN EL NOROESTE
-
7/28/2019 TAPA28.pdf
18/129
Bruto por el Noroeste o, si se quiere, su aplazamientohasta el momento de la expedicin de Csar, 61 a. de C.,que lleg hasta el golfo rtabro (Gonzlez Garca,2003). Sise acepta esta posibilidad (defendida por Tranoy 1981:125-43, y otros), la fuente podra ser Posidonio para elconjunto del texto que se referira a la accin romana en laregin atlntica entre el Tajo y el Cantbrico en el siglo II a.de C.
Sin embargo pensamos que esta interpretacin sepuede objetar. La fuente a la que de forma general sigueEstrabn en el contexto que nos ocupa es, ciertamente,Posidonio3 . Pero la descripcin de las acciones de Romapuede ser del propio Estrabn, pues recoge a escalareducida el esquema de otras partes del mismo libro III,donde explica en primer lugar una situacin de partidacaracterizada por la barbarie, para la que sigue a
Posidonio, y como colofn presenta el estado de cosasposterior, contemporneo con su escritura, donde explicalas medidas impuestas por Augusto para el conjunto delNoroeste4 .
La propuesta de A. Tranoy descansa bsicamente enun argumento ex silentio. Como quiera que en los distintosepisodios de las guerras cntabras (26-16 a. de C.) elescenario de los combates nunca se acerca al reaespecficamente galaica, se infiere que la zona ya estarabajo control romano.
Pero, como ha puesto de relieve J.L. Ramrez Sdaba(1999) en un anlisis de todas las propuestas delocalizacin del escenario de la guerra, que, sobre todo,pone de relieve lo inseguro de todas y cada una de ellas, eltema no est cerrado y tardar en estarlo. Concluye esteautor que las localizaciones, doquiera que se pretendanubicar, han de estar en el rea tradicionalmente consideradacntabra, es decir, excluyendo la Galicia actual.
Es importante no perder de vista que los testimoniosprincipales para esas luchas, Floro y Orosio, sonrelativamente tardos con respecto a los acontecimientos yresumen mejor o peor al texto de Tito Livio que hemosperdido. Aunque afortunadamente el testimonio de DinCasio es independiente de los anteriores y de mejor
calidad, de acuerdo con una apreciacin ampliamentecompartida (en ltimo lugar, Orejas, Sastre, Snchez,Plcido, 2000: 65 con bibliografa). Si tenemos en cuentaeste detalle de relieve, hemos de reconocer que tal veznunca podremos saber con certeza si el rea galaicadesempe un papel en esas guerras. Se trata pues deuna informacin perdida con el texto de Tito Livio que susepitomizadores o el propio Dion Casio no consideraronoportuno registrar.
Ha de considerarse, por otra parte, el carcterclaramente augusteo de las capitales conventuales, LucusAugusti, Bracara Augusta, Asturica Augusta. Si la fundacinde esta ltima puede considerarse una consecuencia delas guerras cntabras, las otras dos, ms "atlnticas", noson menos augusteas, aunque estuviesen al margen delas citadas guerras dirigidas por Augusto.
Por ltimo, pero no con menor importancia, han detenerse en cuenta los testimonios arqueolgicos de losque podemos destacar dos rdenes de hechos.
El primero es la imagen general que deriva de losdatos convenientemente sistematizados en el excelentelibro de J. Naveiro Lpez sobre el comercio del Noroeste.All destaca el contraste entre la distribucin de loshallazgos de cermica importada en el perodorepublicano y en el perodo imperial.
Fechada en el primer perodo se encuentra cermicade "barniz negro" en 20 yacimientos costeros o situados aorillas de ros navegables, siempre en puntos cercanos ala costa, con slo tres excepciones. Su produccin sesita entre la mitad del II y la mitad del I a. de C., o, si seprefiere, entre las expediciones de Bruto y Csar (Naveiro1991: 27-8 y 234-5 mapa 4). Los testimonios de pocaimperial estn constituidos por terra sigilata italicalocalizada en 23 puntos, destacando Naveiro la escasezde formas antiguas o "precoces", anteriores al ao 10 a. deC. (con tan slo dos testimonios) predominando loshallazgos de formas "clsicas" datadas entre el 12 a. de C.
y el 10 d. de C. (distribuidos predominantemente enyacimientos costeros) y sobre todo las formas"avanzadas", datadas despus del 10 d. de C., queaparecen ya en yacimientos del interior (Naveiro 1991: 31y 236-7 mapa 5). Seguidamente aparece la terra sigilatagalica fechada entre los aos 40 y 80 d. de C., con piezaslocalizadas en 41 yacimientos, muchos de ellos en elinterior de Galicia, y con testimonios tambin en los vallescosteros del Cantbrico, en los que en perodos anterioresno haba importaciones (Naveiro 1991: 31-2 y 238-9 mapa6). Por ltimo la terra sigilata hispanica est presente en105 yacimientos fundados o remodelados a fines del siglo
I d. de C. y en los que siguen ocupados en el siglo II, estoshallazgos estn uniformemente distribuidos por el territorio(Naveiro 1991: 32-43 y 240-241 mapa 7).
El segundo orden de hechos aludidos deriva de lasuma de datos puntuales relativos a diferentes castros. Enefecto, para verificar lo anterior es pertinente considerar lacronologa de los castros establecida arqueolgicamente.Pero, como es habitual, la informacin disponible essusceptible de recibir diversas interpretaciones si se
17
Traballo
sde
Arqueoloxa
e
Patrimonio,28
2002
>> Marco V. Garca Quintela
3 Todo el captulo 3 del libro III est construido a partir del relato de la expedicin de D. Junio Bruto por el Noroeste el ao 137, el romano aparece citadoen los prrafos 1, 2, 4 y 7. Que la fuente mediante la cual Estrabn conoce y presenta estos hechos es Posidonio queda reflejado en que es citado en los
prrafos 3 y 4. Aparentemente slo el prrafo 8 del captulo es propiamente estraboniano.4 Paralelos de este proceder en la escritura de Estrabn se encuentran en la descripcin de Viena, capital de los alobroges, Estrabn IV, 1, 11; de Britannia,Estrabn IV, 5, 1-3 - con el anlisis de Braund 1996: 80-89 - y de los glatas XII 5, 1; un estudio modlico que plante el problema del tiempo en lasdescripciones geogrficas de Estrabn es el de Clavel-Lvque 1974.
-
7/28/2019 TAPA28.pdf
19/129
18
Traballo
sde
Arqueoloxa
e
Patrimonio,28
2002
La organizacin socio-poltica de los populi del noroeste de la Pennsula Ibrica
pretende relacionarla con acontecimientos histricosprecisos. Adems, esas interpretaciones normalmenteslo tienen un alcance exclusivo a la situacin de cadacastro, sin que se pueda discernir con claridad un modelocoherente derivado de una accin romana especfica.
Por ejemplo, existe un castro como el da Forca (AGuarda, Pontevedra) abandonado en el transcurso delsiglo II a. de C., su excavador sugiere que el abandono sedebi a su fusin con Santa Tegra, situado muy cerca yque comienza a operar en el siglo I a. de C (Carballo Arceo1986). Si tuvisemos que recurrir a los acontecimientoshistricos conocidos habra que apuntar, si nodirectamente a la expedicin de D. Junio Bruto en el 137 a.de C.5, a consecuencias derivadas de una ya sentidaamenaza romana y/o a una manifestacin autctona de latendencia a conformar grandes castros que se generaliza
tempranamente en el rea entre el Mio y el Duero (esinevitable pensar en paralelos celtibricos como lafundacin de Segeda, Complega y las tres Contrebias).
Otros castros se abandonaron en siglo I a. de C.6
pero el registro arqueolgico no permite atribuir el hecho ala accin de Roma aunque, obviamente, tampoco ladesmiente. En cualquier caso tambin se conocen castrosocupados en el siglo I a. de C. que siguen activos conposterioridad7. Por ltimo, contamos con castros cuyaandadura comienza, precisamente, en ese siglo I a. de C.,con conocimiento o consentimiento de Roma8 .
Con estos datos en la mano se constata, pues, que el
despegue de las importaciones de cermica de lujo seproduce sobre todo en los ltimos aos del reinado deAugusto, t ras el fin de las guerras cntabras, afectaran ono a Galicia, con saltos cualitativos en el nivel de loshallazgos en el perodo de los sucesores de Augusto ydespus en la poca de los Flavios y de los Antoninos.Desde el punto de vista del funcionamiento de los castros,los testimonios son menos concluyentes, y quizs nofuese mal mtodo interpretarlos a la luz del testimonio deEstrabn que analizamos: Roma acta de dos formas
diferentes, a unos los debilita o destruye y a otros losengrandece o incluso crea, siempre en funcin de susintereses propios. Lo que dice Estrabn, de una formamuy sinttica, es lo que parece poder interpretarse a partirde la arqueologa: a unos les va mejor que a otros. Pero eneste caso la fecha de la intervencin de Roma va a quedarmejor asegurada - al menos mientras no progresen losanlisis de laboratorio para establecer una cronologa finapara la arqueologa castrexa - por el anlisis interno deltexto de Estrabn que por la propia arqueologa9.
Por lo tanto parece que los testimonios arqueolgicosconcuerdan bastante bien con la periodizacinestablecida por la historia poltica, y podemos sostenerque estamos ante una conquista augustea10.
De no ser as, habra que considerar, en todo caso,otros argumentos que inciden a favor de la realizacin deimportantes transformaciones polticas y administrativasen el Noroeste en poca augustea y, con todaprobabilidad, como resultado de la intervencin del propioAugusto. En primer lugar hemos de considerar laremodelacin provincial del extremo noroeste peninsularque pasa de depender de Lusitania a depender de laprovincia Tarraconense. El recientemente aparecido Edictodel Bierzo arroja nueva luz en este sentido al atestiguaruna TRANSDVRIANAE PROVINCIAE (lnea 7) gobernadapor sucesivos legados de Augusto y otras medidas dealcance ms restringido que, en cualquier caso, debencontemplarse en el marco de una importante intervencin
de Augusto en el Noroeste (Lpez Barja 2000: 33; Orejas,Sastre, Snchez, Plcido, 2000). Tambin cabe destacar elcomienzo de levas deauxilia para contribuir al esfuerzo deguerra romano, en paralelo tiene lugar la distribucin delas legiones de guarnicin en Hispania. Desde el punto devista ideolgico y simblico destaca la fundacin de lasAras Sestianas as como la propia fundacin de Lugo ensincrona con las fundaciones de dos Lugdunum en laGalia11 , as como de las otras dos ciudades augusteas delNoroeste, tal vez ligadas ya a la posible implantacin del
5 Que segn Estrabn. III, 2, 4, lleg hasta la desembocadura del Mio, denominado Baniso Minino; vase sobre la naturaleza simblica del enclave delcastro de Santa Tegra, Garca Quintela 1999: 169-76, e.p. "Reyezuelo".
6 Alto do Castro (Cuntis , Pontevedra) Cobas y Parcero 1996; Castro de Fozara (Puenteareas, Pontevedra) Hidalgo y Rodrguez 1987.7 A Graa (Toques, A Corua) Meijide y Acua 1988; Castromao (Celanova, Ourense) Garca Rolln 1971; Castro de Vigo (Pontevedra) Hidalgo 1985a; Sanfns
(desde el 138 a. de C. hasta el I d. de C.).8 Santa Tegra (A Guarda, Pontevedra) Pea 1986; San Cibrn de Las (Punxn, Ourense) Rodrguez Calo et al. 1993 (Isabel Cobas me ha orientado sobre la
cronologa de los castros). Hemos de mencionar, adems, los importantes trabajos efectuados por el grupo dirigido por J. Snchez Palencia, en la zona delas Mdudas, que insisten en la importancia de la accin romana y sealan el levantamiento de nuevos castros bajo influjo romano, Ruz del rbol, Sastre,Plcido, 2000, Orejas, Sastre 2000. Ha de tenerse en cuenta tambin el anlisis de Parcero 2000, que muestra cmo para Galicia en general toda la fasede contacto y conquista no supone una alteracin significativa de las pautas de asentamiento castreo establecidas desde el hierro II (hacia el 400 a. deC.), aunque ciertamente se detecta el desarrollo de las formas sociales que podemos denominar heroicas, con significativas secuelas arqueolgicas. Vase,una sntesis de la arqueologa de la conquista en; cf. Orejas, Snchez, Plcido, 2000: 113-4.
9 Merece la pena recordar, a ttulo comparativo, el interesante trabajo de Hamilton 1995, centrado en el estudio de oppida belgas en el que se muestra laprctica imposibilidad de detectar argumentos arqueolgicos convincentes a favor o en contra de la conquista romana de la zona, obviamente atestiguada
por las fuentes literarias.10 El reciente anlisis de Orejas, Snchez, Plcido, 2000, siguiendo otras lneas, llega a la misma conclusin y ya en el mismo sentido Santos Yanguas 1985: 56-8. Tal vez habra que interpretar a Orosio VI, 21, 6 en este sentido, cuando habla de que los legados Antistio y Firmio batallaron duramente hasta el Ocanoen el contexto de las guerras cntabras.
-
7/28/2019 TAPA28.pdf
20/129
sistema de conventus atestiguado, parcialmente, en latabula Lougeiorum, de autenticidad disputada12 .
Si con anterioridad a Augusto hubo una conquista del
rea galaica, no tuvo efectos reales: administrativos,polticos, econmicos, militares, culturales. De haberseproducido esa conquista tendra como nico efecto, nodesdeable, un reconocimiento formal de la soberanaromana por parte de poblaciones castreas, sin ningnotro efecto real sobre los habitantes de la zona. No hemosde olvidar, por otra parte, que el siglo I a. de C. es el siglode las guerras civiles, casi incesantes hasta el 31 a. de C.,cuando Augusto se hace con el poder en solitario. Qucapacidad real de gobierno exista en esas condicionespara un rea remota y difcil? Qu sentido tiene en estascondiciones seguir hablando de una conquista temprana?
As pues, partiremos de la idea de que el pasaje deEstrabn que comentamos remite a la totalidad del reagalaico-astur y que la intervencin poltica y administrativaromana sealada es contempornea con el autor y, por lotanto, bsicamente augustea.
Pasemos, pues, al anlisis interno del texto.Comenzaremos por deslindar las tres ideas que nostransmite. En primer lugar seala la diversidad poltica, contreinta ethne13, junto con la riqueza de la regin en tresrdenes de productos: agricolas, ganaderos y mineros,en especial metales preciosos. Seguidamente se presentaun modo de vida eminentemente guerrero. En ltimo lugarse especifica la intervencin romana para acabar con este
estado de cosas.
ETHOS HEROICO Y RIQUEZA MUEBLE
Comencemos con los dos primeros puntos. Una cosa queno nos dice Estrabn o, mejor, que nos dice en filigrana, enla medida que su modo de comprensin de los procesossociales le impide entender plenamente la situacin socialque describe que, por otra parte, probablemente toma deuna fuente literaria, es que los puntos uno y dos estnrelacionados. El "bandidismo", el estado de guerraendmico que se describe est ntimamente relacionado
con un concepto de valor especfico en el que los bienesmuebles prevalecen sobre otros. La razn, muy sencilla,esque son bienes fciles de transportar como botn obtenido
en las expediciones de guerra-pillaje mencionadas porEstrabn y por ello se especifican con cuidado.Correlativamente, la abundancia de ethne tambin estligada a una situacin en la que las dinmicas polticasdefinidas por la prctica guerrera favorecen los procesosde escisin y segmentacin polticas cuya consecuenciaen ltima instancia es, precisamente, esa diversidad deinstancias que hemos de llamar polticas, porque as lohace Estrabn y porque, sin duda, se trata, en efecto, depoltica indgena.
Dos testimonios procedentes de otros tantos puntosdel mundo cltico proporcionan paralelos significativos dela situacin que estamos examinando. En primer lugarPolibio describe los pueblos (tambin llamados ethne)clticos asentados en el valle del Po enumerando a loslaevos, lebecios, nsubros, cenomamos, boyos, lingones y
senones como los principales. Y sigue:w[/koun de; kata; kwvma" ajteicivstou", th'" loiph'"
kataskeuh'" a[moiroi kaqestw'te". dia; ga;r to;
stibadokoi tei'n kai; kreafagei'n, e[ti de; mhde;n
a[lloplh;n ta; polemika; kai; ta; kata; gewrgivan ajskei'n,
aJplou'" ei\con tou;" bivou", ou[t! ejpisthvmh" a[llh" ou[te
tevcnh" par! aujtoi'" to; paravpanginwskomevnh". u{parxiv"
ge mh;n eJkavstoi" h\n qrevmmata kai; cruso;" dia; to;movna
tau'ta kata; ta;" peristavsei" rJa/divw" duvnasqai
pantach'/ periagagei'n kai; meqistavnai kata; ta;" auJtw'n
proairevsei". peri; de; ta;" eJtaireiva" megivsthn spoudh;n
ejpoiou'nto dia; to; kai; foberwvtaton kai; dunatwvtaton
ei\nai par! aujtoi'" tou'ton o}" a]n pleivstou" e[cein dokh/'tou;" qerapeuvonta" kai; sumperiferomevnou" aujtw'/.
(Polibio, II, 17, 9-12).
"Viven en aldeas sin amurallar, sin ninguna clase debienes superfluos; pues como duermen en lechos dehojas, se alimentan con carne y se ocupabanexclusivamente de la guerra y la agricultura, sus vidaseran muy sencillas y no conocan ninguna clase de arte ociencia. Sus posesiones consistan en ganado y oro, puesstas eran las nicas cosas que podan llevar consigo acualquier parte de acuerdo con las circunstancias y partira donde quisieran. Concedan la mayor importancia al
compaerismo, de entre ellos eran los ms temidos ypoderosos aquellos a quienes se consideraba con unmayor nmero de seguidores y subordinados".
19
Traballo
sde
Arqueoloxa
e
Patrimonio,28
2002
>> Marco V. Garca Quintela
11 Lyon y la actual Saint-Bertrand-de-Cominges en el curso alto del Garona, los tres casos con idntico programa de interpretatio romana del culto a Lug enfavor del culto imperial provincial; Garca Quintela et al. Soberana.
12 Canto 1998 con la bibliografa anterior. El intento de validar la existencia de esta institucin mediante los dibujos de unas presuntas tabulaede bronce cuyotexto se envi por fax al Instituto arqueolgico alemn de Madrid me parece que raya en el disparate. El Edicto del Bierzo ha despertado un considerableinters desde su aparicin. A los ttulos indicados ha de aadirse, Alfldi 2000, Costabile - Licandro 2000, Grau - Hoyas 2001, Lpez Melero 2002.
13 Orejas y Sastre 1999: 171, apoyando una corriente interpretativa muy definida, sostienen que los ethne civitateso populidel Noroeste son una creacinromana. El testimonio de Estrabn que comentamos lo desmiente formalmente, y si no se acepta la fecha augustea sugerida y hemos de remontar aPosidonio, todava con ms razn. Por otra parte, entendemos que se piense que la arqueologa puede apoyar la existencia de este tipo de entidades,
por ejemplo mediante anlisis de lugares centrales, aplicando los polgonos de Thyessen etc., pero, inversamente, no entendemos el argumento ex silentio.Es decir, si mtodos como los indicados no son demostrativos, ello no quiere decir que la realidad buscada no exista sino que puede indicar, simplemente,que los mtodos para discernirla no han sido fructferos y que sera pertinente ir por otro camino, como el recientemente aplicado por C. Parcero (2001) connotable xito.
-
7/28/2019 TAPA28.pdf
21/129
Polibio articula y explica mejor la relacin entre ethosguerrero o heroico de los celtas cisalpinos y su relacincon distintas clases de bienes. Aquellos que se relacionancon la comodidad o el bienestar fsico no cuentan enabsoluto, cuentan los bienes muebles, que circulan atravs de los intercambios o el pillaje14. Correlativamentecon lo anterior, la jerarqua social existente, indicada al finaldel pasaje, no depende de la cantidad de bienesacumulados sino del grado de control social, del nmerode individuos que siguen a un jefe dado y que pueden serms eficaces acumulando nuevos bienes mueblesmediante expediciones de pillaje.
Estas mismas ideas las encontramos en la epopeyairlandesa, en concreto en el Tain bo Cualnge o Razzia delas Vacas de Cooley. El pasaje que vamos a comentar selee en el captulo que describe las causas de la expedicin
militar que ocupar la mayor parte del relato. Todocomienza con la rivalidad desatada en la parejamatrimonial formada por Medb y Aillil sobre la riqueza decada uno de ellos:
"Se lleva ante ellos lo que tena menos valor de susriquezas, para que supiesen quin tena ms riquezas,tesoros y bienes. Se ponen ante ellos sus cubos ytoneles, sus recipientes de hierro, sus cubas y cazos.Se ponen ante ellos sus anillos y sus brazaletes, susobjetos de oro y sus vestidos, que son color prpura, oazules, negros y verdes, amarillos, multicolores, grises,marrones, estampados y rayados. Se ponen ante ellos
sus numerosos rebaos de ovejas de los campos, delas praderas y de las llanuras. Se cuenta y se recuentay se reconoce que eran del mismo peso, del mismotamao y de igual nmero... Se ponen ante ellos suscaballos, sus monturas y sus manadas de caballos delas praderas y de los pastos... Se ponen ante ellostambin sus numerosas piaras de cerdos de losbosques, de los valles retirados y de los sotos... Seponen ante ellos sus vacadas, sus animales y bestiasde los bosques y de los lugares salvajes de laprovincia..." (trad. Guyonvarc'h 1994: 56-7)
Pero en este caso, sigue la historia, el equilibrio de
riquezas desaparece pues en la vacada de Aillil figurabaun gran toro llamado Findbennach, ante el que la reina nopudo poner nada equivalente. Para contrarrestarlo Mebdse inform de la existencia de otro toro, llamado DonnCalnge, posedo por Dare del Ulster, a quien envaheraldos para lograr su cesin temporal. Se logra elacuerdo deseado y Dare ofrece un festn a sus visitantes.Pero durante el banquete uno de los heraldos de la Mebd,animado por la cerveza, afirma que si no les hubiesecedido el toro de buen grado lo habran conseguido por lafuerza. El comentario lleg a odos de Dare quien
reaccion rompiendo el acuerdo y haciendo que Mebd, enefecto, se dispusiese a conseguir el toro por la fuerza: estaes la causa de la Razzia. (Guyonvarc'h 1994: 57-9)
Estamos, como puede verse, ante los mismos temasenunciados en el pasaje de Estrabn sobre el Noroestepeninsular y en el de Polibio sobre los celtas cisalpinos. Elacento se pone en una riqueza mueble perfectamentejerarquizada, cuya posesin excita la codicia de losindividuos que guerrean para conseguirla y, en caso detener xito, incrementar su poder, el nmero de susseguidores y, en definitiva, su rango socio-poltico en sugrupo de pertenencia.
No es que no haya preocupacin por la tierra y laagricultura, al contrario, Estrabn dice que el Noroestepeninsular era rico en frutos, Polibio destaca que los celtasse ocupaban por igual de la guerra y la agricultura y Mebdofrece a Dare tanta tierra como tiene a modo decompensacin por el prstamo del toro. Pero la idea globalque se desprende de estos textos es que la riquezaderivada del trabajo de la tierra y la propia tierra ocupabanun lugar subordinado, en los aspectos ideolgicos de lanocin de valor de esos pueblos, con respecto a losbienes muebles. Esto no debe extraar en la medida quecuenta con un referente simblico profundo en lospanteones clticos. En efecto, en ellos las divinidadesrelacionadas con la produccin y reproduccin de lasociedad nunca se relacionan con la agricultura y, por elcontrario, es normal que se trate de artesanos (Le Roux,
Guyonvarc'h, 1990: 139-40).En cualquier caso, tngase en cuenta que para nuestro
anlisis del texto de Estrabn sobre el Noroeste, noimporta que los paralelos de la situacin peninsularsealados procedan del mundo cltico, pues se hanescogido bsicamente en funcin de su estrecha similitudcon el pasaje que analizamos. Ambos muestran la relacinentre una sociedad dominada por el ethos guerrero y laprimaca otorgada a la riqueza mueble. Otros paralelos sepodran rastrear en la Grecia homrica, por ejemplo en lasrazzias de ganado que describe Nstor ante los jefes delos aqueos como hazaas de su juventud (Ilada, XI, 670-
84). Muchos se recogen en un libro de B. Lincoln (1991)que presenta un anlisis comparado sobre la relacinentre guerra y ganado vacuno en el frica Orientalsubsahariana y distintos pueblos indoeuropeos.
Me parece especialmente significativo que unasociedad organizada de esta forma, que por comodidadllamar heroica (siguiendo, por ejemplo, a Marco Simn,1994b, o Byrne 1973), apenas deja huella en el registroarqueolgico. La jerarquizada, brutal y sin duda heroicasociedad homrica es compatible con la proverbialpobreza arqueolgica de la poca Obscura (Snodgrass
20
Traballo
sde
Arqueoloxa
e
Patrimonio,28
2002
La organizacin socio-poltica de los populi del noroeste de la Pennsula Ibrica
14En Garca Quintela 1999: 117-8, 126-7, 137-8; he examinado someramente el cambio de lenguaje que se produce entre la forma que tiene Polibio de describirdeterminados procesos socio-polticos entre poblaciones brbaras, durante la poca ms expansiva del Imperialismo romano, y las descripciones que en losmismos pueblos u otros semejantes se leen en autores de poca augustea. Se detecta el paso de un vocabulario de la guerra a un vocabulario del ordenpblico, si este cambio se relaciona con la naciente ideologa imperial de la pax romana sera un tema a investigar.
-
7/28/2019 TAPA28.pdf
22/129
1971): ninguno de los bienes que ofrece Agamenn aAquiles como compensacin por el rapto de Briseida sepuede detectar en el terreno (Ilada, IX, 12-56). La nomenos heroica y fuertemente jerarquizada sociedadirlandesa de los primeros siglos de nuestra era, tambincoexiste con hbitats que apenas dejan huellaarqueolgica (Waddell 1998: 290-369). Y lo mismo cabeafirmar de los galos cisalpinos donde adems de laclaridad del pasaje de Polibio citado cabe recordar lasituacin presentada por la arqueologa de la zona (Peyre1979).
Tres textos, tres reas geogrficas, idntica relacinentre nocin de valor y sociedad como, por lo dems, esfrecuente en sociedades antiguas y exticas actuales15.Pero tres situaciones diferentes, muy diferentes sobre todoa ojos de Roma.
En efecto, Irlanda queda fuera de su Imperio y apenases conocida para los romanos (Estrabn, IV, 5, 4; O'Rahilly1976: 1-42, sobre la Irlanda de Tolomeo). En GaliaCisalpina tras unas cruentas guerras, con aspectos degenocidio, que se desarrollan antes y despus de la IIGuerra Pnica16, se produce una intensa colonizacin quecambia por completo y en poco tiempo su faz poltica,social y cultural (Chevallier 1979, Luraschi 1979).
En comparacin con ambas zonas, en el rea de lacultura castrexa estamos ante una situacin intermedia.Hay una conquista efectiva del territorio y, al menos aposteriori, un conocimiento emprico basado en la realidad
de la implantacin de una administracin romana, cuyosprimeros pasos describen el Edicto del Bierzo, Estrabn(III, 3, 8) y Plinio (III, 3, 28). Pero no se produce la masivallegada de romanos o itlicos que tiene lugar en la GaliaCisalpina (Coarelli 2000, estudia un ejemplo) y en otrospuntos del Imperio (incluida Hispania) con la fundacin decolonias. Las transformaciones producidas en la sociedadindgena del noroeste por la accin directa o indirecta deRoma se desarrollan en buena medida sobre la sociedadpreexistente, con sus instituciones, costumbres y religincontinuadas largo tiempo (al menos ms largo que enotros lugares), bajo el dominio de Roma.
As, los usos guerreros de los castreos sereconvierten transformando su mentada energa blica enprovecho de Roma mediante el reclutamiento masivo, almenos en el primer siglo de nuestra era, de soldados deinfantera y sobre todo de caballera, para las unidadesauxiliares del ejrcito romano (datos y bibliografa en
Garca Quintela 1999: 270-95). Por otro lado, la religinindgena de los galaico-lusitanos se conoce en buenamedida porque, durante largo tiempo, aprovechan el usoromano de la escritura para rendir homenaje a sus propiosdioses (Bermejo Barrera 1986, Garca Fernndez-Albalat1990, Braas Abad 2000).
En lo que respecta a las instituciones socio-polticasdel mundo castreo la tesis ms difundida en la actualidaddefiende la peculiaridad de la sociedad castrexaconsiderando dos clases de hechos en aparienciaperfectamente verificables. En primer lugar, se insiste en laausencia, en todo el territorio galaico, de indicios de laexistencia de las llamadas "gentilidades", es decir, de lasagrupaciones sociales con base en el parentesco queaparecen en la epigrafa del resto de la Hispaniaindoeuropea sealadas por la expresin ex gente o
mediante genitivos de plural. En segundo lugar seconstata que los galaicos indicaban su origen mediante elsigno acompaado de nombres que parecen ser sobretodo topnimos (varios de ellos compuestos con -briga).Estas dos clases de evidencias combinadas condujeron ala mayora de los autores a aceptar la identificacin de con castellum, a su vez identificado con el castro comoforma de asentamiento.
Tras este primer paso, sugerido en su da por MLourdes Albertos (1975: 20 ss., 1977: 63-66), la hiptesisinicial avanzara principalmente de la mano de G. PereiraMenaut (desde 1978), hacia varias conclusiones:
1. dado que no existe rastro de agrupaciones deparentesco entre los castrexos, su forma elemental deorganizacin socio-poltica deba corresponderse conel castro;
2. al tratarse de comunidades poltico-territorialesautnomas, los asentamientos castrexos alcanzaranun grado de organizacin prximo al de la respublicaromana, por lo que seran fcilmente asimilables por elsistema poltico imperial y funcionaran comoreferentes del origo de sus habitantes ( +topnimo)17 ;
3. avanzado el proceso romanizador, los castella se
veran obligados a integrarse en sus respectivascivitates, momento a partir del cual perderan suindependencia inicial y, con ella, sus antiguosderechos (como ofrecer dedicatorias votivas a I.O.M.,concertar pactos de hospitalidad, o funcionar comoindicadores de origo; Pereira 1982a).
21
Traballo
sde
Arqueoloxa
e
Patrimonio,28
2002
>> Marco V. Garca Quintela
15 Siempre es oportuno recordar las pginas de Gernet 1980 sobre las implicaciones extraeconmicas de la nocin de valor. Desde un punto de vistaantropolgico debe tenerse en cuenta a Sahlins 1977 y una actualizacin de estas cuestiones en su aplicacin a sociedades como las que nos interesan enLewuillon 1992, estos dos con importantes desarrollos tericos y conclusiones divergentes.
16 En realidad, desde el punto de vista de las relaciones y guerras entre galos y romanos, la Segunda Guerra Pnica, 221-200 a. de C., no es ms que una
fase especial condicionada por la aparicin de Anbal, con el que se alan los galos desde el principio.17 As afirma Pereira (1983: 206): "...podemos pensar que los castella tenan una naturaleza diferente [a las gentesy gentilitates] que les pareca a los romanosms asimilable, ms fcilmente romanizable. Esto querra decir, en trminos generales, que haban alcanzado un estadio organizativo ms cercano a larespublica romana."
-
7/28/2019 TAPA28.pdf
23/129
22
Traballo
sde
Arqueoloxa
e
Patrimonio,28
2002
La organizacin socio-poltica de los populi del noroeste de la Pennsula Ibrica
Todo este proceso partira de unamateria preexistente,evidenciada por el particularismo de la culturaarqueolgica de los castros galaicos, a la que los romanosproporcionaran la estructura de la cual surgira, en ltimainstancia, lanatio galaica:
"Coas sas transformacins, os romanos criaron unharexin histrica, a partir dunha base cultural comn que,se cadra, s hoxe podemos valorizar en toda a saimportancia, e que tal vez non era coecida por aquelesindxenas. Ou talvez si, mais non tia vixencia naquelmundo tan primitivo, desintegrado. As, os romanos noninventaron a nova rexin histrica a partir de nada. Amateria exista xa, mais a estructura non. Nen tampoucoa consciencia" (Pereira 1992a: 31 y ya en 1982b, 1988:250, 1997).
En fechas recientes, ante el reconocimiento de que loscastella tambin estaban presentes fuera de Gallaecia(Tranoy, Le Roux 1983: 119, Alarco 1988: 84, Mangas,Olano, 1995: 346; Mangas 2000: 47-9), G. Pereira matizala idea de una personalidad absolutamente diferenciadade la "etnia galaica" en tiempos prerromanos. En efecto,adems de admitir cierta mezcla de registros lingsticos yarqueolgicos con los pueblos vecinos (principalmenteAstures y Lusitanos)18 , reconoce que "la cultura castreano es tan exclusiva de Gallaecia como antes pensbamos"(1992b: 39). Gallaecia surgira solamente, entonces, apartir de la conveniente seleccin por parte de Roma de
aquellos rasgos comunes a diferentes populi queformasen un conjunto diferenciado.
Por otro lado, aproximaciones recientes plantean elproceso de conquista y asimilacin del territorio delNoroeste siguiendo vas diferentes. Preguntndose, enconcreto, cules son los modos administrativos, jurdicos ypolticos usuales que emplea Roma para establecer sudominio y lograr de forma eficaz los objetivos directos de
su administracin en los distintos territorios conquistados -bsicamente cobro de impuestos y leva de soldadosauxiliares - para seguidamente rastrear su presencia,mejor o peor documentada, en el territorio del Noroeste.En este sentido P. Lpez Barja (1999) apunta a laimportancia del censo, base de todas las operacionestributarias y administrativas de Roma y primera medidaque adopta tras la conquista de un territorio. Por su lado A.Orejas e I. Sastre (1999) ponen de relieve la importancia deuna noticia del gromtico latino Frontino para comprenderel estatuto catastral y jurdico de la tierra de lascomunidades peregrinas en general y del Noroeste enparticular y cmo sirve de base, tambin, para establecerla carga tributaria asignada al territorio en cuestin.
Pero hasta donde s, no se ha discutido conprofundidad, casi me atrevera a decir que no se ha
discutido en absoluto, el pasaje de Estrabn que nosocupa y que hace, en lo que hemos identificado como sutercer punto, una descripcin muy concreta de la accinadministrativa romana entre los pueblos del Noroeste.Como se ha sealado ms arriba, si consideramos laestructura del pasaje, cabe afirmar que estamos ante unainformacin contempornea a Estrabn comparable con,o analizable de forma semejante a las noticias sobre laGalacia de poca augustea o la Viena gala de su tiempo(supra) o, sin salir de Hispania, con noticias como lasrelativas a la ubicacin de las legiones romanas en lapennsula ibrica (III, 3, 8 y 4, 19).
Pero Estrabn utiliza un vocabulario poltico griegopara describir algo que sabe a travs de informantes quehablan en latn sobre una zona perifrica del imperio delengua tal vez emparentada con las clticas. Por lo tanto,lo que hemos de hacer seguidamente es examinar ququiere decir el texto de Estrabn de forma precisa para suslectores, griegos o latinos conocedores de la lenguahelena.
18 Pereira 1992b: 38n.8: "La aparicin de la Tabula Lougeiorum rompe la absoluta diferenciacin de Callaecia en su forma de organizacin sociopoltica: losLougei castellani toletensesde la Tabla del Caurel [...] sabemos ahora que eran astures".
-
7/28/2019 TAPA28.pdf
24/129
El final del paso de Estrabn que nos ocupa informa sobrelas medidas adoptadas por Roma para acabar con laguerra endmica que asolaba el Noroeste peninsular. Porun lado redujeron la mayor parte se sus "ciudades" (pleis)al estado de "aldeas" (kmai), por otro procedieron a"reagrupar", que traduce al verbosynokizo, mejor algunasde esas "ciudades" (III, 3, 5)19.
Tanto la palabra como la cosa descrita tienenabundantes paralelos en la obra de Estrabn,independientemente de la poca a la que se refieran loshechos relatados, as como en la propia poca deEstrabn, sea o no el gegrafo de Amasia nuestroinformante. Cindonos a la obra de Augusto y a AsiaMenor como hitos, respectivamente, de tiempo y deespacio que apuntan a la poca y a los lugares de vida deEstrabn y, por lo tanto, a fenmenos que ocurren bajo sumirada, M. Sartre nos ofrece el panorama de la creacinpor Augusto de ciudades que no son colonias romanas enAnatolia:
"Sera errneo imaginar que Roma establece ex nihilonuevas ciudades a las que atribuira un territorio.Parece que nunca hubo una verdadera nueva ciudaden Anatolia; todo lo ms se reunan varias aldeasproporcionndoles un centro urbano, como enSebaste de Frigia fundada por Augusto hacia el 20 a.de C. en torno a los Phlemeis, o en Pogla, fundada apartir de una aldea situada en un dominio imperial. Lomismo ocurre con Cesarea Troqueta, en Licia,resultado de un sinecismo de hbitats rurales, altiempo que Sebastopolis de Caria pasa a ser el nuevonombre de las aldeas de los Saleioi de la Salbacepromocionados al rango de ciudad por Augusto. En lamayor parte de los casos la fundacin de una ciudadconsiste nicamente en un acto jurdico por medio delcual el emperador, nico fundador posible, al igual queantao los reyes helensticos, concede este rangoprivilegiado a una comunidad que hasta ese momento
no disfrutaba de l, sea una tribu, un ethnos, unsantuario, una colonia militar Se podran multiplicarlos ejemplos20.
Pero esta actividad fundacional no es otra cosa que laforma que adopta bajo el dominio romano imperial unantiguo uso griego cuyos orgenes se suelen fechar en elsiglo VIII, aunque H. van Effenterre prefiere situarlo enplena poca Oscura, al menos para el caso de Atenas(1985: 173, 168-192). Por otra parte M. Moggi (1976) hasistematizado los testimonios sobre sinecismos de
ciudades griegas de pocas arcaica y clsica y debemosa M. Casevitz un estudio del campo semntico desunoikevw (1985: 195-208).
Dado que se trata de entender lo mejor posible quest tras el uso estraboniano del doble movimiento de"hacer aldeas de la mayora de las pleis" y "sinecizaralgunas mejor", preferimos examinar, siquiera brevemente,cmo ambos movimientos tienen precedentes en laArcadia del siglo IV a. de C. Seguidamente estudiaremosel uso que hace Estrabn de los conceptos considerados,lo que nos permitir tener claro su valor semntico preciso.As nos ubicaremos en el lugar del gegrafo de Amasia y
sus lectores. Qu entenderan ellos al leer esasexpresiones aplicadas al proceso de conquista delNoroeste peninsular?
EJEMPLOS DEARCADIA
Situada en el centro del Peloponeso, Arcadia es una zonaque a lo largo del siglo IV sufre profundastransformaciones tendentes a acentuar suinstitucionalizacin en el plano poltico. Cosa que en otraszonas de Grecia haba ocurrido con anterioridad. Pero lanovedad de la poca es que los fenmenos consideradosdejan huella epigrfica o tienen lugar bajo la mirada deobservadores ms o menos directos que recogen losacontecimientos en sus obras literarias.
La disolucin de MantineaPara esta ciudad son pertinentes tres momentos desdenuestro punto de vista. Su primer sinecismo impulsado porArgos poco despus del final de las Guerras Mdicas(Estrabn, VIII, 3, 2; Moggi 1976: 147-9). Sudesmembracin por iniciativa de Esparta en el ao 385 a.de C. y su posterior refundacin por iniciativa tebana en elao 370 a. de C. Nos ocuparemos de estos dos ltimos
procesos.La disolucin de una polis formalmente constituida es unhecho excepcional en el mundo clsico. Ello se debe aque la corriente histrica preponderante lleva a lafundacin de ciudades a la griega en todos los lugareshabitados o dominados por griegos (no ocurre as entrebrbaros, como veremos). El brutal contraste con estatendencia general que supuso la disolucin de Mantineaproporcion una gran relevancia al hecho21.
23
Traballo
sde
Arqueoloxa
e
Patrimonio,28
2002
>> Marco V. Garca Quintela
19 El libro de Mangas Manjarrs 1996 no se ocupa de esta cuestin pero constituye una excelente presentacin general del proceso de creacin de ciudadesen Hispania.
20 Sartre 1995: 213, y 209-216 y 138-41 para los precedentes republicanos. Ver tambin Sartre 1994: 129-32, 317-21, Syme 1995: 225-41.
EXCURSO HELNICO: EL PUNTO DE VISTA DE LOS LECTORES DE ESTRABN
-
7/28/2019 TAPA28.pdf
25/129
24
Traballo
sde
Arqueoloxa
e
Patrimonio,28
2002
La organizacin socio-poltica de los populi del noroeste de la Pennsula Ibrica
La iniciativa parti de los espartanos enemigos deMantinea dando lugar a la acuacin de un trmino nuevoen el vocabulario poltico helnico, dioikismov", (foro,FrGrHist 70 F. 79; Iscrates, VIII, 100). El procedimientoseguido consisti en que los espartanos ordenaron a losmantineos que destruyesen sus murallas, acto que por ssolo implicaba la disolucin de la polis , dada laequivalencia entre murallas y ciudad22. Adems se obliga los mantineos a vivir en las cinco23 aldeas originales apartir de las cuales se haban unido antiguamente paraformar la ciudad24 . Pausanias (VIII, 8, 9) insiste precisandoque el espartano Agesipolis "dej una pequea parte deMantinea habitada, pero arras la mayor parte hasta loscimientos, separando a sus habitantes en aldeas (katakmas tous anthrpous diikise)".
La iniciativa espartana fue considerada injusta por los
griegos25 y Jenofonte (Hell., VI, 2, 7) present sus efectosprcticos al relatar las ventajas que experimentaban lospropietarios de tierras al habitar cerca de sus dominios y,adems, bajo un rgimen aristocrtico pero sin verdaderaentidad poltica, pues, y esta es la segunda medida, losespartanos enviaron oficiales a cada una de las aldeaspara movilizar sus fuerzas como aliadas de Esparta. Perotras la batalla de Leuctra (371 a. de C.) "los tebanosdevolvieron a los mantineos a su propio pas (ek tnkmn kataxein es tn patrida)" (Pausanias, VIII, 8, 10; Amit1973: 168-174; Moggi 1976: 151-3 y 251-6).
Como decamos, la disolucin de Mantinea fue
doblemente excepcional, tanto por el hecho en s como,una vez producido, por su corta duracin. El movimientoque se produce de forma constante en el mundo griegoes, por el contrario, el de conformacin de ciudades apartir de entidades menores normalmente identificadascomo aldeas,kmai.
Examinemos seguidamente tres casos de sinecismomuy bien atestiguados.
El sinecismo de MantineaCon el primero de ellos seguimos en Mantinea. Pues unainscripcin encontrada en la excavacin de las termasromanas de la ciudad describe cmo una comunidadllamada Helison se fusiona con Mantinea. Los editores lafechan poco antes del dioicismo del ao 385 a. de C., y sucontexto institucional lo proporcionan otros documentosque presentan acuerdos desympolita (Te Riele 1987: 186-188). En las lneas 3 a 8 del texto leemos:
to;" @Hlisavsio" Mantineva" h\nai i'so" kai; ujmoi'o",
koinavzonta" pavntwn o{swn kai; oiJ Mantinh'", fevronta"
ta;n cwvran kai; ta;n povlin ijm Mantinevanijn to;" novmo"
to;" Mantinevwn, minovnsa" ta'" povlio" tw'n @Hlisasivwn
w{sper e[cei ijn pavnta crovnon, kwvman e[asan to;"
@Hlisavsio" tw'n Mantinevwn
"Que los Heliswasiois sean Mantineos en totalidentidad [de derechos], compartiendo todo lo de losMantineos, llevando sus tierras y su ciudad a Mantinea,a la ley de los Mantineos, permaneciendo la ciudad delos Heliswasiois como est para siempre, siendo losHeliswasiois una aldea de los Mantineos" 26
En estas lneas, como en el conjunto del documento,siempre se llamaplis a Helison, sin que ello implique sudisfrute de un estatuto poltico, pues a continuacin senos dice que se convierte en una kme (aldea) de losmantineos. Se trata, por lo tanto, de un acuerdo de
sympolita en el que se conserva el hbitat original. Al igualque ocurre en la concepcin t radicional sobre el sinecismodel tica (vase infra), se suprime la independenciapoltica de los implicados, convirtindose las comunidadesoriginales en demes de Atenas, pero no hay transferenciade poblacin y la chra o campia agrcola continahabitada.
21 Otros casos son el dioicismode Leontinos en el ao 422 a. de C., aunque las fuentes no utilizan la palabra. En este caso, la elite dirigente disuelve laciudad que gobierna para integrarse en Siracusa (Tucdides, V, 4, 2; Jenofonte, Hell., II, 3, 5; Diodoro, XII, 54, 7; Moggi 1976: 206-10). Tambin cabe citar eldioicismo impuesto por Filipo de Macedonia en el ao 346 a. de C. a los focidios ( metoikisai eis komas), a quienes forz a destruir las murallas de susciudades y les prohibi formar aldeas con ms de 50 familias y a menos de un estadio de distancia, Diodoro de Sicilia, XVI, 60, 2. Tambin Patrs sufre unproceso de este tenor segn Pausanias, VII, 18, 6.
22 Que tiene multitud de implicaciones y derivaciones en el mundo greco-romano. Van desde la frecuente atribucin de la construccin de las murallas aApolo, hasta la identificacin pueblo, ley, murallas en el fragmento 44 de Herclito, pasando por las representaciones figuradas en las que la murallasimboliza la totalidad de la ciudad, hasta la notable excepcin de Esparta como ciudad sin murallas, dado que los espartanos no las precisaban, o el usode las ciudades del Imperio romano de solicitar permiso para construir murallas, por pura emulacin con otras ciudades vecinas y sin real utilidad militar (losarquelogos muestran que las murallas construidas durante la pax romana muchas veces carecen de cimentacin adecuada). Baste citar en Hispania laprohibicin de Roma a los celtberos de amurallar ciudades y cuando Segeda lo hace se convierte el hecho en casus belli, Apiano, Ib., 44, cf. 41 unaestratagema de Catn en Hispania para conseguir que los indgenas demoliesen sus murallas.
23 Las aldeas son cuatro segn Jenofonte, tal vez por que no cuenta el enclave de Ptolis como ncleo de Mantinea propiamente dicha, que subsiste.24 Jenofonte, Hel., V, 2, 5-7; Diodoro, XV, 5, 4. Diodoro juega con dos derivados del verbo oikizo, habitar, metoikoy synoikizo, indicando respectivamente
separar y juntar habitantes (Whitehead 1977: 6-10, para metoiko; y Casevitz 1985; 195-208).25 Iscrates, IV, 126; VIII, 100. Polibio, IV, 27, 5-6; XXXVIII, 2, 11-2. Alusin en Platn, Banquete, 193 a.26 Te Riele 1987: 187. Me aparto de Te Riele y sigo a Lvi 1986: 126 n 70, que, con L. Dubois, lee ijn to;" novmo" en vez de ijn to;" nomo;". Se lleva a los
Heliswasiois"a la ley de los Mantineos", lo que casa bien con el indicado mantenimiento de su hbitat.
-
7/28/2019 TAPA28.pdf
26/129
Ms adelante, cuando el ao 370 Mantinea se refunda,como veamos, parece que no se ejerci presin sobre sushabitantes para que cambiasen de residencia, aunquedesde luego la reconstruccin de la muralla fue la iniciativa
ms demostrativa de la nueva situacin (Jenofonte, Hell.,VI, 5, 3-5). En este caso primaron, sugiere M. Jost (1986:155; cf. Moggi 1976: 251-6), consideraciones prcticaspara mantener el modelo de asentamiento territorial.
En otros casos de sympolita se estipula que lacomunidad menor conserva su identidad, o se precisa loque le pertenece con la clusula de que todo caer bajosu soberana cuando la sympolita finalice (Syll. 546 B,lneas, 16-7). Esto se aprecia en la inscripcin quecomentamos, pues en las lneas 8-10 se menciona lacontinuidad de un magistrado de Helison, con funcionesreligiosas, as como la conservacin de los ritos locales.
El sinecismo de OrcmenoOtro documento epigrfico nos lleva a la ciudad deOrcmeno. Se ha encontrado en el santuario de rtemisMesopolitis (epteto que significa "la del centro de laciudad") donde se establece el sinecismo entre Orcmenoy Euaimon probablemente en la dcada 360-350 (Duanic1978: 338-339; Moggi 1976: 272-90).
Siguiendo el texto y la traduccin ofrecidos por S.Duanic, las lneas 2-10 presentan el sinecismo junto conel acuerdo de conservacin de las tradiciones religiosas
locales:Suoikiva Eujaimnivoi" !Ercominivoi" ejpi; toi'" ivsoi"
kai; toi'" uJmoivoi". Ta;de; iJera; ta; ijn Eujaivmoni aji? ka; mh'n!
au\qi katavper e[cei suntelh'sqai
"Sinecismo entre euaimnios y orcomenios, en igualdade identidad de derechos. Las ceremonias de culto deEuaimon, cada mes, se celebrarn en Euaimon, de laforma acostumbrada..."
Ms adelante se indica el juramento prestado porambas partes (lneas 58-69 y 77-88):
#Wmosan oiJ Eujaimnivon tavde : ajyeudh/vwn a]n ta;n
suoikivan toi'" !Ercominivoi" po;" ta;" sunqevsi", nei;to;n Diva... oujd'! a]n ajnistaivman ajpu; toi'" !Ercominivoi"
ou[pote... #Wmosan !Ercominivoi tavde : ajyeudhvwn a]n
ta]n suoikivan toi'" Eujamnivoi" po;" ta;" sunqevsi", nei;
to;n Diva... oujd'! a]n ejkxelauvnoia to;" Eujaimnivo" ou[pote...
"Juramento prestado por los euaimnios: mantendrcon lealtad el sinecismo con los orcomenios segn el
acuerdo, por Zeus y nunca emigrar de junto losorcomenios... Juramento prestado por los orcomeniosmantendr con lealtad el sinecismo con los euaimniossegn el acuerdo, por Zeus... y no expulsar jams a
los euaimnios"Segn S. Duanic sera un caso de los que denomina
"sinecismos parciales", sin transferencia de poblacin ylimitndose a subsumir la entidad menor en el marcoinstitucional de la entidad mayor (1978: 342); en formaanloga M. Moggi (1976: 279) insiste en que nunca secontempl el abandono de Euaimon como enclavehabitado. Es posible que la razn para el mantenimientodel citado hbitat fuese la falta de tierra cultivable en elterritorio de Orcmeno. Adems, como en el caso deMantinea que hemos visto, se cuida la conservacin de losusos religiosos locales.
El sinecismo de MegalpolisLa fundacin de esta ciudad por iniciativa del Tebas en elao 368 a. de C.27 tuvo como finalidad frenar una eventualrecuperacin poltico militar de Esparta. Los pormenoresde la operacin estn bien documentados en fuentesliterarias tardas y han sido objeto de diversasaproximaciones. Nos detendremos en dos puntos.
En primer lugar, la comprensin correcta de qu tipode entidades pasan a conformar Megalpolis se presentabajo un doble aspecto. Por un lado es preciso aclarar a
qu se refieren nuestras fuentes cuando Diodoro habla dekw'mai28 mientras que Pausanias prefiere el trminopovlei"29. Por otro lado se trata de comprender esadiferencia terminolgica en el marco de la divergencia, quetambin presentan nuestros testimonios, sobre el nmerode entidades que conforman la nueva ciudad: 20 segnDiodoro, 39 para Pausanias. Del grado de inteligenciaalcanzado en esta cuestin previa, deriva, en segundolugar, una correcta comprensin de cmo el sinecismoafect a la estructura del hbitat regional.
M. Moggi (1974: 82) llama la atencin sobre una noticiade Plutarco (Filopemn, 13, 5) segn la cual, al principio
del siglo II a. de C., Filopemn invit a varias de lasentidades integrantes de Megalpolis, pero no desde elprimer momento, a escindirse, alegando, precisamente,que no participaron en la fundacin original. Siendo estehecho razn suficiente a ojos de los que intervenan en elproceso. Pues bien, Plutarco presenta esas entidadescomo "aldeas circunvecinas" (to'n perioikivdwn kwmw'n).
25
Traballo
sde
Arqueoloxa
e
Patrimonio,28
2002
>> Marco V. Garca Quintela
27 Los dos testimonios principales ofrecen fechas alternativas: Diodoro (XV, 72, 4) tras la "batalla sin lgrimas", 368 a. de C. ; Pausanias tras la batalla de Leuctra,371 a. de C. (VIII, 27, 1-8). Moggi 1974: 72, sigue a Diodoro; cf. Moggi 1976: 293-325.
28 Diodoro, XV, 72, 4. Pero ms adelante, (XV, 94 1-3) menciona "pleis sometidas (a Megalpolis) que se haban transferido a Megalpolis y que sopor tabanmal el alejamiento de su patria, pero una vez de regreso a las pleis habitadas con anterioridad, los megapolitanos intentaron obligarles aabandonarlas los habitantes de las pequeas ciudades (polismton) llamaron a los mantineos en su ayuda los megapolitanos pidieron la alianza alos tebanos Pammenes [general tebano] llegado a Megalpolis, devast algunas polismton, amedrent a otras y obligo (a sus pobladores) atrasladarse a Megalpolis".
29 Pausanias, VIII, 27, 3: "Estas fueron las pleisque los arcadios fueron persuadidos que abandonasen por su propia voluntad y por el odio contra loslacedemonios, aunque fuesen sus patrias".
-
7/28/2019 TAPA28.pdf
27/129
26
Traballo
sde
Arqueoloxa
e
Patrimonio,28
2002
La organizacin socio-poltica de los populi del noroeste de la Pennsula Ibrica
Seguidamente Moggi repasa (1974: 85-97) los testimoniosdisponibles sobre siete de las localidades que se sinecizanen Megalpolis, para concluir que las distintas expresionesque aparecen en las fuentes -a las citadas h