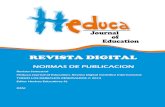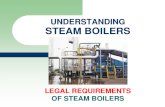Revista Conjeturas No. 9 Legal.pdf
-
Upload
florentino-ariza -
Category
Documents
-
view
34 -
download
1
Transcript of Revista Conjeturas No. 9 Legal.pdf
-
5/19/2018 Revista Conjeturas No. 9 Legal.pdf
1/178
REVISTA CONJETURAS N 9MIRADAS AL BICENTENARIO DE INDEPENDENCIA NACIONAL
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOS DE CALDASFACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIN
PROYECTO CURRICULAR DE CIENCIAS SOCIALESLICENCIATURA EN EDUCACIN BSICA CON NFASIS EN CIENCIAS SOCIALES
BOGOT, ENERO-JUNIO, 2010
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOS DE CALDAS
RECTOR:Carlos Ossa Escobar
VICERRECTOR ACADMICO:Orlando Santamara Vergara
FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIN
DECANO:Boris Bustamante
PROYECTO CURRICULAR DE CIENCIAS SOCIALESLICENCIATURA EN EDUCACIN BSICA CON NFASIS EN CIENCIAS SOCIALES
CONSEJO CURRICULAR:Profesores:Frank Molano Camargo (Coordinador del Proyecto Curricular)Elkin Agudelo
Adriana Castillo
Jos NovoaRepresentantes estudiantiles:Giotto Aleksei QuinteroFreddy Alexander Ramrez
COMIT EDITORIALProfesores:
Meyra Pez(Coordinadora del Comit de Divulgacin y Publicaciones Lebecs) Magister en investigacinsocial interdisciplinaria (Universidad Distrital, Bogot, Colombia; Licenciada en lingstica yliteratura (Universidad Distrital, Bogot, Colombia; Docente-investigadora de la Facultad de
Ciencias y Educacin de la Universidad Distrital Francisco Jos de Caldas, adscrita al proyectocurricular de Ciencias Sociales.Email: [email protected]:Coordinacin general, correccin de estilo y edicin
Patricia LiscanoMagister en Filosofa (Universidad Incca, Bogot, Colombia); Economista de Empresas(Universidad Incca, Bogot, Colombia); Docente-investigadora de la Facultad de Ciencias yEducacion de la Universidad Distrital Francisco Jos de Caldas, adscrita al proyecto curricularde Ciencias Sociales.
-
5/19/2018 Revista Conjeturas No. 9 Legal.pdf
2/178
Email: [email protected]:Correccin de estilo y edicin
Jorge O. Blanco SurezMagister en Anlisis de Problemas Polticos, Econmicos e Internacionales Contemporaneos
del Iaed (Universidad Externado de Colombia, Bogot, Colombia); Licenciado en CienciasSociales (Universidad Distrital, Bogot, Colombia); Docente-investigador de la Facultad deCiencias y Educacion de la Universidad Distrital Francisco Jos de Caldas, adscrito al proyectocurricular de Ciencias Sociales.Email:[email protected]:Editorial y edicin
Jorge David SnchezMagister en Literatura Hispanoamericana (Instituto Caro y Cuervo, Bogot, Colombia); Filsofo(Universidad Nacional, Bogot, Colombia); Docente-investigador de la Facultad de Ciencias yEducacin de la Universidad Distrital Francisco Jos de Caldas, adscrito al proyecto curricularde Ciencias Sociales.Email:[email protected]:Divulgacin
Nstor Fajardo(Asesor en lenguas extranjeras)Magister en Lingstica Aplicada a la Enseanza del Ingls (Universidad Distrital Bogot,Colombia); Docente-investigador de la Facultad de Ciencias y Educacin de la UniversidadDistrital Francisco Jos de Caldas, adscrito al proyecto curricular de Ciencias SocialesEmail:[email protected]:Asesora en traduccin y estilo para lenguas extranjeras.
Johanna Alexandra Hernndez CortsEstudiante de la Licenciatura en Educacin Bsica con nfasis en Ciencias Sociales
(Universidad Distrital, Bogot, Colombia); Monitora del Comit de Comunicaciones [email protected]:Asistencia Tcnica
Diseo y Diagramacion PortadaAnacelia Blanco Surez.
ISSN: 1657-5830
COMIT CIENTFICO:
Pares externos internacionales:
Antonio Fausto NetoUniversidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos del Brasil).
Jairo Getulio FerreiraUniversidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos del Brasil).
Pares externos nacionales:
Germn Rodrigo Meja Pavony
-
5/19/2018 Revista Conjeturas No. 9 Legal.pdf
3/178
Ponticia Universidad Javeriana, Bogot. Colombia
Jos Eduardo Rodrguez MartnezUniversidad Nacional. Bogot. Colombia
Neyla Graciela Pardo AbrilUniversidad Nacional. Bogot. Colombia.
Lizardo lvaro Gngora VillabonaPonticia Universidad Javeriana e Instituto Caro y Cuervo, Bogot. Colombia.
Mara Cristina AsquetaCorporacin Universitaria Minuto de Dios- Uniminuto. Bogot Colombia
Par interno nacional
Luis Carlos Ortiz VsquezUniversidad Distrital Francisco Jos de Caldas de Bogot- Colombia
-
5/19/2018 Revista Conjeturas No. 9 Legal.pdf
4/178
colectivas? Y nalmente, entre cada unade estas categoras puede encontrase unvnculo que permita servir de base para lacomprensin de algn fenmeno o procesosocial relevante?
Esta editorial se plantea como un intentode encontrar esos vnculos entre las trescategoras anotadas, a n de servir debase para el anlisis e interpretacin delproceso de conguracin de la nacin
las naciones en Colombia, as comodel papel que la memoria y la identidadcumplen en dicho proceso. Todo estopara abrirle paso a la Edicin No. 9 de larevista Conjeturas, que, precisamente, seenfoca como tema central (dossier) en elproblema del bicentenario. Para tal n separte del reconocimiento de su relevanciasocial, en la medida en que lo prolco dela produccin intelectual da cuenta de suimportancia para un nmero creciente deindividuos y sociedades o comunidadesy busca por tanto denir unos elementosde cada concepto y la manera en que sehan relacionado en los distintos camposdel saber de las ciencias sociales. Nose asume esta tarea como la bsquedade una denicin unvoca, o acabada,aunque se parte de una armacin radical
especcamente sobre el concepto denacin.
Es a partir del problema de la nacincomo sern pensados los problemasde la memoria y la identidad. Buscamosresolver los siguientes interrogantes:cmo se usa el binomio memoria/olvidoen los procesos de construccin de lasidentidades nacionales?, quines sonsus productores y cmo llevan a cabodicha produccin? En la primera partedaremos cuenta del problema de la
nacin como problema terico, partiendode una armacin categrica sobre susignicado, para luego pensar el procesode construccin, redenicin permanente
* Licenciado en Ciencias Sociales, Magster en anlisis de problemas polticos, econmicos e internacionalescontemporneos, Docente investigador, Universidad distrital Francisco Jos de Caldas, miembro del grupo deinvestigacin institucionalizado Amautas.
EDITORIAL
NACIN, MEMORIA E IDENTIDAD. UNAPERSPECTIVA DE ANLISIS PARA EL
CASO COLOMBIANO
NATION, MEMORY, AND IDENTITY. APERSPECTIVE OF ANALYSIS IN THE
COLOMBIAN CASE
Por Jorge Orlando Blanco Surez *[email protected]
Abordar el problema de la nacin, lamemoria y la identidad signica, de entrada,enfrentarse con unos conceptos que hansido objeto de disputa de distintos camposdisciplinares, perspectivas metodolgicasy tericas, as como orientaciones polticase ideolgicas. La losofa, la cienciapoltica, la economa, la antropologa,la historia e incluso la psicologa socialhan entrado en el debate sobre suscontornos y signicados. Si nos ceimosa este elemento, el investigador tendrados opciones, o abandona la intencinde delimitar sus fronteras explicativas opolticas y busca otro objeto de estudio,tal vez ms asible o, parndose en esta
multiplicidad de interpretaciones, que dancuenta ya de su relevancia poltica, social,cultural e histrica, intenta desmenuzar loselementos comunes entre tanta marejadade deniciones y posturas.
Para empezar, qu es una nacin?,qu es la memoria? O, como lo planteaElizabeth Jelin (2001), de qu hablamoscuando hablamos de memoria? En quconsiste la identidad? Estableciendoque cada individuo en las sociedadesmodernas se ha dirigido o, ms bien, es
dirigido por distintas dinmicas socialesa la construccin de su propia identidad(proceso de individuacin, dira Weber, porejemplo), puede hablarse de identidades
-
5/19/2018 Revista Conjeturas No. 9 Legal.pdf
5/178
de las muchas sociedades que lo hanincorporado en sus derroteros histricos,sino asimismo de los grupos, clases oactores sociales particulares dentro decada sociedad y de su pluralidad.
Es en dicha invencin, en donde se buscala articulacin o identicacin de un nmerocreciente, aunque delimitado, de actoressociales individuales y colectivos, es decir,la construccin de una identidad colectivay del compromiso de los identicadoscon un proyecto de futuro, la memoria, yparticularmente lo que se denomina lamemoria histrica, han desempeado unpapel central ah. La identidad nacionalo, mejor, las identidades nacionales, seconguran (como la identidad personal) apartir de recuerdos y olvidos, y para tal nse establecen polticas de recuerdo y olvidoque sirvan de base para la construccinde dicha identidad. Dichas polticas, noobstante, son, como todo proyecto social,campos de disputa entre heterogneosactores sociales, y de ah se obtiene unadinmica permanente de alteracin delas identidades nacionales, as comopersonales.
Por lo dicho aqu el lector informado habr
notado ya la inuencia de autores diversos eincluso contradictorios, como el denominadopor lvaro Fernndez (2001) pionerode los discursos sobre la nacin, ErnestRenan, as como de los crticos radicalesdel concepto, como Ernest Gellner (1997),y de algunos ms moderados intrpretes,como Benedict Anderson (1993). Si hahecho tal inferencia, el lector tiene todala razn. Las armaciones que se hanplanteado se derivan de la compilacin de
lvaro Fernndez, titulada La invencin dela nacin. Lecturas de identidad de Herder
a Homi Bhabha. Este autor, que compilalos pronunciamientos de Von Herder,Ernest Renn, Jos Carlos Maritegui,Franz Fanon, Pathra Chatterjee, AnthonyD. Smith, Eric Hobsbawm, Clifford Geertz,Ernes Gellner, entre otros, ha sido una basede nuestra presente reexin. Lo han sidotambin el texto antes citado de Anderson(1993) y La era de la informacin. El poderde la identidad II, de Manuel Castells
de las construcciones nacionales en lasociedad colombiana, desde el puntode vista de las identidades nacionales.
Abordaremos all, especcamente, lo queAlexander Betancourt (2008) denomina
la escritura de la historia y la manera enque dicha escritura se ha convertido enmanifestacin de distintas perspectivasmetodolgicas, tericas e ideolgico/polticas.
Finalmente nos acercaremos a las formasen que ha sido pensado el problema dela nacin y la identidad nacional en laColombia contempornea, particularmentea travs de los trabajos impulsados desdenales de los aos 90 hasta principios delsiglo que corre por el Ministerio de Culturacolombiano en la serie de publicacionesdenominada Cuadernos de nacin. Enesta ltima parte no se pretende hacerun resumen detallado de cada uno de loscuadernos; por el contrario, lo que se buscaes presentar los problemas generales quese han hecho visibles y los campos deinvestigacin dentro de los cuales podraampliarse en conocimiento y las basesinterpretativas de estos y otros problemas.
1. El problema de la nacin, la memoria
y la identidad, como problema tericoPartimos aqu de la siguiente armacin:mrese desde donde se mire, la nacin esante todo una invencin, un articio, unartefacto ideolgico que busca servir debase para la unidad poltica, cultural, tnica,racial o de otro tipo, dentro de una sociedaddenida. Esta invencin, aunque tienesus orgenes en Europa en el siglo XVIII,se ha extendido a lo largo y ancho de latierra. Dicha expansin no ha signicado elmantenimiento de unas fronteras denidas;
sus contenidos han variado en funcin delos intereses, valores y estructuras socialesparticulares de cada sociedad; ha dadopie, tanto para movimientos democrticoscomo totalitarios, promotores de ladiversidad y pluralidad cultural, como parauna supuesta unidad racial o cultural depueblos que, por denicin, son mltiplesy muchas veces contradictorios. Este usodiverso y problemtico da cuenta no solo
-
5/19/2018 Revista Conjeturas No. 9 Legal.pdf
6/178
socialmente, cultural y tnicamente,socioeconmicamente y polticamente.
As las cosas, tales fenmenos, puedenverse tambin, como el resultado de
iniciativas de clases sociales, de grupostnicos, de colectividades polticas ysociales: partidos o movimientos polticos(sobre este ltimo aspecto puede leersea Sidney Tarrow (1998), quien expone elproceso de constitucin de los movimientossociales nacionales. Especcamentelos captulos 3 al 7). Esto da cuenta deel quines del problema de la nacin,que constituye el sexto elemento. Susarmaciones dependern de las posicionesen que se encuentren o que asuman frentea la colectividad de la que se sienten opretenden hacer parte. Dependern delos proyectos de futuro que construyan y,a partir de stos, harn un uso particulardel pasado y establecern polticas derecuerdo u olvido, en dependencia delos intereses en juego, intereses que sonsiempre dinmicos.
Ahora bien, esto no quiere decir queexistirn tantos proyectos de nacin comocolectividades o actores sociales; yahabr incluso, muchos, para quienes estees un problema absolutamente irrelevante
o incluso peligroso.2
Finalmente, la nacin,aunque tiene un punto de emergenciadenido, al menos como concepto, haservido de base para que comunidadesculturalmente identicadas asumandicha categora para impulsar procesosde reconocimiento de su particularidaden medio de la diversidad. Es el caso,por ejemplo, de pases con pasados tandiversos como Espaa o Ecuador, enlos que, incluso constitucionalmente (enEspaa en 1978, en Ecuador a partir de
1 Jos Mara Ruz. De qu hablamos cuando hablamos de memoria histrica? Una perspectiva desde la psicologacognitiva? En: Revista Entelquia, No. 7. Madrid, septiembre de 2008.
2Pathra Chatterjee se reere al modo como, segn l, en el proceso de independencia de la India, el problema de la
nacin y el nacionalismo fue evadido de hecho por los lderes de dicha campaa, en la medida en que consideraronpeligroso dicho concepto a la hora de buscar una unidad que, ms que nacional, se asume como pluricomunitaria(ver: Fernndez, 1997). En esta misma direccin puede entenderse la posicin de Castells al diferenciar al Estado dela nacin y al mostrar que no todo Estado (que puede ser considerado una comunidad poltica) se busca constituir enuna nacin.
(1997). Esto en lo que tiene que ver con elproblema de la nacin. Sobre la memoriay la identidad, han sido fundamentaleslos textos de Tzvetan Todorov (2001) Losabusos de la memoria, especcamente el
captulo titulado La memoria amenazada;el texto de Elizabeth Jelin (2001) Lostrabajos de la memoria y el de Jacques LeGoff La memoria y la historia.
Finalmente, en la bsqueda de ampliarlas referencias, fue tambin importanteel estudio de Jos Mara Ruiz1 (2007)De qu hablamos cuando hablamos dememoria histrica? Una aproximacindesde la psicologa cognitiva, entre otros.
Aparte de este prrafo de orientacinbibliogrca, quedan algunos contornosdel concepto de nacin. Uno: Tal conceptoes distinto de nacionalismo, el cual puedeser considerado como la bsqueda deconstruccin de una nacin frente a loexterno, que frecuentemente es defensivau ofensiva, o ambas cosas a la vez; quesuele ser esencialista en extremo e inclusopuede llevar al totalitarismo. Dos: Esdistinto del Estado, aunque su constitucinest relacionada con la conformacin de losestados modernos. Tres: Aunque es una
manifestacin de identidad colectiva, soloes un tipo de estas identidades y no las cubrea todas. Cuatro: En tales sentidos, puedehablarse de naciones no nacionalistas,de naciones sin estado y de estados sinpretensiones nacionales (al respecto puedeconsultarse el texto de Castells (1997: 82y ss). Cinco: Aunque es una invencin,o un artefacto construido, sus bases noson absolutamente arbitrarias, ms bienhacen parte de procesos de seleccinque estn condicionados histrico-
-
5/19/2018 Revista Conjeturas No. 9 Legal.pdf
7/178
esta disertacin se considera como deutilidad, en la medida en que el autor va adar al problema de la memoria de la historiauna funcionalidad poltica, moral o cultural,y con ello se reere especcamente a la
necesidad o, incluso, el deber de recordar,en el sentido histrico, las experiencias delfranquismo, negadas por algunos actoressociales; recordar la violacin de derechoshumanos, ocultada por los defensores delfranquismo, incluso invisibilizada a partirde la eliminacin de documentos, etc.
A partir de lo planteado por Ruiz, se puedever entonces un signicado profundamentepoltico de conceptos como memoriacolectiva o memoria histrica. En lamisma direccin se encuentran autorescomo Tzvetan Todorov y Elizabeth Jelin.El primero de ellos, no obstante, hablade la memoria como de una facultadselectiva, que, desde el presente yemotivamente, o emocionalmente (aunquetambinpoltica e ideolgicamente), lleva acabo unos recortes del pasado, para darlesentido al presente y proyectar el futurocolectivamente.
En este sentido, se puede hablar de unapoltica de la memoria, pero llama la
atencin sobre lo que considera los abusosde la memoria frente a lo que l denominalos buenos usos de la misma. Para dichoautor, un buen uso de la memoria esaquel que se dirige hacia la manifestacinde conictos sociales no resueltos en elpasado y que requieren su trmite entrelos actores involucrados, que los lleve asuperar o a transformar, podramos decir,positivamente sus conictos. Un mal uso,o un abuso de la memoria, es aquel que nosirve para dicho n, sino que se establececomo un quedarse en el pasado, aferrarse
a lo vivido (los dramas, las frustraciones,los dolores individuales y colectivos),negarse al olvido o al mnimo trmite dedichos conictos y reproducir, a partirde estos recuerdos, los esquemas delconicto social, sin que el mismo tenga laposibilidad de transformarse y superasey, por el contrario, se intensique. Jelin,por su parte da cuenta del componenteidentitario de los procesos de la memoria
1999), estas sociedades se reconozcancomo multi o plurinacionales.
De acuerdo con los planteamientosanteriores, tenemos entonces un qu de
la nacin, un cundo y un quines, queera el propsito que se haba trazado alcomienzo. No se pretende agotar el debate;slo se formulan algunas consideracionesgenerales, aunque de utilidad prctica paracomprender la manera como puede serutilizado el concepto de nacin y los usosde la memoria y la identidad, en su procesode constitucin. Antes de pasar al segundopunto, me parece importante precisaralgunos elementos sobre el concepto dememoria.Este concepto, como el anterior, espolismico y distintas perspectivasdisciplinares, tericas y metodolgicasse han dado cita para su comprensin ointerpretacin. Como hemos dicho, es unode los elementos constitutivos de la nacin,al menos desde Ernest Renn, pero estono lo dene adecuadamente. En primerlugar, siguiendo a Jos Mara Ruiz (2007),quien pretende delimitar el contenido delas expresiones memoria colectiva, sociale histrica desde una perspectiva de la
psicologa cognitiva, pueden distinguirsedos formas de entender la memoria. Una,como facultad cerebral que permite a losindividuos almacenar informacin relevantepara su propia existencia; y dos, como unaforma de representar el pasado. En estesegundo caso el autor preere hablar derecuerdos y no de memoria propiamentedicha. As, se niega la existencia de unaentidad llamada memoria colectiva osocial, y de ah se deriva la inexistencia deuna memoria histrica.
Lo expresado se extiende en la medidaen que, cuando hablamos de memoria,considera el autor, hablamos de una facultadcerebral y no existe algo equiparable aun cerebro colectivo con una facultadequiparable a la del cerebro individual. As,cuando se habla de memoria histricael autor preere la expresin memoria dela historia. Ahora bien, sin entrar en losdetalles de los planteamientos de Ruiz,
-
5/19/2018 Revista Conjeturas No. 9 Legal.pdf
8/178
No se buscan denir sus contornos, nidelimitar sus caractersticas. Se buscarn,puntualmente, los modos en que dichaidentidad se ha construido, particularmentedesde el discurso histrico, o la manera en
que la nacin ha sido objeto de reexinen la historia y en lo que, especcamenteAlexander Betancourt, denomina laescritura de la historia. En este sentido,dicha escritura se asume como el campo decombate de distintas posiciones y actores,en la bsqueda de leer y construir elpasado para construir un presente que loslegitime o los haga viables como opcionespolticas y culturales, tanto en el seno de lasociedad colombiana como fuera de ella.Una segunda aclaracin: aqu hablamosde dos tipos de produccin de la identidad.Una: como aquella referida al impulso deunos contenidos particulares, elementosidentitarios, unas formas de recordar y unosactores sociales que impulsan proyectos denacin particular; y dos: como reexionessobre la identidad nacional colombiana,frente a las cuales se hacen operativasunas formas particulares de recordar elpasado, o mejor, de hacer uso del pasado,de la memoria y del olvido. Nos referiremosespeccamente al segundo caso.
Cundo aparecen las primerasreexiones sobre la identidad nacionalcolombiana, particularmente en lahistoria? En los aos 80 comenzaron apublicarse algunos documentos en loscuales la palabra nacin se haca partede los ttulos; casos como Economa ynacin, de Salomn Kalmanovitz (1986),ode Mara Teresa Uribe de Hincapi yJess M. lvarez, con su texto Poderesy regiones, problemas en la constitucinde la nacin colombiana (1985), puedenser representativos de nuestros discurso
propios, que, no obstante, no comienzanpor la problematizacin del concepto denacin sino que lo dan por supuesto, y ensus textos se reeren a los procesos dedesarrollo del capitalismo en Colombia, deldesarrollo econmico o de los procesosde unicacin poltica (el problema delestado-nacin, sin discutirse lo nacional).Ms adelante, por vas y procedimientosdistintos aunque con propsitos comunes
y los modos en que la misma sirve paraconstruir proyectos de futuro compartidos,por actores sociales diversos. Aqu seponen en evidencia los vnculos entre lamemoria, la historia y la identidad nacional
o, para nuestros nes, entre la nacin, lamemoria y la identidad.
Para puntualizar lo anterior podra decirseque, cuando hablamos de nacin, nosreferimos a un tipo de identidad, como quedaclarado atrs, que para su constitucinestablece relaciones temporales yespaciales (el elemento espacial queda porfuera de nuestra discusin, por factores detiempo y espacio); que instaura relacionesentre el presente, el pasado y el futuro;esto es, relaciona contenidos y formas derecordar, de actores sociales particulares,en la bsqueda de un tipo de identidad quese asume como nacional, en los marcosdenidos arriba. Planteado esto, cabeuna ltima aclaracin. Como la nacin yla memoria, los procesos identitarios sondinmicos; las identidades no son jas,sino todo lo contrario, muy mviles yconictivas para los actores sociales, tantoindividuales como colectivos. No obstante,las mismas pueden ser el resultado de laarticulacin de los procesos particulares
con procesos globales, tal como lo planteaJhonantan Friedman (2000); es decir, lasidentidades son sometidas a polticas,como la memoria y la nacin, que se derivande la articulacin conictiva de lo local y loglobal. Los actores sociales, individuales ycolectivos buscan un posicionamiento de smismos, a partir de lo que identican comosus particularidades y diferencias frente aunos otros, que rebasan su mbito local.Con base en lo anterior, se puede pasar alsegundo punto de nuestra reexin, sobrecmo opera lo dicho para la interpretacin
del caso colombiano.
2. Perspectivas para el casocolombiano: la historia, la memoria
histrica y la identidad de locolombiano
Antes de empezar, algunas aclaracionessobre lo que no se busca. No se busca darcuenta de la identidad nacional colombiana.
-
5/19/2018 Revista Conjeturas No. 9 Legal.pdf
9/178
del nacionalismo, sobre el signicado de lacategora, pero ante todo sobre el primeraspecto: la funcionalidad del nacionalismo.
All establece que ste tiene un nmodernizador, que enfrenta los problemas
del desarrollo a travs de la bsqueda deuna identidad colectiva por parte de laslites, con base en parmetros culturalesy polticos diversos: smbolos patrios,por ejemplo, discursos sobre lo propioy lo ajeno, discursos sobre la libertad yla opresin, etc., que, aplicados al casocolombiano, permitiran comprender cmose va edicando la nacin colombiana enel periodo estudiado. Knig da cuenta delnacionalismo colombiano a partir de treselementos centrales: los discursos de lapatria a nes del siglo XVIII, que l identicacomo agentes de nacionalidad colombiana;los smbolos impulsados como motores dela identidad colombiana3y los actores quese van involucrando progresivamente en elproceso de dicha edicacin4en el periodocomprendido entre mediados dicho siglo ymediados del XIX.
Por su parte, Alfonso Mnera, aunquemenos prolco en los debates sobre lanacin, ha dedicado buena parte de sutrabajo a desmontar los supuestos de la
unidad nacional con base en los principios,valores y formas sociales del altiplanoandino central. Se ha preguntado por laforma de constituir la nacin desde elcentro del pas, en negacin permanentede la diversidad cultural, moral e inclusoracial de nuestra sociedad. En este sentido,los trabajos de este autor pueden serconsiderados ms como impulsos, desdela historia, de ciertas formas de construir la
3Una resignicacin de lo indgena, por ejemplo, con base en la idea de compartir los criollos, con stos, tres siglos
de opresin; el impulso de las imgenes indgenas como elemento articulador de la identidad criolla o americana; elimpulso de la siembra del rbol de la libertad (como en el caso francs), entre otros.
4El autor dene tres periodos puntualmente: un periodo que va de mediados del siglo XVIII, especcamente desde el
gobierno de Carlos III, que impuls reformas polticas, administrativas y econmicas que provocaron conictos con losgrupos de las lites criollas neogranadinas, hasta la Independencia; un periodo que comienza con la independencia,atraviesa el proceso de constitucin y disolucin de la misma, a nales de los aos 20 del siglo XIX; y un periodoque se concentra en los aos 40 y 50 del mismo siglo. En el segundo periodo da cuenta de los discursos y smbolosde la identidad nacional; el tercer momento da cuenta de los procesos de ampliacin de la participacin en dichaconstruccin, especcamente de las Sociedades Democrticas de artesanos.
a los anteriores (estudio desde lacolonia hasta los aos 90, en el caso deKalmanovitz), la investigacin se extiendetambin desde la colonia hasta el siglo XX:el norteamericano David Bushnell (1996)
publica en espaol una obra cuyo ttuloes una paradoja: Colombia, una nacin apesar de s misma. Como en los dos casosanteriores, aqu la referencia al concepto denacin es apenas visible, aunque los ttulosla contengan. Un poco ms adelante (nose pretende hacer un balance total de lasproducciones sobre el concepto de nacinen la sociedad colombiana) Miguel ngelUrrego (2001) publica Intelectuales, estadoy nacin en Colombia, que se extiendedesde principios del siglo XX hasta nesdel mismo y que muestra las articulacionesy conictos del campo intelectualnacional con el estado colombiano, sinque, nuevamente, el problema de la nacinquede resuelto como categora de anlisis.
Entonces, tal vez han sido pocos los quese han preguntado por el concepto denacin y sus implicaciones para estudiar elcaso colombiano. Al menos, no obstante,podemos mencionar a dos: el alemnHans Joachim Knig y el colombiano
Alfonso Mnera. El primero de ellos, en los
aos 80, desarroll su tesis de doctoradocon la idea de comprender el desarrollodel nacionalismo o la identidad nacionalen Colombia desde nales del siglo XVIIIhasta mediados del siglo XIX. Su texto,titulado En el camino hacia la nacin.Nacionalismo en el desarrollo de la NuevaGranada, contiene un primer captuloque reexiona, sobre todo basado en laliteratura alemana, sobre la funcionalidad
-
5/19/2018 Revista Conjeturas No. 9 Legal.pdf
10/178
se impulsarn imgenes de la nacincompatibles con estos protagonistas.
El autor de este documento plantea dehecho, lo que puede ser considerado
una periodizacin de las produccionesdiscursivas histricas (aunque tambinsociolgicas y antropolgicas) sobre lanacin.
Un primer momento es el que inauguraRestrepo. Luego vienen los escritoresque le dan valor al pasado colonial, yespeccamente a la cultura hispnica y ala religin catlica como fundamentos de laidentidad nacional (Jos Manuel Groot, porejemplo), hasta la Regeneracin, cuandose establece el discurso conservador, en elcual la religin catlica se establece comola base fundamental de la nacin.
Un segundo momento estara constituidopor los revisionismos de los aos 30, 40y 50, en el que todava no se constituyeun campo disciplinar profesional para elocio del historiador y del cual participanautores como Germn Arciniegas,Luis Lpez de Mesa y Antonio GarcaNossa, hasta Indalecio Livano Aguirre.Finalmente estara el momento constituido
por los trabajos profesionales de JaimeJaramillo Uribe, donde lo econmico y losocial adquieren una relevancia creciente,abandonando lo poltico y lo cultural.De este modo se evidencia cmo en eldiscurso histrico lo nacional, e inclusoel nacionalismo, es el resultado de unaconstruccin por parte de actores socialesque entran en conicto a partir, no solode las posiciones que ocupan dentro dela estructura social de su presente, sinoigualmente de las formas de apropiarseel pasado para proyectar el futuro; de
las formas de constituir una memoria dela historia para impulsar proyectos de
nacin, que como reexiones propiamentedichas sobre la nacin, en el sentido msamplio que intentamos perlar atrs.
Ahora bien, el problema de la nacin, de
la identidad nacional, no se ha pensadoentonces ms all de lo poltico, msall del impulso de propuestas de nacinparticulares? Decir esto sera demasiado yel trabajo de Alexander Betancourt puedeser un buen orientador de la manera comopodra abordarse,analticamente, desde elcampo disciplinar de la historia, el problemade la nacin, la memoria y la identidad.Para este autor, el centro de discusin es loque l denomina, la escritura de la historia;muestra cmo dicha escritura se desarrollaen nuestro pas desde comienzos del sigloXIX, especcamente desde los trabajosde Jos Manuel Restrepo y su Historiade la revolucin en la Nueva Granada. Lainterpretacin que hace Betancourt de lasobras de Restrepo plantea desde el principioque el problema de la historia, tal como sedene en este momento y tal como se vaa denir para el futuro, consiste en qu eslo que se debe recordar y cmo, por partede una sociedad que necesita constituirsecomo unidad poltica, econmica, socialy cultural. La escritura de la historia,
entonces, es la construccin de la nacincolombiana por parte de los historiadores,y sus productos5se convertirn en armaspara la lucha ideolgica de distintos actoresy grupos sociales. Se desarrollar entoncesuna historia partidista, no slo por parte delos partidos polticos tradicionales que seestablecen a mediados del siglo XIX, sinopor parte de los historiadores de izquierda,de los aos 60 en adelante. La historia,el discurso histrico, es el resultado de loque, en trminos de Jhonantan Friedman(2001), se considera como una poltica
de la identidad. Cada actor seleccionara los protagonistas de sus historias y
5Desde comienzos del siglo XIX hasta el desarrollo de lo que podramos denominar un campo profesional de escritura
de la historia, a partir de los aos 60 y, especcamente, a partir de los trabajos de Jaime Jaramillo Uribe, consideradopor el autor como el primer historiador profesional, pasando por el establecimiento de la Academia Colombiana deHistoria en 1902 y sus vicisitudes a lo largo del siglo XX: de ser el centro de la produccin del discurso y la identidadnacional, a ser un rgano de defensa de los valores ms tradicionales y por tanto, cada vez ms marginal frente alcampo de produccin de conocimiento histrico.
-
5/19/2018 Revista Conjeturas No. 9 Legal.pdf
11/178
documento no es ms que una introduccinsobre los problemas mencionados, puesse consideran relevantes para pensar elproblema del bicentenario. Atravesamosun momento en el que los discursos de la
nacin se convierten en pan de cada da ypor eso la necesidad de presentar algunoselementos tericos y metodolgicos parapensar dichas construcciones identitarias.
As entonces, despus de haberesbozado... desde este lugar editorial laslneas gruesas para provocar el dilogo connuestros colaboradores (y especialmente,con quienes hacen presencia en el dossier);pasaremos a plantear algunos elementosde la Revista Conjeturas en su edicin No.9.
4. Revista conjeturas No. 9. En elcamino hacia la consolidacin.
El pasado ao, fue de arduo trabajo porparte de distintos actores institucionales,particularmente vinculados al proyectocurricular Licenciatura en EducacinBsica con nfasis en Ciencias Sociales,para darle una nueva orientacin e intentarconsolidar un proyecto editorial quesirva de base para generar comunidad
acadmica desde y para dicho proyecto;Como resultado de ello, en diciembrepasado vio la luz, una nueva edicin denuestra revista (Conjeturas No. 8). Estanueva edicin cont con la colaboracin deautores internos y externos. A todos ellosagradecemos sus esfuerzos y la pacienciapor nuestra demora en hacer que estapublicacin, por n, fuera un hecho. Porello pedimos disculpas tanto a nuestroscolaboradores, como a los lectores que enesta edicin puedan encontrar un espaciode reexin y deliberacin acadmica.
El proyecto es de largo aliento y tenemosen la mira, en el mediano plazo, convertir anuestra publicacin en punto de referenciapara los debates acadmicos sobre:Ciencias Sociales, Pedagoga y Educacin,comunicacin y Esttica, ms temticasde inters contemporneo (Dossier), tantoal interior de la Universidad Distrital, comofuera de ella, en el nivel local, nacional e
sociedad particulares. Aqu se evidencia, talvez como lo plantea Todorov, una utilizacindel pasado que no sirve para tramitar losconictos no resueltos sino para radicalizarposiciones. Betancourt, de hecho, calica
la produccin histrica colombiana comoun dilogo de sordos en el que lo poltico ylo ideolgico desplaza a lo epistemolgicoy metodolgico en las discusiones sobrelos hallazgos histricos. En este sentido,el pasado se inventa, en tanto que essometido a procesos de interpretacin ystos se construyen desde las identidadessociales y los proyectos polticos dequienes los producen, condicionados porsu contexto local y global.
3. Nuevas perspectivas: Los estudiossobre la nacin y las distintas polticasde la memoria. La historia no lo es todo
Lo dicho en las pginas precedentes sobrela relacin nacin, memoria e identidadno es todo, pero s indica que no hay unproyecto de nacin sino muchos, y loimportante ser entonces identicar esosproyectos, sus contenidos y los usos de ladimensin temporal, del binomio recuerdo/olvido. En la antropologa y la sociologacolombianas, en el campo interdisciplinar
de los estudios culturales, impulsados porel Ministerio de Cultura, se pueden rastrearlas formas, las imgenes de la nacin y susprotagonistas, sus contenidos y perles. Lacoleccin Cuadernos de nacinpuede seruna buena gua para rastrear estos procesosde construccin de la identidad nacionalcolombiana y de los usos que en cadaconstruccin particular tiene la memoriay el olvido. Desde all se ha seguido elestudio de lo nacional en los reinados debelleza, en los medios de comunicacin(prensa, radio y televisin) de los
imaginarios de nacin en distintos mbitosde la vida social colombiana. Esto demandala problematizacin de lo que sucede, en lamedida en que el presente es el encuentrodel pasado y el futuro, en el que la memoriay el olvido tienen un papel central, tanto enlas lecturas del presente como del pasadoy en la proyeccin del futuro.
Como plantebamos atrs, el presente
-
5/19/2018 Revista Conjeturas No. 9 Legal.pdf
12/178
dedicacin.
Y como ya anotbamos arriba, esperamospoder ofrecerles tanto en el presentenmero, como en nuestras futuras
ediciones, documentos que convoquen ala reexin, anlisis y discusin de nuestrosproblemas, desde el punto de vista de:Las Ciencias Sociales, la Pedagoga yEducacin, la Comunicacin y Estticay subsiguientes temticas de interscontemporneo.
ANDERSON, Benedict (1993),Comunidades Imaginadas. Fondo deCultura Econmica, Buenos Aires.
BETANOURT, Alexander. (2007). Historiay nacin: Tentativas de la escritura de lahistoria en Colombia. Editorial La Carreta,Medelln.BUSHNELl, David. (2006). Colombia,una nacin a pesar de s misma. De lostiempos precolombinos a nuestros das.Traduccin de Claudia Montilla V. Quintaedicin, Planeta, Bogot.
CASTELLS, Manuel (2001). La era dela informacin. Economa, sociedad y
cultura. Vol. II. El poder de la identidad.Traduccin de Carmen Martnez Gimeno,Tercera Edicin, Siglo XXI, Buenos Aires.
FERNANDEZ, lvaro. (Comp. 2001).La invencin de la nacin. Lecturasde identidad de Herder a HomiBhabha.Editorial Manantial, Buenos Aires.
FRIEDMAN, Jhonantan (2000). Identidadcultural y proceso global.Amorrurtueditores, Buenos Aires.
GELLNER, Ernest. (1997). Naciones ynacionalismo.Alianza Editorial, Madrid.
GUTIERREZ, G. Rafael (Coord.) (2003).Cuadernos de Nacin No. 7. Culturassimultneas. Lecturas de la Encuestanacional de cultura de Colombia.2002. Ministerio de Cultura, Repblica deColombia. Bogot.JELIN, Elizabeth (2001). Los trabajos de
internacional.
Tambin, con miras a realizar este proyecto,cambiamos nuestro formato. Por esto, lapresente edicin, se publica en el tamao
de la mayor parte de revistas acadmicas;por la misma razn, buscamos asesora ycolaboracin de relevantes investigadoresnacionales e internacionales, a n de queConjeturas adquiera una nueva visibilidady un carcter acadmico ms slido.
En este camino de consolidar nuestrapublicacin, le apuntamos al proceso deindexacin, intentado cumplir, poco a pococon los exigentes parmetros de las msprestigiosas instituciones de investigaciny vigilancia a las publicaciones seriadas,tanto a nivel nacional como internacional.Buscaremos, con nuestros colaboradores,pares evaluadores y autores ir constituyendounos documentos ms slidos y rigurososdesde el punto de vista cientco, sin queesto signique desde luego, un cierre paravisibilizar las producciones estudiantilesque, da a da, trabajan por mejorar sucalidad y dar a conocer sus puntos de vista.
Como parte de este proceso, hemos acogidolos parmetros de publicacin de publindex,
que los interesados pueden encontrar alnal de la revista (cuarta seccin) as comotambin, en nuestro portal virtual. En estadireccin Intentaremos, en el corto plazo,poder digitalizar nuestra propia memoriadocumental- esto es- los documentosanteriores publicados hasta el No 7. Latarea no ha sido nada fcil, pues no seconservan registros digitales de ningunode ellos, aunque la totalidad de los nmerosha sido recuperada gracias a la excelentegestin de nuestra coordinadora editorial laProfesora Meyra Pez y gracias tambin,
a todos y cada uno de los miembros denuestro comit editorial, por tanto estamosprocesando la versin on-line: A ellosagradecemos sus esfuerzos y energas,por hacer que el proyecto de Conjeturas seconcrete y consolide cada vez ms.
A nuestros autores, colaboradores, paresevaluadores y lectores, agradecemostambin, por su paciencia, trabajo y
-
5/19/2018 Revista Conjeturas No. 9 Legal.pdf
13/178
la memoria.Siglo XXI editores, Madrid.
JOACHIN-KNIG, Hns. (1994). En elcamino hacia la nacin. Nacionalismo enel proceso de formacin del Estado y de la
Nacin en la Nueva Granada. 1750-1856.Traduccin de DagmarKusche y JuanJos de Narvez. Banco de la Repblica,Bogot.
KALMANOVITZ, Salomn. (1985).Economa y nacin.Una breve historia deColombia. CINEP-UN-Siglo XXI Editores.Bogot.
LEGOFF, Jacques. La memoria y lahistoria.En: www.cholonautas.edu.co.Biblioteca de ciencias sociales.
MNERA, Alfonso. (2005). Fronterasimaginadas. La construccin de las razasy la geografa en el siglo XIX colombiano.Planeta, Bogot.
RINCN, Omar. (2005). Cuadernos deNacin No. 8. La nacin de los medios.Ministerio de Cultura, Repblica deColombia, Bogot.RUIZ, Jos Mara.(2007) De qu hablamos cuandohablamos de memoria histrica? Una
aproximacin desde la psicologa zognitiva.En: Revista Entelquia. No. 7. Madrid,septiembre de 2008.
TARROW, Sidney. (1997). El poder enmovimiento. Los movimientos sociales,la accin colectiva y la poltica.Alianzaeditorial, Madrid.
TODOROV, Tzvetan. (2000). Los abusosde la memoria.Paidos, Barcelona.
URIBE, H., Mara Teresa ALVAREZ,
Jess Mara. (1987). Poderes y regionesen la constitucin de la nacin colombiana.18101850. Universidad de Antioquia.Departamento de publicaciones. Medelln.
URREGO, Miguel ngel. (2002).Intelectuales, estado y nacin enColombia. De la guerra de los mil das ala constitucin de 1991. Siglo del Hombreeditores, Bogot.
-
5/19/2018 Revista Conjeturas No. 9 Legal.pdf
14/178
-
5/19/2018 Revista Conjeturas No. 9 Legal.pdf
15/178
Dossier
Bicentenario de Independencia Nacional
-
5/19/2018 Revista Conjeturas No. 9 Legal.pdf
16/178
Resumen
Este artculo presenta una perspectiva delarga duracin del proceso de la revolucin
social haitiana y su independencia comoun movimiento social que en tiempos deindependencia anticolonial provoc lanica revolucin social americana queha tenido un carcter antiesclavista einternacionalista. No obstante la utopay los sueos de los fundadores, Hait viofrustrado su proyecto de construccinnacional-popular.
Palabras clave: colonialismo francs,Hait, revolucin de independencia, vud.
Abstract
This paper presents a long-term perspectiveof the social process Haitian revolution andindependence, as a social movement thatled to independence in colonial times, theonly social revolution in America, with ananti-slavery and internationalist character.However utopia and dreams of thefounders, Haiti was frustrated his project ofpopular-nation.
Key words: French colonialism, Haiti,
Voodoo, War of Independence.Presentacin
Luego de su triunfo y hasta hoy, la memoriade la revolucin haitiana ha sido unainspiracin y una amenaza. Inspiracinpara los sectores subalternos de ayer yhoy, y amenaza para las clases dominantesy los imperios de ayer y hoy.
La memoria ocial sobre de losBicentenarios impulsada por la ComisinNacional para la Conmemoracin de losBicentenarios de las Independencias de las
* Licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedaggica Nacional y Magster en Historia de la UniversidadNacional de Colombia. Docente, investigador Licenciatura en Educacin Bsica con nfasis en Ciencias Sociales,Universidad Distrital Francisco Jos de Caldas. Miembro del grupo de investigacin institucionalizado Amautas.
Este articulo fue recepcionado para evalucin por los rbitros de nuestro comit cientco el da 17 denoviembre de 2009 y fue nalmente avalado para edicin y publicacin nal el da 15 de febrero de 2010
LA REVOLUCIN HAITIANA (1751-1804) SU DIMENSIN CONTINENTAL,ANTICOLONIAL Y ANTIESCLAVISTA
THE HAITIAN REVOLUTION (1751-1804). CONTINENTAL, ANTI-COLONIAL
AND ANTI-SLAVERY DIMENSIONSPor Frank Molano Camargo*
La trayectoria singular de Hait comonacin caribea afrolatinoamericanaexpresa a la vez la unidad de nuestrocontinente y su diversidad. Hait fueel primer punto de encuentro violentoentre el antiguo mundo y el nuevo, y elprimer terreno en donde se llev a cabola empresa de construccin nacionaliniciada hace ya cinco siglos. Comoescenario inicial de los fenmenos deconquista, colonizacin y resistencia,simboliza y pregura a la vez latragedia de los pueblos trasplantadosde los cuales habla Darcy Ribeiro, ascomo la voluntad de crear un espaciode encuentro. De tal suerte que no se
puede dibujar el perl de Amrica en elmapa de la historia del mundo sin teneren cuenta esta matriz caribea que esHait. La rebelin, la independenciay la disidencia histrica en este pashan inspirado el concepto mismo ylas primeras prcticas de solidaridadcontinental en el umbral del sigloXIX, cuando Toussaint Louverture,Dessalines y Petion, al comprender ladimensin internacional de la revolucinhaitiana, decidieron contribuir a laindependencia del Caribe y de la
Amrica continental. Gerard PierreCharles. Hait: pese a todo, la utopa.
-
5/19/2018 Revista Conjeturas No. 9 Legal.pdf
17/178
los logros de la revolucin haitiana. Entre1791 y 1803, la opulenta colonia francesade Santo Domingo fue transformada poruna poderosa revolucin social. En 1804,despus de varios aos de desolacin
de posguerra, Hait emergi como elprimer estado independiente moderno deAmrica, despus de los Estados Unidos.
En este artculo se quiere discutir el carctercontinental de la independencia haitianay su apuesta por una transformacinrevolucionaria de la sociedad colonial-esclavista de entonces, para resituar en unaperspectiva popular y contra hegemnicalo que fuera el proceso independentista dehace ms de 200 aos.
De la sociedad tana a la plantacinazucarera colonial esclavista
Cuando llegaron los invasores europeosla isla que hoy ocupan Hait y RepblicaDominicana era un espacio construidoculturalmente por pueblos originarios quela habitaban desde haca 4.000 aos.
Los tanos eran pueblos agricultores quecultivaban maz, yuca, man, tabaco, aj ypia. Las comunidades se concentraban
en los puntos donde haba agua, pesca,animales de caza abundantes y buenossuelos para el cultivo. Hacia 1492 no msde medio milln de aborgenes poblaban laisla, lo que no implicaba una alta relacinde seres humanos/tierra, pues permita quelos terrenos intervenidos se recuperaranrpidamente. En esas sociedades lapresencia poltica y social de las mujeresera altamente valorada.
La dominacin espaola altercompletamente los equilibrios ecolgicos y
humanos existentes. Los pobladores fueronsometidos a la esclavitud en la agricultura,el lavado de oro y las construcciones. Para1520 apenas quedaban en la isla 1.000indgenas.1Los tanos ofrecieron valiente resistencia.
1Frank Moya Pons (1994). Historia y medio ambiente en la isla de Santo Domingo. En: Medio ambiente sin fronteras:
perspectivas para el dilogo dominicano-haitiano. Fundacin Friedrich Naumman. Santo Domingo, p. 16.
Repblicas Iberoamericanasde la coronaespaola y las lites gobernantes devarios pases latinoamericanos, entre ellosColombia, jan como fechas memorablesel lapso comprendido entre 2008 y 2025.
As, consideran que el inicio del procesoindependentista fue 1808, cuando la CortePortuguesa se traslad al Brasil, tras lainvasin napolenica.Esta conmemoracin excluye las rebelionespopulares anticoloniales de nales delsiglo XVIII y de manera particular la luchapor independencia y revolucin librada enHait entre 1790 y 1804, momento clave delproceso continental de lucha anticolonial.Este desconocimiento no obedece a unolvido involuntario, es parte de una polticade la memoria por incorporar el Bicentenarioa los intereses poltico-econmicos delcapital espaol, creando la idea de unahistoria comn que requiere la expulsinde las conmemoraciones incmodas, comofue la lucha revolucionaria en el Caribe.
El Caribe ha sido uno de losterritorios de Amrica Latina dondela lucha anticolonialista se manifesttempranamente. Fue el escenario en quepor primera vez los pueblos originarios de
nuestra Amrica enfrentaron a los invasoreseuropeos. En estas confrontacionesmuchos pueblos originarios desaparecierono fueron vctimas de las enfermedades osucumbieron ante los trabajos forzados. Apartir de 1503 fueron llevados al territoriohaitiano, como esclavos trados de frica,senegaleses, wolof, Foulb, bambara,
Arada, Fon, Mah, Nago, Mayomb,Mondongu, Angolese, Dahomey,Nigerianos, Congoleses y Guineanos,entre otros.
La revolucin haitiana (1789-1803)produjo el primer ejemplo mundial deemancipacin social y lucha anticolonial yantirracista. Igualdad racial, abolicin de laesclavitud, descolonizacin y constitucinde la primera nacin del Caribe fueron
-
5/19/2018 Revista Conjeturas No. 9 Legal.pdf
18/178
entraron a controlar la parte oriental y ladenominaron Saint-Domingue.
Durante el reinado de Luis XVI empezarona introducirse cultivadores blancos y se
ampli ms la presencia francesa. Conel Tratado de Ryswick, de 1697, Espaacedi a Francia lo que actualmente esHait. A partir de entonces Francia impusouna economa de plantacin, sobre todode la caa de azcar, el caf, el ail y elalgodn, con la consiguiente importacinde masas de africanos esclavizados,mientras Espaa mantuvo una economade hatos ganaderos en la parte oriental deLa Espaola. Esto condujo a la formacinde una estructura econmica desigual, conriqueza en la parte francesa y una economamenos activa en la parte espaola, aunqueentre las dos posesiones haba un activocomercio, sobre todo de contrabando.
Hait a nales del siglo XVIII
Hait se haba convertido en el principalenclave colonial francs, productor deazcar y caf para el consumo europeo.Por eso se le conoci como la Perla de las
Antillas o el Edn del mundo occidental.Hacia nales del siglo XVIII existan sobre
su suelo 8.000 plantaciones exportadoras.Para Francia, Hait era importante por suproduccin, pero tambin por su aportescal y su posicin estratgica, favorable alas intenciones expansionistas del imperiofrancs.2
Para entonces, la poblacin de la islaestaba compuesta por 500.000 esclavos,40.000 blancos (incluida la tropa y personalde trnsito) y 30.000 mulatos libres, queconguraban una especie de clase media.La isla tena la misma estructura social de
las colonias azucareras. Las tensionessociales se gestaban entre comerciantesy terratenientes blancos, y entre ellosy los blancos empobrecidos, un grupoamorfo conformado por administradoresde plantacin, artesanos, trabajadoresdomsticos, jardineros. Debido a
2David Patrick Geggus (2002). Hatian Revolutionary Studies. Indiana University Press. Bloomington, p. 5.
La historia permite recordar a la princesaAnakaona (sf. - 1504), quien a la llegada deColn gobernaba el cacicazgo de Jaragua.
Ante los desmanes de los europeos lesdeclar la guerra entre 1493 y 1504,
cuando fue apresada y ahorcada.
A partir de 1520 empezaron a construirseingenios azucareros, lo que condujo auna acelerada deforestacin, acicateadaadems por la necesidad de maderapara las viviendas y lea para calefacciny las calderas de los ingenios. Estaprimitiva industria del azcar caracteriz laproduccin haitiana durante todo el sigloXVI. Sin embargo, al comenzar el XVIIdesapareci y dio paso a una economaganadera. La cra de ganado en la parteoccidental de la isla atrajo a bucaneroscazadores de ganado cimarrn (franceses,ingleses y holandeses), que buscabancarne y cueros. Cuando el ganado cimarrnempez a disminuir, muchos bucaneros sevolvieron cultivadores de tabaco, que seconvirti entonces en la principal actividadagrcola.
A partir de 1698 los franceses instalaronlos primeros ingenios azucareros, dandopaso al siglo XVIII, el siglo del azcar y,
consiguientemente, la poca de la mayordepredacin francesa de la isla.
Para 1716 operaban cien ingenios en laparte francesa y hacia 1789 su nmero habaaumentado a 750, ms grandes en tamaoy mejor equipados tecnolgicamente quelos espaoles del siglo XVI. La intensaaccin depredadora ocasion serios daosecolgicos: deforestacin, seguida deerosin de las zonas ms hmedas.
La dominacin francesa
La presencia francesa en Hait se inici conlas expediciones de libusteros puestas enmarcha desde 1520, hecho que provocconictos con los espaoles asentadosen el costado oriental de la isla. A partirde mediados del siglo XVII, los franceses
-
5/19/2018 Revista Conjeturas No. 9 Legal.pdf
19/178
Francia, pero la concesin fue prohibida en1777, a solicitud de los esclavistas blancos.Esto llev a los mulatos a acentuar el odioracial contra los negros libres y sobre todocontra los esclavos, a quienes atribuan su
desgracia. Era un odio mutuo.
La clase subalterna ms oprimida estabaconformada por los esclavos. Un historiadorreconstruye de la siguiente manera un dade la vida de los esclavos haitianos:
que Francia tena ms poblacin queInglaterra y Francia, Santo Domingoatraa un gran nmero de jvenesindigentes que buscaban algn empleo. Lapoblacin mulata libre ocupaba un lugar
importante, como pequeos cultivadoresricos, educados en Francia.En esta estructura social los francesesblancos, esclavistas y comerciantesconstruyeron la lujosa ciudad de CapFranais, el Pars de las Antillas. Laparte culta de esta clase lea textos delos enciclopedistas y esperaba obtenerautonoma frente al gobierno metropolitano.Numerosos esclavistas dueos deplantacin eran propietarios ausentistas quevivan en Pars y dejaban administradoresen la isla, que con el paso del tiempo seconvirtieron en una fuerte capa mediade medianos y pequeos productores deazcar, caf y ail, artesanos (peluqueros,zapateros, panaderos, etc.), notarios,pequeos comerciantes y funcionarios delestado colonial. Este fue un sector socialque tambin despert tensiones con laadministracin colonial de Pars.
El otro sector de las clases medias era elde los mulatos, muchos de los cuales eranpropietarios de esclavos y de ingenios
medianos. Al igual que en otras coloniaseuropeas, la mulatizacin fue resultadode la poca migracin de mujeres blancasy el consiguiente cruce de franceses conesclavas, cuyos hijos pasaban a la condicinde libres. Sin embargo, los mulatos erandiscriminados por los blancos, no tenanderechos civiles y una de sus tareas erala cacera de los esclavos fugitivos ocimarrones. Eran excluidos de los empleospblicos y de profesiones como la medicinay el derecho. A pesar de tales condiciones,la casta mulata acumul riquezas y para
1791 (fecha del inicio de la lucha por laindependencia) posean la tercera parte detoda la tierra de la colonia y la cuarta parte delos esclavos.3Durante un tiempo las familiasmulatas enviaron a sus hijos a educarse en
3James G. Leyburn (1946). El pueblo haitiano, las castas y las clases, la religin y las relaciones sexuales, la poltica
y la economa del moderno Hait. Claridad. Buenos Aires.
4Jos Luciano Franco (1971). Historia de la revolucin de Hait. Editora Nacional. Santo Domingo, p. 131.
Desde las cinco de la maana, lacampana los despertaba, y eranconducidos a golpes de ltigo alos campos o a las fbricas dondetrabajaban hasta la noche. Abatidos
por el trabajo de todo el da, a veceshasta la medianoche, muchos esclavosdejaban de cocinar sus alimentos ylos coman crudos. Inclusive las doshoras que les concedan en mediode la jornada, y las vacaciones deldomingo y das de esta, no estabanconsagradas al descanso, puesdeban atender al cultivo de pequeoshuertos donde trataban de encontrar unsuplemento a las raciones regulares.
La tortura del collar de hierro sereservaba a las mujeres sospechosasde haberse provocado un aborto, y nose lo quitaban hasta no (sic) producirun nio (...) Un gnero de supliciofrecuente an es el entierro de un negrovivo, a quien ante toda la dotacin se lehace cavar su tumba a l mismo, cuyacabeza se le unta de azcar a n deque las moscas sean ms devoradoras.
A veces se vara este ltimo suplicio: elpaciente, desnudo, es amarrado cercade un hormiguero, y habindolo frotados
con un poco de azcar, sus verdugosle derraman reiteradas cucharadasde hormigas desde el crneo a la
planta de los pies, hacindolas entraren todos los agujeros del cuerpo.4
-
5/19/2018 Revista Conjeturas No. 9 Legal.pdf
20/178
alrededor del Vud, lo que le hizo acreedorde una fama de inmortalidad y don deubicuidad. Su inuencia se extendi portodo el norte de la isla, la regin ms rica ycon mayor nmero de ingenios esclavistas.
En las veladas y prcticas mgicas serelataban las hazaas de Mackandal, quenalmente fue apresado en enero de 1758.No obstante haber sido quemado en lahoguera, sus hermanos negros quedaronconvencidos de que Franois no habamuerto y que reaparecera para redimir asu gente.
Alejo Carpentier, en su novela histricaEl reino de este mundo, da cuenta dela memoria colectiva sobre Mackandal:Dotado del poder de transformarse enanimal de pezuas, en ave, pez o insecto,Mackandal visitaba continuamentelas haciendas de la Llanura (...) Demetamorfosis en metamorfosis, el mancoestaba en todas partes (...) Con alas un da,con agallas el otro, galopando o reptando,se haba adueado del curso de los rossubterrneos, de las cavernas de la costa,de las copas de los rboles, y reinaba yasobre la isla entera. Ahora, sus podereseran ilimitados.6
En un clima de levantamientos cimarrones,el resto de contradicciones de la sociedadhaitiana colonial continuaba su curso.Los colonos blancos y los mulatosluchaban contra los trminos desigualesdel intercambio comercial y los elevadosprecios de los artculos manufacturados,en contraste con los bajos precios de losproductos de exportacin, afectados porun sistema cerrado de monopolio mercantilque impeda comerciar libremente.
En ese clima de lucha contra la
opresin colonial dos acontecimientosinternacionales agregaron nuevosingredientes al proceso social haitiano.En primer lugar, los sucesos de laindependencia de Estados Unidos(1776-1783) mostraron a los blancos las
5Dina Picotti (1998). La presencia africana en nuestra identidad. Ediciones del Sol. Buenos Aires.
6Alejo Carpentier (2004). El reino de este mundo. Alianza Editorial. Madrid.
Los esclavos que lograban fugarse hacialas selvas se organizaban en grupos decimarrones, desde donde lanzaron variasinsurrecciones en 1704, 1758 y 1781.
La cultura mulata y el cimarronajeprodujeron una densa cultura mestiza y unacosmovisin distinta de la europea, a partirde un lenguaje (el creole) y una religin(el vud). A la vez, con base en el idiomadominante, mulatos, franceses y africanosdieron origen al crole haitiano, que no esuna corrupcin del francs sino una lenguaen desarrollo, anterior al francs moderno,puesto que el proceso de unicacinlingstica del habla francesa se llev acabo despus de la Revolucin Francesa.
Hoy el creole es hablado por todos loshabitantes de Hait, ricos y pobres. Tieneadems una gramtica y una literatura:novelas, cuentos, poemas, obras de teatro,proverbios y adivinanzas compilados, deconformidad con una identidad colectivade ms de tres siglos que congura a lasociedad haitiana.
A su vez, el sincretismo religioso llamadoVud fue un medio de resistencia delos negros a la explotacin y facilit la
creacin de sociedades secretas, cuyasreuniones se efectuaban en el fondo delos bosques. Con el tiempo, tales formasde sociabilidad adquirieron o facilitaron laaccin poltica revolucionaria.5 Por esoel Vud fue perseguido tenazmente por laadministracin colonial.
Lucha anticolonial: independencia yrevolucin
Entre los movimientos de masas queantecedieron a la lucha por la independencia
aparecen los levantamientos cimarrones.El ms conocido fue el de FranoisMackandal, quien a mediados del sigloXVIII logr huir del trapiche de Lenormandde Mezy, en el norte de la isla. En lasmontaas nucle a sus compaeros
-
5/19/2018 Revista Conjeturas No. 9 Legal.pdf
21/178
lideraron levantamientos para exigirparticipacin e igualdad ante los blancos,aunque no la abolicin de la esclavitud. Lareaccin blanca fue brutal y el 21 de febrerode 1791 Og fue a la horca junto con su
hermano, luego de ser entregado por lasautoridades espaolas, en el otro lado dela frontera, a los blancos de Hait.
Los esclavistas blancos, asustados por ellevantamiento de los mulatos, recurrieronal apoyo de sus esclavos, prometindoles,en nombre del Rey, la reduccin de las
jornadas de trabajo. La idea de traer a losoprimidos a la escena poltica fue un saltoal vaco que desencaden la furia de siglosde opresin y racismo.
Los esclavos, la clase subalterna,aprovecharon las contradicciones entrelos blancos y entre stos y los mulatosy disearon una efectiva estrategia deliberacin.
La insurreccin negra fue iniciada por DuttyBoukman, esclavo originario de Jamaica,en la rica y poblada zona norte de la isla. Ellevantamiento se inici con un ritual vud, laceremonia de Bois Caman de la noche del14 de agosto de 1791, en la que Boukman,
en compaa de la sacerdotisa CasteraBazile, pronunci un discurso en creole, talcomo lo reconstruye Alejo Carpentier:
7Dolores Hernndez Guerrero (1997). La revolucin haitiana y el n del sueo colonial (1791-1803). Unam, Mxico,
p. 50.
posibilidades de romper el nexo colonialmanteniendo el sistema esclavista.Esto llev al despertar de corrientesautonomistas e independentistas en la isla.En segundo lugar, la Revolucin Francesa
de 1789 redund en la creacin de unasituacin inesperada para todas las clasessociales de Hait.
En ese contexto, en 1789, los esclavistaspresentaron sus quejas por el poderabsoluto de los gobernadores y el monopoliocomercial y sus portaestandartes fueron lospropietarios ausentistas, organizados enun club secreto de Pars llamado Massiac.Estos esclavistas se oponan al programade la Revolucin Francesa: distribucinde tierras de la nobleza y discursos deigualdad. Por eso los colonos esclavistasrechazaron las declaraciones de igualdad,fraternidad y eliminacin de las castas, ypresionaron para que en 1790 la AsambleaNacional Francesa estableciera en lacolonia la igualdad de derechos entre laspersonas libres, manteniendo la esclavitady dejando a los mulatos libres en unasituacin de indenicin.7
Pero los vientos revolucionariosdespertaron un proceso de diferenciacin
poltica entre los colonos blancos. Un sector,los pequeos blancos, era partidario dela Primera Repblica y de un gobiernoautnomo en la isla; otro era abiertamentecontrarrevolucionario, y un tercer grupo,minoritario pero poderoso, representaba alnuevo gobierno de la burguesa francesay aspiraba a contar con el apoyode losmulatos ricos.
Se haba producido una alianza entreesclavistas y mulatos que adquirieronalgunos derechos en 1790, pero pronto
la corriente ms reaccionaria de losblancos se opuso a que entraran a regirlos decretos de ese ao, que favorecanla igualdad mulata. Esto desencadenel levantamiento armado. Vincent Og yJean Chavannes, acaudalados mulatos,
De pronto, una voz potente se alz enmedio del congreso de sombras. Unavoz, cuyo poder de pasar sin transicindel registro grave al agudo daba un raronfasis a las palabras. Haba muchode invocacin y de ensalmo en aqueldiscurso lleno de inexiones colricasy de gritos. Era Boukman el jamaiquinoquien hablaba de esa manera.
Aunque el trueno apagara frasesenteras, Ti Noel crey comprenderque algo haba ocurrido en Francia,y que unos seores muy inuyenteshaban declarado que deba darsela libertad a los negros, pero que los
-
5/19/2018 Revista Conjeturas No. 9 Legal.pdf
22/178
cultura y tena relaciones con las tesisabolicionistas de la Socit des Amis desNoirs, integrada por Mirabeau, Condorcety otros humanistas que procuraban por laterminacin de la trata de negros. Tambin
se les unieron personajes como JeanJacques Dessalines, carpintero y antiguoesclavo, y Henri Christophe, camareronegro de un hotel de la isla. Ambosdesempearon papeles claves en el futurodel Hait libre.
Ante la rebelin, que eliminaba de factola esclavitud en cada ingenio ocupado,el 29 de agosto de 1793 la Repblicafrancesa, liderada por Robespierre, abolila esclavitud y se llam a los rebeldesa pasarse al bando de defensa de larepblica y la revolucin francesa. Enmarzo de 1794, Toussaint se mud a laslas republicanas, sin renunciar a la luchapor la independencia poltica.
Entre 1794 y 1800 se libr una feroz guerracivil entre esclavos libres defensoresde la Repblica y mulatos esclavistaspropietarios de esclavos y plantaciones,que termin con el triunfo del ejrcitorevolucionario dirigido por Toussaint, quienlogr una victoria decisiva el 1 de agosto
de 1800.En 1800 los blancos esclavistas clamaronpor el apoyo de Inglaterra y Espaa paraque derrotara al ejrcito negro y restituyeralos privilegios abolidos. Sin embargo,las tropas de las potencias colonialesfueron aplastadas por 48.000 negros,comandados por Toussaint.
Los ingleses buscaban contener lainsurreccin haitiana para que no seextendiera por sus colonias de Jamaica,
Barbados y otras islas antillanas, si susesclavos imitaban el ejemplo de Saint-Domingue. El mismo riesgo corran losespaoles asentados en Cuba, PuertoRico, Venezuela y otras colonias, cuyasriquezas se basaban en el trabajo esclavo.
8Alejo Carpentier, op.cit.p. 49-50.
La rebelin de Dutty Boukman arrasingenios y cafetales a partir de agosto.En noviembre, el lder esclavo muri encombate, y a pesar de que sus restosfueron exhibidos ignominiosamente paradesalentar el movimiento, surgieron otros
lderes. En el norte Hyacinthe y Halaou; enel sur, Lambert. A este levantamiento seunieron curas favorables a la igualdad, ascomo negros libertos y mulatos ansiososde libertad e igualdad.
Inglaterra, defensora de los interesesmonrquicos ofreci su apoyo a los blancosesclavistas, mientras los mulatos acudanal gobierno francs y los negros sublevadossupieron explotar las contradiccionesentre las potencias coloniales al ganarrecursos de los espaoles, que tenan
contradicciones con Francia e Inglaterra.
A este levantamiento se sum ToussaintLouverture, descendiente de familianegra esclava, liberto, curandero decampo y cochero. Era persona de vasta
ricos propietarios del Cabo, que erantodos unos hideputas monrquicos, senegaban a obedecer. Llegado a este
punto, Boukman dej caer lluvia sobrelos rboles durante algunos segundos,
como para no esperar un rayo que seabri sobre el mar. Entonces, cuandohubo pasado el retumbo, declarque un Pacto se haba sellado entrelos iniciados de ac y los grandesLoas del Africa, para que la guerrase iniciara bajo los signos propicios.Y de las aclamaciones que ahora lorodeaban brot la admonicin nal: elDios de los blancos ordena el crimen.El nuestro solicita acciones. Pero eseDios que es tan bueno (el nuestro), nosordena la venganza. El va a conducirnuestros brazos y darnos asistencia.Destruyamos la imagen del Dios delos blancos, que tiene sed de nuestraslgrimas, escuchemos en nosotrosmismos el llamado de la libertad.8
-
5/19/2018 Revista Conjeturas No. 9 Legal.pdf
23/178
mientras el ejrcito haitiano se retirabaordenadamente al interior, para librar unaguerra de guerrillas de desgaste. En 1802Toussaint negoci con Leclerc, quien loembosc, lo hizo prisionero y lo deport a
Francia, donde muri en las montaas delJura el 7 de abril de 1803.
Leclerc restaur la esclavitud, hecho queprodujo la respuesta popular y el reinicio de laguerra de liberacin.Esta vez, Jean JacquesDessalines se puso al frente del ejrcito delos libres, y simblicamente reemplaz labandera francesa por otra azul y roja conel lema Libertad o muerte. El Congresode mayo de 1803, para el que CatarinaFlon cosi la bandera de la revolucin,se realiz en la ciudad de Arcahaie. Allla mulata Flon tom el azul y el rojo y los
junt, cosindolos con un hilo de su pelo,segn la tradicin oral haitiana.
Adems de la resistencia armada popular,los franceses se enfrentaron a unamortfera epidemia, en la cual pereci elmismo Leclerc. El ejrcito invasor imperialcapitul el 29 de noviembre de 1803.
El 1 de enero de 1804 Dessalinesproclam la independencia poltica de la
isla, a la que bautiz con el nombre de Hait,en homenaje a los antiguos pobladorestanos. De esa manera Hait se convirti enel primer pas independiente de AmricaLatina.
La Constitucin aprobada el ao siguienteestableci que ningn blanco, sea cualfuere su nacionalidad, pisar este territoriocon el ttulo de amo o de propietario nipodr en lo porvenir adquirir propiedadalguna.
Dessalines continu con la polticaeconmica iniciada por Toussaint.Nacionaliz los bienes de los colonosfranceses y los puso bajo la administracindel Estado, con lo cual se convirti enel primer gobernante latinoamericano
9Fernando Prez Memen (1984). La poltica religiosa de Toussaint Louverture en Santo Domingo. Museo del
Hombre Dominicano. Santo Domingo.
Una vez derrotada esa amenazacolonialista, Toussaint impuls medidas deemergencia para reorganizar la economadevastada por una dcada de guerra.En la poltica econmica de Toussaint, el
Estado asuma un papel relevante en laproduccin, prctica novedosa en aquellapoca librecambista del dejar hacer, dejarpasar.
Los ex esclavos se transformaron encampesinos libres y quedaron adscritosa las antiguas propiedades donde habantrabajado. Tales medidas posibilitaron engran parte la reconstruccin del pas, queen algunos rubros se aproxim a los dostercios y en otros a ms de la mitad de loproducido en el momento de auge de laeconoma colonial.9
En enero de 1801 Toussaint ocup SantoDomingo y decret de inmediato laabolicin de la esclavitud. El grueso de laclase dominante huy a Venezuela, Cubay Puerto Rico, a pesar de que Toussaint,en su primera proclama, haba garantizadola vida de todos los habitantes y los habainstado a retornar a sus trabajos habituales.
El 9 de julio de 1801 convoc una
Asamblea Constituyente, que aprob laprimera Constitucin de la isla unicada. Alrefrendar este documento, que lo designcomo Gobernador vitalicio, y sin consultara Francia, Toussaint estaba de hechoimplantando la autonoma poltica, aunqueno lo declarara de modo expreso. De aha la independencia poltica no faltaba msque la proclamacin formal de la rupturadel nexo colonial.
La respuesta colonialista no se hizoesperar. En 1802, continuando con el
giro a la derecha de los Girondinos yahora con un nuevo proyecto imperial,Napolen envi una poderosa expedicinde reconquista al mando de su cuado,el general Carlos Vctor Manuel Leclerc.Leclerc se posesion de las costas,
-
5/19/2018 Revista Conjeturas No. 9 Legal.pdf
24/178
La revolucin haitiana congur unaperspectiva continental ligada a las luchasde los pueblos subalternos. Toussain llama sus fuerzas guerrilleras Ejrcito Inca yDessalines restituy el nombre de la Isla en
la lengua tana. Fueron intentos simblicosde entroncar la lucha revolucionariacon la historia de resistencia de nuestra
Amrica. Era la armacin negra, indgenay americanista de la revolucin haitiana,radicalmente anticolonialista.
Amrica Latina y Estados Unidos deAmrica deben su independencia a Hait.Cuando Napolen lanz la ofensiva dereconquista de la isla, lo hizo con nesgeoestratgicos. De una parte, pretendarecuperar el territorio de Louisiana, quehaba vendido a los Estados Unidos en 1802.
Adems de eso, buscaba anexionarse laFlorida, Texas, Nuevo Mxico, California,como parte de su proyecto de imperio enel Nuevo Mundo. La derrota del ejrcitofrancs a manos de Toussaint sell lasuerte de Estados Unidos. 11
Por otra parte, en Hait recibi refugioy apoyo Francisco Javier Mina,comprometido con la independencia deMxico. Y de todos es conocido el soporte
que Petion prest a Francisco Miranda y aSimn Bolvar.
El 12 de marzo de 1806, Alexandre Petion,colaborador del entonces presidente JeanJacques Dessalines, entreg a FranciscoMiranda la Espada Libertadora de Hait,smbolo de la independencia y la luchapor la liberacin de su pueblo, para queen su puo sirviera de estandarte de laindependencia que pretenda llevar desdeVenezuela hasta el Ro de la Plata, en
Argentina. Adems de la espada, los
haitianos brindaron recursos y armas a laexpedicin de Miranda, y algunos sostienenque la bandera de amarillo, azul y rojo delas repblicas bolivarianas se inspir en elrojo y azul haitianos.
en nacionalizar la tierra y otorgar unpapel relevante al Estado en los asuntoseconmicos.
Toussaint y Dessalines produjeron la
revolucin social ms trascendente dela Amrica Latina del siglo XIX, fundaronla primera nacin libre del continentey se convirtieron en los primerosgobernantes que liberaron a los esclavosy nacionalizaron la tierra. Pero Dessalinesse proclam como Emperador Jacobo I, enuna mezcla de caudillismo y dignicacinde la historia negra llegada de frica, y esoprovoc rencillas entre sus subalternos.En un confuso acuerdo, Alexandre Petiony Henri Christophe conspiraron contraDessalines y lo asesinaron el 15 de octubrede 1806. 10
Hait se dividi en dos territorios. En elnorte, Henri Chistophe se autoproclamrey e implement un rgimen autoritariohasta 1820, basado en un ejrcito quecontrol con ferocidad a la poblacin.Esto antecedi al ciclo de dictaduras quehan asolado a la isla. En el sur, AlexandrePetion proclam la repblica e implementuna perspectiva de Estado liberal hastasu fallecimiento en 1818. Hacia 1820
Jean-Pierre Boyer Bazelais, un mulatoacaudalado, tom el poder, unic las dosregiones, impuso una dictadura militare invadi la Repblica Dominicana. Elpersonaje gobern hasta 1843, cuandoRepblica Dominicana nuevamente sesepar de Hait, mientras este ltimo pascontinu con su larga historia de dictadurasantipopulares que desde entonces hanahogado los deseos de libertad y lossueos de grandeza, igualdad y bienestarde los hombres y mujeres que participaronen la guerra anticolonial y antiesclavista.
Hait: su aporte a la lucha continentalcontra el colonialismo y el inicio de suaislamiento internacional
10 Beatriz Gutirrez (1997). Hait: un pas ocupado. Universidad Jorge Tadeo Lozano. Bogot.
11 Rocky M. Mirza (2007). The Rise and Fall of the American Empire. Ed. Trafford. Victoria-Canad, p. 253.
-
5/19/2018 Revista Conjeturas No. 9 Legal.pdf
25/178
del general Francisco de Paula Santander,mientras Bolvar participaba en las batallasnales en el Alto Per. El delegado haitianobuscaba entablar vnculos y apoyo mutuocon la nueva nacin, pero el canciller
Pedro Gual rechaz la idea de establecerrelaciones ociales. La naciente eliteneogranadina no quera enemistarse conel poderoso Imperio Francs ni con losEstados Unidos, que haban condenado aHait al aislamiento internacional.
Se decidi posponer cualquier relacinhasta conocer los resultados del Congreso
Anctinico, que debera realizarse enPanam en 1826, pero Hait fue excluidode dicho evento.14 La determinacin sesustent explicando que se trataba deun congreso hispanoamericanista y nopanamericanista, que exclua por tanto aEstados Unidos, Brasil y Hait.
Sumado a este aislamiento injusticable,el destino de Hait estuvo marcado por laimposibilidad de sus clases dominantesde construir un proyecto democrtico ypor la dominacin neocolonial, que desdeentonces ha sido implacable.
En palabras de Grard Pierre Charles,
Miranda fracas en su intento libertador,y regres con amargura a la isla caribeapara buscar refugio y devolver la EspadaLibertadora de Hait. Aos despus, el
21 de diciembre de 1816, Bolvar reciberecursos de Petion a pesar de las amenazasde Pablo Morillo de invadir Hait. En dosoportunidades Petion recaud dinerospara apoyar la campaa bolivariana.12
El apoyo haitiano a estas causasemancipadoras buscaba difundir no solola proyeccin anticolonial, sino tambinantiesclavista que se desarrollaba en laisla. As lo deja ver una de las tantas cartasque Bolvar le enviara a Petion:
Aos ms tarde la isla empezara a sufrir elaislamiento programado por las potenciascolonialistas y las lites latinoamericanas.En julio de 1824, Jean DesrivieresChanlatelle, delegado del gobierno de
Boyer, se present ante las autoridadesde la Gran Colombia en Bogot, a cargo
La libertad general de los esclavos fueproclamada sin la menor restriccin yen todas partes donde han penetradonuestras armas, el yugo ha sido roto, lanaturaleza y humanidad han recobradosus derechos. Aun cuando nuestraexpedicin no hubiera producidoms que esta obra eminentementebenca, merecera los elogios ms
justos y los sacricios que le hemosconsagrado no estaran del todo
perdidos. Hemos dado un gran ejemplo
a la Amrica del Sur. Este ejemplo serseguido por todos los pueblos quecombaten por la independencia. Haitya no permanecer aislado entre sushermanos. Se encontrar a liberalidady a los principios de Hait en todaslas regiones del Nuevo Mundo..13
Durante todo el siglo XIX, la Repblicaqued reducida a una caricaturaen la que sobresalan los rasgosdel presidente amo y seor y lasseas an ms violentas del general-caudillo-terrateniente. Hait se volviun escenario en el que se daba laopresin y la marginalizacin crecientede las mayoras campesinas, mientrasque las luchas por el poder entre lasfracciones rivales de las lites reducanlos espacios de libertad y de legitimidad.
El militarismo se impuso haciendo trizaslas formalidades constitucionales ()
12Johanna von Graffenstein (1997). Nueva Espaa en el circuncaribe, 1779-1808. Revolucin, competencia imperial
y vnculos intercoloniales. Unam, Mxico, p. 242.13
Carta de Bolvar a Petion, 4 de septiembre de 1816. Compilada por Paul Verna (1969). Petion y Bolvar (1790-1830) Cuarenta aos de relaciones haitiano-venezolanos y su aporte a la emancipacin de Hispanoamrica. OcinaCentral de Informacin. Caracas, p. 489.14
Paul Verna, op. cit., p. 378-390.
-
5/19/2018 Revista Conjeturas No. 9 Legal.pdf
26/178
y la economa del moderno Hait. Claridad.Buenos Aires.
MIRZA, Rocky M. (2007). The Rise andFall of the American Empire. Ed. Trafford.
Victoria, Canada.
MOYA Pons, Frank. (1994). Historia y medioambiente en la isla de Santo Domingo. En:Medio ambiente sin fronteras: perspectivaspara el dilogo dominicano- haitiano.Fundacin Friedrich Naumman. SantoDomingo.
PREZ, M., Fernando. (1984). La polticareligiosa de Toussaint Louverture en SantoDomingo. Museo del Hombre Dominicano.Santo Domingo.
PICOTTI, Dina. (1998). La presenciaafricana en nuestra identidad. Edicionesdel Sol. Buenos Aires..VERNA, Paul(1969). Petion y Bolvar (1790-1830)Cuarenta aos de relaciones haitano-venezolanos y su aporte a la emancipacinde Hispanoamrica. Ocina Central deInformacin. Caracas.
VON GRAFFENSTEIN, Johanna. (1997).Nueva Espaa en el circuncaribe, 1779 -
1808. Revolucin, competencia imperial yvnculos intercoloniales. Unam. Mxico.
Bibliografa
CARPENTIER, Alejo (2004). El reino deeste mundo. Alianza Editorial. Madrid.
CHARLES, Grard Pierre (1999). Hait:pese a todo, la utopa. Siglo XXI Editores.Mxico.
FRANCO, Jos Luciano (1971). Historia dela Revolucin de Hait. Editora Nacional.Santo Domingo.
GEGGUS, David Patrick (2002). HaitianRevolutionary Studies. Indiana UniversityPress. Bloomington.
GUTIRREZ, Beatriz. (1997). Hait: Unpas ocupado. Universidad Jorge TadeoLozano. Bogot.
HERNNDEZ, G., Dolores. (1997). Larevolucin haitiana y el n del sueocolonial (1791-1803). Unam. Mxico.
LEYBURN, James G. (1946). El pueblohaitiano. Las castas y las clases, lareligin y las relaciones sexuales, la poltica
En la conguracin de la estatalidad, losmecanismos de poder y la posibilidadde un orden estable se vern sometidosal campo de las contradicciones deun mundo fundado en la organizacin
oligrquica de la sociedad () Losintereses del neocolonialismo francsy del expansionismo norteamericanoencuentran, en esta dinmica, unespacio para intrigar, propiciando con susacciones la prdida de capacidad paraconstruir una identidad haitiana nacional-estatal y nacional-popular cohesionadainternamente. Dos dcadas despus dela independencia, Francia le impone asu antigua colonia una indemnizacinde ciento cincuenta millones de francos,que el pas, durante todo el siglo XIX,nunca lleg a saldar y que pasar amanos de los Estados Unidos, junto a lasoberana nacional, a partir de 1915. 15
15 Gerard Pierre Charles (1999). Hait: pese a todo, la utopia. Siglo XXI Editores. Mxico, p 11.
-
5/19/2018 Revista Conjeturas No. 9 Legal.pdf
27/178
revolution, independence, anachronism.
Rsum:En Amrique, pendant la n du 18 sicleet le dbut du 19 sicle, lIndpendance
dHati est lunique rvolution sociale etconomique parce quelle a t ralisepar les esclaves afrodescendents. Dansles manuels scolaires colombiens il y a trspeu dinformation sur ce processus. Deplus, les donnes sont lies une visionapologtique de Simon Bolivar. Aussi, nousla regardions partir de la situation actuellede la socit haitienne. En consquence,notre connaissance sur lIndpendancedHati est limite et anachronique.
Mots-cl: Haiti, rvolution socialeet conomique, indpendance,anachronisme.
PREMBULOEl presente texto fue presentado comoponencia en el primer Seminario Taller El
frica, los africanos y las africanas en lahistoria de Colombia, evento acadmicoorganizado en agosto de 2007 por elCentro de Estudios para la DemocraciaColombia Siglo XXI. He solicitado alos organizadores la autorizacin para
publicarlo en la Revista Conjeturas comouna muestra de solidaridad con el pueblohaitiano, vctima, en enero de 2010, deuna terrible tragedia humana y socialocasionada por movimientos tectnicos.El desastre se agrav a causa de lascondiciones sociales, econmicas ypolticas que soporta la sociedad haitiana.Considero que esas condiciones hansido en buena parte originadas por laretaliacin de las grandes potenciascoloniales e imperialistas, como castigopermanente,bisecular, a los haitianos por
haber realizado, a comienzos del siglo XIX,la nica revolucin social latinoamericana
LA REVOLUCIN DE INDEPENDENCIADE HAIT
THE REVOLUTION OF INDEPENDENCEIN HAITI
Luis Carlos Ortiz Vsquez*[email protected]
Resumen:
En Amrica, durante el periodo de nalesdel siglo XVIII a comienzos del siglo XIX,la Independencia de Hait es la nicarevolucin social y econmica porqueella fue realizada por los de abajo, losesclavos afrodescendientes. Las escasasreferencias encontradas en los manualesescolares colombianos estn ligadas auna visin heroica sobre Simn Bolvar.Igualmente, proyectamos sobre ella laactual situacin de la sociedad haitiana.Por ende, nuestro conocimiento sobredicho proceso tiene un carcter limitado yanacrnico.
Palabras claves:Hait, revolucin social y
econmica, independencia, anacronismo.Abstract:In America, from the end of 18 centuryto beginning 19 century, the HaitianIndependence is the only socioeconomicrevolution because it was realized by theslaves afrodescendants. In the Colombiantextbooks, there are a little informationsin connection with a Simon Bolivarhagiography vision. Also, we consider itfrom the present of the Haitian society. Theresult is that our knowledge of the Haitian
Independence is limited and anachronous
Key words: Haiti, socioeconomic
* Historiador de la Universidad Javeriana de Bogot-Colombia. Magster y Doctor en Historia de Amrica de laUniversidad Paris I - Panten-Sorbona. Profesor Titular del Proyecto Curricular de Ciencias Sociales y del DoctoradoInterinstitucional en Educacin de la Universidad Distrital Francisco Jos de Caldas.Este articulo fue recepcionado para evalucin por los rbitros de nuestro comit cientco el da 29 de noviembre de2009 y fue nalmente avalado para edicin y publicacin nal el da 22 de febrero de 2010
-
5/19/2018 Revista Conjeturas No. 9 Legal.pdf
28/178
dato es vlido por el simple dato, que creaun conocimiento terminado, supercial ylimitado.
Este tipo de conocimiento, propio de dicha
concepcin, se acenta en el caso deHait porque a la actual situacin social,econmica y poltica de la sociedadhaitiana la proyectamos hacia el pasado.Cul sera el inters de conocer el pasadode una sociedad negra, con una situacineconmica desastrosa y una gran parte dela poblacin viviendo en la miseria y conun alto grado de inestabilidad poltica?Considero que muchos deben pensar quela miseria es un estado connatural de laspoblaciones afrodescendientes. Adems
pensarn algunos, unas comunidadesatrasadas, tribales, brbaras, no debentener mucho sentido de la organizacin dela mquina estatal. Con ello se ocultan lasconsecuencias catastrcas descargadassobre la inmensa mayora de la poblacinhaitiana y las estructuras socioeconmicasconstruidas por la permanente agresincolonial e imperialista desplegada a lo largode toda la vida independiente del Estadohaitiano. Esta agresin tiene como hechosrelevantes la suma exorbitante impuestaa Hait en 1825 por el Estado monrquico
francs como condicin para reconocerese proceso de independencia; la invasiny la ocupacin del territorio isleo por lastropas estadounidenses entre 1915 y1934; el apoyo de las potencias centralesa la sanguinaria dictadura de los Duvalier;el respaldo al golpe de Estado contra elcura-presidente Aristide y, actualmente,la presencia de tropas extranjerascomandadas por militares brasileos. Esteanacronismo tampoco permite conocer lascaractersticas del proceso histrico de larevolucin de independencia de Hait.
En este texto nos proponemos hacer unareexin historiogrca sobre la relevanciaque para los pueblos de nuestra Amricatiene el proceso haitiano, habida cuentade las caractersticas econmicas delsistema esclavista y la diversidad socialde los afrodescendientes en la coloniafrancesa de Saint Domingue. Igualmente,hacer una caracterizacin del proceso de
y una verdadera independencia nacional.Esta posicin no excluye la responsabilidadde las lites haitianas. Tomar concienciade dicho proceso histrico es una muestrade la solidaridad que los latinoamericanos
debemos tener, en cualquier momento,con el ejemplo de la versin antillana de laRevolucin Francesa.
La Repblica de Hait est situada en laparte occidental de la isla La Espaola,el primer territorio pisado por losexpedicionarios comandados por Coln el12 de octubre de 1492. A nales del sigloXVII se estableci en esa parte de la isla ladominacin colonial francesa.
El conocimiento y la visin que tenemosen la sociedad colombiana del procesode independencia de la colonia francesade Saint Domingue, rebautizada Hait trasla constitucin del nuevo Estado, tiene uncarcter anacrnico y extremadamentelimitado.
En los manuales escolares de historiautilizados a mediados del siglo XX serelataba que Simn Bolvar se habarefugiado en Hait, donde habra sidovctima de un intento de asesinato y, sobre
todo, haba recibido la ayuda del presidentePetion para organizar una expedicin militarcontra el poder espaol en Venezuela.Simples datos para memorizar para unexamen o, eventualmente, dar pruebasde erudicin. Ni nuestros maestros ninosotros mismos nos preguntamos: cules la razn por la cual Bolvar se refugien ese territorio?, por qu all lo reciben?,quin es ese Petion?, de dnde saleese ttulo de Presidente? Aun cuando es
justo reconocer que nosotros, quienesnos creamos descendientes puros de los
espaoles sin mirarnos reexivamentey no limitarnos a un simple reejo en elespejo, cavilbamos sobre cmo eraeso de que poda existir un Presidentenegro. Entonces, ms all de la molestiaracista, nos quedamos con la informacincomo un simple dato que se mencionabaporque estaba relacionado con la vida delLibertador. Esa visin heroica de la historianos ofrece un conocimiento en el cual el
-
5/19/2018 Revista Conjeturas No. 9 Legal.pdf
29/178
ensalzar la racionalidad del sistema deproduccin esclavista, como lo hacenalgunos economistas-historiadores de laNew Economic History, sino contrastarlos resultados obtenidos en la produccin
mediante costos humanos, demogrcosy sociales del sistema, tal como lo haceel historiador estadounidense EugeneGenovese. Igualmente, contrarrestar laimagen universal del negro perezoso,del negrito del batey, para quien lascondiciones de sobreexplotacin en losingenios de Saint Domingue y, luego, deCuba, no pueden ser sino un castigo.
Los beneciarios de la riqueza producidason tanto los dueos de las plantacionescomo los comerciantes y nancierosmetropolitanos. El principal grupo depropietarios est conformado por losgrandes plantadores blancos, los grandsblancs.Sus relaciones con los comerciantesdel azcar, y de los esclavos y con losbanqueros de la metrpoli, son complejasporque cada da crece la dependencia delos primeros con relacin a los segundos.Sus intentos de autonoma econmica ypoltica, sin embargo, son refrenados porel miedo de los amos a una sublevacinsocial de sus esclavos. En la colonia habita
tambin un grupo de tenderos, artesanos,soldados y funcionarios: lospetits blancs.
En el grupo de la gente de color seencuentran los libertos o affranchis, ensu mayora mulatos. Algunos de ellos sonpropietarios de un tercio de la tierra y deun cuarto de la poblacin esclava. Lasrelaciones entre petits blancs y libertosson fuertemente contradictorias, porquemientras una parte de los libertos adquiereuna preeminencia econmica y social, losotros, basados en la suedosupremaca
del color, proclaman una serie de normassocio-tnicas discriminatorias. Los libertos
independencia y resaltar las realizacioneslogradas en la construccin del Estado,tanto en el campo militar como en lap