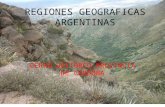Regiones 24 line
Transcript of Regiones 24 line
wwwwwwwwwwwwwww.e l r eg iona l . com.mx/ sup l emen to s / r eg ione s .php.e l r eg iona l . com.mx/ sup l emen to s / r eg ione s .php.e l r eg iona l . com.mx/ sup l emen to s / r eg ione s .php.e l r eg iona l . com.mx/ sup l emen to s / r eg ione s .php.e l r eg iona l . com.mx/ sup l emen to s / r eg ione s .php
N Ú M E R O
suplemento de antropología...
Foto
graf
ía d
e St
eve
Smith
,«M
ujer
es c
omba
tient
es d
el F
rent
e Fa
rabu
ndo
Mar
tíde
Lib
erac
ión
Nac
iona
l», f
ragm
ento Nicaragua: casi medio siglo del FSLN
y de sandinismoSalvador Martí i Puig
Colmillos de jabalí•••
Máquinas de sueñosJuan Salmerón / Ángel Garduño
El escritor y el revolucionarioJosé María Arguedas / Hugo Blanco
El maestro•••
Fidel Castro, la resistencia campesina,la nueva sociedad
Hugo Blanco
número 24, 14 de noviembre de 2006
14 de noviembre de 2006II
Sus orígenes, la década revolucionaria y su traslado a la oposición
Salvador Martí i Puig *
Nicaragua: casi medio siglo del FSLN y de sandinismo
Orígenes
A pesar de lo que pudiera pensarse, no es fácilhablar de guerrillas en Nicaragua. Si bien el FrenteSandinista de Liberación Nacional (FSLN) ha sidola guerrilla nicaragüense por antonomasia, no puedesoslayarse que en la historia de ese país existieronotras organizaciones político militares: desde elEjército para la Defensa de la Soberanía Nacional(EDSN), de Augusto César Sandino, que combatió ala ocupación norteamericana a finales de los añosveinte e inicios de los treinta, pasando por diversaorganizaciones clandestinas que pretendieronatentar contra Anastasio Somoza García, hastaalgunas de las organizacionescontrarrevolucionarias y miskitas que, a pesar de sucarácter conservador, tuvieron como patrón deactividad la guerra de guerrillas.
Con todo, si nos detenemos a analizar solamenteal FSLN, la tarea tampoco es sencilla. Estaorganización, que se fundó el 23 de julio de 1961,en Tegucigalpa, con el nombre de Frente deLiberación Nacional (FLN), fue una creación dediversos jóvenes radicales disidentes del PartidoSocialista de Nicaragua y del Partido Conservador,que pertenecían a la generación que observó lahabilidad de Anastasio Somoza García parainstaurar un régimen de carácter patrimonial ycooptar a los cuadros de la oposición, pero que,
* Salvador Martí i Puig es profesor deCiencia Política en la Universidadde Salamanca. Uno de sus temas deestudio ha sido la realidad políticacentroamericana.
El profesor Lucio Cabañas fue dirigente del Partido de los Pobres y de unode los movimientos guerrilleros surgidos en los años sesenta y setenta en lasierra del estado de Guerrero. El documental Colmillos de jabalí (2006), deJuan Salmerón y Ángel Garduño (al cual pertenecen las imágenes que sepublican en este número de Regiones), nos presenta el punto de vista dequienes directa o indirectamente se vieron involucrados en el conflictosocial de esta etapa reciente de nuestra historia, conocida como «guerrasucia».
sobre todo, se entusiasmó con eltriunfo del movimiento revolucionariodel 26 de julio en Cuba. Estaorganización, en 1962, después de lasprimeras campañas guerrilleras y suscorrespondientes fracasos, integraría,a petición de Carlos Fonseca —unode sus carismáticos fundadores—, elepíteto de «sandinista»,convirtiéndose a partir de esemomento en el FSLN.
Como casi todas las guerrillas queaparecieron a inicios de los añossesenta, el FSLN cimentaría su razónde ser en los mitos inspiradores de laRevolución cubana, del foquismo y, enalgunos casos, de la Teología de laLiberación. Pero el FSLN ademásheredó una tradición nacionalista yantiimperialista, y un imaginariopopular que se remontaba a larevuelta de Sandino y que se oponíadirecta y simbólicamente al régimenque combatía. El FSLN pudo asíactuar sobre un terreno fértil para supráctica política. Para ampliossectores del pueblo, el FSLN supuso
Como casi todas lasguerrillas queaparecieron a inicios delos años sesenta, elFSLN cimentaría surazón de ser en losmitos inspiradores de laRevolución cubana, delfoquismo y, en algunoscasos, de la Teología dela Liberación. Pero elFSLN además heredóuna tradiciónnacionalista yantiimperialista, y unimaginario popular quese remontaba a larevuelta de Sandino yque se oponía directa ysimbólicamente alrégimen que combatía.El FSLN pudo asíactuar sobre un terrenofértil para su prácticapolítica. Para ampliossectores del pueblo, elFSLN supuso lacontinuación, connuevas estrategias ymétodos, de una luchacontra el imperialismoy la opresión dictatorialque databa deprincipios de siglo.
la continuación, con nuevasestrategias y métodos, de una luchacontra el imperialismo y la opresióndictatorial que databa de principiosde siglo.
Una vez constituido el FSLN, laactividad guerrillera y la penetraciónen el medio rural tuvieronpreeminencia sobre la organización,la educación política de las masas y laagitación en las zonas urbanas. Laguerrilla sandinista fue —en el gruesode su historia (1961-1975)— unpequeño «foco guerrillero» en lasmontañas del norte y centro deNicaragua, que se nutríamayoritariamente de cuadrosestudiantiles. De este largo periodo,si bien el FSLN pudo sobrevivir adiversos ataques a los que se viosometido, obtuvo pocas victorias enel plano militar, y durante casi toda ladécada de los sesenta, los sandinistastransitaron por la selva, la cárcel y elexilio en Cuba, Panamá y Costa Rica.En este periplo, los jóvenesguerrilleros hicieron lo mismo que sushomólogos de otros países:establecer un cuerpo doctrinal,entrenarse, armar una estructuraorganizativa para desarrollaracciones en su país, y pelearse entreellos. En esta dinámica, una de lasexcepciones nicaragüenses fue que lasdiversas escisiones que tuvo el FSLNnunca dejaron de utilizar las mismassiglas: todos se llamaban FSLN «yalgo más», y eso sin duda fue unelemento que facilitó en 1979, ya alfinal del proceso insurreccional, suintegración en una sola organización.
Con todo —independientementede su temprana fundación—, losanalistas políticos han coincidido enclasificar al FSLN como unaorganización guerrillera quepertenece a la «segunda olaguerrillera latinoamericana» —cronológicamente ubicada en ladécada de los setenta—, debido aque adquirió relevancia política apartir del terremoto acontecido enManagua el 23 de diciembre de 1972,y sobre todo, a partir de 1975,cuando el carácter hermético delrégimen nicaragüense y su rechazo acualquier pretensión reformista,produjo la confluencia de buena partede los colectivos, organizaciones ymovimientos opositores hacia lacanalización de su actividad políticafuera de los cauces institucionales que«ofrecía» el régimen. Fue en eseperiodo cuando los sandinistasdesarrollarían actividades depenetración activa en diversoscolectivos urbanos marginales,sectores medios ilustrados yprogresistas, e incluso en círculos dela alta sociedad, tal como lo exponecon claridad Gioconda Belli en sulibro La mujer habitada.
14 de noviembre de 2006 III
En ese contexto, el FSLN«trasladó» hacia las zonas urbanas elcentro de gravedad de la lucha. Asílas cosas, la agitación se concentróprogresivamente en las ciudades, ymientras el FSLN aglutinaba ycatalizaba las masas insurrectas delos barrios, éstas le daban un matizclaramente urbano. La dirigenciasandinista —tal como sucedió en lascúpulas de los movimientosguerrilleros de la «segunda ola»,como el M-19 y las diferentesorganizaciones salvadoreñas— sepercató de la súbita aparición de«nuevos sujetos sociales urbanos».
En ese periodo, el FSLN era unaorganización de carácter políticomilitar altamente centralizada,construida a partir de enlacesverticales y compartimentos rígidos yestancos. Esta visión de organizacióncentralizada, reducida y altamentejerarquizada no fue, en ningún caso,ajena al contexto en que desarrolló suactividad. La hostilidad del entorno,altamente represivo, exigió unacohesión organizativa sin la cual sehubiera puesto en cuestión la mismasupervivencia del grupo. No esgratuita, en este sentido, la expresiónacuñada en Nicaragua antes deltriunfo de la insurrección, de que «enNicaragua ser joven era un delito».Otra cuestión es cómo se «trasladó»esta lógica jerárquica y clandestina enla forma en que, una vez en el poder,el mismo FSLN gestionaría el procesorevolucionario.
No hablaremos del procesoinsurreccional que se alargó de 1977hasta julio de 1979, ya que eso nosapartaría de nuestro debate, pero loque sí es importante es que lossandinistas que se hicieron con elpoder en 1979, eranmayoritariamente de una generacióndiferente de aquella a la quepertenecían quienes crearon el FSLN.De los fundadores del FSLN sólo unosobrevivió a las casi dos décadas deguerrillas. Pero además, ya en 1980,cuando se hizo visible y pública lamilitancia sandinista, la organizacióntenía poco más de 500 miembros. Setrataba pues de unos pocos militantesentregados y supervivientes. El restoeran simpatizantes, colaboradores ocaídos en el camino.
dan paso a la democratización política?, ¿quiénesacotan la duración de la etapa inicial y juzgancuándo se debe pasar a la etapa siguiente?, ¿quéocurre cuando las propuestas socioeconómicas dela conducción política del proceso revolucionariono coinciden, o entran en colisión, con lasidentidades e intereses de los actores sociales delsector popular?
Todas estas preguntas se plantearon a lo largodel proceso revolucionario y adquirieron una granrelevancia, debido a que el FSLN era unaorganización que actuó durante mucho tiempo en laclandestinidad, con esquemas jerárquicos y sincapacidad de articular debates abiertos. Por ello,demasiadas veces el FSLN creó un escenariopolítico en el que los nuevos contenidos detransformación y democratización se conjugabancon viejas formas de mando que tenían su origendoctrinal en la misma concepción de «infalibilidadde la vanguardia», a la que tanto se apeló durantelas casi dos décadas de lucha clandestina. En estesentido, el FSLN, desde los años ochenta, diocuenta de una paradoja que se iría repitiendodespués con el resto de formacionesrevolucionarias de la región: que quienesdemocratizaron los países y abrieron lasinstituciones a amplios colectivos de la sociedadnunca fueron demasiado partidarios del pluralismoy de la disensión en sus propias organizaciones.
Con todo, es necesario apuntar que larevolución sandinista fue, por primera vez en lahistoria del país —y única, hasta ahora—, unproceso de construcción de un estado nacionalpopular justo en una época en que este tipo deproyectos había entrado en crisis en el resto deAmérica latina, y en un marco internacional que —con la oleada del neoliberalismo— atentaba contratal empresa. Sin embargo, con ello la gente máshumilde del país se organizó, debatió y participó en
La década revolucionaria
Otra cuestión totalmente diferente escómo estos sandinistas y los que sesumaron a la organización en eltranscurso de una década —el FSLNtenía casi 30 000 miembros en 1990y más de dos centenares deadheridos a sus «organizaciones demasas»— llevaron a cabo el proyectorevolucionario.
En Nicaragua, como todarevolución social en un paíssubdesarrollado, se fusionó y sintetizóuna multiplicidad de objetivos: laliberación nacional, lademocratización y la transformaciónsocial y económica.
En esta tarea el FSLN elaboró undiscurso donde el concepto«democracia» tenía que ver más conlas condiciones cotidianas de granparte de las masas urbanas, que conun entramado institucional degarantías jurídicas. Y desde su llegadaal poder, el FSLN anunció que la«democracia» era una cuestión másamplia que la electoral, siendo elingrediente la participación popular«primero en lo socioeconómico y enlo político después». Estainterpretación, sin embargo, suponíantambién un serio problema quepodemos plantear de este modo:¿quién controla el gobierno en lasprimeras etapas del periodorevolucionario?, ¿quiénes deciden enlo relativo a la creación de lasprecondiciones socioeconómicas que
El profesor Genaro Vázquez Rojas. Dice César Federico Macías Cervantesen su artículo «Las guerrillas en plural o la indignación descentralizada»(Regiones, No. XXIII, 10 de octubre de 2006): «El grupo que encabezóGenaro Vázquez inició con una lucha cívica que agrupó a diferentes sectoresde la población guerrerense bajo las siglas de la ACG (Asociación CívicaGuerrerense), reprimida violentamente en 1960 y 1962. En este último año,la represión se dio en el marco de un proceso electoral en el que la ACGpostulaba a sus propios candidatos a la gubernatura y alcaldías deGuerrero. Después de esto, sus líderes fueron perseguidos y encarcelados,por lo que la ACG se radicalizó hasta transformarse en la ACNR (AsociaciónCívica Nacional Revolucionaria), que se declaraba en confrontación con elgobierno y el sistema político mexicanos. Un comando armado de la ACNRliberó de su cautiverio a Genaro Vázquez en 1968, y allí inició su faseguerrillera, que se prolongaría con cierta intensidad hasta la muerte de sudirigente».
Nota periodística, fechada el jueves 9 de agosto de 1973, enAcapulco, Guerrero, que alude a los presos inocentes de ElQuemado, Guerrero, comunidad a la que pertenecen lossobrevivientes de la «guerra sucia», y que en esa época seconsideró como «foco rojo» por ser zona de enfrentamientosentre el ejército y la guerrilla comandada por el profesor LucioCabañas; su testimonio de los acontecimientos ocurridos en esosaños, están plasmados en el documental Colmillos de jabalí.
...el FSLN «trasladó»hacia las zonas urbanasel centro de gravedadde la lucha. Así lascosas, la agitación seconcentróprogresivamente en lasciudades, y mientras elFSLN aglutinaba ycatalizaba las masasinsurrectas de losbarrios, éstas le dabanun matiz claramenteurbano. La dirigenciasandinista —tal comosucedió en las cúpulasde los movimientosguerrilleros de la«segunda ola», como elM-19 y las diferentesorganizacionessalvadoreñas— sepercató de la súbitaaparición de «nuevossujetos socialesurbanos».
14 de noviembre de 2006IV
un proyecto en el que tenía su espacio. Elsurgimiento y desarrollo de organizacionessociales, la experiencia de la gente de trabajar ydiscutir junta los problemas que le aquejaban,marcaron un corte profundo en la historia del país.Grandes colectivos tuvieron la sensación de formarparte de un «sujeto social» que pretendía construiralgo mejor para el futuro. La mayor parte de loconseguido durante esa década —la alfabetización,la educación de adultos, las campañas devacunación, las mejoras en el trabajo...— fueproducto de la organización colectiva y de laparticipación de la gente «de a pie».
Pero la pronta guerra orquestada por losEstados Unidos y apoyada por los sectoresreaccionarios del país —la llamada Guerra de laContrarrevolución o «la Contra»— supuso larevisión de muchas dinámicas, entre otras, la delentusiasmo de grandes colectivos. En estadirección, el verso acuñado por Roque Dalton —enreferencia, seguramente, al caso de El Salvador—,también ilustra el estado de ánimo de un ampliosector de la sociedad nicaragüense respecto aldesarrollo del proyecto revolucionario:
«pensando en lo bonita que habría sido la viday todo lo demássi la lucha no hubiera sido tan duraen el país más enano que le vino uno a tocar»
El FSLN a la oposición
A poco más de una década de experienciarevolucionaria, el 26 de febrero de 1990 el FSLNperdió por la vía electoral, en sus segundaselecciones libres, el poder que ganó por la vía
Nota periodística del diario Revolución, fechado en Acapulco, Guerrero eljueves dos de diciembre de 1971, que habla de la liberación de JaimeCastrejón Díez, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero,secuestrado por la guerrilla. El reportero Benito Soria N. dice que «no seconsidera tan fácil exterminar a esos guerrilleros, que es una graveproblema para nuestro Gobierno», y que tanto «el Presidente, muerto (sic)Gobernante y demás colaboradores... busquen la forma de aniquilar a esagente que no hace otra cosa que transtornar al pueblo. El problema no estan grave como aparenta todo es cuestión que se propongan y tendránsaludables resultados».
insurreccional. Si bien no noscorresponde analizar los resultadoselectorales del 25 de febrero, debidoa la abundante literatura quegeneraron, es necesario señalarcuatro elementos a partir de loscuales cabe enmarcar la erosión delvoto sandinista: la situación deprofunda crisis económica, fruto delenfrentamiento militar; lapermanencia del conflicto bélico; elimpacto de las políticas de ajustesobre amplios colectivos de lapoblación; y el comportamientoprepotente de ciertos dirigentessandinistas, así como la reapariciónde dinámicas clientelares que —apartir de las circunstancias concretasy específicas— irritaron a losciudadanos.
La primera e inmediataconsecuencia de los resultadoselectorales fue el desconcierto entrelos sandinistas. Así empezó el llamado«debate interno sandinista». Estedebate tomó, en un inicio,connotaciones violentas y personales.Los militantes no sólo se preguntabanpor qué se perdieron los comicios,sino que también se discutía sobre losfactores que desvincularon al FSLNde la sociedad y las razones por lascuales la dirigencia sandinista fuedistanciándose de sus bases.Tampoco dejó de mencionarse laforma rápida, desordenada y algunas
veces abusiva en que el gobiernosandinista adjudicó propiedades yrecursos estatales en sus últimassemanas de gestión, a lo quepopularmente se llamó «La Piñata».
Ciertamente, los retos a que seenfrentó el FSLN fueron varios. Porun lado, figuraba la renovaciónorganizativa, y por otro, laredefinición de su perfil social y suproyecto político. Desde entonceshasta hoy, el FSLN ha celebradodiversos Congresos y ha participadoen numerosas elecciones que lo hanconvertido en la mayor fuerza políticaa nivel municipal y en el primerpartido de la oposición.
Con todo, hablar ahora del FSLNes hacerlo sobre un partido políticosimilar a muchos partidos otros de laregión, es decir, un partido de corte«electoralista» y con una organizaciónfundamentalmente «personalista»:electoralista en tanto que el FSLNorientó su estructura organizativahacia la actividad electoral; ypersonalista, puesto que el FSLNpasó a gravitar en torno al liderazgode su secretario general, DanielOrtega, reforzando la cultura políticanicaragüense vinculada a la idea del«hombre fuerte».
Este hecho plantea un debatesobre el enorme trecho que se haabierto entre el FSLN que antesapostaba por la revolución y lamovilización, y el que ahora priorizala maximización de votos y suconsecuente traducción en cargos yrecursos públicos. Sin duda, no hayrespuestas absolutas, pero a la luz delos cambios observados cabe pensarcómo en un proceso acelerado de«institucionalización» e innovaciónorganizacional, ha dejado de lado susobjetivos originarios para adaptarse alas nuevas exigencias nacidas de unrenovado entorno político.
Por ello, es difícil exponer que, amás de tres lustros de la pérdida delpoder y de 45 años de su fundación,el sandinismo sea un atributo que segestiona en régimen de monopolio elFSLN. Ciertamente, el FSLNrepresenta un sector del sandinismo,pero no a todo el sandinismo, que yaidentificarse «sandinista» no espatrimonio de una organización ni deunas siglas, sino de amplios colectivosdel pueblo nicaragüense: demovimientos de mujeres, depobladores, de estudiantes, deintelectuales y de todos aquellosgrupos que, muchas veces sin ningúnvínculo partidario, reclaman y exigendignidad. En ese sentido, cabríapensar que en la Nicaragua de iniciosdel siglo XXI es más acertado hablarde «sandinismos» en plural.
Y mientras, en el largo trecho —de casi medio siglo—, los otroraguerrilleros han ido tomandomuchos y diversos itinerarios. Entrelos revolucionarios de entonces hoypueden encontrarse profesionales,obreros, jubilados, empresarios ydesempleados. Algunos hantriunfado económicamente y otrosapenas tienen para malvivir. Unos sehan mantenido firmes y otros hantraicionado todos sus principios.Como sucede a menudo en larealidad, en el universo de losguerrilleros sandinistas ha habidode todo.
El surgimiento ydesarrollo deorganizacionessociales, laexperiencia de lagente de trabajar ydiscutir junta losproblemas que leaquejaban, marcaronun corte profundo enla historia del país.Grandes colectivostuvieron la sensaciónde formar parte de un«sujeto social» quepretendía construiralgo mejor para elfuturo. La mayor partede lo conseguidodurante esa década —la alfabetización, laeducación de adultos,las campañas devacunación, lasmejoras en eltrabajo...— fueproducto de laorganización colectivay de la participaciónde la gente «de a pie».
14 de noviembre de 2006 V
Juan Salmerón / Ángel Garduño *
Colmillos de jabalí
Colmillos de jabalí surgió a partir de laidea de hacer un documental delmovimiento social acontecido en losaños setenta en la Sierra MadreOccidental de Guerrero, conocidocomo la “guerra sucia”, para contarla vida de uno de los representantes ydirigentes más significativos de laguerrilla, el profesor Lucio Cabañas.Para ello nos dirigimos al poblado deEl Quemado, ubicado en el municipiode Atoyac de Álvarez, dondepudimos conocer más a fondo lo queaconteció en aquella época, que nosllevó a cambiar el enfoque original deeste documental: Lucio Cabañas,como personaje principal, pasó asegundo término. Ahora nos interesócontar la historia de aquellos que sevieron involucrados indirectamenteen dicho movimiento, los pobladoresdel lugar: campesinos, trabajadores,víctimas de su pobreza y de losabusadores, llámense militares,caciques o altos funcionarios degobierno, como el presidente de laRepública de aquel entonces, LuisEcheverría Álvarez, quiensolucionaba todos los conflictossociales con represión y violencia.
Decidimos ir a El Quemado, puessabíamos que se le consideró como“foco rojo” en aquellos tiempos y quefue zona de enfrentamientos entre elejército y la guerrilla, comandada porel profesor Cabañas. Nosencontramos con un lugar que parecíaatrapado en el pasado: lospobladores se mostraban recelososhacia los extraños y con una evidenteexpresión de tristeza. Aún más en lagente mayor, que parecía no estar ahí.
pensamiento y medidas políticas, sin olvidarnosnunca de buscar el porqué de esas injusticias.
Así que, después de estar en la sierra, nosdirigimos al puerto de Acapulco, donde pudimosentrevistar a Pedro Martínez y hablar una vez máscon Arturo Gallegos. Ellos nos mostraron otroenfoque del conflicto, ya no como víctimasinocentes, pero tampoco culpables, pues ejercieronel derecho de levantar la voz frente a aquellos queno quieren que nadie lo haga. Buscabanprincipalmente la igualdad de los ciudadanos y ladignificación del pueblo. El método podría serdebatible, pero también justificable, pues fueronagredidos primeramente por las armas y lo únicoque hicieron fue reaccionar de la misma manera.
Teníamos, entonces, dos puntos de vista delmismo conflicto para volver a retomar laobjetividad en el documental. Los guerrilleros noeran culpables de lo que les había pasado a loscampesinos, aunque éstos pudieran estar resentidoscon aquéllos; ambos tenían su lucha, a su modo:unos comprometidos con su trabajo y su tierra,otros con su causa y sus ideales de un país mejor.Entonces, ¿cuál era el problema? ¿El gobierno, elejército, la policía? Aunque a ellos pretendimosdarles voz en el documental, sólo se logró ver supostura fuera de éste: nadie aceptó hablar ante lacámara y defender su actuar. Nuestra conclusión —que no se hizo evidente en el documental paramantener aquella objetividad—, es que, a final decuentas, ellos también fueron víctimas de suscircunstancias. Hablamos de aquellos queintervinieron en las balaceras y defendieron su vidainstintivamente, no de los chacales que abusaron desu poder para satisfacer sus deseos de muerte yrepresión. Nuestra preocupación era buscarrespuestas al porqué de estos hechos.
Nos dirigimos a la Fiscalía Especializada en losMovimientos Sociales y Políticos del Pasado, y loque encontramos nos sorprendió: pobladores de lazona, familiares de las víctimas deseosos de justicia,algunos con esperanza de volver a ver a su padre, asu abuelo o a su hijo, trabajando día y noche paralograrlo. Ahí descubrimos lo que ya sabíamos, elproblema real: ellos ya habían logrado ponerlenombre al culpable o a los culpables de todos estoshechos, pero… ¿quién puede contra el poder, quiénva a poder contra el gobierno? A esa conclusiónllegamos en este texto, ustedes vean el documentaly lleguen a la suya propia.
Su mirada, perdida, denotaba que supensamiento estaba en otro lugar.
Nos dirigimos a la casa de ReginaSalmerón, quien nos acogió en suhogar por varios días. Odilón Vargas,su esposo, es un campesino que fueapresado injustamente y que noscontó su historia, además deorientarnos sobre las personasindicadas para hablar de estahistoria. Fuimos entonces a la casa deaquellos pobladores apresados por elejército, acusados y sentenciados“por haber matado” militares en esaregión. Lo que encontramos fue gentehumilde, campesinos todos,resentidos y con desconfianza hacia elgobierno. Ellos fueron golpeados,torturados, encarcelados, violadassus esposas. Fueron testigos de lamuerte de muchos de sus amigos amanos del ejército, según el cual elloseran guerrilleros o apoyaban dealguna manera a los grupos armadosde Lucio Cabañas y Genaro Vázquez.La realidad es que a ellos sólo se lesutilizó como chivos expiatorios,fueron víctimas de sus circunstanciasgeográficas y del acontecer políticode aquellos años (que sin embargo nodista mucho de nosotros).
Después de escuchar lostestimonios de la barbarie quepracticaban con los pobladores, yconsientes ya de los métodosrepresivos que utilizaba el ejército,decidimos “descentralizar” nuestrapostura: ya no se trataba dedesenmarañar la historia en libros operiódicos viejos, pues estaba ahí,delante de nosotros, en la boca dequienes vivieron realmente la “guerrasucia”. Esto era lo que nos interesabainvestigar, más allá de una figuraguerrillera icónica, como lo podríaser Lucio Cabañas. Nos interesóindagar las bases y el por qué delconflicto que, de ser un movimientode masas, concluyó en guerrilla. Nospareció un tanto más interesante,para nuestro fin, contar eso quesiempre queda rezagado en lahistoria, el sufrimiento del pueblo, losafectados reales ante corrientes de
Nos interesó indagar las bases y el por qué del conflicto que, deser un movimiento de masas, concluyó en guerrilla. Nos pareció untanto más interesante, para nuestro fin, contar eso que siemprequeda rezagado en la historia, el sufrimiento del pueblo, losafectados reales ante corrientes de pensamiento y medidas políticas,sin olvidarnos nunca de buscar el porqué de esas injusticias.
Juanito, nieto de Odilón Vargas, campesino que fue apresadoinjustamente.
* Licenciados en artes visuales, UAEM.
Pedro Martínez y ArturoGallegos, ex guerrilleros delPartido de los Pobres y de lasFuerzas ArmadasRevolucionarias; en la partesuperior: Filimona Sánchez,esposa de uno de loscampesinos desaparecidos porel ejército en los años setenta;el profesor Juan SalmerónAdame, en la plaza de Atoyac,explica el inicio de la guerrillaen la región luego de lamatanza del 18 de mayo de1967.
14 de noviembre de 2006VI
Desde finales del siglo XX, en México se ha venidogestando una producción creciente de cine y videodocumental que, desafortunadamente, trata muypoco sobre la realidad política y social en nuestropaís. La escasa realización de este tipo demateriales y la compleja coyuntura social,reactualizan un viejo y reiterado debate:¿concebimos la imagen como mero registro o comoconstrucción de la realidad? Ambas tendenciasconviven y también producen encuentrosinteresantes.
Aún en la más conflictiva de sus relaciones,política y cine comparten el mecanismo de lailusión, pero ahí terminan los lazos y comienza laotra vertiente, la de las manipulaciones, lassumisiones, las censuras. Desde el momento en queel cine se transformó en el arte masivo del siglo XX,se adjudicó a su vez el estatus de transmisor deideología. En este sentido, la historia del cine estambién la historia del siglo y viceversa.
Pero un rastreo minucioso de esas relacionesimplicaría un esfuerzo mayor que la meradocumentación, el análisis de mentalidades, elrelevo de acontecimientos políticos y sociales, puessi bien una película (cualquiera que sea el género)expresa más o menos abiertamente las condicioneseconómicas, sociales y culturales en que fuerealizada, también implica un compromiso con las“leyes” que definen su lenguaje: el cine es un arte, lapolítica no, por más que se le idealice.
Por otro lado, hechos políticos podrá habermuchos, pero ideologías sólo un puñado. Películassobre el tema también son pocas. Para traer elasunto a tierra no hay más remedio que recurrir aunos cuantos ejemplos sudamericanos (colectivosargentinos, brasileños y venezolanos), aunque sólosea para ilustrar algunas de las posibles manerasque tienen de tropezar, una con otra, esas dosenormes máquinas de sueños.
Aquí en México, los temas antes mencionados noson tocados sino en películas de ficción y por lacreciente ola de medio y cortometraje de la mismacategoría (ficción), que se ha visto venir en la últimadécada. Si bien es cierto que en este país eldocumental no es significativo para la “industria”,las películas realizadas no son para nada una buenaarma para demandar los tantos problemas socialesde nuestra vida cotidiana o del pasado, tales comolas guerrillas de los años setenta, cuando surgieronagrupaciones armadas en todo el país y ocurrió larepresión policiaca y militar más cruenta de lahistoria, cuyo saldo, tan sólo en el estado deGuerrero, asciende a casi mil quinientos guerrillerosmuertos y más de 600 desaparecidos.
•••
¿Y por qué se tiene que actuar en laclandestinidad para protestar contrael caciquismo, el abuso de poder, lafalta de ética e integridad de nuestrosdirigentes y gobernantes, que a estasalturas quieren todavía darnosdiscursos? Este es el tema que se trataen el documental Colmillos de jabalí(2006), que busca encontrar unaclave que especifique la influencia realo imaginaria de dicho medio (eldocumental) en sus públicos, y otraque permita afirmar que se puedenproducir a partir de él cambiosconcretos en las sociedades y lahistoria…
…Es un deber preservar lamemoria histórica para nocondenarnos a repetir los mismoserrores. El abuso del poder es un malque persiste hasta nuestros días. Lahistoria puede ser escrita y, en estecaso —gracias a medios como elvideo—, contada desde un punto devista objetivo, aun a contrapelo de lahistoria oficial…
…Es mostrando la ideología, lascondiciones de vida de loscampesinos de los años setenta (locual no dista de las condicionesactuales), el levantamiento armadosurgido de una cultura rural (donde lajusticia se ejerce por mano propia) yjustificado por un sueño (una naciónigualitaria donde “no pase nada ninadie por encima de nuestrosderechos”, sin presos políticos, sintorturas ni muertes…); es así comolograremos darle voz a loscampesinos guerrerenses, que portemor han estado callados por más
de tres décadas; tratar al menos derecuperar esos años robados a todoslos mexicanos que se atreven a pensarlibremente, que cuestionan y retan alos “poderosos”…
…Somos concientes de que laobjetividad siempre será relativa yque somos nosotros —creadores deldocumental— quienes damos forma aesta historia. Sin embargo, son ellos—los actores: pobladores,campesinos y guerrilleros— quienesnos dan desde su punto de vista sociale histórico el testimonio de lo quevivieron…
…La interacción cercana, laconvivencia por largos periodos detiempo con aquellos personajesinmersos en esta historia, nos handado esa confianza que se requierepara lograr desenterrar aquellosrecuerdos que han tratado demantener ocultos por mucho tiempo,que hieren en lo más profundo de laconciencia y dificultan contarlos;pensamos que sólo así, contándolos,lograrán recuperar lo que hanperdido: su dignidad, ante ellosmismos y ante la opinión pública…
…Un rostro dice más que milpalabras. 30 años no pasaron envano: rostros demacrados, tristes porun pasado que les robó la dignidad,nos cuentan de viva voz cómo se handesarrollado sus comunidades,alejadas de un “progreso real” yvíctimas de gobiernos que más allá depreocuparse por su desarrollo, se hanencargado de mantenerlos enrezago…
Máquinas de sueños ** Fragmentos del proyecto de
investigación a partir del cualsurgió el documentalColmillos de jabalí.
Las imágenes sondramatizaciones de actos detortura y desaparicionesforzadas de campesinosguerrerenses por su presuntoapoyo a la guerrilla.
Aún en la másconflictiva de susrelaciones, política ycine comparten elmecanismo de lailusión, pero ahíterminan los lazos ycomienza la otravertiente, la de lasmanipulaciones, lassumisiones, lascensuras. Desde elmomento en que elcine se transformó enel arte masivo delsiglo XX, se adjudicóa su vez el estatus detransmisor deideología. En estesentido, la historiadel cine es también lahistoria del siglo yviceversa.
14 de noviembre de 2006 VII
El escritor y el revolucionarioJosé María Arguedas / Hugo Blanco
Dos días antes del disparo suicida, José MaríaArguedas me pidió que hiciera llegar a la redacciónde Punto Final, para su publicación, la brevecorrespondencia que hasta entonces habíamantenido con el dirigente campesino yrevolucionario Hugo Blanco.
Arguedas y Blanco jamás se conocieronpersonalmente. Pero la admiración y el cariño quepor el genial escritor sentía el líder agrario loimpulsaron a enviarle, desde la prisión, un relatoescrito especialmente para él. Un hechocircunstancial lo indujo a ello: Blanco se habíaenterado, por los amigos que lo visitan en laColonia Penal de El Frontón, que José María no seencontraba bien de salud; quiso entonces contribuira levantar su ánimo enfermo y escribió para él unacorta pero expresiva narración.
Nada hay en ella de ficticio; se trata, realmente,de un relato de hechos verídicos, acaecidos en laexperiencia personal de Blanco durante el periodode su formación revolucionaria. Hugo habla en éldel hombre que incidió de un modo decisivo en sueducación política. El título de la narración essignificativo: “El Maestro”.
[Cartas de José María Arguedas y Hugo Blanco que publica “PF”por voluntad expresa del desaparecido novelista peruano.] *
Casi simultáneamente con el envíode este documento (noviembre de1969), se produjo otro hecho quehabría de originar la breve y emotivacorrespondencia entre el literato y eljefe campesino: José María Arguedasremitió a Blanco, en carácter deobsequio, un ejemplar de su novelaTodas las sangres. Las circunstanciasen que se realizó la entrega de esteejemplar, y el modo como se originóla correspondencia, estánsuficientemente explícitas en la cartade Hugo Blanco, y en la primera delas notas aclaratorias que laacompañan. A ellas remito al lector.
Esta carta fue escrita en quechua.También la respuesta de Arguedas; laversión castellana que se publica deambos documentos, corresponde a latraducción hecha por el propio JoséMaría.
Con respecto a la respuesta delgran novelista no hay nada que
aclarar: todo es nítido en ella. Ellector inteligente comprenderá deinmediato su enorme trascendenciapolítica, su inmenso valor humano;verá que fue escrita por quien sabe yaque pronto habrá de irse; y podrátransitar algún trecho, conmovido,por el alma del más grande escritorque han producido los Andes.
José María —tal vezdeliberadamente—, no fechó sucarta. Sé que comenzó a redactarla el12 de noviembre de 1969 y que el día25 ya estaba en poder de HugoBlanco. Nada más puedo afirmaracerca de esto.
He agregado a las cartas notasaclaratorias, puesto que la mayoríade los lectores chilenos ignora elsignificado de ciertos términosquechuas (o de origen quechua), cuyouso en el Perú es general y común.
Carlos Vidales
* Documentos, suplemento de la edición No. 65 de Punto Final, martes 6 de enero de 1970,Santiago, Chile, pp. 1, 4-5; Lateinamerika Institut, Inv.-No. 7762 [agradecemos lacolaboración del Dr. Ricardo Melgar Bao para la publicación de los textos que se presentanen estas páginas].
El Frontón, 11 de noviembre de 1969.
Taytay José María:
Casi me has hecho llorar, este día, al saber lo queme contó tu esposa. Me dijo: “esto te envía;escribió mucho en quechua” y después “puedetener vergüenza de mi, diciendo, se arrepintió y nopuso sino estas escuetas palabras” (1).
Cuando me dijo eso, yo me dolí mucho; casilloré. ¿Cómo es posible, taytay, que entre nosotrospodamos avergonzarnos de cuanto nos podemosdecir en nuestra lengua tan dulce? Cuando nospedimos ayuda, nunca lo hacemos con palabrasescuetas, en nuestra lengua. ¿Acaso alguna vezescuchamos decir: “mañana has de ayudarme asembrar, porque yo te ayudé ayer”? ¡Ah! ¡Qué asco!¡Qué podrá ser eso! Únicamente los gamonalessuelen hablarnos en esa forma. ¿Acaso entrenosotros, entre nuestra gente, nos hablamos de estemodo? Muy tiernamente nos decimos: “Señor mío,vengo a pedirte que me valgas; no seas de otromodo: mañana hemos de sembrar en la quebradade abajo; ¡ayúdame, pues, caballerito, paloma mía,corazón!”. Con estas palabras solemos empezar apedir que nos ayuden.
Y también cuando nos encontramos en loscaminos de las punas, aun sin conocernos, nossaludamos el uno al otro; nos invitamos un trago,nos alcanzamos algún poco de coca; nospreguntamos hacia dónde vamos; y solemoscharlar unos instantes.
Y siendo así, ¿crees que pude haberme dolido decualquier cosa que hubieras escrito en nuestradulce lengua, para mí? ¿Acaso mi corazón no seenternece al leer cómo has traducido al castellanonuestra lengua, para que todos la conozcan yalcancen a saber aunque no sea sino una parte de lotanto que esa lengua puede expresar? ¿Acasocuando yo también traduzco algo de lo quehablamos en nuestra lengua, no me acuerdo de ti?“Escribe como él”, diciendo “van a hablar de mí losmistis” (2), repito únicamente para mí mismo, sí,
cuando intento traducir del quechua.“Eso lo han de repetir bien. Han dedecir la verdad. Yo no puedo hablarde otro modo; digo exactamente loque brota de mi corazón y de miboca”; diciendo esto, yo pienso.
Yo no puedo decir qué es lo quepenetra en mí cuando te leo; por eso,lo que tú escribes no lo leo como lascosas comunes, ni tampoco tanconstantemente: mi corazón podríaromperse.
Mis punas empiezan a llegar haciamí con todo su silencio, con su dolorque no llora, apretándome el pecho,apretándolo. O bien cuando merecuerdas las pequeñas quebradas,empiezo a ver los picaflores, escuchocomo si los pequeños manantialescantaran. ¡Cuántas veces he pensadoen ti cuando me he sentido con estosrecuerdos!
Cuánta alegría habrías tenido alvernos bajar de todas las punas yentrar al Cusco sin agacharnos, sinhumillarnos y gritando calle por calle:“¡Que mueran todos los gamonales!¡Que vivan los hombres quetrabajan!”. Al oír nuestro grito, los“blanquitos”, como si hubieran visto
fantasmas, se metían en sus huecos,igual que pericotes. Desde la puertamisma de la Catedral, con unaltoparlante, les hicimos oír todocuanto hay, la verdad misma, lo quejamás oyeron en castellano; se lodijimos en quechua. Se lo hicieron oírlos propios maqtas (3), esos que nosaben leer, que no saben escribir,pero que sí saben luchar y sabentrabajar. Y casi hicieron estallar laPlaza de Armas esos maqtasemponchados.
Pero ha de volver el día, taytay, yno solamente como aquel de que tecuento, sino más grande. Días másgrandes llegarán, tú has de verlos.Muy claramente están anunciados.
Aquí nomás concluyo, taytay,porque si no, no he de terminar deescribir nunca. He de resentirme si noenvías eso que escribiste para mí.Hasta que nos encontremos, taytay.No te olvides, pues, de mí.
Hugo
Notas
(1) Hugo Blanco se refiere aun ejemplar de la novelaTodas las sangres, queJosé María Arguedas leenvió de obsequio.Inicialmente, Arguedashabía escrito, enquechua, una extensa yafectuosa dedicatoria;pero posteriormente larompió reemplazándolapor una corta frase, puescreyó que tal vez a unluchador del temple deBlanco podría no parecerbien aquel gesto“sentimental”.
(2) Mistis: blancos, personasprincipales de un puebloo lugar.
(3) Maqta: muchacho fuerte,joven, vigoroso.
Yo no puedo hablar de otro modo...
Cuánta alegría habrías tenido al vernos bajar de todas las punas y entrar alCusco sin agacharnos, sin humillarnos y gritando calle por calle: “¡Quemueran todos los gamonales! ¡Que vivan los hombres que trabajan!”. Al oírnuestro grito, los “blanquitos”, como si hubieran visto fantasmas, se metíanen sus huecos, igual que pericotes.
14 de noviembre de 2006VIII
Yo, hermano, sólo sé bien llorar lágrimas de fuego...Hermano Hugo,querido corazón de piedra y de paloma:
Quizá habrás leído mi novela Los ríos profundos.Recuerda, hermano, el más fuerte, recuerda. En eselibro no hablo únicamente de cómo lloré lágrimasardientes; con más lágrimas y con más arrebatohablo de los pongos (1), de los colonos dehacienda, de su escondida e inmensa fuerza, de larabia que en la semilla de su corazón arde, fuegoque no se apaga. Esos piojosos, diariamenteflagelados, obligados a lamer tierra con sus lenguas,hombres despreciados por las mismascomunidades, esos, en la novela, invaden la ciudadde Abancay sin temer a la metralla y a las balas,venciéndolas. Así obligan al gran predicador de laciudad, al cura que los miraba como si fueranpulgas; venciendo a las balas, los siervos obligan alcura a que diga misa, a que cante en la iglesia; leimponen la fuerza.
En la novela imaginé esta invasión con unpresentimiento: los hombres que estudian lostiempos que vendrán, los que entienden de luchassociales y de la política, esos, que comprendan loque significa esta sublevación y la toma de la ciudadque he imaginado. ¡Cómo, con cuánto más hirvientesangre se alzarían estos hombres si no persiguieranúnicamente la muerte de la madre de la peste, deltifus, sino la de los gamonales, el día que alcancen avencer el miedo, el horror que les tienen! “¿Quiénha de conseguir que venzan ese terror en siglosformado y alimentado, quién? ¿En algún lugar delmundo está ese hombre que los ilumine y los salve?¿Existe o no existe, carajo, mierda?”, diciendo,como tú lloraba fuego, esperando, a solas.
Los críticos de literatura, los muy ilustrados, nopudieron descubrir al principio la intención final dela novela, la que puse en su meollo, en el mediomismo de su corriente. Felizmente uno, uno solo, lodescubrió y lo proclamó, muy claramente.
¿Y después, hermano? ¿No fuiste tú, tú mismoquien encabezó a esos “pulguientos” indios dehacienda, de los pisoteados el más pisoteadohombre de nuestro pueblo; de los asnos y losperros el más azotado, el escupido con el más sucioescupitajo? Convirtiendo a ésos en el más valerosode los valientes ¿no los fortaleciste, no aceraste sualma? Alzándoles el alma, el alma de piedra y depaloma que tenían, que estaba aguardando en lomás puro de la semilla del corazón de esoshombres ¿no tomaste el Cusco como me dices en tucarta, y desde la misma puerta de la catedral,clamando y apostrofando en quechua, noespantaste a los gamonales, no hiciste que seescondieran en sus huecos como si fueran pericotesmuy enfermos de las tripas? Hiciste correr a esoshijos y protegidos del antiguo Cristo, del cristo deplomo. Hermano, querido hermano, como yo, derostro algo blanco, del más intenso corazón indio,lágrima, canto, baile, odio.
Yo, hermano, sólo sé bien llorar lágrimas defuego; pero con ese fuego he purificado algo lacabeza y el corazón de Lima, la gran ciudad quenegaba, que no conocía bien a su padre y a sumadre; le abrí un poco los ojos; los propios ojos delos hombres de nuestro pueblo les limpié un pocopara que nos vean mejor. Y en los pueblos quellaman extranjeros creo que levanté nuestra imagenverdadera, su valer, su muy valer verdadero, creoque lo levanté alto y con luz suficiente para que nosestimen, para que sepan y puedan esperar nuestracompañía y fuerza; para que no se apiaden denosotros como del más huérfano de los huérfanos;para que no sienta vergüenza de nosotros, nadie.
Esas cosas, hermano, a quien esperaron los másescarnecidos de nuestras gentes, esas cosas hemoshecho; tú lo uno y yo lo otro, hermano Hugo,hombre de hierro que llora sin lágrimas; tú, tansemejante, tan igual a un comunero, lágrima yacero. Yo vi tu retrato en una librería del barriolatino de París; me erguí de alegría viéndote junto aCamilo Cienfuegos y al “Che” Guevara.
Oye, voy a confesarte algo en nombre de nuestraamistad personal recién empezada: oye, hermano,sólo al leer tu carta sentí, supe que tu corazón estierno, es flor, tanto como el de un comunero de
Puquio (2), mis más semejantes. Ayerrecibí tu carta: pasé la noche entera,andando primero, luegoinquietándome con la fuerza de laalegría y de la revelación.
Yo no estoy bien, no estoy bien;mis fuerzas anochecen. Pero si ahoramuero, moriré más tranquilo. Esehermoso día que vendrá y del quehablas, aquel en que nuestros pueblosvolverán a nacer, viene, lo siento,siento en la niña de mis ojos su autora;en esa luz está cayendo gota por gotatu dolor ardiente, gota por gota, sinacabarse jamás. Temo que eseamanecer cueste sangre, tanta sangre.Tú sabes y por eso apostrofas, clamasdesde la cárcel, aconsejas, creces.Como en el corazón de los runas (3)que me cuidaron cuando era niño, queme criaron, hay odio y fuego en ticontra los gamonales de toda laya; ypara los que sufren, para los que notienen casa ni tierra, los wakchas (4),tienes pecho de calandria; y como elagua de algunos manantiales muypuros, amor que fortalece hastaregocijar los cielos. Y toda tu sangrehabía sabido llorar, hermano. Quienno sabe llorar, y más en nuestrostiempos, no sabe del amor, no loconoce.
Tu sangre ya está en la mía, comola sangre de don Victo Pusa, de donFelipe Maywa. Don Victo y donFelipe me hablan día y noche, sincesar lloran dentro de mi alma, mereconvienen en su lengua, con susabiduría grande, con su llanto quealcanza distancias que no podemos
calcular, que llega más lejos que la luzdel sol. Ellos, oye Hugo, me criaron,amándome mucho, porque viéndomeque era hijo de misti, veían que metrataban con menosprecio, como aindio. En nombre de ellos,recordándolos en mi propia carne,escribí lo que he escrito, aprendítodo lo que he aprendido y hecho,venciendo barreras que a vecesparecían invencibles. Conocí elmundo. Y tú también, creo que ennombre de runas semejantes a ellosdos, sabes ser hermano del que sabeser hermano, semejante a tusemejante, el que sabe amar.
¿Hasta cuándo y hasta dónde hede escribirte? Ya no podrásolvidarme, aunque la muerte meagarre, oye, hombre peruano, fuertecomo nuestras montañas donde lanieve no se derrite, a quien la cárcelfortalece como a piedra y como apaloma.
He aquí que te he escrito, feliz, enmedio de la gran sombra de mismortales dolencias. A nosotros no nosalcanza la tristeza de los mistis, de losegoístas; nos llega la tristeza fuertedel pueblo, del mundo, de quienesconocen y sienten el amanecer. Así lamuerte y la tristeza no son ni morir nisufrir. ¿No es verdad, hermano?
Recibe mi corazón.
José María
Notas
(1) Pongos: se llama así a los indios que no tienen tierra propia y que trabajancomo peones de hacienda. No son, pues, hombres libres; en los hechos, sonsiervos. Son despreciados incluso por los comuneros o indios de lascomunidades, que sí poseen tierras y para quienes un individuo alcanza la plenacondición humana únicamente cuando es propietario, aunque sólo sea de unsurco.
(2) Arguedas vivió su más temprana infancia hasta los diez años de edad, en unacomunidad de indios de Puquio, pueblo del Departamento de Ayacucho.
(3) Runas: hombres, gentes. Los indios de las comunidades se llaman a sí mismos,runas.
(4) Wakchas: son los desposeídos de la tierra, los “semihumanos”. Wakchasignifica también huérfano, desvalido, desamparado. De este término provienela palabra “huacho”.
¡Cómo, con cuántomás hirviente sangrese alzarían estoshombres si nopersiguieranúnicamente la muertede la madre de lapeste, del tifus, sino lade los gamonales, eldía que alcancen avencer el miedo, elhorror que les tienen!“¿Quién ha deconseguir que venzanese terror en siglosformado yalimentado, quién?¿En algún lugar delmundo está esehombre que losilumine y los salve?¿Existe o no existe,carajo, mierda?”...
14 de noviembre de 2006 IX
—...Así, aunque te rompan la cabeza, cuandotienes que seguir peleando, resucitas.
—Sí, tayta.—Con juicios nunca ganamos los indios, tiene que
ser así, peleando. Los jueces, los guardias, todas lasautoridades, están a favor de los ricos; para el indiono hay justicia. Tiene que ser así, peleando.
—Sí, tayta, así, peleando.
A las hojas de mostaza sancochada llamados“nabos hawch’a”. Nos gusta mucho, a pesar de queevoca a la muerte en su causa más extendida ysilenciada: el hambre.
Cuando viene el hambre devora habas, maíz,papas, chuño; no deja nada al indio… más que lashojas de la mostaza; ya sin manteca, sin cebollas,sin ajos, hasta sin sal.
Después de esas y esas hojas, viene la muerte;son sus “heraldos verdes”. Viene la muerte condiferentes seudónimos en castellano y en quechua:tuberculosis, anemia perniciosa, neumonía, pujyu(manantial), wayra (viento), layqa (brujería). Se lallama por sus seudónimos, porque su verdaderonombre es muy mala palabra: HAMBRE.
Pero el nabo hawch’a no tiene la culpa de esto,por eso nos gusta tanto. No digo que sea rico, yono entiendo de estas cosas; ya me equivoqué con elchuño, yo decía que era muy rico y la genteentendida afirma que es insípido. Por eso yo sólodigo que nos gusta mucho aunque nos recuerdehambrunas.
Esas hambrunas en las que a veces los gringos(¡tan buenitos ellos!) nos mandan de limosna maízcon gorgojo y “leche” en polvo que llegan a laparroquia, a la alcaldía o a la gobernación y de allípasan a servir de alimento a loschamacos de los hacendados. Yo nopido que nos repartan esa limosna, yoexijo que nos devuelvan lo nuestropara que no haya hambrunas. Fue miprimo hermano, Zenón Galdós, quienpidió que se repartiera; le costó caro.Por exigir eso, el señor Araujo,alcalde de Huanoquite, lo mató de unbalazo. El señor Araujo no está preso,es de buena familia.
Un domingo de mil novecientoscuarentaitantos, saboreando miración de nabos hawch’a, conversabacon la campesina que los vendía,sentada en el barro del mercado deSan Jerónimo, Cusco.
Conversábamos del tema del día: los temblores.Ella me explicó su origen: eran enviados comocastigo porque los indios del ayllu se levantaroncontra los padres dominicos de la hacienda “Pata-pata”. Así lo manifestó el señor cura durante la misade esa mañana: “El demonio no ha muerto, está enel Hospital del Cusco”. El señor cura no dijo que lamuerte del “demonio” era la condición para quecesen los temblores, la campesina lo entendió asípor su cuenta.
—¿Morirá?—Seguro, está muy mal dice, por su culpa todo
eso…Ella no quería temblores ni quería ir al infierno,
por eso sus palabras condenaban al “demonio”.Pero su cara, su voz, el barro en que estaba
sentada, el nabo hawch’a, su corazón, todo eso erade tierra, de tierra como el “demonio” que estabaen el hospital, de tierra que gritaba silenciosamentesu desesperado anhelo de que el “demonio” sesalvara.
Y se salvó nomás Lorenzo Chamorro… se salvóa medias porque quedó inválido. El médico le dijo:
—Sólo un indio como tú puede estar vivo conseis agujeros en las tripas: lo que te fregó es unabala que te afectó la columna vertebral.
Y así lo conocí tiempo después, ya en su rincón:legañas, mugre, muletas, poncho grande, vozvibrante, ojos de fuego.
Lo miré y supe que era verdad que producíatemblores: mi sangre temblaba, mis siglostemblaban cuando me acerqué a abrazarlo.
—Tayta, cuéntame.Y me dijo cosas que yo ya sabía: que la hacienda
“Pata-pata” de los dominicos continuabaarrebatando tierras de la comunidad, que lacomunidad tenía títulos de propiedad, que la
El maestroHugo Blanco *
justicia no llegaba nunca, que los campesinosorganizaron sindicato, que él era el SecretarioGeneral, que quisieron sobornarlo, que no cedió,que lo amenazaron, que no cedió, que cuandoestaba trabajando las tierras en litigio vinieron elPrior del Convento de Santo Domingo y susmatones, que como los matones no lo conocían, elPrior lo señaló “con la misma mano que consagra alSantísimo”, que entonces recibió los balazos de unode los matones.
—Todos mis compañeros corrieron aatenderme; yo les decía: “¡No! ¡Déjenme!¡Agárrenlo a él! ¡Déjenme…! ¡Agárrenlo…!”; y ahínomás me desmayé.
No hubo cárcel para los heridores del indio, niindemnización para el indio herido; sesobreentiende; estamos en el Perú.
Los campesinos temían ir a visitarlo a su rincónde inválido, era peligroso… comprometedor…Pero las campesinas iban… “sólo a visitar a sumujer”… hasta que el señor cura se enteró y tuvoque explicar desde el púlpito:
—Hijos míos, el Señor ha perdonado a estepueblo, pero ustedes abusan de su bondad, vuestrasmujeres siguen visitando la casa del “demonio”, ¡vaa caer lluvia de fuego sobre San Jerónimo!”…
Las campesinas evitaron lluvia de fuego, dejaronde ir donde la mujer de Chamorro.
—Mi hijo mayor lloraba como tocando suguitarra, de pena se ha muerto.
Yo seguí visitándolo, en busca de la lluvia defuego, la sentía, escuchando relatos desconocidos:
—¿Conoces el cerro Picol?—Sí, tayta, desde el Cusco también se ve;
también desde el camino de Paruro; desde bienlejos se ve ese cerro.
—Eso también querían quitarnos. Mandaronguardias a caballo. Nosotros estábamospreparados.
Los guardias no se dieron cuenta de que elcamino se contorsionaba para dificultarles elascenso; no veían que los p’ata kiskas (cactus)abrían sus brazos erizados de espinasamenazándolos; no notaron el odio de las piedras,de los guijarros; no comprendieron que si la granherida roja del cerro tomaba color humano, erapor la cólera, la santa cólera de ver guardias dondesólo debía haber hombres.
De pronto algunas piedras se movieron; no eranpiedras, eran indios honderos; como los indios deantes, como los indios de siempre, con las hondasde siempre. Las hondas de las huestes de TupacAmaru, las hondas que lanzan el grito de rebelión:¡Warak’as!
Pero esta vez los proyectiles no eran los desiempre, no eran las piedras indias… ¡dinamita!
Se atascó el cerebro de los guardias; antes deque se dieran cuenta de lo que sucedía, los caballosestaban en dos patas y ellos en cuatro, corriendoladera abajo en medio de explosiones, sin hacercaso a los brazos feroces de p’ata kiska, quefácilmente se desprenden del cuerpo de la planta ydifícilmente del cuerpo de la gente o de las bestias.
—No regresaron más. Así hay que pelear,aprende, con warak’a y con dinamita; con las mañas
de los indios y con las mañas de los mistis; hay queconocer bien lo de nosotros y lo de ellos.
—Sí, tayta… hay que conocer bien lo denosotros y lo de ellos para pelear mejor.
Y las lecciones continuaban:—Toca mi cabeza en esta parte. ¿Qué hay?—Hueco, tayta, no hay hueso, hueco nomás hay.Te voy a contar de ese hueco; eso fue en
Oropeza. Los indios estábamos en pleito con elhacendado. Él se consiguió compadres, nosotrosnos cuidábamos. Pero una vez tuvimos fiesta y nosestábamos emborrachando; en eso llegaron loscompadres del hacendado queriendo matarnos apalos.
Los antiguos contendores, los de siempre, los desiglos, los de toda la Tierra; de un lado, “loscompadres del hacendado”: mezcla de bestias ymáquinas, como todo aquel que combate por elamo, sea mercenario, marine yanki, ranger oamarillo. Es la antihumanidad que hiere al Hombre.Máquina bestializada que no piensa. Encierra a unhermano adentro, claro está, pero mientras nosurge el hermano, es todavía eso: máquina y bestia,fabricada para herir al hombre.
De otro lado “los indios”: representantes delHombre en general, humanizados por encima de la
borrachera, porque ahora sólo la rebeliónconvierte al hombre en Hombre. “Losindios” luchando por el Hombre, por latierra; por la tierra de ellos y de todos loshombres.
—De repente nomás llegaron. A mí meagarró uno de ellos y me rompió la cabezade un palazo; yo me caí muerto pero melevanté para meterle el cuchillo y vuelta mecaí muerto. Después no sé cuánto tiempohabrá pasado, comencé a escuchar de lejosel doble de las campanas. “¿Cómo será? —decía yo en mi adentro— ¿de mí estarándoblando o del perro del gamonal?”.Después ya me moví un poco, me despertébien y me di cuenta de que estaba vivo.Recién me puse tranquilo, “del compadre del
gamonal había sido” diciendo. Así, aunque terompan la cabeza, cuando tienes que seguirpeleando, resucitas.
—Sí, tayta.—Con juicios nunca ganamos los indios, tiene
que ser así, peleando. Los jueces, los guardias,todas las autoridades, están a favor de los ricos;para el indio no hay justicia. Tiene que ser así,peleando.
—Sí, tayta, así, peleando.Me relató muchas cosas más, me contó que sus
huesos no se habían roto al saltar del tren enmarcha cuando lo llevaban preso.
—¿Cuentas a tus profesores lo que te hablo?—A algunos nomás, tayta.—¿Qué te dicen?—Unos me dicen “así es”, te quieren, tayta;
otros me dicen “son ideas foráneas”.—¿Qué es eso?—No sé, tayta.Y las lecciones de “ideas foráneas” seguían.
Lluvia de fuego.Impotente, acorralado, volcaba en mí su
candela.Pero a veces estallaba.—¡Carajo! ¡Ya no puedo pelear! Estas malditas
piernas ya no pueden ir a los cerros. Mis manos yano sirven. No valgo para nada. ¡Ya no puedo pelear,carajo!
—¡Sí, tayta! ¡Vas a seguir peleando! Tú no estásviejo, tayta; tus pies, tus manos nomás están viejos.Con mis pies vas a ir donde nuestros hermanos,tayta; con mis manos vas a pelear, tayta; comocambiarte de poncho nomás es. Mis manos, mispies, te vas a poner para seguir peleando. ¡Comocambiarte de poncho nomás es, tayta!
El Frontón, noviembre, 1969
* 1934-…, peruano, guerrillero y dirigente sindical campesino,estuvo varias veces en prisión, fue exiliado otras tantas ycondenado a pena de muerte; el texto es de la Revista PuntoFinal, pp. 2-3.
14 de noviembre de 2006X
Bonifacio PachecoCedillo
Coordinador de Cultura
es una publicación mensual cuyo principal propósito es socializar el saber, editada por el Colectivo Antropólogos en Fuga y Compañíay por El Regional del Sur. El contenido de los artículos es responsabilidad de sus autores Coordinación general: David Solís Coello, AdrianaSaldaña Ramírez, Mariana González Focke, Livia González Ángeles, Pilar Angón Urquiza, Josué FragosoCoordinación de este número: Livia González Edición, formación y corrección: Livia González y Gerardo OchoaFotografías: Colmillos de Jabalí, de Juan Salmerón y Ángel Garduño (2006) Portada: Fotografía de Steve Smith [agradecemosal Dr. Carlos Y. Flores su colaboración para la publicación de las fotografías en portada e interiores para los números 23 y 24 de Regiones].
www.elregional .com.mx/suplementos/regiones.php | regiones@gmail .com | [email protected]
Efraín ErnestoPacheco CedilloDirector fundador
Eolo ErnestoPacheco Rodríguez
Director general
Carlos GallardoSánchez
Subdirector editorial
Pertenezco a la generación fuertemente impactadapor la revolución cubana: de ahí viene la barba; elotro origen de ella es más prosaico: siempre memolestó tener que dedicar tiempo a mi arreglopersonal, de modo que me alegré al tener unmotivo para dejar de martirizarme con frecuentesafeitadas.
Sin embargo, como había sido educado en elrespeto al movimiento popular, nunca fui foquista,como se llamaba entonces a quienes concordaban,para el Perú, con la estrategia que fue triunfante enCuba: el surgimiento de un foco guerrillero queatrajera con su accionar el apoyo del pueblo, lo quelo llevaría al triunfo.
Recuerdo la conversación que tuve con Luis dela Puente Uceda cuando estuve perseguido y él fue aChaupimayo a visitarme. Me preguntó cuándo nosalzábamos, le respondí que no sabía, que eso nodependía de mí sino de la decisión del movimientopopular. Me dijo que eso era erróneo, que era elpartido quien debía decidir. Le respondí que yoconsideraba rol del partido influir en la poblaciónpor el convencimiento para hacerla avanzar, perono sustituirla en decisión tan importante, que creíaen lo que expresaba un clásico de la revolución:“Hay que armar al pueblo con la necesidad dearmarse”.
Resultó que el ascenso del campesinado quehizo la reforma agraria y la represión del gobiernocontra ella, llevaron pronto a la población de lazona a comprender esa necesidad para defender sureforma agraria. Reitero: la necesidad dedefenderse del ataque a la reforma agraria quehabía hecho fue la que llevó al campesinado a lanecesidad de armarse, quería defender su tierra,pero estaba lejos de pretender hacer la revoluciónpara derrocar al sistema. Por eso,democráticamente, en 1962, nuestro grito decombate no era “¡Patria o Muerte!” ni “¡Revolucióno Muerte!”, sino el grito que había surgido delmovimiento campesino de Pasco en la defensa de sutierra: “¡Tierra o Muerte!”. Los revolucionariosteníamos la esperanza de que éste fuera elcomienzo de la revolución social peruana, pero ellevantamiento no se extendió, quedó circunscrito ala zona.
En la consigna de “¡Tierra o Muerte!”triunfamos. Aunque nuestro grupo de autodefensaarmada fue disuelto. El gobierno militar de PérezGodoy se vio obligado a decretar la reformaagraria para los valles de La Convención y Lares(años después Velasco Alvarado extendió la medidaa nivel nacional).
Para el triunfo de la revolución no basta con eltriunfo de la lucha armada, como lo vimos enBolivia en 1952, cuando el pueblo encabezado porlos mineros destrozó al ejército y la policía; sinembargo, el reclamo popular sólo era la reposicióndel gobierno de Paz Estensoro, que había sidodepuesto por orden yanqui. El partido puede influirpero no determinar el objetivo del levantamiento.
De la Puente, en 1965, puso en práctica suopinión política, se alzó en un foco guerrillero y fueasesinado por la represión.
Por encima de esa diferencia táctica, era muyfuerte en nosotros la influencia de la Revolucióncubana, estudiábamos el texto del Che [ErnestoGuevara] sobre la guerra de guerrillas, veíamos conrespeto los avances del proceso cubano. Nuestrolema, aunque diferente, heredaba en parte el de“¡Patria o Muerte!” cubano.
Cuando estábamos alzados y perseguidos, en elmonte escuchábamos Radio Habana Cuba, nosentusiasmaba sobremanera el apoyo total a nuestroalzamiento que pregonaba la emisora.
Fidel Castro, la resistencia campesina,la nueva sociedadHugo Blanco *
Hace poco tiempo leí en unabiografía del Che, que la guerrilla quefue disuelta por la policía en Madrede Dios, donde murió el poeta JavierHeraud, fue preparada y enviada porel Che para apoyar nuestra lucha.Cuando me apresaron y lepreguntaron por mí al Che, queestaba en Argelia, respondió “HugoBlanco ha caído pero otros seguiránsus pasos”.
Con los años no disminuye sinoaumenta nuestra admiración, respetoy apoyo a la Revolución cubana, cuyafigura principal, con toda razón, esFidel Castro Ruz.
Cuando hablo de revolución no merefiero sólo al triunfo admirable dellevantamiento armado. Ese no fuemás que el comienzo; lo más difícilvino después y todavía continúa: eslargo hablar de su resistencia. Enpocas palabras: durante cerca demedio siglo, resistiendo el acosopermanente del mayor imperio delmundo que está a 90 millas dedistancia, la pequeña isla desarrolla laúnica revolución que se ha mantenidosin deformarse.
Hemos visto la deformaciónburocrática de la Unión Soviética, quele llevó al derrumbe, vemos cómoChina impulsa el neoliberalismo, danpena Corea y Vietnam. Frente a todoello Cuba avanza mostrando al
mundo y compartiendo con él susgrandes avances en salud y educación,en tecnología. El criminal bloqueoyanqui le perjudica mucho, pero nopuede aplastarle. Estados Unidos nola ve como una amenaza económica.Lo terrible de Cuba es el “ejemplo”,la prueba de que el socialismo es elsistema que lleva al desarrollo de lospueblos, que los convierte dehambrientos y analfabetos en unasociedad solidaria y de ascensoininterrumpido.
Eso, como dice Fidel, no es obrade un hombre sino de todo un puebloconciente.
Pero el símbolo sin paralelo de esetriunfo de la humanidad es FidelCastro.
Él ha de morir, cuanto más tarde,mejor, pero graciasfundamentalmente a él, no morirá laRevolución cubana, ni mucho menosla luz de su ejemplo, que muestra a lahumanidad brillantemente que “otromundo es posible”.
Por eso compartimos con pueblosde todo el mundo el sentidohomenaje que merece el abanderadoprincipal de ese mundo nuevo: FidelCastro Ruz.
Cuba avanzamostrando al mundo ycompartiendo con élsus grandes avances ensalud y educación, entecnología. El criminalbloqueo yanqui leperjudica mucho, perono puede aplastarle.Estados Unidos no lave como una amenazaeconómica. Lo terriblede Cuba es el“ejemplo”, la pruebade que el socialismoes el sistema que llevaal desarrollo de lospueblos, que losconvierte dehambrientos yanalfabetos en unasociedad solidaria yde ascensoininterrumpido.
dost
uc.z
ip.n
et
* El texto es de la RevistaMariátegui; la referencia delautor se encuentra en lapágina anterior.