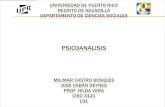Radiszcz Et Al - La Dictadura Militar en La Historia Oficial Del Psicoanalisis Chileno
-
Upload
carlosufrj3 -
Category
Documents
-
view
6 -
download
0
description
Transcript of Radiszcz Et Al - La Dictadura Militar en La Historia Oficial Del Psicoanalisis Chileno
-
Asclepio. Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia
66 (1), enero-junio 2014, p037
ISSN-L:0210-4466
http://dx.doi.org/10.3989/asclepio.2014.11
ESTUDIOS / RESEARCH STUDIES
LA DICTADURA MILITAR EN LA HISTORIA OFICIAL DEL PSICOANLISIS CHILENO: SOBRE LA CONSTRUCCIN DE UN
PATHOS DISCURSIVO
Esteban RadiszczDepartamento de Psicologa de la Universidad de Chile.
Unidad de Historia y Psicoanlisis del Programa de Estudios Psicoanalticos: Clnica y Cultura de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.
Mara SabrovskyUnidad de Historia y Psicoanlisis del Programa de Estudios Psicoanalticos: Clnica y Cultura de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de [email protected]
Silvana VetEscuela de Psicologa Universidad ARCIS y Universidad Andrs Bello.
Unidad de Historia y Psicoanlisis del Programa de Estudios Psicoanalticos: Clnica y Cultura de laFacultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.
Cmo citar este artculo/Citation: Radiszcz, Esteban; Sabrovsky, Mara y Vet, Silvana (2014), La dictadura militar en la historia oficial del psicoanlisis chileno: sobre la construccin de un pathos discursivo, Asclepio 66 (1): p37. doi: http://dx.doi.org/10.3989/asclepio.2014.11
RESUMEN: A partir del anlisis de una controversia suscitada en los preparativos del Congreso de la Asociacin Psicoanaltica Inter-nacional, realizado en Santiago de Chile en julio de 1999, este artculo intenta trazar los modos en los que la dictadura militar de Pi-nochet aparece en el corpus de textos con vocacin histrica producidos en el seno de la Asociacin Psicoanaltica Chilena. Se revela, as, la construccin de un pathos discursivo, caracterizado por la negacin, la bsqueda apresurada del consenso y el eufemismo, que sin embargo no slo nace de los fantasmas de la nica sociedad psicoanaltica local de la poca, sino que se alimenta de las polticas institucionales implementadas por la asociacin internacional a partir del nazismo y por la retrica de la reconciliacin elaborada en Chile desde la recuperacin de la democracia.
PALABRAS CLAVE: Historia del Psicoanlisis; Dictadura Militar; Polticas del Psicoanlisis; Pathos Discursivo; Chile.
ABSTRACT: Drawing from the analysis of a controversy developed before the Congress of the International Psychoanalytical Association, held in Santiago, Chile, in 1999, this article attempts to retrace the ways in which the military dictatorship appears in the corpus of texts with historical inspiration produced within the Chilean Psychoanalytical Association. The building of a discursive pathos is thus revealed, characterized by denial, hasty search for consensus and the use of euphemisms. Nevertheless, not only from the ghosts of the local psychoanalytic society is this pathos constructed. It also feeds on institutional policies implemented by the International Association since Nazism and on the rhetoric of reconciliation elaborated in Chile since the recovery of democracy.
KEY WORDS: History of Psychoanalysis; Military Dictatorship; Politics of Psychoanalysis; Discursive Pathos; Chile.
Copyright: 2014 CSIC. Este es un artculo de acceso abierto distribuido bajo los trminos de la licencia Creative Commons Attribution-Non Commercial (by-nc) Spain 3.0.
Recibido: 4 noviembre 2013; Aceptado: 18 febrero 2014
THE MILITARY DICTATORSHIP IN THE OFFICIAL HISTORY OF CHILEAN PSYCHOANALYSIS: ON THE CONSTRUCTION OF A DISCURSIVE PATHOS
-
Asclepio, 66 (1), enero-junio 2014, p037. ISSN-L: 0210-4466. http://dx.doi.org/10.3989/asclepio.2014.11
ESTEBAN RADISZCZ, MARA SABROVSKY Y SILVANA VET
2
INTRODUCCIN
Con ms de un siglo de existencia en Chile, el psi-coanlisis ha sido parte de la vida cultural de este pas y ha mantenido fecundos intercambios con disciplinas afines. Durante dicho periodo, los chilenos se vieron confrontados a variados escenarios conflictivos, en los que toda la trama de pensamientos y discursos fue intensamente afectada. Entre stas situaciones, una de las ms radicales fue, sin duda, la dictadura cvico-militar encabezada por Augusto Pinochet, donde tras-formaciones en prcticamente todos los aspectos de la sociedad chilena estuvieron presididas por la vio-lencia sistemtica y el terrorismo de Estado.
Fundada en 1949 en ocasin de su reconocimien-to por la International Psychoanalitical Association (IPA), la Asociacin Psicoanaltica Chilena (APCh) contaba con 24 aos para el golpe de Estado de 1973. Hasta 1989, fue la nica agrupacin de psi-coanalistas en Chile, de suerte que, durante toda la dictadura, ella concentr lo principal de la reflexin chilena en psicoanlisis, adems del conjunto de la formacin disciplinar.
Durante la dcada de 1960, la presencia de psi-coanalistas en universidades y hospitales chilenos disminuy ostensiblemente, producindose un re-pliegue hacia la Asociacin y las consultas particula-res. En efecto, la partida hacia el extranjero de rele-vantes psicoanalistas nacionales insertos en medios acadmicos y en los servicios pblicos de salud, la aparicin de importantes rencillas internas y un cre-ciente inters (ideolgico, por cierto) en preservar el oro puro del psicoanlisis, entre otras muchas razones, determinaron una progresiva tendencia al encierro por parte de la mayora de los psicoa-nalistas chilenos de aquella poca (Whiting, 1980; Arru, 1988; Florenzano, 1988; Gomberoff, 1990). As, paulatinamente, la transmisin del psicoanlisis adquiri un nfasis casi exclusivamente clnico y pri-vado, desatendiendo sus aplicaciones a otros mbi-tos, la interlocucin con otros saberes y, sobre todo, la mantencin de un dilogo con lo poltico y lo so-cial. Para Chile, los sesenta fueron tiempos de gran-des transformaciones sociales, pero salvo contadas excepciones (como lo fue el Servicio de Psiquiatra Infanto-Juvenil del Hospital Luis Calvo Mackenna), la APCh parece haberse restado de ellas como institu-cin. Durante el breve gobierno de la Unidad Popular (UP), de noviembre de 1970 a septiembre de 1973, hubo algunas iniciativas de apertura social que no al-canzaron a cristalizarse, de modo que, luego del gol-pe, la Asociacin prosigui inalterada con su retiro.
Consistentemente, durante toda la dictadura y a pe-sar de los efectos que la represin poltica pudo tener sobre ella y sus miembros, la APCh se mantuvo silente e intent continuar como si nada hubiese sucedido.
Se omiti, entonces, una lectura acerca del conflicto social y poltico, como tambin se eludi incluso despus del retorno a la democracia una discusin mayor sobre la situacin del psicoanlisis en condicio-nes dictatoriales. El relato histrico del psicoanlisis chileno que, construido al alero de la APCh durante la dcada de 1980, devino en historia oficial, no fue una excepcin en tal sentido.
Este escrito busca abordar las formas en que la dic-tadura aparece (o no), en este corpus de textos con vocacin histrica, intentando recuperar los distintos artefactos y estrategias que han participado en su insistente descuido (a veces, decidido silencio), res-pecto de las condiciones sociopolticas de aquel en-tonces. Como veremos, en ellos se formula un relato donde las omisiones, los escamoteos y las distorsio-nes resultan dependientes del impacto de un punto bien preciso que, estando vinculado a la dictadura de Pinochet, aparece desdibujado o desplazado en lo ex-plcito. Se tratara, en consecuencia, de un corpus de textos histricos cuyos silencios, deformaciones y am-bigedades conformaran un pathos discursivo, en el entendido que la idea de pathos alude al efecto de las pasiones que atraviesan el discurso y convencen, no por la razn, sino por la afectacin, la emocin.
En efecto, segn Barthes (2004) el pathos se relacio-na con lo que se experimenta, por oposicin a lo que se hace; y tambin por oposicin a he pathe: lo pasivo (p. 124). Concierne aquello que surge de la experien-cia, pero no en el sentido de lo que embarga, al modo del trauma, sin preparacin; pues ese poder de ser afectado no significa necesariamente pasividad, sino afectividad, sensibilidad, sentimiento (p. 128). As, lo que hallaramos en la historia oficial de la APCh en tan-to discurso sobre la dictadura, no sera a nuestro juicio una produccin de la razn, es decir una accin acom-paada por la voluntad que construye un relato; sino un discurso afectado, patho-logizado, ensamblado con fragmentos de una emocin reprimida, con intermiten-cias de la historia, con agujeros de la memoria.
UN POLMICO EPISODIO POST-DICTATORIAL
Comencemos por un controvertido incidente que, ocurrido casi diez aos despus de la recuperacin de la democracia, constituye lo que podra designarse como el cierre del siglo XX del psicoanlisis chileno. Se trata de un significativo episodio que, conteniendo las mismas ambigedades del relato histrico oficial, confront a la nica institucin psicoanaltica chilena en tiempos de dictadura con aquello que, incluso mu-cho tiempo despus, no haba podido propiamente enfrentar y que, an hoy, no pareciera encontrarse enteramente resuelto.
Durante 1998, en ocasin de los preparativos del 41 Congreso Internacional de Psicoanlisis a realizarse el
-
Asclepio, 66 (1), enero-junio 2014, p037. ISSN-L: 0210-4466. http://dx.doi.org/10.3989/asclepio.2014.11
LA DICTADURA MILITAR EN LA HISTORIA OFICIAL DEL PSICOANLISIS CHILENO: SOBRE LA CONSTRUCCIN DE UN PATHOS DISCURSIVO
3
ao siguiente en Santiago, la APCh se encontr envuel-ta en una cida polmica desatada por la publicacin de un texto de Omar Arru (1998a) en el Newsletter de la IPA. Buscando dar a conocer la historia reciente del pas, el breve artculo comenzaba con una celebra-cin de la estabilidad poltica y de la floreciente eco-noma nacional, adems de recurrir a algunos lugares comunes concernientes a las bondades del terruo, el carcter de su pueblo, sus aguerridos orgenes e, incluso, su baile nacional. El escrito prosegua con una caracterizacin del contexto poltico progresista que, bajo la influencia de la revolucin cubana, los movi-mientos juveniles europeos y la doctrina social de la Iglesia Catlica, se desarroll bajo la administracin de Frei Montalva, mencionando la reforma universi-taria y los inicios de la reforma agraria. Entonces, se relataban los pormenores de la llegada de Allende a la presidencia de la Repblica, para proseguir con una descripcin de las circunstancias que se encontraron presuntamente al origen de la conflictividad sociopol-tica que habran conducido al golpe militar de 1973, el cual habra sido segn el autor esperado por casi todos los sectores de la poblacin [] aunque por di-ferentes razones y con distintos intereses y expectati-vas (p. 35). A continuacin se narraba el bombardeo del palacio presidencial y se consignaba el suicidio del Presidente Allende. Se sealaba que los militares bus-caron aplastar toda forma de resistencia y que proce-dieron a la detencin de los principales militantes de izquierda, los cuales fueron encarcelados en cam-pos de concentracin, interrogados y juzgados para ser, luego de pocos meses, liberados y deportados, mencionando sin extenderse, que el doloroso epi-sodio implic secuelas de excesos y violaciones de derechos humanos (p. 35).
El artculo prosegua con la Constitucin aprobada en Chile en 1980, la cual, pese a no ser votada en cir-cunstancias polticas del todo normales, habra sido respaldada adecuadamente por amplios sectores de la poblacin (p. 35). A partir de entonces, sealaba, la lucha continu en menor escala y restringi-da a los servicios de inteligencia y a los grupos clan-destinos que atacaban los altos mandos militares, agregando que la Iglesia Catlica, adems de brindar apoyo a las vctimas de persecucin poltica, habra logrado hacer escuchar sus denuncias por la viola-cin a los derechos humanos (p. 35). As, sugera, se habra iniciado un periodo caracterizado por el re-torno gradual a condiciones de paz y la reaparicin [] del debate poltico, adems de un florecimiento econmico espectacular eventualmente basado en la seguridad ofrecida a la empresa privada y la in-versin extranjera (p. 35). A continuacin, se men-cionaban sin detalles las revueltas populares de los aos 80, el plebiscito de 1988, las elecciones presi-denciales de 1989 y la continuacin de Pinochet como
Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y, ms tarde, como senador vitalicio. Finalmente, el texto conclua mediante la alusin a algunos logros de los gobiernos democrticos de Aylwin (1990-1994) y de Frei Ruiz-Tagle (1994-2000): la democratizacin de la arena poltica, la mejora de las condiciones sociales de los pobres, la investigacin de violaciones a los derechos humanos, la compensacin hacia algunas vctimas y el encarcelamiento de algunos jefes de la inteligencia militar del rgimen pinochetista.
En resumen, se trataba de un escrito que, dando un amplio lugar a los clichs de la poca, como el elogio de la herencia econmica de los 80 y la satisfaccin por la recobrada democracia, redundaba en mltiples frmulas eufemsticas que desperfilaban el claro re-conocimiento de los horrores de la violencia poltica ejercida por agentes del Estado en tiempos de dicta-dura. En el fondo, el artculo tenda a reproducir sin el menor espritu crtico una historia oficial que, fruto de las distorsiones introducidas por formaciones de compromiso subsidiarias de la persistencia de los con-flictos polticos y del temor al retorno de los militares, resultaba adems edulcorada con pasajes dignos de una resea turstica promocionando las bondades de la desconocida localidad.
Airadas reacciones no tardaron en manifestarse y numerosos analistas, principalmente argentinos y franceses, expresaron su molestia mediante cartas al editor publicadas en el siguiente nmero del News-letter. Diatkine (1998) protest por un artculo de vulgarizacin poltico-econmica que, buscando entregar una imagen tranquilizadora respecto de conflictos que despertaron mucha rabia y dejaron huellas dolorosas, escamotea la palabra dictadu-ra y nada informa ni acerca de las condiciones de trabajo, ni sobre posibles ataques personales de los que hayan podido ser vctimas los psicoanalistas (p. 4). Canestri (1998) reproch que un exceso de neu-tralidad puede resultar en una traicin a la historia y a la sensibilidad democrtica de muchos colegas, agregando que no aparece la palabra dictadura, ni los trminos tortura y asesinato (p. 4). Subraya-ba que para muchos ser interrogados signific ser torturados y para varios ser juzgados implic ser salvajemente asesinados, mientras que los libera-dos y deportados fueron perseguidos incluso en el exilio o simplemente asesinados en una explosin (p. 4). Finalmente, Gampel (1998) critic la necesidad de un psicoanalista de recurrir a la historia oficial y desligarse de su tarea de ir tras la verdad (p. 4), al tiempo que Braun y Puget (1998) denunciaron tergi-versaciones, la justificacin del golpe militar y el uso de discursos pseudodemocrticos portadores de rasgos autoritarios y dictatoriales (p. 4).
En el mismo nmero del Newsletter, Arru (1998b) se defendi replicando que de ningn modo haba pre-tendido desconocer los casi tres mil muertos y/o des-
-
Asclepio, 66 (1), enero-junio 2014, p037. ISSN-L: 0210-4466. http://dx.doi.org/10.3989/asclepio.2014.11
ESTEBAN RADISZCZ, MARA SABROVSKY Y SILVANA VET
4
aparecidos, ni el ejercicio de la violencia extrema. No obstante, no se retractaba y, disculpndose por errores u omisiones, indicaba que [u]n mayor uso de comi-llas habra expresado mejor mi pensamiento (p. 5). Rechazaba la idea de que sus palabras fuesen eufems-ticas o que relatasen la historia oficial, aunque ello no lo llevara a ocupar el trmino dictadura y prefiriera utilizar las expresiones rgimen militar o gobierno militar. Asimismo, reiteraba los elogios a la economa neoliberal implantada en aquella poca, subrayando el consenso que existira sobre este punto, indicando el creciente espritu de reconciliacin nacional y agregan-do que sus planteamientos resultaban concordantes con declaraciones de destacados opositores a Pinochet. Sin embargo, sostena, no pens otorgarle al cuestio-nado artculo mayor pretensin que mi percepcin y mis puntos de vista y que, ms all de la neutralidad, sus palabras buscaban ser reflejo de [l]a prudencia y el esfuerzo por la ecuanimidad (p. 5).
En el siguiente nmero del boletn, se agreg una nueva carta crtica. En ella, Berman (1999) manifesta-ba su decepcin ante la respuesta de Arru e indicaba suponer que el consenso mencionado constitua una formulacin anterior a la detencin de Pinochet en Londres y que el deseo de perdonar en nombre de la reconciliacin nacional no era algo compartido por todos los chilenos. Subrayaba que, lejos de constituir un asunto interno de Chile, los temas de asesina-to, la tortura, el secuestro y brutal persecucin pol-tica constituyen problemas que afectan a toda la hu-manidad, por lo que ningn pas tiene el mandato de perdonar y olvidar tales fenmenos (p. 4). Recor-daba que, [d]urante los aos de la persecucin nazi, la comunidad psicoanaltica internacional mantuvo la neutralidad, evitando el tema en sus revistas, agre-gando que los analistas en todos los pases deben enfrentar abiertamente los problemas ms importan-tes en la historia de su pas, cuando estas cuestiones tienen inevitables repercusiones psicolgicas para sus analizandos y para su sociedad (p. 4).
La polmica estaba desatada y pona en riesgo el prximo Congreso, amenazado por la inasistencia de numerosos psicoanalistas, sobre todo argentinos, como expresin de protesta. A decir verdad, como lo muestran algunas de las entrevistas realizadas por Adams-Silvan (1998) a los miembros del Programme Committee, desde el comienzo existieron temores en torno a la participacin, aunque enfocados en la asis-tencia europea y norteamericana. Los entrevistados manifestaban que Santiago poda resultar turstica-mente menos atractivo que otras ciudades de Europa o Estados Unidos, agregando aprehensiones relacio-nadas a la lejana, al costo de los pasajes y al invierno del hemisferio sur. A ello, se sumaban las casi premo-nitorias preocupaciones por problemas de ndole po-ltico, al tiempo que la entrevistadora se inquietaba
por la incomodidad que algunos pudiesen resentir con el pasado reciente de Chile, como habra sido el caso en el Congreso de 1991 en Buenos Aires. Pero las respuestas de los entrevistados, encaminadas a di-solver tales obstculos, no parecen haber ido en una direccin muy diferente a la del artculo de Arru. En efecto, lejos de limitarse a argumentos acadmicos, cientficos o profesionales, ellos resaltaban atractivos tursticos, subrayaban ofertas gastronmicas y cultu-rales, destacaban la belleza del paisaje, las bondades del clima o la cordialidad de los chilenos, adems de entregar una aliviadora efigie sobre la seguridad, la estabilidad poltica, el ambiente democrtico, la prs-pera economa y el recuerdo, pero tan slo el recuer-do, de los dolorosos sucesos acaecidos en dictadura.
Evidentemente, la polmica complicaba aun ms las cosas: una firme rectificacin no poda esperar. En el mismo Newsletter que publicara la carta de Berman, el editor dedicaba la seccin Dialogue a un extenso dossier que, titulado Violencia, Terror y Persecu-cin, inclua (quizs en signo de desagravio) contri-buciones de Canestri (1999) y de Puget (1999). Ade-ms, el Presidente de la IPA, Otto Kernberg, formado como mdico y como psicoanalista precisamente en Chile, declaraba que en una reciente reunin realiza-da en Santiago haba quedado impresionado por la madurez general de los avances democrticos en el pas y por el comn repudio de los horribles actos criminales cometidos durante la dictadura, subra-yando la compartida decepcin general con los re-gmenes, tanto de extrema izquierda como de extre-ma derecha (1999, p. 5). Igualmente, agregaba dos anuncios: la disposicin del Presidente de la Repblica de Chile para inaugurar el Congreso; y la inclusin en ste de una sesin plenaria adicional, donde la pro-yeccin de un documental sobre un desaparecido por la dictadura chilena introducira una discusin sobre la responsabilidad psicoanaltica en el apoyo de la democracia y nuestra oposicin a los regmenes totalitarios y militares (p. 5).
Y, en efecto, as sucedi: el lunes 26 de julio de 1999 el Presidente Frei pronunci el discurso inaugural y, horas ms tarde, un Cine Foro Especial exhibi el film Fernando ha vuelto (Caiozzi, 1998) para continuar con una mesa redonda que, presidida por el psicoanalis-ta chileno Juan Pablo Jimnez, reuni intervenciones de Vamik Volkan, Afaf Mahfouz, Marcelo Viar y Juan Francisco Jordn (Vet, 2013). Pero, ms all de la efectividad de estas maniobras para destrabar la si-tuacin, una pregunta permanece: cmo entender aquel polmico artculo de Arru? Ciertamente, el texto parece revestir un marcado carcter sintomti-co, pero sintomtico de qu, de quin, de quines? Cul es el estatus de aquel episodio, cules sus resor-tes, cul su naturaleza y su sentido?
-
Asclepio, 66 (1), enero-junio 2014, p037. ISSN-L: 0210-4466. http://dx.doi.org/10.3989/asclepio.2014.11
LA DICTADURA MILITAR EN LA HISTORIA OFICIAL DEL PSICOANLISIS CHILENO: SOBRE LA CONSTRUCCIN DE UN PATHOS DISCURSIVO
5
Si nos precipitamos pudisemos cerrar el asunto re-solvindolo en una cuestin de puntos de vista perso-nales, sean estos correctos o incorrectos. De hecho, se trata del expediente que el propio Arru (1998b) utili-za cuando sostena que su escrito sera solamente la versin de un psicoanalista chileno (p. 5). Sin embar-go, no podemos contentarnos con esta solucin, que ms que explicar, justifica y deja las cosas en la ms resuelta indeterminacin. Adems, variadas conside-raciones parecen complejizar la respuesta y alejarnos del simple incluso simplista recurso a la opinin in-dividual libre de subordinaciones.
EL PATHOS DISCURSIVO DE LA HISTORIA OFICIAL
Resulta llamativo que ningn analista chileno haya pblicamente objetado o corregido aquel texto. De hecho, en el mismo nmero del boletn donde Arru formulaba sus descargos, apareci una breve historia del psicoanlisis chileno que slo haca una escueta alusin a los retornados del exilio y la dictadura era nicamente sugerida por un impreciso alejamiento de la Asociacin de los avatares histricos que con-mocionaron a muchas instituciones acadmicas chi-lenas (Gomberoff, 1999, p. 17). Incluso el entonces presidente de la APCh, Jos Antonio Infante, y los co-presidentes del Comit Organizador Local, Jimnez y Jordn, defendieron a su colega y al cuestionado art-culo. Sostenan que ni ellos, ni ningn miembro de su Asociacin, han podido descubrir en el artculo una actitud emptica o de aprobacin hacia la dictadura o el rgimen militar (trminos para nosotros sinni-mos) sufrido por el pueblo chileno durante 17 aos, expresaban saber lo que las palabras violacin de los derechos humanos significan y no nos gusta alar-dear de ello porque tambin sabemos de la utilizacin poltica e ideolgica de este sufrimiento. Preferan, entonces, permanecer en silencio ante agonas hu-manas de esta naturaleza y elevar nuestras voces para exigir justicia y verdad cuando esto es posible, pues lo que hemos ganado durante los ltimos 9 aos de democracia es demasiado precioso como para des-perdiciarlo y obviamente deseamos protegerlo (In-fante, Jimnez y Jordn, 1999, p. 17).
Pero, el escamoteo o el franco silencio respecto de la dictadura no parecen haber sido excepcin entre las expresiones pblicas de miembros de la APCh. De hecho, la situacin del pas parece haber ya sido mi-nimizada o normalizada desde el golpe militar mismo. As lo insina el calmo tono de la respuesta de Whi-ting, presidente de la Asociacin en aquel tiempo, a la carta del 2 de octubre de 1973 de Widlcher, en-tonces secretario de la IPA: Le agradezco muy since-ramente en forma personal y a nombre de nuestros asociados [] las expresiones de afecto y apoyo [] en conexin con los momentos difciles porque pa-saba nuestro pas en aquellos das. Situacin que al
presente est perfectamente controlada y en ningn momento perturb el normal desarrollo de nuestras actividades cientficas y docentes1.
La misma situacin reina en el corpus de textos con vocacin histrica que, construido y socializado por la APCh a partir de 1980, se ha instalado como historia oficial del psicoanlisis chileno en virtud de haberse producido en la institucin psicoanaltica ms antigua del pas, la nica reconocida por la IPA y la primera en establecer un relato histrico de la disciplina. No obstante, como toda historia institucional, se trata de un relato que ha tendido a hacer pasar su historia par-ticular por la historia general, operando supresiones y obliteraciones de otros actores, iniciativas y narrati-vas psicoanalticas2. Detengmonos, entonces, en las caractersticas de esta historia oficial y prestemos atencin a la forma en que all es referida la dictadura.
En 1980 se instala la primera piedra de lo que, casi una dcada despus, constituir el mencionado cor-pus. Fundada un ao antes bajo la direccin de Ja-cobo Numhauser, la Revista Chilena de Psicoanlisis publica un escrito de Whiting (1980) que constituir el texto inaugural de la historia del psicoanlisis chi-leno y que perdurar casi una dcada como la nica publicacin en su gnero. En rigor, no ser sino hasta 1988 que, con los preparativos de la celebracin de los cuarenta aos de la APCh, el impulso de Whiting es prolongado por Arru que, como presidente de la Asociacin, promueve un trabajo de consolidacin histrica institucional.
Respondiendo al llamado, entre 1988 y 1995, se suceden varios trabajos que consolidan la trama his-trica fundada por Whiting-Arru. En 1988, la revis-ta de la APCh publica un artculo de Florenzano y, en 1989, otro de Prat Echaurren; en 1990, la Revista de Psiquiatra publica un texto de Gomberoff, y en 1991 aparece el libro Cuarenta aos de Psicoanlisis en Chi-le que, editado por Casaula, Coloma y Jordn, incluye un nuevo escrito de Arru y todo un grupo de arte-factos de rememoracin de los pioneros; dos aos ms tarde, la revista de la Asociacin transcribe un co-loquio (Davanzo, 1993) donde tres antiguos referen-tes Prat, Davanzo y Ganzaran conversaban sobre la historia de la institucin; y, para culminar, en 1995 el consolidado corpus histrico reciba reconocimiento internacional mediante la traduccin y publicacin de un artculo de Arru (1991), incluido en un libro que recopilaba informacin histrica de las agrupaciones psicoanalticas en el mundo. Luego, habr que esperar ocho aos y ms para ver aparecer tres nuevos escri-tos: el mencionado texto de Gomberoff de 1999, uno de Davanzo (2005) y otro de lvarez (2009). Entreme-dio, encontramos numerosos obituarios, homenajes, semblanzas y textos afines que, en lo esencial, siguen la misma orientacin historiogrfica.
-
Asclepio, 66 (1), enero-junio 2014, p037. ISSN-L: 0210-4466. http://dx.doi.org/10.3989/asclepio.2014.11
ESTEBAN RADISZCZ, MARA SABROVSKY Y SILVANA VET
6
Ahora bien, el texto de Whiting (1980) establece la primera periodizacin3 comenzando en 1910, con la conferencia de Germn Greve en Buenos Aires; prosigue con los regresos desde Europa de Allende Navarro en 1925 y de Matte Blanco en 1943, la ob-tencin por este ltimo de la Ctedra de Psiquiatra en la Universidad de Chile y la fundacin de la APCh en 1949; pasa a otra etapa con la salida de los psicoa-nalistas de sus puestos universitarios y la emigracin de Matte y otros en los sesenta; y finaliza en 1970 con la adquisicin de la personalidad jurdica de la Asociacin. Pero este trabajo, a semejanza del cual se escribir toda la historia oficial del freudismo en Chile hasta la actualidad, no integra el contexto social, ni el trasfondo poltico, ni menos an los temas culturales ligados a la recepcin y al desarrollo del psicoanlisis en tierras chilenas. Quedndose en los hitos y pione-ros institucionales, la historia de la disciplina resulta amputada de la historia social, poltica, econmica y cultural del pas. Si bien algunos de los textos sub-siguientes agregan ciertos antecedentes e introdu-cen episodios posteriores a 1970, todos mantienen la cronologa establecida y, por regla general, jams aparece la palabra dictadura o tortura. Incluso en el ltimo texto del corpus (lvarez, 2009), publi-cado casi tres dcadas despus, los aos ochenta aparecen mencionados somera y generalmente, sin lograr ser integrados al entramado histrico.
En 1988, Arru adopta la periodizacin de Whi-ting hasta fines de 1960 y, para la UP, el golpe y la dictadura, propone continuarla integrando la situa-cin poltica a una comprensin del desarrollo del psicoanlisis chileno. Sin embargo, su intento resulta fallido y, por el contrario, funda un pathos discursivo que, reproducido en adelante, se caracterizar bsi-camente por estrategias narrativas cargadas de eu-femismos para referirse al perodo de la dictadura, por omisiones o ausencia de distinciones entre fe-nmenos evidentemente dismiles, por giros verba-les enigmticos, por imprecisas cronologas ad-hoc y por el intento de sustituir interpretaciones histrico-polticas usando otras, psicoanalticamente inspira-das. As, por ejemplo, en una sola pgina (la nmero 4) habla de grupos probablemente vulnerados o de circunstancias conflictivas [] al finalizar la dca-da del 60, pero al no dar detalles no se sabe cules eran los grupos, ni por qu circunstancias fueron vio-lentados. Del mismo modo, sin explicar a lo que alu-de, agrega que algunas de estas circunstancias fue-ron ajenas al xito de lo analtico y, nuevamente sin aclaraciones, menciona la proximidad de serios vaivenes sociopolticos. Finalmente, refiere un mis-terioso ajuste de cuentas en donde se habra mez-clado lo poltico con lo terico, dejndonos sin poder adivinar ni qu teoras, ni qu posturas polticas, ni qu supuestas cuentas pendientes son referidas.
Por otra parte, el texto nombra a quienes se aleja-ron del movimiento psicoanaltico chileno, entregando indicaciones que resultan complejas por sus omisiones y falta de diferenciaciones. En tal sentido, se habla sin distingo del doloroso fallecimiento de los Dres. Car-los Nez y Gabriel Castillo (p. 5), siendo que se trata de hechos situados en niveles distintos y acaecidos en condiciones muy diversas: lo de Nez fue un suicidio (en 1984) desvinculado, al parecer, de asuntos polti-cos; lo de Castillo fue una desaparicin (en 1976) que, aparentemente perpetrada por agentes de la Direccin de Inteligencia Nacional (DINA) del rgimen pinochetis-ta, est directamente ligada con la situacin histrica, social y poltica de la dictadura (Vet, 2013). Asimismo, el escrito hace mencin a los Dres. Rosenblatt y Altami-rano que, segn el autor, se habran alejado de la APCh por manifestar mayor inters en otras orientaciones no analticas. Pero, con ello se esquivan las condiciones bajo las cuales Altamirano (el hermano de quien fuera Secretario General del Partido Socialista durante la UP) se retira de la Asociacin alrededor de 1981, a su regre-so del exilio. Si bien ste fue, luego, uno de los funda-dores de una asociacin de terapia familiar, l mismo seala que su distanciamiento nada tuvo que ver con una prdida de inters por el psicoanlisis, sino con la incomodidad sentida all luego de su retorno y, precisa-mente, por el sostenido silenciamiento de todo lo que se vinculara con poltica4.
Tampoco se menciona el periodo de dictadura en ninguno de los escritos que, producidos en los no-venta, consolidan el corpus histrico oficial. En los trabajos de Florenzano (1988), Prat (1989) y Davanzo (1993) ni siquiera hay eufemismos; mientras que en los de Arru (1991, 1995) y Gomberoff (1990, 1999) slo se adivina en disfrazadas alusiones y trminos como cambios, fenmenos o vaivenes socio-polticos, sin hacer jams uso de las ms precisas ex-presiones golpe de Estado, dictadura, tortura, ejecuciones, detenidos desaparecidos o presos polticos. Por su parte, los textos de los aos 2000 en nada varan a este respecto, siguiendo fielmente la rutina de omisiones y escamoteos.
Ahora bien, para el primer grupo de textos, con ex-cepcin de Davanzo (1993), parece vlido considerar que fueron producidos en condiciones dictatoriales, de suerte que no parece absurdo estimar que, en cierta medida, sus omisiones pudiesen tener rela-cin con una proteccin frente a posibles represalias y persecuciones. Sin embargo, para el segundo gru-po de escritos y, ms an, para el texto de lvarez (2009), es necesario integrar nuevas hiptesis que permitan entender las elisiones. Para estos, ni el re-torno de la democracia, ni los Informes de las Comi-siones Nacionales de Verdad y Reconciliacin (1991) y de Prisin Poltica y Tortura (2004), ni las sentencias judiciales a agentes de la dictadura, ni el arresto en
-
Asclepio, 66 (1), enero-junio 2014, p037. ISSN-L: 0210-4466. http://dx.doi.org/10.3989/asclepio.2014.11
LA DICTADURA MILITAR EN LA HISTORIA OFICIAL DEL PSICOANLISIS CHILENO: SOBRE LA CONSTRUCCIN DE UN PATHOS DISCURSIVO
7
Londres de Pinochet en 1998, parecen haber tenido la fuerza suficiente como para alejarlos de su atvica adhesin a la costumbre de omisin devenida verda-dero pathos discursivo.
As, por ejemplo, Gomberoff (1990) destacaba que [h]asta 1973 hubo un grupo de psiquiatra infantil en el Hospital Calvo Mackenna, de orientacin din-mica (p. 382), suprimiendo que aquel servicio fue cerrado por albergar a un grupo que, encabezado por Altamirano, se identificaba con tendencias polticas de izquierda, adems de pensar el psicoanlisis bajo las coordenadas de un compromiso social. Igualmen-te, en el mismo artculo, seala que en 1974 en la Escuela de Psicologa de la Universidad Catlica que-daban slo dos profesores, candidatos analistas, uno de los cuales dej de serlo al poco tiempo (p. 385), silenciando que uno de dichos profesores era Castillo, obligado a renunciar a su trabajo acadmico en 1975 y detenido desaparecido desde octubre de 1976. El texto prosigue sealando que, en la misma poca, los analistas iniciaron un proceso de repliegue desde los distintos servicios pblicos y departamentos univer-sitarios, hacia la Asociacin y sus consultas privadas. Intenta explicar el fenmeno en funcin de una even-tual contradiccin entre psicoanlisis y universidad, en relacin a asuntos de vocacin o de identidad analtica, en virtud de duelos no resueltos, de cues-tiones vinculadas al funcionamiento de grupos peque-os segn Bion ya aludidos por Florenzano (1988), de cuestiones de organizacin y de estilo estructural de la institucin o, incluso, de la supuesta influencia del matriarcado y del lugar del padre dejado va-co. En contraste, no menciona que las universidades y los servicios pblicos haban sido intervenidos por los militares, y que durante aquella poca (y no slo en Chile) las dictaduras privilegiaron enfoques so-bre todo en humanidades y ciencias sociales donde se enfatizase menos la reflexin o la crtica, y ms la adaptacin, la conducta y el pragmatismo.
Ciertamente, hay quienes subrayan lo sucedido en el pas desde los setenta hasta mediados de los ochen-ta (Arru, 1991, 1995; Gomberoff, 1990). No obstan-te, en ellos no se distingue lo sucedido durante el go-bierno de Frei Montalva y sus efectos sobre la APCh, de lo que pudo haber acontecido con el gobierno de Allende y, posteriormente, con el golpe y la dictadu-ra. En tal sentido, Arru (1991) seala que, en dicho periodo, la situacin socio-poltica de nuestro pas naturalmente afect a las personas de la Institucin y en ciertos casos en forma muy dolorosa, sin embargo, a nivel del grupo, no pareci tener mayor trascenden-cia (p. 44-5). Nada se dice sobre qu precisamente, en el transcurso de 25 aos, afect a las personas y no a la institucin: las reformas agraria y universitaria? las transformaciones introducidas por la UP? el gol-pe y la violencia? la instalacin de la dictadura y la
violacin de los derechos humanos? la Constitucin de 1980? Asimismo, tampoco se explica de qu modo fueron afectadas las personas: les expropiaron tie-rras? emigraron por desacuerdos con las polticas de Allende? desaparecieron? fueron exiliados? fue-ron detenidos ilegalmente? fueron exonerados? Por ltimo, no se entrega ninguna explicacin acerca de cmo la institucin pudo permanecer inclume des-pus del golpe y a pesar de los exilios, desapariciones, detenciones, paros, toques de queda o del permanen-te Estado de excepcin de aquellos aos.
En consecuencia, lejos de ser el producto de un es-fuerzo de ecuanimidad y prudencia o de ser el fruto de tendenciosas y abusivas tergiversaciones, el pol-mico artculo de Arru (1998) sera, en el fondo, tan slo un engranaje ms de un entramado muchsimo ms vasto que sobrepasa acertadas o desacertadas apreciaciones personales. En efecto, la revisin del consolidado corpus histrico de la APCh parece indi-car que el mencionado escrito no se reduce al mero antojo de algn punto de vista, pues muy por el con-trario se encuentra enteramente atravesado por el pathos discursivo que, sostenidamente, ha animado la historia oficial del psicoanlisis en Chile.
HISTORIAS MARGINALES AL INTERIOR DE LA APCH
Pese a que el corpus histrico de la APCh se en-cuentra dominado por el mencionado pathos, existen otros textos producidos por miembros de dicha insti-tucin que, sin tratar directamente la historia del psi-coanlisis, revelan otras perspectivas acerca del golpe y la dictadura. Estos trabajos, sin embargo, no circulan como referencias en la historia oficial y permanecen, por distintos motivos, en una cierta marginalidad.
El primero de ellos es un texto que, escrito en 1984 por Bruzzone, Casaula, Jimnez y Jordn (1991), abor-da la persecucin, los sentimientos paranoides y los procesos regresivos experimentados por los au-tores durante su formacin en el Instituto de la APCh en los aos80. Sorprendentemente, como si nada tuviese que ver con el asunto y pese a las evidentes semejanzas, la realidad sociopoltica chilena de aque-llos aos no aparece mencionada en el artculo, ni si-quiera sugerida. Es, en cierto modo, como si sta slo hubiese podido emerger desplazada a la manera de un retorno de lo reprimido, sea en los anlisis di-dcticos, supervisiones y seminarios, sea en los regla-mentos y estructura institucionales.
Algo ms explcito respecto de la situacin de la poca y sus consecuencias para el psicoanlisis, un trabajo de Hinzner y Noemi (1986) examina la cues-tin de la realidad externa y su injerencia en la insti-tucin y la prctica psicoanalticas, sugiriendo aquello que otros textos callan o no logran integrar. Sostiene que un mundo externo caracterizado por una gran
-
Asclepio, 66 (1), enero-junio 2014, p037. ISSN-L: 0210-4466. http://dx.doi.org/10.3989/asclepio.2014.11
ESTEBAN RADISZCZ, MARA SABROVSKY Y SILVANA VET
8
violencia, regido por la omnisciencia, inmodificable por el razonamiento y donde se perjudica la posibi-lidad de discriminar entre lo verdadero y lo falso, afecta a los pacientes y a la tarea del psicoanalista, adems de servir como modelo inconscientemente incorporado en nuestras instituciones para conducir a silencios, sentimiento de soledad, dificultad para compartir experiencias (p. 43). Propone, as, distin-guir el rol del analista en sesin de aquel que le cabe como miembro de una institucin, preguntndose por el papel que le corresponde a esta ltima respecto a dicha realidad altamente patgena.
Pero el texto que con mayor decisin se aleja del mencionado pathos, es un escrito de 1989 donde Ji-mnez (1991), sin eufemismos, omisiones o vague-dades, habla abiertamente de dictadura, detenciones ilegales, ejecuciones, degollamientos, persecuciones. Poniendo en duda la ilusin de mantener intactas la abstinencia y la neutralidad del analista en condiciones sociales dictatoriales como la chilena, examina la manera en que estas ltimas inciden en la cotidianeidad para inmiscuirse problemticamente en la clnica y en la transferencia, de suerte que el conflicto poltico-ideolgico irrumpe, al igual que un terremoto, en la sesin de anlisis (p. 455). En tal sentido, agrega el autor, las situaciones polticas ex-tremas pondran en riesgo la viabilidad del encua-dre que, en el tratamiento psicoanaltico, propicia la capacidad de paciente y analista de crear [] un espacio y un tiempo que permita la toma de distancia de los eventos originariamente traumticos, para re-elaborarlos en el seno de una nueva experiencia (p. 456). Es que la intensificacin de la violencia poltica atentara contra aquel necesario cierto grado de dis-tanciamiento de la realidad actual y presente, pues o bien lo impide por su masivo ingreso en el anlisis, o bien determina que su preservacin inconmovible pueda llegar hasta la negacin o desmentida de la realidad actual (p. 457).
Sin duda, estos tres textos entregan algunos jirones de una historia, otra historia, que parece haber que-dado escamoteada en el relato oficial del psicoanlisis chileno. Sin embargo, no por ello estos escritos logran mantenerse enteramente ajenos al pathos discursivo dominante. En efecto, Bruzzone, Casaula, Jimnez y Jordn (1991) no alcanzan a establecer ningn vnculo con la manera en que las condiciones totalitarias pue-den llegar a afectar a los analistas, a la institucin ana-ltica o al ejercicio del psicoanlisis. De hecho, cuando el texto fue preliminarmente presentado en el 15 Congreso Psicoanaltico de Amrica Latina (Buenos Aires, 1984), algunos analistas argentinos observaron la eventual relacin con la situacin sociopoltica chi-lena y, sorprendidos, ninguno de los autores supo qu responder: simplemente nunca lo haban pensado as5. Asimismo, pese a destacar la resuelta incidencia
de la situacin externa sobre la prctica y la insti-tucionalidad psicoanalticas, Hinzner y Noemi (1986) tampoco explicitan a cuales patgenas circunstan-cias actuales, cargadas de violencia y omniscien-cia, se refieren, dejndonos sin saber si se trata efec-tivamente de la dictadura o de, por ejemplo, la guerra fra y la amenaza nuclear.
Por cierto, el texto de Jimnez (1991), parece esca-par a tal impronta discursiva. No obstante, incluso all encontramos algo del mencionado pathos. De mane-ra sintomtica, la versin publicada en 1991 es dedi-cada a la memoria de Castillo, pero se omite indicar quin portaba aquel nombre y en qu circunstancias haba fallecido. Adems, la manera en que se examina la incidencia de la dictadura sobre la prctica anal-tica, termina por sumir al psicoanlisis en la ms re-suelta inoperancia frente a lo poltico. En funcin de una discutible disyuncin entre realidad externa y realidad interna (tambin presente en el texto de Hinzner y Noemi), se restringe la poltica a la prime-ra y se confina al psicoanlisis en la segunda, como si ste tuviese poco que ver con aquella. Se convoca, as, un lugar comn en la literatura psicoanaltica de la poca que, olvidando la formulacin freudiana segn la cual desde el comienzo mismo la psicologa indi-vidual es simultneamente psicologa social (Freud, 1998b, p. 67), no parece reparar en el riesgo, frecuen-temente formulado por Freud, de que la cura deje de estar acompasada con el vivenciar real del paciente, y que as [] pierda contacto con el presente (Freud, 1998a, p. 129). De este modo, lo social y lo poltico seran extranjeros indeseables que, mediante un uso maoso de las nociones de abstinencia y neutrali-dad, deberan ser extirpados para allanar, mediante una neutralizacin de lo social y una abstencin en lo poltico, un espacio enteramente apartado en el cual situar la prctica analtica. He aqu, nuevamente, uno de los tpicos caractersticos del pathos discursivo: la imagen de un psicoanlisis aislado que, en apariencia al menos, se vincula con el mencionado retiro social y poltico vivido en la APCh a partir de los aos sesenta.
Finalmente, existen otros dos escritos que, apare-cidos despus del episodio de 1998, tambin pueden integrarse a este conjunto de trabajos. El primero es el libro de Capponi (1999), donde se busca integrar aspectos de las obras de Freud, Klein, Bion y Kernberg, para aplicarlos al esclarecimiento y eventual enfrenta-miento del conflicto social que, segn el autor, dividi-ra a la ciudadana chilena post-dictatorial. Se tratara de un duelo inconcluso cuya elaboracin slo tendra lugar en los individuos y requerira de lderes que, ca-paces de promover condiciones susceptibles de dis-minuir al mximo la persecucin y la culpa persecu-toria de los grupos sociales y, por ende, los estados mentales paranoicos y manacos (p. 193), faciliten la progresin hacia configuraciones ms neurticas y,
-
Asclepio, 66 (1), enero-junio 2014, p037. ISSN-L: 0210-4466. http://dx.doi.org/10.3989/asclepio.2014.11
LA DICTADURA MILITAR EN LA HISTORIA OFICIAL DEL PSICOANLISIS CHILENO: SOBRE LA CONSTRUCCIN DE UN PATHOS DISCURSIVO
9
luego, maduras. A diferencia del pathos, Capponi reconoce la violencia acaecida y formula, a su mane-ra, el conflicto sociopoltico que ella supondra. No obstante, el espacio dedicado a la exposicin histrica es asombrosamente nfimo, resumiendo en 4 pginas (el libro contiene 228) el Informe de la Comisin Nacio-nal de Verdad y Reconciliacin (1991). Adems, resul-ta igualmente llamativo que, prefiriendo expresiones amenguadas como intervencin de las Fuerzas Arma-das o perodo militar, se omita el trmino golpe y slo escuetamente se utilice la palabra dictadura. Pero, quizs, el aspecto ms crtico del libro sea la apli-cacin, directa y sin rigurosidad epistemolgica alguna, de una teora (kleiniana) del desarrollo mental tempra-no a la comprensin de acontecimientos sociales ex-tremos con efectos traumticos especficos. Tal como seala Scott (1999), ello redunda en una psicopatologi-zacin del problema sociopoltico y desplaza el anlisis hacia el campo individual donde la accin poltica y so-cial seran meros consortes de una superacin personal de distorsiones maniacas o persecutorias. Ms all de los decididos reparos que, en distintos niveles, nos pro-voca el libro de Capponi (donde incluso se afirma que para la elaboracin del conflicto bastara la actitud madura de slo una de las partes capaz de dar amor contra agresin!), es evidente que tampoco aqu est enteramente ausente la incidencia del pathos.
De manera por entero distinta, en el segundo tex-to, Daz (2005) propone un modelo que, buscando abordar los traumas subjetivos especficamente deri-vados de la represin poltica en Chile, se apoya en una vasta experiencia clnica con vctimas de la dicta-dura llevada a cabo en el Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos (ILAS). Se trata de un trabajo que, escrito por un miembro de la APCh, aborda frontalmente las brutales consecuencias sub-jetivas y sociales del ejercicio de la violencia poltica, asumiendo implcitamente que, frente a tales fen-menos, el psicoanlisis se ha visto conceptualmente transformado para llegar a ser aplicado crticamente en el esclarecimiento de estos. Ciertamente, nada del pathos parece incidir en este texto. No obstante, pese a haber sido publicado en la revista de la Asociacin, el artculo se caracteriza por llevar la impronta discur-siva y polticamente comprometida propia del ILAS.
Tambin cabra incluir aqu las comunicaciones pre-sentadas por miembros de la APCh en el Cine Foro so-bre Psicoanlisis y Derechos Humanos del Congreso de 1999 (Jimnez, 1999; Castillo, Colzani, Gmez & Jordn, 1999). Curiosamente, ellas nunca fueron publicadas en la revista de la APCh, ni en ninguna de la IPA, sino que aparecieron en el primer nmero de la revista del ILAS.
A MODO DE CONCLUSIN
Pero, qu pasiones tan vigorosas han podido sos-tener, y posiblemente an sostienen, el mencionado
pathos? Para responder esta pregunta resulta insufi-ciente recurrir al slo examen crtico del corpus his-trico sin considerar aspectos ms globales. A decir verdad, el pathos discursivo que impregna el relato histrico oficial de la APCh no parece enteramente ex-tranjero a la tradicin poltica que, consolidada duran-te el nazismo, fue promovida por la IPA durante dca-das. Dicha poltica podra definirse como: defender y preservar la institucin a cualquier precio y garantizar la supervivencia de todas y cada una de las sociedades psicoanalticas que atravesaban dificultades (Steiner, 2003, p. 42). As, entre 1933 y 1936, la IPA promovi en la Sociedad Psicoanaltica de Berln un principio de acomodacin al rgimen nazi (Nitzschke, 1992); en 1934, expuls a Wilhelm Reich por sus compromisos con el marxismo (Roazen, 2001); en 1979, se neg a hacer una declaracin oficial contra la violacin de Derechos Humanos en Amrica Latina, aduciendo que eran rumores (Vezzetti, 1999); entre 1973 y 1993, encubri a Amilcar Lobo, torturador de la dictadura brasilea y candidato de la Sociedad Psicoanaltica de Ro de Janeiro y a Leao Cabernite, su analista didac-ta y presidente de la misma asociacin (Besserman, 1998). En consideracin de ello, sera ingenuo pensar que el pathos discursivo de la APCh fuese el resulta-do de la pura creatividad de una institucin acosada por sus propios fantasmas, olvidando el lugar que le cabe en una tradicin de silenciamiento y pretendida neutralidad respecto de rdenes polticos capaces de amenazar la institucionalidad de la IPA.
Pero, ms localmente, el discurso consolidado en la APCh sobre la dictadura tampoco resulta ajeno a la retrica chilena de la reconciliacin que se re-elabor como conjuro a partir de 1990, tanto desde los gobier-nos de la coalicin de centro-izquierda que gobern despus de la dictadura (Concertacin de Partidos por la Democracia), como desde la derecha y las Fuerzas Armadas. Mecindose entre el olvido moral y poltico, por un lado, y la justicia y verdad en la medida de lo posible, por el otro, esta formacin discursiva bus-c tranquilizar a las vctimas sin alterar los acomodos institucionales y los precarios equilibrios obtenidos en 1990 (Lira & Loveman, 2002). Como lo sealara el ex-presidente Aylwin (1996), entendamos que no po-damos centrar indefinidamente el debate nacional en escudriar el pasado, porque esto significara ahon-dar las divisiones que queramos superar, postergar los grandes desafos en el mbito econmico social y an poner en riesgo el propio proceso de democrati-zacin (p. 38).
A decir verdad, en las omisiones, obliteraciones y desfiguraciones que, respecto de los aos de plomo, pueblan el pathos discursivo de la historia oficial del psicoanlisis chileno, resuenan con fuerza los ecos de aquellos silencios que, de acuerdo a Moulian (2002), impregnaron las estrategias de blanqueo del as lla-
-
Asclepio, 66 (1), enero-junio 2014, p037. ISSN-L: 0210-4466. http://dx.doi.org/10.3989/asclepio.2014.11
ESTEBAN RADISZCZ, MARA SABROVSKY Y SILVANA VET
10
mado proceso de transicin a la democracia instala-do en Chile luego de la dictadura. Proceso en el cual, como lo seala Garcs (2010), las fuerzas democr-ticas que tomaron el gobierno en 1990 generaron di-versas estrategias de adaptacin a la transicin pac-tada (p. 148), para mantener la gobernabilidad al precio de silenciar los dolores del pasado.
Omisin, eufemismo y olvido fueron, entonces, las acciones fundantes y fundamentales del Chile de la transicin, la cual oper como un sistema de trueques: la estabilidad, se dijo, tiene que ser comprada por el si-lencio (Moulian, 2002, p. 38); y donde el consenso se convirti en una conminacin al silencio. Romperlo significaba situarse en un terreno dramtico, cuya vio-lacin sera atentar contra el proceso (de transicin), daarlo (p. 44). En consecuencia, sera ingenuo pen-sar que una comunidad de psicoanalistas hubiese po-dido escapar a aquella lgica dramtica tan plagada de amenazas espectrales, demostrando que, incluso en su blando alegato por la ecuanimidad, la APCh en modo
alguno se encontraba verdaderamente aislada: ella for-maba parte, quizs en su extremo ms ciego, del iluso-rio argumento de la reconciliacin nacional.
Ciertamente, estas breves indicaciones no agotan los mltiples elementos que han podido participar en el impulso y la mantencin de esta patho-lgica confi-guracin del discurso sobre la dictadura en la historia oficial del psicoanlisis chileno. En tal sentido, resulta-ra imprescindible examinar las condiciones efectivas en las que se encontraron los psicoanalistas chilenos y la institucionalidad analtica de la poca, adems de considerar las prcticas concretas del psicoanlisis en Chile, tanto a nivel de su transmisin como en el plano de su aplicacin. No obstante, la estimacin de dichas condiciones y de tales prcticas requiere de nuevas investigaciones, las cuales en todo caso necesitan formularse desde una perspectiva crtica, cultural y poltica, capaz de superar las sordas predisposiciones del pathos discursivo que ha dominado la historia del psicoanlisis chileno hasta nuestros das.
NOTAS
1 Carlos Whiting (1973, noviembre 2), Carta a Daniel Widlcher. Archivo de la Asociacin Psicoanaltica Chilena. Biblioteca de la Asociacin Psicoanaltica Chilena.
2 En la historiografa de las ciencias, esto generalmente perdura hasta el surgimiento de relatos concurrentes. Actualmente han emergido perspectivas que, promoviendo una mirada crtica de la historia oficial, han revelado fragmentos de aquella otra historia que, hasta hoy, haban sido oscurecidos. Entre tales iniciativas se cuentan, adems del presente escrito, las actuales investigacio-nes doctorales de Mariano Ruperthuz y de Silvana Vet, llevadas
a cabo en la Universidad de Chile. Esperamos que, desde estos esfuerzos, puedan surgir otros corpus para el psicoanlisis chile-no, inspirados en nuevas orientaciones y metodologas.
3 Este hecho es de inmensa relevancia dada la importancia que tiene la periodizacin en el trabajo histrico, como gesto de or-denamiento del campo. Su injerencia no slo es metodolgica, sino tambin profundamente ideolgica (Stagnaro, 2006).
4 Guillermo Altamirano (2009, octubre 15). Comunicacin personal.
5 Eleonora Casaula (2012, diciembre 13). Comunicacin personal.
BIBLIOGRAFA
Adams-Silvan, Abby (1998), I.P.A Congress 25-30 July 1999 San-tiago de Chile. Interviews with the Members of the Programme Committee, Newsletter IPA. International Psychoanalysis, 7 (1), pp. 24-33.
lvarez, Nelson (2009), Algunas reflexiones sobre la formacin de psicoanalistas en Chile, Revista Chilena de Psicoanlisis, 26 (2), pp, 145-159.
Arru, Omar (1988), 40 aos de psicoanlisis en Chile, Revista Chi-lena de Psicoanlisis, 7, pp. 3-5.
Arru, Omar (1991). Orgenes e identidad del movimiento psicoanal-tico chileno En: Casaula, Eleonora; Coloma, Jaime & Jordn, Juan
Francisco (eds.), 40 aos de psicoanlisis en Chile. Biografa de una Sociedad Psicoanaltica, Santiago de Chile, Anank, pp. 25-54.
Arru, Omar (1995), Chile. En: Kutter, Peter (ed.). Psychoanalysis International. A Guide to Psychoanalysis Throughout the World. Vol. 2 America, Asia, Australia, Further European Countries, Stuttgart-Bad Camstatt, Frommann Holzboog Verlag, pp.74-93.
Arru, Omar (1998a), Brief Note on the History of Chile in the Last Thirty Years, Newsletter IPA. International Psychoanalysis, 7 (1), pp. 34-35.
Arru, Omar (1998b), Omar Arru responde a sus crticos, News-letter IPA. International Psychoanalysis, 7 (2), p. 5.
-
Asclepio, 66 (1), enero-junio 2014, p037. ISSN-L: 0210-4466. http://dx.doi.org/10.3989/asclepio.2014.11
LA DICTADURA MILITAR EN LA HISTORIA OFICIAL DEL PSICOANLISIS CHILENO: SOBRE LA CONSTRUCCIN DE UN PATHOS DISCURSIVO
11
Aylwin, Patricio (1996), La Comisin Chilena sobre la Verdad y Re-conciliacin. Serie: Estudios bsicos de derechos humanos, VII. Dispoinible en: http://www.bibliojuridica.org/libros/4/1841/4.pdf [consultado el 11/05/2013].
Barthes, Roland (2004), Lo neutro: curso del Collge de France 1977-1978, Buenos Aires, Siglo XXI.
Berman, Emmanuel (1999), Chile Once More, Newsletter IPA. In-ternational Psychoanalysis, 8 (1), p. 4.
Besserman, Helena (1998), No se lo cuenten a nadie: poltica del psi-coanlisis frente a la dictadura y la tortura, Buenos Aires, Polemos.
Braun, Julia & Puget, Janine (1999), Cartas al Editor. Historia de Chile?, Newsletter IPA. International Psychoanalysis, 7 (2), p. 4.
Bruzzone, Mnica; Casaula, Eleonora; Jimnez, Juan Pablo & Jor-dn, Juan Francisco (1991), Regresin y persecucin en la for-macin psicoanaltica. A propsito de una experiencia. En: Ca-saula, Eleonora; Coloma, Jaime & Jordn, Juan Francisco (eds). 40 aos de psicoanlisis en Chile. Biografa de una Sociedad Psi-coanaltica, Santiago de Chile, Anank, pp. 371-379.
Caiozzi, Silvio (Director), (1998), Fernando ha vuelto [Documental], Santiago de Chile.
Canestri, Jorge (1998), Cartas al editor. Historia de Chile?, News-letter IPA. International Psychoanalysis, 7 (2), p. 4.
Canestri, Jorge (1999), Dialogue by Jorge Canestri, Newsletter IPA. International Psicoanlisis, 8 (1), p. 28.
Capponi, Ricardo (1999), Chile, un duelo pendiente: perdn, recon-ciliacin, acuerdo social, Santiago de Chile, Andrs Bello.
Casaula, Eleonora; Coloma, Jaime & Jordn, Juan Francisco (eds.), (1991), Cuarenta aos de psicoanlisis en Chile. Biografa de una sociedad cientfica. 2 Tomos, Santiago de Chile, Anank.
Castillo, Mara Isabel; Colzani, Francesca; Gmez, Mara Elena & Jordn, Juan Francisco (1999), Presentacin, Revista ILAS, I (1), pp. 24-26.
Comisin Nacional de Verdad y Reconciliacin (1991), Informe de la Comisin Nacional de Verdad y Reconciliacin, Santiago de Chile, Edicin Oficial.
Comisin Nacional de Prisin Poltica y Tortura (2004), Informe de la Co-misin de Prisin Poltica y Tortura, Santiago de Chile, Edicin Oficial.
Davanzo, Hernn (1993), Orgenes del psicoanlisis en Chile. Colo-quio con Arturo Prat E. y Ramn Ganzaran, Revista Chilena de Psicoanlisis, 10 (2), pp. 58- 65.
Davanzo, Hernn (2005), Sobre la formacin de candidatos en el Instituto de psicoanlisis de la APCH, Revista Chilena de Psicoa-nlisis, 22 (1), pp. 5-18.
Diatkine, Dominique (1998), Cartas al editor. Historia de Chile?, Newsletter IPA. International Psychoanalysis, 7 (2), p. 4.
Daz, Margarita (2005), Efectos traumticos de la represin poltica en Chile: una experiencia clnica, Revista Chilena de Psicoanli-sis, 22 (1), pp. 19-28.
Freud, Sigmund (1998a), Sobre la iniciacin del tratamiento (Nue-vos consejos sobre la tcnica del psicoanlisis, I), Obras com-pletas. Vol. XII, Buenos Aires, Amorrortu.
Freud, Sigmund (1998b), Psicologa de las masas y anlisis del yo Obras completas. Vol. XVIII, Buenos Aires, Amorrortu.
Florenzano, Ramn (1988), Estrategias de desarrollo y la Asocia-cin Psicoanaltica Chilena, Revista Chilena de Psicoanlisis, 5, pp. 20-28.
Gampel, Yolanda (1998), Cartas al editor. Historia de Chile?, Newsletter IPA. International Psychoanalysis, 7 (2), p. 4.
Garcs, Mario (2010), Actores y disputas por la memoria en la tran-sicin siempre inconclusa, Ayer, 79 (3), pp. 147-169.
Gomberoff, Mario (1990), Apuntes acerca de la historia del psicoa-nlisis en Chile, Revista de Psiquiatra, 7, pp. 379-387.
Gomberoff, Mario (1999), El psicoanlisis en Chile, Newsletter IPA. International Psychoanalysis, 7 (2), p. 5.
Hinzner, Helena & Noemi, Carmen (1986), Visin psicoanaltica de la realidad externa, Revista Chilena de Psicoanlisis, 3, pp. 35-43.
Infante, Jos Antonio, Jimnez, Juan Pablo & Jordn, Juan Francis-co (1999), Carta a nuestros colegas psicoanalistas, Newsletter IPA. International Psychoanalysis, 7 (2), p. 17.
Jimnez, Juan Pablo (1991). Algunas reflexiones sobre la prctica del psicoanlisis en Chile hoy. En: Casaula, Eleonora; Coloma, Jaime & Jordn, Juan Francisco (eds.), 40 aos de psicoanlisis en Chile. Biografa de una Sociedad Psicoanaltica, Santiago de Chile, Anank, pp. 439-462.
Jimnez, Juan Pablo (1999), Presentacin, Revista ILAS, I (1), pp. 19-20.
Kernberg, Otto (1999), The Presidents Column, Newsletter IPA. International Psychoanalysis, 8 (1), pp. 5-6.
Lira, Elizabeth & Loveman, Brian (2002), El espejismo de la reconci-liacin poltica: Chile, 1990-2002, Santiago, LOM.
Moulian, Toms (2002), Chile actual, anatoma de un mito, Santia-go, LOM.
Nitzschke, Bernd (1992), La psychanalyse considre comme une science a-politique, Revue internationale dhistoire de la Psy-chanalyse, 5, pp. 169-182.
Prat, Arturo (1989), Historia de la psiquiatra dinmica en Chile, Revista Chilena de Psicoanlisis, 8, pp. 5-8.
Puget, Janine (1998), Cartas al editor, Newsletter IPA. Internatio-nal Psychoanalysis, 7 (2), p. 4.
Puget, Janine (1999), Social violence: A psychoanalytical approach, International Psychoanalysis. IPA Newsletter, 8 (1), pp. 33-34.
Roazen, Paul (2001), The Historiography of Psychoanalysis, New Jer-sey, Transaction Publishers.
Scott, Catalina (1999), Cartas al director, Revista chilena de psi-coanlisis, 16 (2), pp. 107-112.
-
Asclepio, 66 (1), enero-junio 2014, p037. ISSN-L: 0210-4466. http://dx.doi.org/10.3989/asclepio.2014.11
ESTEBAN RADISZCZ, MARA SABROVSKY Y SILVANA VET
12
Stagnaro, Juan Carlos (2006), Evolucin y situacin actual de la his-toriografa de la psiquiatra en la Argentina, Frenia, 7, pp. 7-37.
Steiner, Riccardo (2003), De Viena a Londres y Nueva York. Emigracin de psicoanalistas durante el nazismo, Buenos Aires, Nueva Visin.
Vet, Silvana (2013), Psicoanlisis en Estado de Sitio, Santiago, Edi-ciones El Buen Aire/ FACSO.
Vezzetti, Hugo (1999), Instituciones psicoanalticas en las dictadu-ras militares. Sumisin conformista a los poderes, Pgina 12 [en lnea], disponible en: http://www.pagina12.com.ar/1999/suple/psico/99-10/99-10-07/psico01.htm [consultado el 11/05/2013].
Whiting, Carlos (1980), Notas para la historia del psicoanlisis en Chile, Revista Chilena de Psicoanlisis, 2, pp. 19-26.