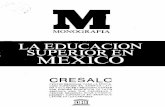No. 60 · 2016-04-14 · Entrevista con el presidente de la amc Ibarrola, Remedi, Weiss: ... Col....
Transcript of No. 60 · 2016-04-14 · Entrevista con el presidente de la amc Ibarrola, Remedi, Weiss: ... Col....
No. 60www.educacionyculturaaz.com
Margarita Zorrilla: El inee en otra etapa de su desarrolloAlba Martínez Oliva: Evaluación de los maestros
Entrevista con el presidente de la amc
Ibarrola, Remedi, Weiss: Evaluación cuantitativa y cualitativaErnesto Ponce: Los resultados de las evaluacionesLeonardo Moreno: El movimiento universitario favorece la pluralidad
INEE10 años dE EvaluacIoNEs EducatIvas
AGOSTO 2012
Director Emilio Zebadúa
Subdirector de InformaciónAlejandro Montes de Oca
Subdirector de Arte Gabriel Pineda
Consejo EditorialCoordinadores
NacionalEmilio Zebadúa
EstadosHumberto Valverde
Internacional Emilio Tenti Fanfani
EdiciónGil del Valle
Diseño Gráfico Miguel Rivera López
CorrectorMarco Antonio Ramírez López
AsesorEduardo Rodríguez
Ventas y publicidad: T. 01 (55) 2282 6420
CONSEJO EDITORIAL
az se desarrolla con paquetería Adobe
az se desarrolla con procesadores Intel
Tennyson 125, Colonia Polanco,Del. Miguel Hidalgo, Distrito Federal, C.P. 11550
Teléfono: + 52 (55) 2282 6420¿Te interesa publicar en az? Escríbenos a:
[email protected]@revistaaz.com
www.educacionyculturaaz.com
az. Revista de Educación y Cultura, es una publicación mensual de ZENAGO EDITORES S.C. Editor Responsable: Alejandro Montes de Oca. El Certificado de Licitud de Título No. 13825 y el Certificado de Licitud de Contenido No. 11398, se encuentran regulados por la Co-misión Calificadora de Publicaciones y Revistas de la Secretaría de Gobernación. Registro ante la Dirección de Reservas de Derechos del Instituto Nacional de Derechos de Autor: 04-2007-051614421000-102. ISSN 1870-994X. Registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial: 989138. Se terminó de imprimir el 30 de julio de 2012, en Compañia Impresora El Universal S.A de C.V, Allende 174, Col. Guerre-ro, México D.F. Distribuida por: PUBLICACIONES CITEM S.A. DE C.V., Av. Del Cristo No. 101, Col. Xocoyahualco, Tlalnepantla, Edo. de Méx., C.P. 54080, Tel: 5366 0000 Ext. 2273. R.F.C. PCI-980731PS5 y ZENAGO EDITORES S.C., con domicilio en Tennyson 125, Col. Polanco Reforma, 11550, Delegación Miguel Hidalgo, México, D.F. Registro Postal auto-rizado por SEPOMEX número PP09-1558. Tiraje auditado y certificado por Zeta Siete Corporativo Internacional, S.A. de C.V., con el número Z70001170707. Las opiniones contenidas en esta publicación no son necesariamente las del editor. Se encuentra totalmente prohibida la reproducción parcial o total por cualquier método de esta publicación. ® az es una marca registrada.
CONSEJO EDITORIAL
Coordinador: Emilio ZebadúaRubén Aguilar Valenzuela • María Luisa Armendáriz
Rogelio Carbajal • Sergio CárdenasGuadalupe Chacón Monárrez • Hugo Concha • Rodolfo de la TorreJavier Garciadiego • Rafael Giménez • Ishie Gitlin • Víctor Godínez
Lorenzo Gómez-Morín • Manuel Gómora • José N. Iturriaga Edgar Jiménez • Enrique Ku • Leonardo Lomelí • María Marván Laborde
Norma Mereles de Ogarrio • Rosalinda Morales Garza • Luis Morfín Graciela I. Ochoa Buenrostro • Sylvia B. Ortega Salazar
Francisco José Paoli Bolio • Manuel Pérez Cárdenas • Jacqueline Peschard José Ramírez Salcedo • Armando Reza • José Antonio Rodríguez
Andrés Roemer • Luis Rubio • Consuelo Sáizar • Rodolfo Stavenhagen Alfonso Zárate • Emilio Zebadúa.
Coordinador: Humberto ValverdeAguascalientes: Alma Medina • Baja California: Gastón Luken,
Virgilio Muñoz • Baja California Sur: María Dolores Davó González Colima: Óscar Javier Hernández Rosas • Chiapas: Rita Acosta Reyes,
Gabriel Bravo del Carpio, Magda Jan Argüello, Daniel Villafuerte Chihuahua: Jorge Mario Quintana Silveyra,
Fryda Libertad Licano Ramírez, Carlos González Herrera Coahuila - Durango: Gabriel Castillo Domínguez • Distrito Federal: Roberto Beristáin, Raúl Ortega, Xiuh Guillermo Tenorio • Estado de México: Rogelio Tinoco, Guadalupe Yamin Rocha • Guerrero: Luis Alberto Sánchez Martínez Jalisco: David Gómez-Álvarez, Miguel Agustín Limón Macías, Miguel Ángel
Martínez Espinosa • Michoacán: Isidoro Ruiz • Morelos: Medardo Tapia, Humberto Valverde • Nuevo León: Manuel Pérez RamosOaxaca: Guadalupe Toscano • Querétaro: Manuel Ovalle
Sinaloa: Efrén Elías • Sonora: Miguel Manríquez • Tabasco: Nicolás Bellizia Aboaf, Juan Antonio Ferrer, Dolores Gutiérrez Zurita • Tamaulipas: Emilio
Pozo González • Tlaxcala: Miguel Ángel Islas Chío • Veracruz: José Antonio Montero • Zacatecas: Virgilio Rivera Delgadillo,
Manuel Ibarra Santos.
Coordinador: Emilio Tenti FanfaniArgentina: Emilio Tenti Fanfani • Austria: Willibald Sonnleitner
Bolivia: Roxana Salazar • Brasil: Ana Santana Colombia: Víctor Manuel Gómez Campo, Mario Jursich Durán
España: María Antonia Casanova, Ana FrancoEstados Unidos: Beatriz Armendáriz, John Lear, Harry Anthony Patrinos,
Juan de Dios Pineda, Mark V. Hagerstrom • Francia: Sophie Hvostoff, Paul Tolila • Organización de Estados Iberoamericanos: Karen Kovacs
Perú: José Rivero • Uruguay: Enrique Martínez Larrechea, Fernando Rodal.
Ilustración de portada: Ricardo Figueroa
CARTA dEL diRECTOR
10 AñOS dE EVALuACiOnES EduCATiVASCOORDINADO pOR EDuARDO RODRíGuEz
El inee en otra etapa de su desarrolloMARGARITA zORRILLA FIERRO
Coordinación entre evaluación cuantitativa y cualitativaMARíA DE IbARROLA, EDuARDO REMEDI y EDuARDO WEISS
¿Qué nos dicen los resultados de las pruebas de aprendizaje?MARíA TRIGuEROS GAISMAN
una nueva tarea para el ineeMARIO RuEDA bELTRáN
Evaluación de maestrosALbA MARTíNEz OLIVé
La comunicación de los resultados de las evaluacionesERNESTO pONCE
MundOS
Ciencia y Sociedad se imparten en MéxicoV. VEGA
“¡Hablar su lengua materna no es un defecto!”ENTREVISTA A COLETTE GRINEVALD
íNDICE
4
6
36
6
8
16
24
28
32
36
38
40
44
46
50
56
58
62
40
44
50
56
62
PÁGinA Au
bajo financiamiento en Ciencia y TecnologíaSILVIA RuIz
REPÚBLiCA
Culminan estudios niños hospitalizados
El Estado de México: una breve mirada a su historia educativa (1ª parte)EDGAR TINOCO GONzáLEz
CuLTuRA
Museo Memoria y Tolerancia
ALMA MATER
El movimiento universitario favorece la pluralidadLEONARDO ROMERO
El ensamblaje del primer avión mexicanoNORELy R. GONzáLEz
VOZ
Escenario competitivo móvilERNESTO pIEDRAS
4 revista az
EfEméridEs
6 de agosto de 1945 El bombardero estadounidense
“Enola Gay” deja caer la primera bomba atómica sobre Hiroshima.
1 de agosto de 1856 Se pone en circulación el primer timbre de correos de México, con la efigie de Miguel Hidalgo.
22 de agosto de 1823 Se crea el Archivo General y público
de la Nación, sucesor del Archivo General de la Nueva España.
12 de agosto de 1898 La firma de un protocolo de paz marca el final de la Guerra hispano-norteamericana.
ActividAdEs culturAlEsla constitución de cádiz
Lugar: Calle del Carmen núm. 31, Centro Histórico.Fecha: Hasta septiembre de 2012.
El Museo de las Constituciones expone una breve muestra de documentos que
dan cuenta de la presencia que tuvo dicha Constitución en la Nueva España.
Información: www.museodelasconstituciones.unam.mx
surrealismo. vasos comunicantes Lugar: Museo Nacional de Arte (munal).
Fecha: Hasta el 15 de septiembre de 2012. La exposición ofrece una crítica lectura de
los alcances del surrealismo en México; se presentan obras de artistas como Yves
Tanguy, Man Ray, Max Ernst, René Magritte, Joan Miró, Salvador Dalí, Luis Buñuel,
Leonora Carrington, Diego Rivera y Frida Kahlo, entre otros.
Información: www.munal.com.mx
El rostro de la mujer en la historia del arte Lugar: Museo de San Carlos.Fecha: Hasta el 3 de septiembre de 2012.La muestra ejemplifica la representación de la mujer desde la visión histórico-artística, enfatizando los cambios constantes e hitos en la parte más iluminadora del retrato humano: el rostro. Consta de obras de Fragonard, Zurbarán, El Tintoretto, Clavé, Ribera, Gedovius, Sorolla y Zárraga.Información: mnsancarlos.com/elrostrodelamujer.html
litErAlAquella mal entendida máxima de que Dios se ex-plica en la voz del pueblo, autorizó la plebe para tiranizar el buen juicio, y erigió en ella una potes-tad tribunicia, capaz de oprimir la nobleza literaria. Es éste un error de donde nacen infinitos; porque asentada la conclusión de que la multitud sea regla de la verdad, todos los desaciertos del vulgo se ve-neran como inspiraciones del Cielo.
Benito Jerónimo Feijoo (1676-1764)
3 de agosto de 1492 Cristóbal Colón zarpa del puerto de
palos de la Frontera al mando de tres naves: Niña, pinta y Santa María.
18 de agosto de 1958 Se publica la primera edición
estadounidense de Lolita de Vladimir Nabokov.
puede lograr una educación de calidad para todos si este proceso no es acompañado con iniciativas orien-tadas a mejorar la formación y capacitación de los profesores. Y como se sabe, durante todo este pro-ceso el magisterio ha externado su disponibilidad no sólo a ser evaluado, sino que identificó en las medi-ciones el instrumento para que haya una evaluación más amplia, cada vez más sistemática, de los propios docentes.
Los resultados de las evaluaciones caminan en todos los sentidos. Los maestros y directivos podrán diseñar escenarios conjuntos sobre la situación par-ticular de las escuelas. Las autoridades educativas —federales o estatales— podrán implementar po-líticas y acciones pedagógicas, de gestión escolar y de participación social encaminadas a elevar el ren-dimiento académico de los estudiantes. Es indispen-sable identificar los resultados de las evaluaciones, pero igual o mucho más importante será explicar el vital papel que cumplen estos instrumentos de me-dición, conocer la metodología empleada, razones, alcances y limitantes de las evaluaciones.
A diez años de emprender sus actividades, el pre-sidente Felipe Calderón firmó el decreto con el cual el inee gozará de plena autonomía y le permitirá elaborar informes sobre la condición de la educación en el ni-vel preescolar, primaria, secundaria y media superior, tanto en el esquema público como privado. ¿En qué dirección deben de avanzar las evaluaciones? El reto abre oportunidades: construir modelos de evaluación coherentes, con un enfoque que mejore la calidad de la educación, a partir de la innovación de desarrollos teóricos, metodológicos e instrumentales.
carta del director
En agosto de 2002 el Diario Oficial de la Federa-ción daba a conocer el decreto presidencial por el que se instauraba el Instituto Nacional para
la Evaluación de la Educación (inee). Se consumaba, de esta manera, un largo proceso que —a su vez— implicó el desarrollo de una cultura de la evaluación del sistema educativo nacional. Las autoridades edu-cativas federales y estatales, se puede decir, dispo-nen hoy en día de información sobre el rendimiento escolar de los alumnos y cuentan también con mayo-res elementos para desarrollar políticas públicas que mejoren la calidad de la educación en el país.
El mejoramiento de las capacidades y los logros de aprendizaje de los niños y jóvenes en el sistema educativo es clave para cumplir con los desafíos que implica una educación de excelencia. Por otro lado, proyecta un objetivo nacional en el cual el Estado debe garantizar la educación pública en términos de calidad, innovación y pertinencia para que los alum-nos estén acordes con las condiciones de desarrollo económico y social que demanda el siglo xxi. La eva-luación del sistema educativo, la medición sistemá-tica de los saberes de los alumnos, de las competen-cias de los maestros, de las autoridades educativas y de los hacedores de las políticas públicas, desde luego, son algunos de los instrumentos más podero-sos para fortalecer la educación pública.
Las evaluaciones también dotan de información indispensable para mejorar el aprendizaje, a partir de un diagnóstico que identifica deficiencias, caren-cias y rezagos que impactan el aprovechamiento y el rendimiento escolar de los estudiantes. Si bien es-tos instrumentos de medición desempeñan un papel imprescindible, resulta también innegable que no se
www.educacionyculturaaz.com 5
Frente a los cambios suele hacerse apo-logía de los hechos pasados. Esto su-cede en la vida de las personas, en las
familias y también en las instituciones. Es probable que hayamos escuchado en más de una ocasión la frase “tiempos pasados fue-ron mejores”. En esta pequeña contribución quiero centrarme en el tema del futuro y del cambio.
El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (inee) es una joven institu-ción que se encuentra hoy frente a otra etapa de su desarrollo. Así veo y valoro los cam-bios que impulsa su nuevo ordenamiento
jurídico. Una institución a la que se le otor-ga un grado de autonomía que, si bien hay que decir que es limitado, no es de ninguna manera despreciable. Ésta se concibe en los términos de un “organismo descentralizado no sectorizado”, lo que quiere decir que el Instituto se descentraliza de la Secretaría de Educación Pública (sep) y ya no se encon-trará bajo su mecanismo de coordinación. No obstante, continuará siendo un organis-mo del poder ejecutivo y por ello, en este momento, pasará a estar bajo la tutela de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (shcp).
6 revista az
El inee en otra etapa de su desarrollo
El Instituto continuará siendo un organismo del poder
ejecutivo y por ello pasará a estar bajo la tutela de la shcp.
Mar
garit
a Zo
rrill
a Fi
erro
Dire
ctor
a Ge
nera
l del
inee
.Fo
tos:
Cua
rtosc
uro
Lo antes descrito tiene implicaciones de diverso orden, como son las presupuestales y las de tipo burocrático administrativo: am-bas impactan la dimensión de las funciones sustantivas, la que encuentra en la definición de los programas de trabajo una forma de concreción. La realidad de la administración pública federal es ineludible y se convierte en un factor determinante de los alcances de sus instituciones.
Durante 10 años el inee “perteneció a la sep” y siempre estuvo presente el dilema “cercanía-lejanía”. Sin embargo, en el Institu-to tenemos muy claro que nuestro trabajo se debe al sistema educativo nacional y que es necesario construir, de manera permanente, una relación de colaboración. En los últi-mos años, me preocupé y ocupé de que este vínculo entre el Instituto y la Secretaría se basara en un diálogo respetuoso y en una colaboración franca y productiva en aquellos temas que por nuestra competencia compar-timos. Manifiesto que en ningún momento la sep transgredió la independencia técnica del Instituto.
La no sectorización significa una defini-ción formal y jurídica de ese dilema “cerca-nía-lejanía” que tiene, como he dicho, conse-cuencias administrativo-burocráticas que es necesario cuidar de manera eficiente.
Pero la no sectorización no significa “no relación”, lejanía o “indiferencia”; al contra-rio, representa nuevas maneras de establecer y acrecentar un vínculo institucional defi-nido por un diálogo respetuoso y una cola-boración franca y productiva que permita contribuir a la mejora de la educación y del propio sistema educativo nacional.
Por otro lado, el grado de autonomía otorgado al Instituto significa posibilidades que deberán ser aprovechadas al máximo. Éstas están fincadas en la fortaleza técnica del inee que es, sin duda, el rasgo distintivo de esta joven institución y que con su nue-vo Decreto se busca incrementar y proteger.
La evaluación de la educación, de distinto tipo y con diferentes propósitos, llegó para quedarse. Nos toca hacerla relevante y perti-nente, y que sus resultados sean útiles y uti-lizados de la mejor manera para iluminar las decisiones de política educativa.
El nuevo Decreto del inee es un punto de llegada, pero sobre todo un punto de partida. Entre los diversos desafíos hay uno que a mi juicio es esencial: La sep y el inee tenemos la responsabilidad de sentar nuevas bases de relación que permitan hacer de la evaluación educativa un poderoso instrumento para la mejora de los diversos componentes, procesos y resultados del sistema educativo nacional.
Por su parte, el inee tiene la responsa-bilidad de gestionar el cambio, así como de consolidar sus procesos sustantivos y admi-nistrativos para lanzar la mirada más allá, a fin de ser una institución que contribuya a acrecentar los beneficios de la educación para todos y, así, apoyar el desarrollo de una sociedad más justa, más humana. Tenemos muchos retos que enfrentar y que requieren de una resolución favorable; uno de los más importantes es incursionar en nuevos asun-tos como son la evaluación de docentes o de las políticas educativas y sus programas de trabajo. Esto conlleva la exigencia de contar con personal técnico altamente calificado para diseñar y llevar a cabo los programas de trabajo que se ocupen de ellos. En este caminar estamos.
La evaluación es una función del sistema educativo que tiene que cumplir con dos complejos propósitos: la mejora y la rendi-ción de cuentas. Lograr un equilibrio entre ambos requiere aún de profundas, abiertas y francas conversaciones entre los distintos ac-tores educativos, sociales e incluso políticos. Vista así, la evaluación posee una condición política que le es inherente y que sólo ad-quiere mayor fuerza y significación cuando está acompañada de los elementos técnicos que aseguran la confianza en sus resultados.
El inee, como institución dedicada a la evaluación de la educación, tiene una gran responsabilidad, pues le corresponde ofrecer información y conocimiento sobre distintos componentes, procesos y resultados del sis-tema educativo. Hacer este trabajo con obje-tividad y alta calidad técnica significa, como diría Paulo Freire, “decir la palabra verdadera es transformar al mundo”.
www.educacionyculturaaz.com 7
INEE10 años de evaluaciones educativas
8 revista az
La tutoría se implementó formalmente en el plan de estudios de las escuelas secundarias del país conforme a la
Reforma de la Educación Secundaria (rs) de 2006. Se le asignó en ese momento un espa-cio curricular de una hora por semana para cada uno de los grupos escolares, y a la vez se identificó con claridad el perfil del pro-fesor que se haría cargo de ese espacio cu-rricular. Se concibió como un dispositivo de
cambio para que las escuelas pudieran aten-der las necesidades de los alumnos y generar las condiciones suficientes para que todos tuvieran la oportunidad de concluir sus es-tudios y formarse como futuros ciudadanos. Se plantearon los objetivos a cumplir en ese nuevo espacio, se han venido diseñando materiales para profesores y alumnos y se han desarrollado estrategias de capacitación para los tutores.
Una experiencia de coordinación entre evaluación cuantitativa
y evaluación cualitativa:
Mar
ía d
e Ib
arro
la, E
duar
do R
emed
i y E
duar
do W
eiss
Inv
estig
ador
es ti
tula
res
del D
epar
tam
ento
de
Inve
stig
acio
nes
Educ
ativ
as.
El Caso DE la oRIEntaCIón y tutoRía En EsCuElas sECunDaRIas1
Foto
s: C
uarto
scur
o
A más de cinco años de iniciada la refor-ma, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (inee) decidió realizar un estudio evaluativo de la educación secunda-ria centrado en el espacio de la tutoría, consi-derando que ésta representa una vía privile-giada para atender las necesidades e intereses de los estudiantes, a la vez que, a través de la tutoría, se podrían valorar algunos aspectos nodales de la gestión escolar de las escuelas secundarias.
En el contexto de esta investigación, ba-sada en la aplicación de una encuesta a una muestra estadísticamente representativa de las escuelas secundarias de todo el país, el inee solicitó al Departamento de Investiga-ciones Educativas del Centro de Investiga-ción y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional (ipn) llevar a cabo, en paralelo, un estudio de evaluación cualitativa de la Orientación y Tutoría (oyt) en las escuelas secundarias con la finalidad de realizar una valoración comprensiva sobre el funcionamiento de la secundaria y sobre cómo opera el espacio de oyt,2 además de las prácticas sociales de distintos actores escola-res y sus percepciones respecto a los aciertos y desaciertos de la oyt.
ObjetivOs de una investigación cualitativa
El estudio cualitativo debe contribuir a co-nocer y a explicar:
• Si efectivamente se están asignando tuto-res a los grupos de alumnos y de qué ma-nera se usa el espacio curricular asignado a la tutoría;
• Cuáles son —en su caso— los criterios conforme a los cuales las escuelas deciden la asignación de los tutores a los grupos de estudiantes;
• Cuál es la historia profesional de los tuto-res, su carga de trabajo como profesores, la formación específica recibida para el mejor desempeño de la tutoría, sus expe-riencias profesionales al respecto, su rela-ción con otros profesores y con el perso-nal, tanto directivo como de apoyo;
• La manera como los profesores perciben y llevan a cabo la tutoría. Si hay planea-
ción y evaluación de la misma y cuál es el cometido fundamental que le asignan los diferentes actores escolares;
• La manera como se están implementando las sesiones de oyt en las escuelas; si se pone o no atención a las cuestiones bá-sicas recomendadas como el diagnóstico de las necesidades e intereses de los estu-diantes, cuáles son las estrategias emplea-das para atenderlas y cómo es la relación del tutor con ellos;
• Si la tutoría ha generado un mayor trabajo colegiado entre los docentes y el personal de apoyo académico y hasta qué punto mejora la atención a las necesidades e in-tereses de los alumnos;
• Cuáles son las necesidades que identifican los alumnos y cuál es su opinión sobre el espacio de oyt, con respecto a su inserción en la dinámica escolar, el seguimiento de su proceso académico, la convivencia en el aula y en la escuela, así como las orienta-ciones académicas y para la vida;
• Cómo comprenden y valoran los distintos actores de la escuela el espacio de oyt, y
• Qué elementos facilitan o dificultan la implementación de la oyt según las dife-rencias por modalidad escolar.
POr qué una metOdOlOgía cualitativa
La investigación cuantitativa emprendida directamente por el inee se basa fundamen-talmente en la aplicación de cuestionarios de respuesta cerrada, y documentará la frecuen-cia absoluta y relativa con la que la orienta-ción y la tutoría se están llevando a cabo en las escuelas secundarias, tal y como las pro-pone la rs, si se cumplen o no los procedi-mientos indicados en términos de asignación de tutores, asistencia de tutores a las sesiones, convocatorias de reunión de los tutores con
www.educacionyculturaaz.com 9
la tutoría se concibió como dispositivo de cambio para que las escuelas pudieran atender las necesidades de los alumnos.
INEE10 años de evaluaciones educativas
10 revista az
otros profesores, relación, o no, con los pa-dres de familia.
A diferencia del estudio cuantitativo, la in-vestigación cualitativa no trabaja con mues-tras representativas sino con casos significati-vos según criterios. Su finalidad no es evaluar el grado de cumplimiento de las normas dise-ñadas por la autoridad escolar, sino describir qué funciona, cómo opera y comprender por qué se desarrolla de esta manera dentro de su contexto local e institucional, lo que implica comprender el sentido que diferentes actores atribuyen a los fenómenos y procesos y la ma-nera como se han apropiado, o no, de diferen-tes normas (Bogdan y Knopp, 1998; Miles y Huberman, 1994; Ragin y Becker, 1992).
la incOrPOración real de la tutOría en la vida cOtidiana de lOs Planteles
La investigación cualitativa que se está lle-vando a cabo parte de tres supuestos teóricos ampliamente fundamentados en la investi-gación educativa.
El primero refiere a la manera como se elaboran las políticas públicas: a las razones por las cuales se identifica un problema social que pasa a formar parte de la agenda pública, a los actores que participan en este proceso, a la naturaleza de la información, siempre incompleta e insuficiente, con base en la cual se analizan las opciones de solución al pro-blema, rara vez conforme a una racionalidad técnica pura (Crozier, 1996); así como a la naturaleza de los acuerdos para la instrumen-tación de la misma: leyes, normas, reglamen-tos, presupuestos (Aguilar, 1993). Se trata de considerar lo “acertado del diseño mismo de la política”, y las previsiones sobre “la eficacia” con las que se podrá poner en marcha (Brun-ner y Peña González, 2007: 11), en este caso, la introducción del sistema de tutorías dentro del currículum formal de las escuelas secun-darias del país.
El segundo refiere a la manera como las reformas educativas diseñadas por las auto-ridades centrales son retomadas en las escue-las concretas, a las formas reales de apropia-ción y reconstrucción de su significado y de la puesta en práctica de la reforma por parte de los actores.
Los autores que han estudiando las re-formas o innovaciones educativas (Aguilar Villanueva, 1996; Ezpeleta, 1997; Ezpeleta y Weiss, 2000: 18; Fullan, m.g. y Stiegelbauer, S., 1997: 52, y Weiler, 1998) “destacan el ca-rácter procesual de los intentos renovadores y su insoslayable inscripción contextual”, así como su complejidad y “la marcada in-determinación de las formas que pueden tomar las innovaciones luego de ser apro-piadas” (Ezpeleta, 2004: 405); “los métodos técnico-burocráticos […] se han empeñado en desconocer, por un lado, los procesos de aprendizaje, individuales y colectivos, de los maestros implicados en esta empresa y, por el otro, que tales aprendizajes necesitan de condiciones institucionales que los sus-tenten” (Idem, p. 417), a la vez que olvidan muchas veces que la escuela no es sólo una organización pedagógica, sino al mismo tiempo una administrativa y una laboral (Idem, p. 411).
Conocer la apropiación de la reforma y la reconstrucción de su sentido y de su prácti-ca por parte de los actores es el objeto funda-mental de la investigación cualitativa.
El tercero se concentra en el concepto de institucionalización entendida como la ex-presión de las negociaciones que han llevado a cabo los actores directos y su inserción en las estructuras, normas, reglamentaciones y valores operantes en las escuelas que de-finen el grado de aceptación de la propues-ta concreta, en este caso la tutoría, y de su ejercicio cotidiano como parte de las rutinas escolares: el grado de visibilidad que tiene la tutoría en la escuela secundaria y el nivel de implementación que alcanza en las escuelas para los sujetos: director, tutores, profesores, alumnos, padres de familia, al igual que las acciones que se han emprendido para su eje-cución y desarrollo.
Podemos decir que la institucionalización se produce cuando la organización de la es-cuela se vuelve sistemáticamente de forma receptiva y alerta respecto al nuevo dispositi-vo, en este caso, la tutoría. La organización se pregunta y se interroga sobre su sentido y su operación, y si es capaz de resolver los pro-blemas y conflictos que puede provocar su implementación; es entonces cuando puede llevar adelante actividades encaminadas al
El caso dE la oriEntación y tutoría En EscuElas sEcundarias
mejoramiento de sus prácticas tutoriales de forma permanente y a retroalimentar el sen-tido y la ejecución del dispositivo curricular. En otras palabras, cuando el clima institu-cional se vuelva receptivo a las actividades de la tutoría de modo que pueda convertirse en una actividad corriente en la institución (Ball, 1993; Fullan, 1997; Kaes, 1996).
Para examinar el grado de institucionali-zación, la investigación cualitativa debe estar atenta a:
• Lo que nos dice la escuela sobre las fun-ciones y el sentido de la tutoría;
• Las tareas y las actividades que se realizan efectivamente;
• Los actores que participan en su defini-ción y la manera como la conciben;
• Los recursos humanos y materiales que se le asignan, y
• Los logros y resultados, tanto los busca-dos como los obtenidos.
Se trata, además, de un grado de insti-tucionalización que depende de la manera como interactúan los planteles concretos con las autoridades estatales y federales al respec-to, tal y como lo señalan los estudios sobre reformas educativas.
metOdOlOgía de investigación
La investigación cualitativa se está llevando a cabo mediante el estudio de 12 escuelas se-cundarias (12 casos), estrategia de investiga-ción especialmente comprobada para aquellas preguntas que buscan explicar el cómo y el porqué de una situación social (Yin, 1994: 6).
En ese sentido, el trabajo de campo ha consistido en visitas de equipos de tres in-vestigadores cada uno, durante una semana, a cada una de las escuelas de la muestra, con la presencia de los investigadores durante la jornada escolar completa, observando y re-velando el ambiente de la vida en el plantel.3
Durante la visita se llevan a cabo entre-vistas en profundidad a diferentes actores: el director de la escuela, el director técnico o el coordinador académico, los tutores respon-sables de hasta seis grupos en los tres grados escolares, el orientador y el trabajador social, si es que esos puestos se cumplen; otros pro-
fesores de la secundaria (hasta seis) y hasta tres padres de familia.
Se han hecho entrevistas grupales a alum-nos por grado que incluyen un breve cuestio-nario individual, una entrevista grupal y su profundización en grupos pequeños. Tam-bién se han realizado entrevistas individuales a los representantes de cada grupo.
Se han hecho observaciones de las tuto-rías llevadas a cabo en esa semana de visita y se han observado diferentes indicadores del clima escolar como carteles, programas de eventos, el comportamiento de alumnos y profesores al ingresar a la escuela, en el cam-bio de clase y el receso.
La visita se orienta también a responder una ficha técnica sobre la escuela: sus recur-sos humanos, directivos, relación del cuerpo docente involucrado en las tutorías, su for-mación previa, sus esfuerzos personales por formarse para esa nueva función, sus horas de nombramiento, las horas asignadas al tra-bajo frente a grupo, las horas de colegiado y de servicio, las comisiones asignadas y sus trabajos en otras escuelas o empleos; la re-lación del personal de asistencia educativa; valoración de las instalaciones e infraestruc-tura física y de los recursos disponibles.
Parte del trabajo de campo incluye la revi-sión de documentos sobre la tutoría, tanto los formales que se localicen en el plantel (como una expresión de la manera en que efectiva-mente llegan las disposiciones sobre la mis-ma a las escuelas y eventualmente se usan o analizan por parte de los actores) como aquellos documentos, en diferente grado de formalidad, que expresan los programas de tutoría efectivamente puestos en marcha en la escuela o en los grupos, las tareas que hayan realizado los alumnos, las evaluaciones o co-municaciones que se hayan generado dentro de la escuela o entre ésta y la supervisión o los equipos estatales o incluso entre escuelas.
A diferencia de un cuestionario cerrado, el trabajo cualitativo solamente anticipa los rubros que deberán ser especialmente aten-didos por los investigadores, sin descuidar, en ningún momento, la apertura a nuevos rubros que resulten importantes.
www.educacionyculturaaz.com 11
INEE10 años de evaluaciones educativas
12 revista az
impl
emen
taci
ón p
or lo
s tu
tore
s
Concepción y planeaciónNecesidades percibidas de los alumnos Propósitos, ámbitos de acción y temas priorizadosProgramación de actividades
Implementación con alumnos
Ámbitos de intervención:• Inserción de los estudiantes en la dinámica de la escuela • Seguimiento del proceso académico de los alumnos• Convivencia en el aula y en la escuela• Orientación académica, para la salud y para la vidaRelación grupal y/o individual con alumnosTemas y actividades Materiales usados (tipo, origen) Participación de externos (familiares, organizaciones comunitarias, dependencias oficiales)
Relación con familiasIndividual o colectivaTipo y frecuencia de interacción Expectativas y acciones realizadas
Relación con otros tutores y personal de la escuela
Relación con otros maestros del grupo Relación con otros tutores Relación con Orientación Educativa Espacios y tiempos institucionales y/o no formales
Recursos disponibles para desempeñar la tutoría
Espacios físicos, recursos, tiempos para apoyar la labor del tutor
cate
gorí
a
subcategorías temas
ant
eced
ente
s e
hist
oria
de
la tu
torí
a en
el
plan
tel
Historia de la tutoría en los planteles
Antecedentes Continuidad/intermitenciaCambios
Concepción de la tutoría en el plantel
Propósitos previstos y/o asumidos Ámbitos de acción Temas priorizados
ges
tión
de la
tuto
ría
en e
l pla
ntel
Asignación de tutoresCriterios de asignación de tutores Perfil ideal - posibilidades reales
Organización de la tutoría
Operación en el plantel en términos de: • Espacio curricular • Relación con grupos de alumnos• Relación con otros profesores y familiasOrganización del seguimiento de alumnosInstancias de coordinación y comunicación (especialmente Consejo Técnico)Espacios informales de intercambio
Relación con la planeación de acciones del plantel
Relación con el plan anual y con otros proyectos específicos y con actividades extracurriculares
Recursos del plantel para apoyar la oyt
Materiales que circulan: • Acceso vía Tecnologías de la Información y la Comunicación (tic)• Relaciones con agencias y personas externas
Relaciones con la supervisión general y con los equipos
estatales (externos al plantel)
Expectativas y apoyos reales Capacitación, asesoría, materiales
dimensiOnes de Observación y análisis de la Orientación y la tutOría en las escuelas secundarias4
www.educacionyculturaaz.com 13
Per
cepc
ión
desd
e lo
s de
stin
atar
ios
EstudiantesDemandas Vivencia de la tutoríaAportes
Otros profesores o personal del plantel
Expectativas sobre la tutoría Problemas que atiendePosibilidades y límites de la tutoría
Padres de familia
Involucramiento en asuntos escolares Expectativas sobre la tutoría Tipo y frecuencia de interacción con el tutorProblemas que atiende
His
tori
a pr
ofes
iona
l de
los
tuto
res
Formación profesionalFormalActualizaciones Informal
Historia laboral
Tiempo de servicio en el sistema y en el plantel Experiencia en la enseñanza Otras actividades laboralesNombramiento actual (y horas frente a grupo, colegiados y de tutoría) Carga de trabajo, asignaturas, grupos, comisiones
Designación como tutorHistoria de la designación como tutorHoras pagadas de tutoría
Form
ació
n co
mo
tuto
res
Capacitación formalCapacitación recibida (instancia, tiempo)Temas abordados, materiales recibidos y procesos vividos
Formación no formalExperiencia en desempeño de funciones similares (asesor)Intercambios informales con colegasTrabajo individual con bibliografía o tic
Necesidades identificadas de capacitación y asesoría
Contenidos detectados Materiales que requieren
valo
raci
ón d
e la
tuto
ría
Por actores
Coordinación estatal Supervisión Dirección del plantel Docentes Alumnos Familias
Factores que favorecen y obstaculizan
Institucionales LaboralesContextuales Personales Mejoras recomendadas en las condiciones de la tutoría
Impactos en prácticas escolares
Alumnos Relación con familias Relación entre profesores Prácticas académicas exitosas
cate
gorí
a
subcategorías temas
INEE10 años de evaluaciones educativas
14 revista az
avances del PrOyectO
A la fecha se ha completado el trabajo de campo, es decir, las visitas a cada una de las doce escuelas seleccionadas. Se está iniciando el proceso de análisis y sistematización de la información y la redacción del informe final.
Está prevista una serie de sesiones que permitirán integrar y complementar los en-foques cualitativo y cuantitativo para una vi-sión completa de la evaluación de la tutoría, sin detrimento de la validez per se de cada una de las investigaciones que se están lle-vando a cabo.
BIBlIoGRaFía
Luis Aguilar Villanueva, Estudio introductorio. Problemas públicos y agenda de gobierno, Méxi-co, Porrúa, 1993.
Luis F. Aguilar Villanueva, La implementación de las políticas, México, Porrúa, 1996.
S. Ball, La micropolítica de la escuela. Hacia una teoría de la organización escolar, Barcelona, Paidós, 1993.
R. Bogdan; S. Knopp, Qualitative research in edu-cation. An introduction to theory and methods, Boston/London, Allyn and Bacon, 1998, pp. 1-32.
José Joaquín Brunner; Carlos Peña (coord.), La reforma al sistema escolar. Aportes para el de-bate, Chile, Universidad Diego Portales, 2007.
J. Ezpeleta, “Reforma educativa y prácticas esco-lares”, en G. Frigerio, M. Poggi y M. Giannoni (comp.), Políticas, instituciones y actores en edu-cación, Buenos Aires, cem-Novedades Educa-tivas, 1997.
J. Ezpeleta, “Innovaciones educativas. Reflexiones sobre los contextos de su implementación”, Re-vista Mexicana de Investigación Educativa, vol. 9, núm. 21, abril – junio 2004, pp. 403-424.
El caso dE la oriEntación y tutoría En EscuElas sEcundarias
www.educacionyculturaaz.com 15
J. Ezpeleta; E. Weiss, Cambiar la escuela rural, México, die-Cinvestav, 2000.
M.G. Fullan; S. Stiegelbauer, El cambio educativo. Guía de planeación para maestros, México, Tri-llas, 1997.
R. Kaës, La institución y las instituciones, Buenos Aires, Paidós, 1996.
H. Weiler, “Por qué fracasan las reformas: política educativa en Francia y en la República Federal de Alemania”, Revista de Estudios del Currícu-lum, vol. 1, núm. 2, 1998, pp. 54-74.
Robert K. Yin, Case study research. Design and Me-thods, London, New Delhi, Sage Publications, 1994, 171 pp.
notas
1 Análisis de un proyecto de investigación cua-litativa que se está llevando a cabo por conve-nio de prestación de servicios entre el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (inee) y el Departamento de Investigaciones Educativas del Cinvestav.
2 A partir de los lineamientos de la sep de 2011 se le denomina exclusivamente Tutoría, ya que se eliminó el término de Orientación para evi-tar las confusiones entre ambas funciones.
3 Ayudantes de investigación seleccionados por su experiencia en la investigación cualitativa: Maestros Lilia Antonio, Enrique Bernal, Clau-dia Carretta, Citlalli López, María Eugenia Luna y Rosario Molina.
4 Este cuadro propone el planteamiento inicial, el cual se ha ido completando a lo largo del traba-jo de campo y se derivan de ahí la organización y propuesta del informe de investigación.
a la fecha se han completado las visitas a cada una de las doce escuelas seleccionadas.
INEE10 años de evaluaciones educativas
16 revista az
Desde hace algunos años, la evalua-ción de los distintos sectores del sistema educativo ha sido un tema
prácticamente omnipresente en las noticias de nuestro país. Cada vez con mayor frecuen-cia, los niños y jóvenes de nuestras escuelas se ven sometidos a exámenes estandariza-dos que provienen de distintas instituciones y que se proponen medir su conocimiento de las distintas materias que actualmente se consideran importantes a nivel nacional e in-ternacional. Sin lugar a dudas, la cultura de la evaluación ha echado raíces en nuestro país y tanto las autoridades como una buena parte
de la sociedad están convencidos de que la mejora del aprendizaje de los alumnos, de las técnicas de enseñanza, de la administración escolar y de la administración del sistema educativo en general puede sustentarse en los resultados de estas evaluaciones.
Desde el punto de vista de la sociedad en general, la evaluación del sistema educativo y de sus actores es un tema que se presta a constantes debates y críticas. ¿Por qué la eva-luación genera tanta resistencia por parte de algunos sectores, mientras que otros la defien-den a capa y espada? Las prácticas de evalua-ción proporcionan indicadores que pueden
¿Qué nos dicen los resultados de las pruebas de aprendizaje?
Mar
ía t
rigue
ros
Gais
man
Pro
feso
ra d
el D
epar
tam
ento
de
Mat
emát
icas
, ita
mFo
tos:
Cua
rtosc
uro
ser de utilidad, pues resultan en índices que permiten hacer distinciones y clasificaciones fáciles para la toma de decisiones; pero tam-bién generan incertidumbre por su diseño, por la forma en que se llevan a cabo y sobre todo porque no se entiende y se cuestiona la validez de sus resultados. Tal vez las evaluacio-nes que generan mayor controversia son las relacionadas con el aprendizaje de los alum-nos; es por ello que en este artículo intentaré hacer una reflexión crítica sobre ellas.
¿Qué información se obtiene de las eva-luaciones de aprendizaje? ¿Cómo se utiliza la información que se obtiene? ¿Cómo se di-funden los resultados de la evaluación? ¿Qué se puede hacer para mejorar las condiciones actuales de la evaluación y el uso de sus re-sultados? Las respuestas a estas preguntas nos pueden ayudar a entender mejor el papel de la evaluación del aprendizaje y también el rol que desempeñan las instituciones que se encargan de ello, en particular del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (inee) cuyo aniversario celebramos. Es por ello que me parece pertinente reflexionar aquí sobre preguntas como las siguientes: ¿Puede la calificación de este tipo de exáme-nes dar información útil que sea directamen-te aplicable a la mejora del aprendizaje y de la enseñanza? ¿Qué se puede hacer para que la información que se obtiene de las pruebas de aprendizaje se emplee de manera útil para mejorar realmente el aprendizaje de los alum-nos y para apoyar a los maestros en su tarea de ayudarlos a aprender? ¿Cómo se pueden difundir los resultados de las evaluaciones para proporcionar información comprensi-ble y veraz para que la sociedad entienda los beneficios y las limitaciones de su uso?
el PaPel de la evaluación del aPrendizaje
Recordemos, para comenzar, que la evalua-ción del aprendizaje ha sido siempre central en los sistemas de enseñanza. Durante mu-cho tiempo esta evaluación se llevaba a cabo únicamente dentro de la escuela y, más aún, dentro de cada una de las clases. Los maes-tros y los administradores escolares se encar-gaban de la elaboración de los instrumentos de evaluación que estaban adaptados a las
condiciones de enseñanza en las mismas y cada escuela era responsable ante el Estado de proporcionar la información pertinente sobre cada uno de sus alumnos. Las escuelas se evaluaban en términos de los resultados de sus alumnos en los niveles progresivos de la educación. Esta práctica de evaluación interna del aprendizaje de los alumnos sigue existiendo, pero ha dejado de ser única y ha dejado de ser la base sobre la cual se emiten los juicios acerca del sistema educativo. Las evaluaciones estandarizadas tienen ahora un peso muy fuerte en la valoración del apren-dizaje y es por ello que es necesario entender su funcionamiento y su relación con lo que ocurre internamente en la escuela.
La finalidad de la evaluación del apren-dizaje ha sido, y sigue siendo, dar retroali-mentación a los alumnos, a los profesores y a los padres de familia para hacer posible la mejora del aprendizaje. Por ello es impor-tante que la información que proporciona sea de utilidad para el alumno, el maestro y el sistema escolar. Si las evaluaciones dejan de cumplir este propósito una de sus funcio-nes se ve severamente limitada. Las pruebas estandarizadas presentan este tipo de pro-blema. Los indicadores que se utilizan son difíciles de emplear por los maestros y los alumnos, pues su finalidad no es servir di-rectamente a la mejora del aprendizaje, sino proporcionar información sobre las regula-ridades del sistema educativo en el momen-to de su aplicación.
Otro papel importante de la evaluación es la toma de decisiones a partir de los resulta-dos de aprendizaje. Los resultados de la eva-luación han tenido siempre consecuencias importantes para el examinado, que pueden ser, por ejemplo, la aprobación de un grado, el ingreso a una escuela específica o la posi-bilidad de continuar sus estudios. La evalua-ción no puede tomarse a la ligera, sus resul-
www.educacionyculturaaz.com 17
la evaluación del sistema educativo y de sus actores es un tema que se presta a constantes debates y críticas.
INEE10 años de evaluaciones educativas
18 revista az
tados deben proporcionar información que refleje lo más cercanamente posible aquello que los alumnos han aprendido y lo que son capaces de hacer. Sólo así las decisiones de los maestros y de las autoridades educativas pueden apoyarse en ellos para tomar deci-siones acertadas y contribuir a la búsqueda del fin primordial de la educación que es proporcionar los medios para que los alum-nos aprendan de la mejor manera posible y continúen aprendiendo a lo largo de su vida.
A pesar de que las evaluaciones a gran es-cala no se adaptan a los sistemas de enseñan-za y de que hay cuestionamientos acerca de si lo que miden es realmente el conocimiento de los alumnos y sobre la profundidad de los aprendizajes que pueden medirse con ellas (Barrenechea, 2010; Edwards, 2006; Kohn, 2000), se utilizan cada vez más en la toma de decisiones importantes que afectan el futuro de los alumnos y también el de los maestros. Si bien se entiende la necesidad de utilizar
pruebas de esta naturaleza dado el tamaño del sistema educativo en la actualidad, su uso genera también desconfianza en distin-tos sectores de la sociedad y sobre todo en el propio sistema educativo, acerca de la validez de sus resultados.
La cultura de la evaluación no va a desa-parecer. Para que el sistema de evaluación mejore es importante que lo conozcamos aún más. Necesitamos acercarnos a la forma en que estas evaluaciones se diseñan, cuáles son sus objetivos y cuáles sus limitaciones, cómo pueden interpretarse sus resultados y cuáles decisiones pueden sustentarse en ellas. Se necesita también abrir canales de comunica-ción para que la sociedad esté bien informada acerca de los significados de los resultados de la evaluación y lo que de este tipo de evalua-ciones puede esperarse para evitar interpreta-ciones y expectativas equivocadas. Una tarea urgente consiste en generar una cultura sobre la evaluación que haga posible que los dis-
tintos actores del sistema educativo puedan demandar evaluaciones que promuevan el aprendizaje y que proporcionen información valiosa tanto para el sistema como para los maestros, los alumnos y las personas intere-sadas en profundizar sobre estos procesos.
¿qué inFOrmación se Obtiene de las evaluaciOnes de aPrendizaje?
Originalmente las evaluaciones de aprendi-zaje estandarizadas surgieron con el fin de contar con información pertinente acerca del estado global del sistema educativo o de al-gunos de sus componentes. En particular in-teresaba conocer si las escuelas funcionaban como se esperaba y si los alumnos aprendían en ellas los conocimientos deseados. En ese momento había claridad en el tipo de posibi-lidades que ofrecía la información resultante de las evaluaciones: podía esperarse de ellas una visión aproximada del estado del siste-ma y una estimación de cómo respondían los alumnos y los maestros ante problemas cerrados y similares a aquellos que aparecían en las pruebas. Con el paso del tiempo las co-sas cambiaron radicalmente.
Hoy las evaluaciones se consideran como indicadores casi únicos del estado del siste-ma y se da un peso a la información que se obtiene de ellos que tiende a ignorar sus li-mitaciones (Baker, 2003). Se ha olvidado que la educación es un fenómeno muy complejo; que el aprendizaje depende de una gran va-riedad de factores y que las pruebas sólo mi-den de manera muy aproximada lo que los alumnos o lo que los maestros pueden hacer. Se ha dejado de lado la consideración del ca-rácter dinámico de la educación y que lo que una persona responde un día en una prueba puede ser distinto a lo que respondería si la prueba se hiciera otro día. Se ha olvidado que las pruebas no son un fin en sí mismas y que los resultados que se obtienen de ellas per-miten analizar sobre todo las regularidades en el sistema educativo y en el aprendizaje.
Con la visión actual de las evaluaciones se corre el riesgo de que el sistema educativo se oriente fuertemente hacia aquellas áreas que son evaluadas y que se enseñe en relación di-recta con la forma y el contenido de las pre-guntas que aparecen en las pruebas. Se corre
el riesgo de juzgar a los maestros únicamente en términos de los resultados de aprendizaje de sus alumnos y olvidar que la relación en-tre lo que el maestro enseña y el aprendizaje de sus alumnos no es directa ni es fácilmente medible. Se corre el riesgo de asignar un peso a los resultados de aprendizaje que no corresponde a lo que pueden medir este tipo de pruebas. Se corre el riesgo, por último, de tomar decisiones sobre los estímulos para las escuelas, los maestros y los alumnos con base en indicadores muy parciales y limitados de su rendimiento.
¿cómO se utiliza la inFOrmación que se Obtiene de las Pruebas de aPrendizaje?
Sabemos que el proceso de aprendizaje es muy complejo; aquello que los niños y los jóvenes aprenden en la escuela no depende directamente de la enseñanza que reciben de parte del maestro. En el aprendizaje inciden, además del maestro, una gran cantidad de factores, por ejemplo, el programa de estu-dio, los libros de texto, la actitud del alum-no frente al aprendizaje, el contexto escolar o cultural en el que el proceso ocurre. Esta complejidad hace que los resultados de cual-quier evaluación del aprendizaje sean fuerte-mente dependientes del momento en el que se hacen y del lugar en el que se llevan a cabo y que el uso de la información que se obtiene de ellas sea un asunto delicado que no puede tratarse a la ligera.
La evaluación a gran escala del aprendiza-je de los alumnos es un asunto complicado. El diseño de pruebas de aprendizaje requiere que se planteen una gran cantidad de hipó-tesis que permitan determinar indicadores que proporcionen medidas confiables. Cada hipótesis que se introduce en el diseño impo-
www.educacionyculturaaz.com 19
las evaluaciones estandarizadas surgieron con el fin de contar con información pertinente del sistema educativo.
INEE10 años de evaluaciones educativas
20 revista az
ne limitaciones a los resultados que es posi-ble obtener de la evaluación y a la forma en que éstos pueden emplearse. Por su parte, las metodologías asociadas a la obtención de los resultados de las pruebas imponen otro tipo de restricciones que se reflejan en nuevas li-mitaciones que afectan su utilidad.
A pesar de esta complejidad y de sus li-mitaciones, los resultados de las pruebas de aprendizaje son importantes porque ponen de manifiesto regularidades y necesidades específicas del sistema educativo en general y de sus componentes. Esta información se publica generalmente en informes dirigidos a públicos especializados tales como investi-gadores o administradores y se utiliza para tomar decisiones dirigidas a mejorar las con-diciones del sistema.
Los resultados de las pruebas de aprendi-zaje señalan aspectos del mismo que son rela-tivamente independientes de las condiciones en las que éste se da. Por ejemplo, si en una
prueba de lectura se encuentra que los alum-nos de cierta edad son capaces únicamente de comprender el significado de enunciados cortos y directos, independientemente del lugar en el que viven o de la situación par-ticular en la que se encuentra su escuela, el resultado adquiere una relevancia particular y pone de manifiesto la necesidad de desa-rrollar programas y políticas escolares que permitan ayudar a los alumnos a progresar en sus capacidades lectoras. De igual manera, si un resultado indica que los alumnos de la escuela primaria de la ciudad tienen menos dificultades para utilizar las fracciones en la solución de problemas que los alumnos en las escuelas rurales, esta información puede ser-vir de base para determinar las circunstancias particulares que pueden ocasionar esta dife-rencia y favorecer el desarrollo de métodos de enseñanza adaptados a las necesidades de las escuelas rurales que permitan profundizar en el aprendizaje de este tema.
Las pruebas de aprendizaje también po-drían utilizarse para evaluar los programas de estudio. El currículo de la escuela básica en nuestro país es único. En todas las es-cuelas se enseñan las mismas materias y se siguen programas idénticos. Los resultados de las evaluaciones podrían contrastarse con aquellos aprendizajes que se proponen como objetivo de los programas y analizarse con el propósito de validar su efectividad y pertinencia. Aunque esto rara vez se hace en nuestro país, esta práctica podría resultar en el diseño de programas mejor adaptados a la promoción de los aprendizajes de las distin-tas disciplinas que se incluyen en ellos.
Sin embargo, si lo que se desea es obtener información detallada sobre el conocimiento de alumnos específicos o la comparación de los resultados de los alumnos de las distin-tas escuelas, los instrumentos de evaluación del aprendizaje proporcionan información menos precisa y, por ello, menos confiable. Como consecuencia, el desarrollo de políti-cas centradas en estos resultados es menos recomendable.
Un asunto que me parece preocupante es la tendencia generalizada de utilizar la infor-mación de las pruebas de aprendizaje como medio de evaluación de los maestros. Esta tendencia relaciona directamente —y de ma-nera poco crítica— los resultados de las eva-luaciones de aprendizaje de los alumnos con los procesos de instrucción. Como he men-cionado, el aprendizaje es un proceso com-plejo que no entendemos todavía a profundi-dad. Es claro que los alumnos aprenden en la escuela y que las estrategias del maestro inci-den en su aprendizaje. Sin embargo, sabemos también que hay otros múltiples factores que inciden en el aprendizaje de los alumnos: factores relacionados con sus actitudes, con los programas, los textos que se usan y la cul-tura de escuela y de la comunidad en la que viven. A pesar de ello, las autoridades insis-ten en utilizar la evaluación del aprendizaje de los alumnos como una medida directa de la calidad de la enseñanza de los maestros.
La evaluación de la calidad de un maes-tro con base únicamente en los resultados del posible aprendizaje de los alumnos me-dido con pruebas estandarizadas puede ge-nerar efectos nocivos sobre el aprendizaje de
los alumnos. La presión que la evaluación de los alumnos impone sobre los maestros promueve prácticas que acaban actuando en contra de la calidad de la enseñanza. Se ha observado que, en vista de la evaluación, los maestros enseñan prioritariamente los temas que se favorecen en las pruebas y practican las formas de respuesta que se privilegian en las mismas, a costa de una parte impor-tante de los programas y de la solución de problemas que hacen posible un aprendizaje significativo de los conceptos importantes de las disciplinas; se ha observado también que suelen dejarse de lado la integración de conocimientos previos con los nuevos y la construcción de relaciones entre conceptos y su aplicación, que resultan fundamentales en un aprendizaje que no sea superficial y memorístico.
Es importante reconsiderar la forma en que se utilizan los resultados de las evalua-ciones y orientarlos hacia decisiones y accio-nes que se encuentren dentro del ámbito de su validez. El riesgo que se toma al no hacer-lo puede resultar en efectos negativos sobre el sistema educativo que posteriormente se-rán difíciles de cambiar.
¿cómO se diFunden lOs resultadOs de la evaluación?
La interpretación de los resultados de las pruebas de aprendizaje a gran escala es, como hemos visto, un asunto delicado. Más aún es la forma en que los resultados de las pruebas se dan a conocer al público en general.
La difusión de los resultados de las eva-luaciones suele ser muy parcial. Si bien las instituciones encargadas de la evaluación indican en sus estudios las condiciones me-todológicas y tecnológicas que se utilizan en la obtención de los resultados, en su difusión
www.educacionyculturaaz.com 21
los resultados de las pruebas de aprendizaje son importantes porque ponen de manifiesto regularidades y necesidades específicas.
INEE10 años de evaluaciones educativas
22 revista az
masiva ignoran estas especificidades y se ofrece al público una reinterpretación de los resultados de las evaluaciones que no nece-sariamente se alinea con la interpretación de los expertos.
Este es un problema que puede tener con-secuencias serias. Se generan, por ejemplo, opiniones que inciden negativamente sobre la propia calidad de la evaluación y sobre la posibilidad de mejorar el aprendizaje de los alumnos en las escuelas.
Para evitar la difusión limitada o sesgada de los resultados de las pruebas de aprendi-zaje es necesario promover entre el público en general una cultura de la evaluación que permita un acceso fácil, confiable y directo a las fuentes de información, así como a su interpretación. Además de esta cultura, es importante desarrollar tecnologías de la in-formación que permitan al público organi-zar la información de manera que responda a sus dudas específicas. Esta posibilidad se-
ría, además, valiosa para los maestros pues les permitiría analizar la información desde perspectivas diferentes y utilizarla de manera coherente con la información que se obtiene de la evaluación interna en la escuela.
¿qué POdemOs esPerar Para el FuturO?
Durante muchos años se ha debatido la posibilidad de medir el aprendizaje de los alumnos a través de pruebas estandarizadas y aunque este tipo de exámenes proporciona actualmente información limitada sobre el aprendizaje de los alumnos, esto puede cam-biar en un futuro cercano.
La creación de organismos independien-tes encargados de la evaluación educativa, como es el caso del inee, es un paso impor-tante en esta dirección. Es a través de este tipo de instituciones que puede apoyarse la generación del conocimiento necesario para
diseñar mejores instrumentos de evaluación y metodologías más adecuadas para medir el aprendizaje de los alumnos. Una forma de lograrlo, que me parece de fundamental im-portancia, es la posibilidad de aprovechar los resultados de la investigación sobre el apren-dizaje de las disciplinas específicas que per-mita una evaluación más real del aprendizaje. Esta información puede incidir en diseños de instrumentos y de ítems innovadores que partan de los conceptos básicos y de situa-ciones en las que estos conceptos se pueden poner en juego. Los resultados de este tipo de pruebas podrían asimismo alinearse más efectivamente con las prácticas de enseñanza y producir información congruente con ellas.
La aplicación de pruebas estandarizadas genera una enorme cantidad de informa-ción que podría ser útil para los maestros; sin embargo, fuera de los reportes institucio-nales, prácticamente no se usa. Esto se debe en gran medida a lo que mencioné anterior-mente: los resultados pueden estar a dispo-sición de un gran número de personas, pero no son fáciles de utilizar. El diseño de medios que sean más amigables para que la informa-ción pueda ser utilizada por los maestros, sea para conocer cuáles son las dificultades de los alumnos, sea para mejorar sus estra-tegias de enseñanza, es indispensable. Si esto se combina con un diseño de pruebas como el descrito con anterioridad sería posible in-cluir formas de calificación que se relacionen más directamente con las necesidades de in-formación de los maestros y que proporcio-nen la información que requiere la sociedad en general.
La creación del inee en 2002 puede con-siderarse como un gran paso adelante en la promoción de la cultura de la evaluación en nuestro país. La existencia de un organismo independiente de la Secretaría de Educación Pública (sep) se hacía ya indispensable en aquel momento. Ahora, diez años después, podemos constatar que el Instituto ha de-sempeñado un papel sumamente importante al proporcionar información objetiva, crítica y útil que nos permite conocer mejor el es-tado de nuestro sistema educativo. La con-tribución del inee en la primera década de su existencia ha sido invaluable. Los estudios con los que contamos hoy sobre los distintos
niveles educativos, sobre los conocimientos de los alumnos en diferentes niveles y disci-plinas, conforman una base útil sobre la cual es posible analizar la evolución de los distin-tos componentes del sistema educativo.
Este décimo aniversario presenta una oportunidad para reflexionar de manera se-ria y crítica sobre las funciones que el Insti-tuto desempeña y debe desempeñar. En mi opinión, este es un momento oportuno para reconsiderar también los diseños de los ins-trumentos de evaluación del aprendizaje y las metodologías que se usan para procesar los datos y para interpretarlos. Contamos hoy en día con conocimiento surgido de la investigación sobre aprendizaje y sobre las formas de medirlo. Contamos también con la tecnología necesaria para procesar la in-formación que se genera en las pruebas. Es el momento de plantearnos el reto de innovar.
Estamos muy lejos de tener una educa-ción que reúna las condiciones de calidad que se resumen en la definición dada desde la creación del inee: “Es una educación de calidad: aquella que sea relevante; que tenga eficacia interna y externa, y un impacto po-sitivo en el largo plazo, así como eficiencia en el uso de los recursos y equidad”. Si se le da al Instituto mayor independencia y se le deja concentrarse en las funciones de inves-tigación y de desarrollo de pruebas que tiene asignadas, podemos acercarnos al logro de una mejor evaluación de la calidad educativa en el sentido de esta definición.
BIBlIoGRaFía
Eva L. Baker, “From Usable to Useful Assessment Knowledge: A Design Problem”, National Cen-ter for Research on Evaluation, Standards, and Student Testing, cse Report 612, University of California, Los Angeles, octubre, 2003.
Ignacio Barrenechea, Standardized assessments: six critical reflections. Education policy and analysis, vol. 18, 2010.
N.T. Edwards, “The historical and social founda-tions of standardized testing”, Search of a ba-lance between learning and evaluation, Shiken, jalt Testing & Evaluation sig Newsletter, 10, No. 1, 2006, pp. 8-16.
Alfie Kohn, Standardized testing and its victims, Portsmouth, nh, Heinemann, 2000.
www.educacionyculturaaz.com 23
INEE10 años de evaluaciones educativas
24 revista az
Una nueva tarea para el inee
Mar
io R
ueda
Bel
trán
Inve
stig
ador
titu
lar d
el iis
ue-unam
.Fo
tos:
Cua
rtosc
uro
Con motivo del décimo aniversario del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (inee), recibí la invi-
tación para proponer una colaboración para este número especial de az, Revista de educa-ción y cultura. La invitación resultó muy atrac-tiva, sobre todo en el contexto de la discusión sobre la evaluación universal de los docentes, particularmente porque tanto representantes del magisterio como directivos de la Secreta-ría de Educación Pública (sep) coincidían en señalar al inee como el organismo más indi-
cado para hacerse cargo de dicha actividad. Acontecimiento no menor si se piensa en la dificultad y complejidad del contexto actual, periodo final del sexenio, campañas políticas en pleno desarrollo, intervención de actores relevantes como el presidente de la Repúbli-ca, el secretario de Educación, la lideresa del magisterio y otros grupos muy activos de la sociedad civil.
Reconocimiento que resulta significativo porque expresa de manera categórica que los involucrados en una actividad tan compleja
la valoRaCIón DEl tRaBajo DE los PRoFEsoREs
y delicada como lo es la evaluación del de-sempeño docente, en una circunstancia crí-tica, manifestaban depositar su confianza en el inee, entidad que podría hacerse cargo de esta actividad a partir de su saber técni-co y la credibilidad y seriedad de su labor, construida a lo largo de estos primeros diez años de existencia. Efectivamente, aunque el inee hasta el momento no había desarrollado actividades directamente dirigidas a la eva-luación del magisterio, sus trabajos perma-nentes para valorar la calidad del sistema, a través del diseño y aplicación de pruebas para apreciar los resultados del aprendizaje, la ela-boración de indicadores y la comparación con evaluaciones internacionales, entre otros, han contribuido a que actualmente goce de un amplio reconocimiento social, como re-sultado de una labor profesional compro-metida del conjunto de personas que a lo largo de esta primera década han formado parte de él. ¡Enhorabuena!
La firma de la reciente reforma al decreto de creación,1 en la que se explicita que el inee contribuirá a la evaluación de la formación inicial y continua de los docentes, la educa-ción para adultos, la educación especial y la educación indígena, le permitirá desarrollar plenamente acciones en este rubro, ahora en un marco propio de un organismo públi-co descentralizado de carácter técnico que apoyará la función de evaluación del Sistema Educativo Nacional. Así que el inee podrá seguir ofreciendo a la autoridad federal y a las locales del sector, tanto como a toda la socie-dad mexicana, información y conocimiento para apoyar la toma de decisiones con la fina-lidad de mejorar la calidad de la educación, así como hacer efectivos los propósitos cen-trales de toda instancia de evaluación educa-tiva, como son la generación de información confiable, la consolidación de una percepción de confianza entre los usuarios y la garantía de la socialización de dicha información en-tre todos los actores involucrados. El instituto ha avanzado en su autonomía y en mejorar las condiciones académico-administrativas que le permitirán seguir cumpliendo con la consecución cabal de sus funciones. La ex-periencia profesional del instituto adquirida durante estos primeros diez años, así como el reconocimiento de la comunidad académica
y amplios sectores de la sociedad, constituyen una plataforma que sólo puede fincar buenos augurios para fortalecer, a través de su saber técnico, el papel del inee en la mejora del sis-tema educativo.
Los retos que la evaluación universal re-presenta para el inee se encuentran en la naturaleza misma de la complejidad del que-hacer docente, pieza clave en el proceso de aprendizaje de todo sistema escolar y que a lo largo de décadas ha sido objeto de estudio de múltiples disciplinas cuyos resultados se han traducido en claras repercusiones en la forma de afrontar su evaluación. El punto de partida necesariamente es la aceptación deci-dida del importante papel que puede cumplir la evaluación sistemática del desempeño do-cente para garantizar la profesionalización y desarrollo permanente del profesorado. Sin embargo, tal punto de partida tiene que con-solidarse con el cumplimiento de las caracte-rísticas que paulatinamente se han ido acu-mulando como saberes profesionales de quie-nes llevan a cabo esta actividad; algunas de las reflexiones de profesionales2 involucrados en el diseño y puesta en marcha de programas de evaluación señalan la necesidad de con-siderar en sus trabajos la dimensión política de la evaluación, la teórica, la metodológica-procedimental, la de uso y la dimensión de evaluación de la evaluación.
En la primera de ellas se reconoce el carác-ter social de la evaluación y las repercusiones importantes que puede tener sobre institu-ciones e individuos, así como la necesidad de que la evaluación sea acorde con la filosofía y características institucionales, la explicitación de los propósitos, la garantía de participación de todos los involucrados y la presencia del aspecto ético en el diálogo entre evaluadores y evaluados. Un punto de arranque funda-mental para toda estrategia de evaluación del
www.educacionyculturaaz.com 25
INEE10 años de evaluaciones educativas
los retos que la evaluación universal representa para el inee se encuentran en la naturaleza misma del quehacer docente.
26 revista az
desempeño docente en el futuro será apartar el tema del ámbito político en el que se en-cuentra inmersa.
La consideración de la dimensión teórica llama la atención sobre la explicitación del sustento teórico que respalda la concepción adoptada de la enseñanza y el aprendizaje y su expresión en el concepto de calidad que marcará la forma de evaluar la labor docen-te, elementos que deberán ser compartidos por toda la comunidad escolar. Cuando se trata de definir y evaluar competencias do-centes de los involucrados en la educación para adultos, la educación especial y la edu-cación indígena, resulta un ejercicio muy complejo si se reconoce la especificidad del quehacer en cada uno de los escenarios. La misma reflexión es válida considerando las características propias de la población estu-diantil atendida, ya se trate de niños, jóvenes o adultos pertenecientes a contextos urbanos o rurales, con infraestructuras instituciona-les y ambientes socioculturales muy diversos.
En cuanto a la dimensión metodológica-instrumental, ahí se expresa la conveniencia de considerar las experiencias y los antece-dentes de la evaluación anteriores al inicio, la renovación o el relanzamiento de un progra-ma de evaluación docente. En el caso de la educación básica, por ejemplo, se debe partir de que la evaluación de los profesores se ha hecho durante años a partir de los acuerdos de los directivos del subsistema con los re-presentantes de la asociación gremial ma-yoritaria del sector, y cuya instrumentación también ha sido dejada bajo su responsabili-dad. Asimismo, la evaluación ha estado aso-ciada a estímulos económicos, situación que propicia las prácticas de simulación y que sin duda condicionará las nuevas estrategias que
se quieran implementar. Otro ángulo con-templado por esta dimensión alerta sobre la conveniencia de establecer distintas fuentes de información y la aceptación de los lími-tes y la complementariedad entre ellas, así como la indispensable comunicación amplia de los criterios que serán utilizados como un recurso para consolidar la credibilidad del proceso, así como la comunicación detallada de todas las etapas de su aplicación a todos los participantes.
La dimensión de uso considera que desde el inicio se debe especificar el empleo de los resultados que se obtendrán del proceso, ya se trate de decisiones administrativas, estímulos económicos o mejoramiento de la actividad, sobre todo garantizando la vinculación de los resultados con acciones de perfecciona-miento profesional. En el caso del magisterio nacional la evaluación docente se desarrolla como parte del programa de carrera magis-terial y no todos los profesores forman parte del mismo; cuando se trata de la evaluación universal, se plantea el problema adicional de cómo armonizar estas dos situaciones que además están ligadas con los resultados en el aprendizaje de los estudiantes que cada pro-fesor tiene a su cargo, además de la dificultad adicional que representa la evaluación de un gran número de profesores que conforman el subsistema de educación básica.
La dimensión de meta-evaluación argu-menta en torno a que el conjunto de acciones elegidas para la evaluación del desempeño docente deben de incluir la revisión periódi-ca de todas las etapas del proceso. En cuanto al diseño, por ejemplo, la revisión de quienes participaron en la construcción de la pro-puesta, las fuentes consideradas para la defi-nición de las funciones docentes, las opciones
en cuanto estándares o criterios de calidad, entre otras. Para la revisión de la puesta en marcha del programa, algunos ejemplos po-drían ser: el análisis de la presentación de la evaluación a cada uno de los participantes (evaluadores, maestros, estudiantes y directi-vos) para verificar si han compartido el mis-mo propósito, la capacitación de los aplica-dores de los instrumentos para la recolección de la información, las condiciones en las que esta actividad se desarrolló, el repaso de los incidentes críticos en el proceso y la perti-nencia de los tiempos empleados y el examen cuidadoso de los procesos tanto de obtención como de tratamiento de la información y la comunicación de los resultados para las dis-tintas audiencias. Un ejercicio de esta natura-leza podrá arrojar una información puntual para la mejora de cada una de las etapas del programa y su reformulación constante en vía de su perfeccionamiento.
El punto clave en la evaluación del desem-peño docente es, finalmente, la oportunidad de contribuir a la clarificación del modelo adoptado sobre qué es enseñar y qué es apren-der en cada uno de los escenarios escolares, la posibilidad de desatar un ejercicio intelectual de todos los actores de un contexto educativo específico para reconocer el estado de desa-rrollo de sus integrantes respecto al modelo esperado y la definición de las posibles rutas personales para el desarrollo profesional con-tinuo; la consolidación de comunidades de aprendizaje que acompañen y alienten el es-fuerzo individual y colectivo que se vea refle-jado en una mayor satisfacción de los profe-sores por los logros obtenidos en el aprendi-zaje de los estudiantes. También la valoración del trabajo docente es una oportunidad para revisar las condiciones institucionales en las que tendrá lugar la actividad, como la infra-estructura y las condiciones laborales, para ponderar la factibilidad de lograr las expec-tativas depositadas en el personal académico.
Por lo general, los procesos de evaluación que adquieren credibilidad en las comunida-des son aquellos en donde se conoce de ma-nera incuestionable su propósito, el origen de la iniciativa, los procedimientos seguidos en su diseño y la respetabilidad de quienes esta-rán a cargo de su implementación. Además de una percepción positiva derivada del apego a
los requerimientos técnicos de los recursos empleados, y de la equidad de las consecuen-cias derivadas de los resultados obtenidos. El inee cuenta con todos los elementos técnicos y la experiencia acumulada de todos sus inte-grantes para hacer frente exitosamente a una encomienda de esta naturaleza.
Actualmente en nuestro país, la evalua-ción educativa en general tiene una presencia universal y ha formado parte sustantiva en la coordinación del sistema; sería oportuno re-cordar que tan sólo es una herramienta y que cobra sentido en la medida que esté interrela-cionada con otros procesos como la planea-ción, el diseño curricular y los planes de clase. La evaluación de la labor docente debe con-tribuir al reconocimiento de la complejidad de esta actividad, a la formación especializada y permanente, así como a su resignificación por el papel social estratégico que puede de-sempeñar en el cultivo del pensamiento crí-tico, la consolidación de un aprendizaje au-tónomo y el ejercicio pleno de la ciudadanía.¡Larga y fructífera vida profesional al inee!
notas
1 inee, Decreto por el que se reforma el diverso por el que se crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, publicado el 8 de agosto de 2002 en el Diario Oficial de la Fede-ración.
2 Red Iberoamericana de Investigadores de la Evaluación de la Docencia, “Reflexiones sobre el diseño y puesta en marcha de programas de evaluación de la docencia”, Revista Iberoame-ricana de Evaluación Educativa, vol. 1, núm. 3, 2008. http://www.rinace.net/riee/numeros/vol1-num3_e/reflexiones.pdf.
www.educacionyculturaaz.com 27
INEE10 años de evaluaciones educativas
El punto clave en la eva-luación es la oportunidad de contribuir a la clarifica-ción del modelo adoptado sobre qué es enseñar.
28 revista az28 revista az
Evaluación de maestros
No hay tema más comentado en el último tiempo entre la comunidad educativa de nuestro país que el de
la llamada “evaluación universal de maes-tros”. Las posiciones se han polarizado. Hay quienes son fervorosos partidarios de la mis-ma y quienes son detractores absolutos. Hay quien ve en esta evaluación la panacea para todos los males del sistema educativo y quien piensa que se trata de un embate contra los profesores. En cualquier caso, queda eviden-cia en calles y escuelas de que el asunto fue
acordado y puesto en marcha sin demasiada reflexión y responsabilidad, además de par-tir de presupuestos equivocados respecto de cómo funciona el sistema educativo y cuál es el papel real que desempeñan los maestros y el resto de sus engranajes en el logro de aprendizajes.
En este texto me propongo mostrar algu-nas lecciones extraídas de una experiencia de evaluación de profesores en México, la del Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación
¿y sI, PaRa vaRIaR, aPREnDEMos DE nuEstRo PRoPIo PasaDo?
Foto
s: C
uarto
scur
oal
ba M
artín
ez o
livé
Con
sulto
ra e
n ed
ucac
ión.
Básica en Servicio (Pronap). No da la exten-sión del texto para abundar, por lo que sólo presentaré sintéticamente algunas conclusio-nes. Nadie piense que se llegó a ellas de golpe e indoloramente. El proceso de aprendizaje institucional que conllevaron fue arduo y complejo. Si hubiera habido el trabajo de escarbar en los “archivos muertos” de la Se-cretaría de Educación Pública (sep), se habría encontrado el recuento del mismo y, tal vez, se hubiera pensado mejor antes de lanzarse a una empresa como la de evaluar “universal-mente” a los profesores, colocando esperan-zas desmedidas en el “poder transformador” de tal cosa. Es evidente que una revisión así no ocurrió. Como sucede con demasiada fre-cuencia en nuestra imperfecta democracia, se comenzó de cero. Pero, por si fuera útil, va esta somera revisión.
el casO
Entre 1997 y 2006 se llevaron a cabo diez aplicaciones de los que primero se llamaron exámenes de acreditación de cursos nacio-nales de actualización y después exámenes nacionales para maestros en servicio. Estos instrumentos eran nacionales, estaban es-tandarizados, eran criteriales y se aplicaban anualmente a los profesores que voluntaria-mente solicitaban participar en ellos. Los re-sultados de estas evaluaciones tenían efectos en Carrera Magisterial siempre y cuando se acreditaran. En esos años, se podían conse-guir hasta 12 puntos de manera proporcional al resultado obtenido en el examen. Sin em-bargo, podía presentarlos cualquier docente.
lOs exámenes del PrOnaP. ciFras1
el PlanteamientO del PrOPósitO
El propósito de los exámenes estaba claro desde el documento fundador del Pronap:2 “Que certifiquen el logro de los objetivos cen-trales de los programas de estudio.” Pronto, sin embargo, surgió la interrogante: ¿No ser-virán para evaluar la práctica docente? Afor-tunadamente, desde la sep, se reafirmó: “No hay exámenes de opción múltiple que sirvan para medir la actuación de los profesores en las aulas.” Ésta es tan compleja, formada por tal cantidad de secuencias de acciones y de-cisiones, que no hay prueba de papel y lápiz que pueda medirla. Así, el propósito de los exámenes del Pronap quedó reafirmado en su lema: “Para saber cuánto se ha aprendido y cuánto falta por aprender.” Fue la difusión clara de unos propósitos pertinentes que no dejaban lugar a duda, la que permitió que muchos profesores se sintieran confiados de presentarlos año tras año.
www.educacionyculturaaz.com 29
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
135188
227
253 253 250
257309
361 381
solicitantes de examen 1997-2007 (en miles)
INEE10 años de evaluaciones educativas
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
69 130 165 193 216 234 253 279 320
maestros acreditados. acumulado. 1997-2006 (en miles)
30 revista az
el diseñO de instrumentOs
Si la claridad del propósito es fundamental para obtener la confianza de los destinata-rios de un examen, ésta sólo se reafirma si los instrumentos dejan algo más que la simple sensación de haber cumplido con un requi-sito, especialmente si parte de lo que se bus-ca es que se movilicen, como en el caso que nos ocupa, hacia la mejora profesional. Si se quería que los exámenes ofrecieran pistas sobre la práctica docente deseada —aunque no la midieran, aspiraban a mejorarla— de-berían estar sólidamente construidos. Como todos sabemos, para ser de calidad, un ins-
trumento tiene que medir lo que promete y, además, adecuarse a los destinatarios. En otras palabras, hablarles a los maestros, con lenguaje de maestros, apelando a sus intere-ses, necesidades y problemas. Todo un reto técnico porque para eso hay que conocer la escuela, además de todos los contenidos que se busca medir.
la aPlicación
Si el contenido del examen es un claro men-saje de aquello que importa aprender y ense-ñar, cómo se espera que se haga y para qué, el día de la aplicación constituye un reto fe-
A
C
B
D
Conocimiento del plan y programas de estudio y de los materiales de apoyo para el aprendizaje.
Conocimiento de los postulados y prin-cipios del enfoque de enseñanza de la Historia.
Dominio de los contenidos disciplina-rios expresados en el plan y programas de estudio.
aplicación de estrategias y recursos di-dácticos adecuados al enfoque y con-tenidos de la asignatura.
A.1 Comprender los propósitos de la ense-ñanza de la Historia.
A.2 Conocer los materiales de apoyo bási-cos proporcionados por la sep para la enseñanza de la Historia en primaria y secundaria.
C.1 Explicar las características del enfoque de enseñanza de la Historia vigente des-de 1993.
C.2 Reconocer la concepción de la enseñan-za y del aprendizaje de la Historia pro-puesta en el plan y programas de estudio vigentes.
C.3 Aplicar el enfoque en lo relativo al de-sarrollo de nociones temporales y espa-ciales.
B.1 Reconocer algunas características de la construcción del conocimiento histórico.
B.2 Comprender los principales hechos y procesos de la historia de México y de la historia universal.
D.1 Reconocer en situaciones cotidianas las estrategias de enseñanza más adecua-das para el aprendizaje de un determi-nado contenido.
D.2 Reconocer, en situaciones cotidianas, los recursos de enseñanza más adecuados para el aprendizaje de un determinado contenido.
D.3 Reconocer en situaciones cotidianas las formas de evaluar y planear más adecua-das en la enseñanza de la Historia.
FOlletOs inFOrmativOs sObre el examen aPrender y enseñar HistOria en la educación básica
nomenal porque no sólo se trata de diseñar y ejecutar una logística precisa y segura que salvaguarde la integridad de los instrumentos y la confiabilidad de sus resultados, sino de generar en miles de sedes, a lo largo y ancho del país, un ambiente de aprendizaje, profun-damente respetuoso de las personas que van a ser evaluadas y de su profesión: la docencia. Cada maestro que concluye su prueba debe salir diciendo: “¡Vale la pena ser profesor!” ¿Alguien se lo ha planteado en el mar de de-nuestos en que se ha convertido el intento de aplicar la “evaluación universal”?
la devOlución
Si un examen ha sido concebido como parte de un proceso de aprendizaje y se le observa y declara como aliado del desarrollo profesio-nal de los maestros, debe fomentarlo, entre-gando no sólo una calificación numérica sino una interpretación de los resultados y una se-rie de sugerencias para mejorar. Esto no sig-nifica que pueda determinarse con precisión milimétrica qué curso debe tomar un docente como hoy, de manera doblemente ingenua, se pretende, imaginando, por una parte, un me-canismo que uno no puede dejar de pensar como de industrias Acme (input y output): la computadora se alimenta con un examen y sale un curso… y, por otra, decretando que todo profesor requiere un diplomado, y ¿si lo que necesita es menos carga burocrática, me-nos demandas absurdas, una escuela donde el director se ocupe del aprendizaje, el super-visor evalúe periódicamente y un ambiente escolar presidido por la tarea compartida de que los alumnos se formen integralmente, como manda la Constitución, y la convicción de que la educación es un derecho humano a salvaguardar?
Propósito claro, instrumentos bien di-señados, aplicación respetuosa, devolución prudente y bien construida de resultados para medir ciertos aspectos del conocimien-to de los maestros. Para evaluar la práctica docente no bastan. Hacen falta estándares, construidos y consensuados con los destina-tarios, comprendidos, adoptados y aprecia-dos por los profesores. Instrumentos sólidos y variados de observación de aula. Personal profesional, competente y respetuoso de la docencia y de quienes la ejercen. Seriedad en la comunicación de resultados.
¿Seremos capaces de deshacer el entuerto e ir hacia allá?
notas
1 Mejores maestros. Primer encuentro Ibero-americano sobre Políticas para la Formación Continua de los Docentes de Educación Básica, Aguascalientes, Ags., 2006.
2 Anexo 1 de la respuesta de la sep al snte, 15 de mayo de 1994.
www.educacionyculturaaz.com 31
Cada maestro que concluye su prueba debe salir diciendo: “¡vale la pena ser profesor!”.
INEE10 años de evaluaciones educativas
32 revista az
La comunicación de los resultados de las evaluaciones
Foto
s: C
uarto
scur
o
En el proceso de conformación de un sistema nacional de evaluación, el Instituto Nacional para la Evaluación
de la Educación (inee), los resultados de las evaluaciones aplicadas, de las investigacio-nes realizadas y en general sus análisis, son referente indispensable para los actores in-volucrados en los temas de educación, desde quienes se desempeñan diariamente en el aula y en la escuela, hasta los tomadores de decisiones de política educativa.
Su desempeño se enmarca en un creciente interés y fortalecimiento de la evaluación en México. Como afirman Banegas y Blanco, “la evaluación de la educación en México ha ex-perimentado notables avances en su cobertu-ra, calidad, articulación y difusión. No sólo se cuenta hoy con instrumentos que permiten obtener información válida y confiable, sino que, progresivamente, los resultados han co-menzado a difundirse entre los actores edu-cativos y la sociedad en general. Esto ha fo-mentado un interés creciente en la evaluación como instrumento de mejora de la calidad educativa y como mecanismo de rendición de cuentas a la sociedad. Al mismo tiempo, México se ha integrado con éxito a evaluacio-nes internacionales que permiten vincularse con experiencias y formas de trabajo de gran prestigio.”1
¿qué Hace el inee?
El Decreto de Creación del inee (2002), re-formado mediante el Decreto del 16 de mayo de 2012,2 establece que el Instituto tiene como atribuciones: “impulsar la cultura de la eva-luación entre los distintos actores educativos que conforman el Sistema Educativo Nacio-nal, así como entre diversos sectores de la sociedad.” Indica, además, que el inee deberá “difundir los resultados de las evaluaciones de la educación entre distintas audiencias, con el
fin de asegurar el derecho a ser informado en materia educativa, con especial atención a las comunidades escolares”. Estas directrices de-finen la orientación del inee en materia de di-fusión de los resultados de sus evaluaciones.
Mucho se ha escrito acerca de los pro-blemas que se presentan entre una instancia como el inee, generadora de información, y los usuarios de esa información. En particu-lar se ha destacado la desvinculación entre resultados de evaluaciones e investigaciones, toma de decisiones y formulación de políti-cas. Destacan como razones la diferencia en-tre el papel que desempeña la investigación y la evaluación, los tiempos que requieren para la reflexión y construcción de argumentos, versus la dinámica de los tomadores de deci-siones, la presión y tensión en medio de las cuales se adoptan medidas que no coinciden con los tiempos de las investigaciones y sin embargo se adoptan aunque no se tengan ele-mentos de juicio suficientes.
No pretendo abundar en las explicaciones de esos desajustes. La reflexión que propon-go compartir plantea que entre el Instituto, conformado por las personas responsables de generar y compartir la información relativa a hechos educativos particulares, y los usuarios de esa información, se establece una relación de comunicación orientada al entendimiento y tamizada por valores éticos y de conviven-cia, si se toman en cuenta los estándares que se impone el propio Instituto para sus evalua-ciones y los rasgos de la calidad educativa que define.
la evaluación Para elevar la calidad educativa
Sostengo, en primer lugar, que el objeto de la evaluación y sobre lo que el Instituto presenta resultados, es un hecho social: el proceso edu-cativo, y sobre el cual ha fijado un parámetro
una aCCIón oRIEntaDa al EntEnDIMIEnto
Erne
sto
Ponc
e
C
oord
inad
or g
ener
al d
e in
nova
ción
edu
cativ
a, s
ubse
cret
aría
de
Educ
ació
n Bá
sica
, sep
.
de referencia que es la calidad. Es decir, la fi-nalidad de las evaluaciones es contrastar los hechos educativos concretos con una visión de calidad que el propio Instituto caracteriza con los siguientes rasgos:3
Eficacia interna y externa: Se refiere a la medida en que se logran los propósitos educativos y, generalmente, se traduce en indicadores de rendimiento o de éxito. A este respecto se considera de importancia el conseguir la más alta proporción posible de estudiantes que alcanzan los objetivos (efica-cia externa) por grupos de edad o por tipo de escuela, altas tasas de titulación o de eficacia terminal, así como bajas tasas de reprobación o abandono escolar (eficacia interna).
Eficiencia y suficiencia: Hace alusión a la forma de utilizar los recursos disponibles (humanos, materiales, de uso del tiempo y económicos), que deben estar suministrados en cantidad suficiente para los propósitos que se persiguen.
Equidad: Se refiere al logro de los propó-sitos por el mayor número posible de perso-nas, tomando en cuenta las desigualdades de origen (individual, familiar, escolar, estatal, regional) para adaptar la metodología o pro-cesos a cada situación ofreciendo los ajustes o apoyos requeridos para los propósitos ci-tados.
Pertinencia y relevancia: Señalan la forma en que los resultados corresponden con los postulados, expectativas y necesidades socia-les (incluyendo los rubros cultural, político, económico, social) y del ámbito académico (uso de los conocimientos, las habilidades y otras competencias desarrolladas a través de las disciplinas). Sobre esta base se pue-de llegar a que el currículo sea adecuado a las necesidades individuales de los alumnos (pertinencia), pero sin dejar de lado las nece-sidades de la sociedad (relevancia).
Impacto: Se manifiesta cuando los apren-dizajes que desempeñan los alumnos tienen una vigencia temporal de largo plazo, con miras amplias para transformar su aprecia-ción de la vida y de la sociedad, sustentados en los valores de libertad, solidaridad, tole-rancia y respeto a las personas.
Como se puede observar, en esos indi-cadores destaca la necesaria referencia a los contextos, condiciones y características espe-
cíficas de los sujetos que son evaluados. Eva-luar la calidad de la educación impartida en las escuelas incluye, necesariamente, infor-mación respecto del contexto, los insumos, y los procesos escolares, enfatizando las prácti-cas docentes y los procesos de aula por ser los más directamente vinculados al aprendizaje.
En otras palabras la construcción de los resultados de la evaluación se realiza sobre un hecho o fenómeno concreto, y mediante la comunicación de los resultados se pretende generar una relación de entendimiento entre el evaluador y el destinatario de los resulta-dos, a fin de que este último proceda a llevar a cabo acciones que mejoren los niveles de calidad.
Ese proceso de difusión no se restringe a transmitir datos que se utilizan para alimen-tar un mecanismo sistemático y recurrente de diagnóstico-toma de decisiones-opera-ción-evaluación-rendición de cuentas-nuevo diagnóstico; lo que comunican los resultados emitidos por el inee es el conocimiento de situaciones reales que ocurren en las escue-las, en las aulas, en el sistema educativo y que les suceden a sujetos reales en contextos de-terminados, mediante lo cual se busca gene-rar diagnósticos más consistentes, proponer alternativas de acción pertinentes a los con-textos hacia los que están dirigidas o el dise-ño de líneas de acción política, ya sea para resolver conflictos o para llevar a cabo una tarea social, donde se involucran en la acción y recepción los intereses de sujetos diversos.
la diFusión de lOs resultadOs. un actO cOmunicativO cOn imPlicaciOnes éticas
La adecuada difusión de los resultados y su uso es otra área donde es imprescindible am-pliar los esfuerzos. Los actores educativos de base, maestros y directores, los investigado-res o gestores de la política educativa, deben demandar el acceso a información apropiada a sus intereses y necesidades de auto-evalua-ción e innovación pedagógica.
Es necesario, por lo tanto, que la difusión esté acompañada de elementos que faciliten una adecuada interpretación por parte de los diversos usuarios. Tanto si se considera el diseño de políticas, la rendición de cuentas
www.educacionyculturaaz.com 33
INEE10 años de evaluaciones educativas
34 revista az
frente a la sociedad, la toma de decisiones en la gestión del proceso educativo en el aula, los resultados deben ser significativos para los actores, evitando interpretaciones simplistas o descontextualizadas, así como el estableci-miento de relaciones mecánicas causa-efecto.
La difusión de resultados de las evalua-ciones es un tema central, puesto que repre-senta la condición básica para el cumpli-miento de las finalidades para las que se han formulado dichas evaluaciones; de ahí que sea necesario abundar en las características que se requieren para que la difusión cum-pla con sus propósitos.
No basta con difundir la información, por más amplia y completa que ella sea; es nece-sario, además, reflexionar sobre cómo lograr el entendimiento necesario para una correcta interpretación y orientar acciones en conse-cuencia. Para ello, se requiere tomar en cuen-ta las características de los distintos destinata-rios de la información y el uso que pueden o se proponen dar a los datos proporcionados. A las autoridades para la definición de políti-cas; a los directores y maestros para la retroa-limentación de su práctica docente y de ges-tión; a los alumnos para evidenciar las áreas que deben atender con mayor énfasis para el desarrollo de sus competencias; a los padres de familia para orientar su apoyo en la forma-ción de sus hijos; a la sociedad para transpa-rentar acciones que satisfagan su exigencia de rendición de cuentas, y a los investigadores y especialistas para abonar con elementos va-liosos sus proyectos de investigación.4
Como en toda comunicación, la que se efectúa entre la emisión de los resultados de la evaluación y la recepción de la misma, como dice J. Habermas, establece un conjun-to de condiciones. “Todo agente que actúe comunicativamente tiene que entablar en la ejecución de cualquier acto de habla preten-siones universales de validez y suponer que tales pretensiones pueden desempeñarse.” Estas pretensiones son:
La de estarse expresando inteligiblemente, la de estar dando a entender algo, la de estar dán-dose a entender y la entenderse con los demás.
y continúa diciendo “el hablante tiene que elegir una expresión inteligible para que el
hablante y oyente puedan entenderse entre sí; el hablante tiene que tener la intención de comunicar un contenido proposicional ver-dadero, para que el oyente pueda compartir el saber del hablante; el hablante tiene que querer expresar sus intenciones de forma veraz para que el oyente pueda creer en la manifestación del hablante (pueda fiarse de él); el hablante tiene, finalmente, que elegir una manifestación correcta por lo que hace a las normas y valores vigentes para que el oyente pueda aceptar una manifestación, de suerte que ambos, oyente y hablante, puedan concordar entre sí en esa manifestación en lo que hace a un trasfondo intersubjetivamente conocido”.5
El proceso de difusión de los resultados de la evaluación pretende constituirse en un proceso de comunicación orientada al en-tendimiento, en sentido de lo establecido por Habermas, ya que, con base en los estándares establecidos por el propio Instituto para sus procesos de evaluación, cumplen las preten-siones de validez arriba señalados.
Partimos del supuesto de que el lenguaje utilizado es inteligible, con lo cual se cumple la primera pretensión. Señalo a continuación cada una de las tres restantes pretensiones de validez y cómo se lograrían esas pretensio-nes6 mediante el cumplimiento de los están-dares definidos por el propio Instituto.7
Segunda pretensión: “De que el enuncia-do que hace es verdadero (o de que en efecto se cumplen las condiciones de existencia de contenido proposicional cuando éste no se afirma sino sólo se «menciona»).” Por ejem-plo, que los datos que se presentan refieren a situaciones reales. Esta pretensión de validez se apoya en los dos estándares siguientes:
A1) Riqueza de la conceptualización. Co-bertura suficiente de los aspectos de la rea-lidad a evaluar, por los conceptos en que se sustente la evaluación.
A2) Equidad. Imparcialidad de la evalua-ción de modo que resultados distintos refle-jen diferencias reales en la competencia de los sujetos en el constructo evaluado y no en otros campos no relevantes.
Tercera pretensión: “El acto de habla es correcto en relación con el contexto nor-mativo vigente (o de que el propio contexto normativo en cumplimiento del cual ese acto
una acción oriEntada al EntEndimiEnto
se ejecuta, es legítimo).” Es decir, que en la construcción de los datos se han aplicado las normas, saberes y valores establecidos y re-conocidos socialmente. A esta pretensión se corresponden los siguientes estándares:
B1) Validez. Congruencia entre el conte-nido real de la evaluación y el planeado. Sus-tento de las inferencias y juicios hechos con base en los resultados.
B2) Confiabilidad. Consistencia de los re-sultados de una evaluación de modo que sus diferencias o coincidencias reflejen caracterís-ticas reales de los sujetos o las poblaciones eva-luadas. Congruencia del diseño general con los modelos, instrumentos y procedimientos. Calidad técnica de cada instrumento.
Cuarta pretensión: “De que la intención expresada por el hablante coincide realmente con lo que éste piensa.” Es decir, que las in-tenciones que se manifiestan en el lenguaje utilizado son tal y como se expresan, que son veraces. Se parte de que no hay dolo, sino cre-dibilidad; que se establece una relación de au-tenticidad y de confianza entre los sujetos que participan en la comunicación. Pretensión que se apoya en los siguientes estándares:
C1) Objetividad de los juicios de valor. Grado en que la valoración de calidad del objeto a evaluar tiene sustento real en la in-formación disponible. Los juicios de valor serán mesurados, evitando excesos triunfalis-tas o derrotistas, y tendrán en cuenta el valor de equidad, según el contexto de alumnos y escuelas.
C2) Oportunidad y amplitud de la difu-sión. Que la información llegue a sus desti-natarios en tiempo razonable y en forma in-teligible a cada público. Claridad en función de cada destinatario.
Lo anterior es una concreción del enten-dimiento que se busca entre el constructor y emisor de los datos resultado de la evaluación y el destinatario, sea para conocimiento o para la toma de decisiones en el aula o a nivel de política educativa. Se cumpliría con ello lo que señala Habermas, “meta del entendi-miento es la producción de un acuerdo que termine en la comunidad intersubjetiva de la comprensión mutua, del saber compartido, de la confianza recíproca y de la concordan-cia de unos con otros. El acuerdo descansa sobre la base del reconocimiento de cuatro
correspondientes pretensiones de validez: in-teligibilidad, verdad, veracidad, rectitud […] el entendimiento es el proceso de consecu-ción de un acuerdo sobre la base presupues-ta de pretensiones de validez reconocidas en común”.8
El cumplimiento de estas condiciones permite no sólo una comunicación orientada al entendimiento sino el acceso a la coopera-ción social en favor de la educación. Es, en otras palabras, la expresión de reciprocidad y solidaridad propia de los seres humanos y fundamento de la cohesión social, en aras de contribuir a mejorar de manera permanente la calidad de la educación.
notas
1 Banegas González, Israel y Emilio Blanco Bos-co, Políticas y Sistemas de Evaluación Educati-va en México. Avances, Logros y Desafíos, inee, México, 2005, p. 77. Consulta en línea 16 junio 2012.
2 El 8 de agosto de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforma el Decreto de Creación, manteniendo en esencia los mismos objetivos, pero adqui-riendo nueva personalidad jurídica como un organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
3 inee, “El Modelo de Calidad Educativa del inee”, en Análisis multinivel de la calidad educa-tiva en México ante los datos de pisa, pp.19-20. Última actualización el miércoles 12 de agosto de 2009. Consulta en línea 16 junio 2012.
4 Consultar http://www.evaluacion.edusanluis.com.ar/2011/11/como-deberia-ser-la-evalua-cion.html.
5 Habermas, J., Teoría de la Acción Comunicativa: Complementos y Estudios Previos, Cátedra, Ma-drid, 1989, p. 300.
6 Habermas, J., Teoría de la Acción Comunicativa I, Taurus, Buenos Aires, 1989, p. 144.
7 inee, “Estándares de calidad: criterios, proce-dimientos e instancias de control”, en Hacia un Nuevo Paradigma para la Evaluación Educati-va. La perspectiva del inee, última actualización 2 de febrero de 2011. Consulta en línea 16 junio 2012.
8 Ibid., p. 301.
www.educacionyculturaaz.com 35
INEE10 años de evaluaciones educativas
MUNDOS
36 revista az
A principios de la década de 1940, con la Segunda Guerra
Mundial y la de Vietnam en los años sesenta, diversos sectores
de la sociedad en Europa y Estados Unidos cuestionaron
el papel de la ciencia y la tecnología: ¿Para qué sirven?
¿Cuál ha sido su función en la población? ¿Quién puede
hacer uso de ellas? ¿Quiénes se benefician?
V. Vega
Ciencia y Sociedadse imparten en México
A la par surgían interrogantes: ¿Por qué es tan importante llegar a la Luna cuando hay hambruna en la Tierra?
En diversos sectores de Europa y Estados Unidos decidieron analizar a la ciencia desde el ámbito filosófico, histórico, educativo, económi-co y sociológico, y su papel en la sociedad, por lo que se conformó un enfoque alternativo deno-minado Ciencia, Tecnología y Sociedad.
A partir de dicho enfoque se han elaborado programas académicos que dieron lugar a la ins-titucionalización de asignaturas específicamente dedicadas a esta temática.
Estas materias han tenido auge en las últimas dos décadas en diversas instituciones educativas en el mundo; sin embargo, en México se care-cía de docentes que las impartieran, por lo que a principios de 2003 se llevó a cabo un seminario sobre ellas, liderado por la Organización de Es-tados Iberoamericanos (oei), al que asistió per-sonal de las principales universidades del país y sistemas educativos de bachillerato.
Luego de esta actividad en el país, varias asig-naturas basadas en el enfoque de Ciencia y So-
ciedad son obligatorias en los diversos subsistemas educativos de México, por ejemplo, los bachillera-tos tecnológicos, el posgrado del Instituto Politéc-nico Nacional (ipn), los institutos tecnológicos y, desde 2005, en la Facultad de Química de la Uni-versidad Nacional Autónoma de México (unam) para estudiantes del primer año.
En estas materias se busca que los estudiantes vean a la ciencia y a la tecnología como resultado de la actividad humana y su repercusión en la vida de la sociedad.
De acuerdo con la maestra María Cristina Rue-da Alvarado, docente de la Facultad de Química de la unam y coordinadora de la mesa de Educa-ción en dicho seminario, el logro de México en este tipo de asignaturas es que en la actualidad ya son obligatorias, y los alumnos, una vez cursada la materia, tienen mayor conciencia sobre la relación ciencia-tecnología-sociedad.
Su experiencia como profesora de la asignatura Ciencia y Sociedad, que se imparte durante el pri-mer semestre en la Facultad de Química, indica que los alumnos logran tener una visión menos técnica de la carrera de Química, ya que una vez concluida Agencia id-oei-aecid.
MÉXICO
www.educacionyculturaaz.com 37
la materia se dan cuenta de cómo los avances cien-tífico-tecnológicos tienen implicaciones en la salud, economía y política de una nación.
Para poner en práctica lo aprendido en la asig-natura Ciencia y Sociedad, los alumnos analizan un problema real en su trabajo final, por ejemplo, el de los jornaleros agrícolas procedentes de los estados del sur del país, Oaxaca y Guerrero, que trabajan en los campos de Sinaloa y Sonora, al norte de México.
Los jornaleros viajan de 20 a 30 horas en ca-miones maltrechos y condiciones infrahumanas; cuando llegan a los campos agrícolas se instalan en habitaciones carentes de higiene y aceptan sa-larios bajos.
Además son obligados a emplear, sin equipos especiales, insecticidas y agroquímicos de manera indiscriminada sobre la cosecha del tomate, lo que provoca problemas de salud.
Ante ello, los alumnos de la Facultad de Quí-mica simulan la situación y asumen el lugar de los participantes de este proceso: dueños de la cosecha, empresa que produce los insecticidas, personal del gobierno, de la Secretaría del Medio Ambiente, jor-naleros y representantes de ong.
Una vez que determinan su papel, comenta la especialista de la unam, aplican lo que aprendieron en la materia que tomaron con el enfoque Ciencia y Sociedad. Discuten, toman decisiones y ven a fon-do cómo y por qué se deben aplicar las normas con un pensamiento crítico hacia el papel que desem-peña la ciencia en esta problemática del país.
“El logro de la asignatura es que los alumnos tengan una conciencia crítica, lo que deriva en que tomen decisiones informadas en beneficio de la so-ciedad, no de un grupo”, afirma.
Los desafíos de Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores a nivel educativo
Desde el punto de vista de la maestra Rueda Al-varado, ahora que imparte la materia en la Fa-cultad de Química, se ha dado cuenta de que la información de la asignatura Ciencia y Sociedad tendría mayor asimilación en los últimos semes-tres de la carrera porque los estudiantes cuentan con una visión amplia y crítica.
En la Facultad de Química la asignatura se imparte desde 2005; sin embargo, en la de Inge-niería, la materia Filosofía de la Ciencia y la Tec-nología tiene 20 años como parte fundamental de la carrera.
Al respecto, la maestra Rueda Alvarado con-sidera que la asignatura Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores tendría que formar parte de las carreras en Economía y Derecho, con el fin de analizar su relación con los problemas na-cionales.
“Las reflexiones que se hagan en las universi-dades son importantes porque de aquí salen for-madores de decisiones que en algún momento pueden reconocer, desde el punto de vista ético y de valores, la actitud que deben tomar sobre de-terminados problemas”, explica.
Lo que buscan las asignaturas de este tipo, concluye la maestra Rueda Alvarado, es un cam-bio de actitud del estudiante, y si esto ocurre éste tendrá un nivel ideológico positivo y reconocerá el valor de la ciencia desde el punto de vista cul-tural, económico, político y social, contribuyen-do así al avance de la nación.
Ilust
raci
ón: S
ergi
o Ra
mos
38 revista az
MUNDOS
38 revista az
unesco: En su condición de especialista en lenguas que corren peligro de extinción, ¿qué opina del Día Internacio-nal de la Lengua Materna?
Colette Grinevald (cg): Debería ser una celebración, en el sentido literal del término, de las lenguas que ha-blan todas las madres del mundo y debería enviarles el mensaje de que tienen derecho a hablar a sus hijos en su propio idioma, porque tienen cosas importantes que decirles en él. Debería ser el Día de todas las lenguas del mundo, comprendidas las “pequeñas”. Entre las 6 mil lenguas que se hablan en el mundo, no hay más de 200 que hayan adquirido la categoría de idiomas nacionales y sólo algunos centenares más son lenguas escritas.
unesco: ¿Cómo registra usted las lenguas en peligro?
cg: Empleo un método llamado de “acción investigati-va”. Es un intercambio: la gente me da su idioma y yo les doy algo a cambio. Trabajamos en un plano de igualdad y yo reconozco a los hablantes como auténticos expertos. He aplicado este método para transcribir la gramática de dos idiomas: el jakaltek popti de Guatemala (maya) y el rama de Nicaragua (chibcha). Además, he supervisado la labor de numerosos aspirantes a doctores que utilizan ese método en otros países. Es preciso entender que, en tanto que lingüista, yo no “invento” una gramática, lo que hago es transcribir la manera de hablar de la gente y analizar las reglas gramaticales que ellos siguen cuando se expresan. Luego escribo estudios científicos para los lingüistas, pero también materiales para la comunidad, a
fin de mostrarles algo de lo que he aprendido de su len-gua, para exponerles su propia gramática.
unesco: ¿Qué opina de la educación bilingüe?
cg: Es compleja y requiere objetivos diáfanos y mensajes apropiados. Existen muchas modalidades que, de hecho, no prestan el mismo apoyo a las lenguas maternas. La modalidad más común de enseñanza bilingüe solía ser un sistema de transición, que al inicio usaba la lengua materna para ayudar al niño en su adaptación a la es-cuela y evitar así que abandonara los estudios demasiado pronto, pero luego pasaba a utilizar el idioma dominan-te y descartaba completamente la lengua materna. Una modalidad más moderna, que propone un trato más res-petuoso de la lengua materna, es la educación bilingüe intercultural y permite educar a los niños en su lengua materna durante periodos más largos y, al mismo tiem-po, les brinda clases en el idioma nacional y promueve la lengua materna en su contexto cultural. A menudo se habla de la educación bilingüe como si fuera una moda-lidad de enseñanza “integradora”, es decir, una educación que tuviera por objetivo la integración de los niños a la sociedad, un sistema que originalmente se concibió para la incorporación social de los niños discapacitados. Pero, ¡hablar la lengua materna no constituye una discapaci-dad! Cuando hablamos de lenguas maternas debemos trascender ese concepto estrecho de integración.
unesco: ¿Cómo podemos lograr entonces que la incorpo-ración sea más “integradora”?
“¡Hablar su lengua materna no es un defecto!”
ENTREVISTA A COLETTE GRINEVALD
Colette Grinevald (Francia) es una pionera en la investigación
sobre las lenguas en peligro de extinción. Tiene un doctorado
de la Universidad de Harvard y es experta de la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco),
trabajó durante 40 años con lenguas indígenas en América Latina.
www.educacionyculturaaz.com 39
UNESCO
www.educacionyculturaaz.com 39
cg: El auténtico reto de una verdadera educación bilin-güe consiste en educar, tanto a quienes hablan la lengua dominante como a los que utilizan sus lenguas maternas para que aprendan la cultura del otro grupo; eso es lo que en verdad significa el concepto “intercultural”. En 50 años de práctica hemos comprendido que el problema no radica en los idiomas, sino en la discriminación y la falta de respeto hacia otras culturas. Incluso los docentes que hablan lenguas indígenas han de convencerse de que esos idiomas son idóneos. Creo que en eso consiste una parte de mi labor en tanto que lingüista: demostrarles que sus idiomas son idóneos, incluso cuando no se ajus-tan a la estructura de la lengua dominante. Y que consi-deren la posibilidad de invitar a sus aulas a personas que hablan esas lenguas maternas, aunque no hayan recibido una preparación escolar, porque esos hablantes conocen la lengua y la cultura y pueden ayudarles a transmitirlas a los alumnos.
unesco: ¿Qué función desempeña la alfabetización en la enseñanza de la lengua materna?
cg: Se ha centrado mucho la atención en la alfabetiza-ción como clave de la educación y ha habido presión para convertir las lenguas maternas en lenguas escritas, según el esquema de los idiomas nacionales. Pero ahora nos estamos replanteando la importancia de la escritura, porque la vivencia espontánea de la lengua consiste en hablar y escuchar. No debemos pensar que los pueblos analfabetos son ignorantes o que las lenguas indígenas son idiomas primitivos que necesitan de la escritura para llegar a ser lenguas cabales. La gente tiende a confundir la forma escrita y la “forma auténtica”, como si una len-gua materna sólo pudiera adquirir la categoría de idioma cuando ha sido reducida a la escritura. No hay duda al-guna de que la escritura y la alfabetización son elemen-tos muy valiosos, pero no debemos olvidar que el estado natural de la lengua es la expresión oral y que es preciso darle en la enseñanza el valor que le corresponde. En todo caso, resulta cada vez más evidente que las nuevas tecnologías pueden devolverles su función a las formas orales de la lengua.
unesco: ¿Cómo ayuda la tecnología a las lenguas mino-ritarias?
cg: El crecimiento exponencial de las nuevas tecnologías está cambiando rápidamente la situación de las lenguas minoritarias. En primer lugar, porque facilita la transmi-sión oral de esas lenguas de un continente a otro. En la aldea guatemalteca donde yo trabajaba, vi cómo el de-
sarrollo de las nuevas tecnologías permitía que los emi-grantes que estaban en Estados Unidos mantuviesen más contactos con las familias que habían permanecido en su país natal. Antes del decenio de 1970 esos contactos eran escasos; apenas unas cartas esporádicas, escritas por “pendolistas públicos”, destinadas a ser leídas en voz alta a los familiares que se habían quedado en el pueblo. Re-cuerdo luego el milagro de los magnetófonos de casetes y los mensajes familiares grabados en lengua vernácula que viajaban en las cintas, en uno y otro sentido. ¡Inclu-so les pagué a algunos usando los casetes como mone-da, para contribuir a ese tipo de comunicación! Ahora Internet llega a los pueblos y la gente puede telefonear o comunicarse mediante Skype, aunque hoy en día las lenguas vernáculas se usan menos. Además de este uso particular de la tecnología —que puede ayudar a preser-var las lenguas—, cada vez son más numerosas las comu-nidades que en el mundo entero las utilizan en progra-mas didácticos. De Canadá a Colombia y de Noruega a Nueva Zelandia, las lenguas maternas se documentan y enseñan de manera más atractiva y eficaz.
De hecho, la unesco se está poniendo al día. En la úl-tima reunión sobre lenguas en peligro de extinción, que tuvo lugar en París en marzo de 2011, examinamos de qué manera el Internet puede influir en la sostenibilidad de las lenguas y de qué forma se puede alentar y apoyar el uso de las nuevas tecnologías en general para ayudar a las lenguas maternas.
unesco: Usted se ha ocupado de las lenguas minoritarias en América Latina. ¿En qué situación jurídica se encuen-tran hoy esos idiomas?
cg: En los últimos 20 años ha habido cambios sorpren-dentes en la situación jurídica de esos idiomas. En la ac-tualidad, casi todos los países de América Latina se han declarado multiétnicos y plurilingües y han otorgado de-rechos lingüísticos, entre otros el derecho a la educación bilingüe, a todos sus idiomas. Lo difícil está ahora en cómo llevarlos a la práctica. Actualmente, la mayoría de esos países se han convertido en vastos laboratorios en los que se trabaja sobre las lenguas indígenas. Un ejem-plo es el caso de Colombia y la labor del lingüista Jon Landaburu en pro del reconocimiento y la promoción de las lenguas vernáculas de ese país, que le granjearon el premio Linguapax 2012. Hoy en día, en países como Mé-xico, Guatemala o Ecuador, son cada vez más numerosos los lingüistas y docentes que hablan su lengua materna y que se esfuerzan por insuflarle nueva vida y prestigio, mediante nuevas modalidades educativas.
AP Á G I N A
40 revista az
En enero de este año el doctor José Franco re-cibió la máxima condecoración que otorga el gobierno francés a un ciudadano extranjero, L’Ordre des Palmes Académiques, por su tra-yectoria y dedicación a la difusión de la cultu-ra francesa. El doctor Franco es licenciado en física por la Facultad de Ciencias de la Univer-sidad Nacional Autónoma de México (unam). Obtuvo su maestría y doctorado en esa disci-plina en la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Desde mayo de este año es presidente de la Academia Mexicana de Ciencia (amc). En entrevista con az, nos da un panorama sobre el estado que guarda el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país.
Los impactos del bajo
financiamiento en Ciencia y Tecnología
uENTREVISTA A JOSÉ FRANCO
Silvia Ruiz Periodista.
Silvia Ruiz (sr): ¿Qué impacto tiene sobre el desarrollo de la ciencia y la tecnología el hecho de que México ocupe los últimos lugares en cuanto a financiamiento de este sector?
José Franco (jf): Es negativo. El hecho de que el financiamiento sea escaso implica que absolutamente todos los proyectos ten-drán limitaciones muy fuertes. Por un lado, el proyecto fundamental para el país, que es generar cuadros de alta especialidad en todas las áreas, se ve restringido porque no hay su-ficiente dinero para que los jóvenes se dedi-quen a ciencia, tecnología e innovación.
Por otro lado, el hecho de que no haya inversión privada implica que las empresas no están contratando gente especializada, lo cual significa que las fuentes de trabajo para personas con grados de escolaridad altos es-tán cerradas. Contar con un presupuesto bajo implica poco financiamiento para desarrollar proyectos. También hay un impacto negativo en la generación de infraestructura física para realizar investigaciones en todos los niveles, porque de todos los rubros, la generación de mantenimiento e infraestructura, son los que más recursos requieren.
Todas estas son repercusiones negativas en el sistema. Para el desarrollo del país también tienen un impacto negativo por-que dependemos de tecnología del exterior. Compramos tecnología, pagamos una gran cantidad de dinero en licencias y patentes. En todo lo que no se invierte en México se invierte aproximadamente diez veces más de lo que se ocupa en ciencia y tecnología. Es-tamos siendo muy “codos” con el desarrollo de la ciencia y la tecnología mexicana y muy dadivosos con el desarrollo de este sector en otros países.
sr: Resulta paradójico que al contar con una plantilla de científicos robusta y reconocida internacionalmente, México ocupe los últimos lugares en patentes.
jf: Eso no tiene que ver con los investiga-dores. Alguien generó un mito, el resto de la gente lo ha comprado y me sorprende cómo se reprodujo. Obviamente las universidades y los institutos de investigación van a generar un número de patentes, pero su labor funda-
mental no esa. Las patentes deben ser creadas para proteger productos que salen al merca-do, por lo tanto deben generarse por las em-presas y la industria.
La razón que está detrás de que no haya patentes en México es que la industria na-cional no utiliza tecnología y no le interesa invertir en ella. El problema no es de univer-sidades ni de investigadores, es que el capital emprendedor mexicano no se enfoca en de-sarrollar industrias de alta tecnología.
sr: ¿El sector industrial ha apostado durante todo este tiempo por una inversión rápida?
jf: Están los capitales “golondrinos” que cir-culan por todo el mundo buscando la mejor ganancia. Hay una fracción de capital mexi-cano de estas condiciones. Por otro lado, los supuestos empresarios mexicanos se enfo-can en hacer un trabajo usual de comercio: se compran las soluciones en otro lado, se les pone su marca y son vendidas en el país. Por ejemplo, tenemos los consorcios de televisión más importantes de Latinoamérica. Ellos no desarrollan sus soluciones. Tenemos al hom-bre más rico del mundo, que se ha dedicado a las telecomunicaciones y tampoco despliega sus soluciones en México; las compra en otro lado. Los teléfonos Telcel no son de tecnolo-gía mexicana.
Lo que tenemos es que estas grandes em-presas, estos grandes capitales, no invierten en desarrollo en México. Lo que hacen es desarrollar comercio, no industria. Este es un problema grande para nuestro país porque no se generan soluciones. Los grandes con-sorcios no invierten, ni reinvierten, en el país.
Hay toda una serie de decisiones de políti-ca económica que han sido lesivas para el país. La economía nacional está basada, en más de 50%, en servicios, no en desarrollo industrial, ni en agronomía. Somos excelentes como mano de obra tanto para la industria como para ofertar servicios. El turismo es una in-dustria muy redituable, pero uno quiere a los grandes consorcios extranjeros invirtiendo en México y lo único que están dejando es el sa-lario de las personas que contratan. Tenemos la economía enfocada de una manera poco in-teligente. El problema no es la ganancia inme-diata sino una falta de planeación, de visión.
www.educacionyculturaaz.com 41
sr: ¿En los últimos años el país ha carecido de una estrategia?
jf: Hay una estrategia, pero es inadecuada. Está muy enfocada a políticas llamadas de libre mercado, que dejan un juego libre y no hay direccionalidad de parte del Estado para construir un futuro adecuado para México. Hemos tenido bancos extranjeros invirtien-do en el país, que se han llevado magníficas tajadas.
sr: ¿Desde su perspectiva dónde se encuentran los principales problemas para el desarrollo de nuestro sistema nacional de ciencia?
jf: Tenemos una planta muy pequeña. Hay 200 astrofísicos en México. En Estados Uni-dos hay más de 4 mil. Cuando se miran las demás áreas de ciencia y tecnología encontra-mos básicamente el mismo tipo de contraste. Tenemos un ejército para contender con el futuro chiquitito. La única infraestructura que tenemos en el país la ha generado el go-bierno federal en instituciones de educación superior y en institutos de investigación. Los estados no han invertido en infraestructura y la iniciativa privada, aún menos. Ahí tenemos dos grandes problemas y el tercero es la falta de políticas públicas que permitan vincular a los grupos académicos con los empresariales.
42 revista az
sr: ¿Esta sería una de las razones por las que somos uno de los principales exportadores de “cerebros”?
jf: No puede ser que las universidades sean las únicas que contraten a personas con alta especialidad. En cualquier país decente, las empresas contratan al grueso de los egresa-dos con maestría y doctorado.
sr: Desde la agenda de la amc, ¿qué impulsa-rá durante su gestión?
jf: Tenemos que poner en la agenda nacio-nal a la ciencia y a la tecnología. Se les debe prestar atención, se tiene que aumentar la in-versión y generar planes de largo plazo. De otra manera no crecerá el sistema científico-tecnológico, ni podremos desarrollar una industria de alta tecnología. Lo primero que hay que hacer es generar una inversión cons-tante y en aumento para este sector. Para que esto suceda, se tienen que hacer reformas fiscales, pero eso está fuera del ámbito de la ciencia. Todos sabemos que la recaudación de impuestos en México es muy pequeña. Los que estamos sosteniendo el gasto público somos los asalariados. Los grandes consor-cios pagan una fracción muy pequeña de lo que deberían desembolsar. Y esto está desan-grando a Pemex, que es la caja de donde se sacan los fondos para desarrollar al país y no se reinvierte en la industria petroquímica.
sr: En el caso del Consejo Nacional de Cien-cia y Tecnología (Conacyt), ¿qué evaluación haría?
jf: El Conacyt ha trabajado de la manera que puede. Desafortunadamente está muy limitado. Se encuentra muy abajo en las je-rarquías de la administración pública. No depende de ellos recibir y distribuir el finan-ciamiento. ¿Por qué? Porque el presupuesto al Conacyt le llega por partes. Una viene direc-to del Gobierno Federal, pero otras —sustan-ciales— vienen de las secretarías de estados, que los etiquetan de manera prioritaria para ellas y no para el desarrollo de la ciencia y tec-nología del país. Todos los años el organismo tiene que entrar en este juego. El Consejo, independientemente de que pueda tener pro-
blemas administrativos, de visión o de pla-neación, todos los años encara un problema en el que gasta muchísimo tiempo y energía: recuperar parte del financiamiento que le corresponde de las secretarías de estado. Ese prepuesto le debería de llegar de manera di-recta. Esta es una de las razones por las que se pide que se eleve a la categoría de secretaría, para que pueda contender en la petición de presupuesto y los reciba directamente.
sr: ¿La comunidad científica propondrá una agenda en la materia al próximo presidente?
jf: Por supuesto, es nuestro deber hacer planteamientos y estamos trabajando en ello.
sr: ¿Parte de eso sería la creación de la secre-taría?
jf: La creación de la secretaría no es para do-tar de mejores planes. Podemos tener buenos planes con o sin ella. Es simplemente darle un estatus en la administración pública que le permita lograr sus fines de mejor manera.
sr: ¿Qué plantearía la amc para que se ro-bustecieran los planes o programas de ciencia desde la educación básica?
jf: No tenemos una voz muy fuerte en la Se-cretaría de Educación Pública (sep), pero sí hacia la sociedad. Hay toda una serie de pro-yectos, planes y programas que están dirigi-dos a mejorar la percepción de la sociedad en la ciencia y, por otro lado, a mostrarle a los niños que la ciencia es divertida. La noche de las estrellas es una de ellas. Se utiliza la astro-nomía como puerta de entrada para la cien-cia y la tecnología. No deseamos que haya miles de astrofísicos en México, sino miles de jóvenes disfrutando lo que es la ciencia, vía la astronomía, y entusiasmándose por algu-na de las carreras científicas o de ingeniería, que serían la mejor inversión que podría te-ner el país para su futuro. Queremos muchos jóvenes dedicados a generar conocimiento, tecnología e innovación. Esperamos que los diferentes niveles de gobierno hagan lo pro-pio generando políticas públicas que permi-tan que la inversión mexicana dé trabajo a todos ellos.
www.educacionyculturaaz.com 43
CHIAPAS
Culminan estudios niños
Con la presencia de funcionarios de la Secretaría de Edu-cación del estado de Chiapas y personal médico del Hospital General de Tapachula se llevó a cabo el acto
de clausura en el que niños que se encuentran internados por alguna enfermedad y que recibieron clases en el aula hospita-laria culminaron sus estudios correspondientes al ciclo escolar 2011-2012.
44 revista az
que permanecen hospitalizados
REPÚBLICAREPÚBLICA
www.educacionyculturaaz.com 45
Se trata de Tavata Valeria Carranza Ramírez y José Alexis Citalán Hernández, de nivel preescolar, así como de Saira Verdugo Velázquez, de nivel primaria, quienes recibieron su respectivo certificado avalado por la Secretaría de Edu-cación del estado Chiapas y la Subsecretaría de Educación Federalizada.
A través del programa “Sigamos aprendiendo… en el hospital”, las secretarías estatales de Salud y Educación fa-vorecen el acceso, permanencia o reingreso al sistema edu-cativo nivel preescolar, primaria y secundaria de niños y niñas que por condiciones de salud tienen que permanecer hospitalizados.
Asimismo, este programa proporciona los apoyos indis-pensables dentro de un marco de equidad y pertinencia que permita a los niños cursantes tener una mejor calidad de vida.
El aula hospitalaria del Hospital General de Tapachula funciona desde 2010, con la finalidad de que los menores hospitalizados que tienen que prolongar su estancia continúen sus estudios y no vean truncada su formación académica.
Es una importante actividad que ha recibido el apoyo del gobierno del estado mediante la en-comiable labor de todo el personal involucrado en estos centros de atención, háblese de profeso-ras, médicos, oncólogos, enfermeras, pediatras, nutriólogos y personal administrativo, cuyo tra-bajo en equipo ha permitido sacar avante la tarea del aula hospitalaria, en beneficio de los niños y de sus familias.
Como parte del programa “Sigamos aprendiendo… en el hospital”, en el Hospital General de Tapachula, la Secretaría
de Educación del estado de Chiapas preside el acto de clausura del ciclo escolar 2011- 2012.
Por su extensión territorial, el Estado de México ocupa uno de los últimos lugares dentro del país. No obstante, es la entidad federa-tiva más poblada de México con más de 15 millones de habitantes,
lo que equivale a cerca de 14% de la población total nacional. De ellos, 17,9% se encuentran en el rango de edad para cursar los estudios de pri-maria o secundaria. Además, dada la densidad poblacional y la ubicación geográfica, vecina a la ciudad de México, deviene la importancia histórica del Estado de México en temas económicos, políticos y sociales, como ha sucedido en el caso de la educación.
De este modo, su historia educativa institucionalizada data de inicios del recién independiente Estado mexicano, cuando en 1828 se funda el Instituto Científico Literario en Tlalpan, siendo ésta la antigua capital del Estado de México. Históricamente, el Instituto había sufrido una serie de transformaciones que le permitían mantenerse a la vanguardia como uno de los mejores centros educativos a nivel nacional. En el mismo sentido, en 1872 —siendo director Jesús Fuentes y Muñiz— se funda como ala del Instituto la Escuela Normal de Profesores de Instrucción Primaria, una de las primeras en el país y pionera del normalismo mexiquense.
No obstante, durante las primeras décadas del siglo xix, el naciente aparato educativo estatal pasaba por un momento crítico, como resul-tado de reajustes político-administrativos dentro del gremio magisterial y debido a las continuas huelgas que lo caracterizaban. Esta coyuntura coincide con la primera oleada en el aumento poblacional de la entidad que demandaba un número de docentes, hecho que ocasionó una dis-minución en la cantidad de maestros preparados dentro de las escuelas normales del Estado y un aumento de personas que eran reclutadas sólo con estudios terminados de nivel primaria, único requisito para formar parte de las filas magisteriales.
El siguiente gran vuelco del sistema político del Estado de México se da en 1942, con el fin de 20 años de caciquismo posrevolucionario y la llegada del licenciado Isidro Fabela como gobernador interino, tras el ase-sinato de Alfredo Zárate Albarrán.
Fabela era identificado como amigo cercano del entonces presidente Manuel Ávila Camacho, se le reconocía como un hombre culto, forma-do en el carrancismo y de gran experiencia política. Isidro Fabela consi-
a su historia educativa
El Estado de México:
EDOMEX
una breve mirada
EdgAr Tinoco gonzálEzEgresado de Ciencia Política por el Instituto
Tecnológico Autónomo de México.Coordinador de la sección de Educación en la
revista Pensamiento Libre.
(primera parte)
46 revista az
www.educacionyculturaaz.com 47
REPÚBLICA
deraba que la cultura era la fuente fundamental que aseguraría el progreso integral de la región y el medio más eficaz para alcanzar el desarrollo nacional, por lo que estaba decidido a lograr a como diera lugar el impulso de los pilares bási-cos que fortalecerían el modo de la enseñanza y el aprendizaje dentro de las aulas. Desde su inicio fijó sus metas, no en la resolución de los problemas educativos del Estado de México, sino en una visión estructural de largo plazo: crear los cimientos básicos en la sociedad para que con el tiempo se pudiese hablar de la existencia de un sólido y funcional sistema educativo mexiquen-se. Con ello, una de las principales acciones fue destinar gran parte del presupuesto a la cons-trucción de obra pública en este sector, que se complementaba con proyectos que pretendían reducir los problemas educativos de la entidad con campañas intensivas de alfabetización para adultos y programas para la universalización educativa.
En el mismo sentido, se emprendió una re-forma educativa local que se empataba con el
El Estado de México es la entidad federativa más poblada de México con más de 15 millones de habitantes, lo que equivale a cerca de 14% de la población total nacional.
rumbo establecido en la Ley Orgánica de la Educación Pública, decretada en 1942 por Manuel Ávila Camacho. El principal fac-tor que señalaba este documento era el rompimiento expreso con la educación socialista, promovida fundamentalmente en regio-nes rurales del país durante el sexenio de Lázaro Cárdenas. Sin embargo, en el Estado de México no fue muy visible este rom-pimiento ideológico, dado el poco eco con que se recibieron las campañas educativas cardenistas.
Para 1945 se define en forma más concreta la acción educativa que seguiría el Estado de México, mediante la promulgación en el Congreso local de la Ley de Educación Estatal y la Ley Orgánica de la Educación Pública en el Estado de México. En ellas se expre-saba la urgencia de un trabajo coordinado y correctivo enfocado a la universalización de la enseñanza elemental; un mejor apoyo para el magisterio; una mejor preparación para el cuerpo docen-te; la inminente necesidad de reestructurar la administración del sistema educativo local; un aumento en la construcción de escue-
las; un nuevo rumbo en las campañas de alfabetización; la actualización de la educación superior y, finalmente, se hacía expresa la obligatoriedad de cursar hasta el sexto grado de primaria. Además, en la Ley Orgánica de la Educación Pública del Estado de México se estipulaba que la educa-ción era un servicio público de interés social para todos sus niveles y mo-dalidades, e instaba a todos los municipios a aportar un financiamiento progresivo que ayudara a erradicar el analfabetismo de sus localidades, así como elevar la oferta de nivel primaria.1
En esta misma ley, se ratificaba a la Dirección General de Educación como la dependencia del gobierno local encargada de administrar y vigi-lar todos los asuntos relacionados con la educación. Desde estas oficinas se hace el llamado a todos los sectores del estado para poner en marcha una nueva campaña de alfabetización que tuviera como objetivo la mejo-ra económica y la aceleración industrial, que ya comenzaba a vislumbrar-se en algunas regiones.
SEGUNDA EXPLOSIóN DEMOGRÁFICA DE LA DEMANDA EDUCATIVA
Para la segunda mitad del siglo xx parecía que el Sistema Educativo local se encontraba en un crecimiento gradual, tanto en su oferta como en su calidad. En este contexto llega a la gubernatura del estado Alfredo del Mazo Velez, quien da un seguimiento a las políticas progresistas de Isidro Fabela. No obstante, el principio de su gestión coincide con la depresión económica mundial, producto de la Segunda Guerra Mundial. Esto obli-gó a reordenar las finanzas públicas con una lógica de austeridad, dando un gran golpe en los proyectos educativos que comenzaban a solidificarse en la entidad.
Por si lo anterior no fuera suficiente, la explosión demográfica se sumó a las no pocas dificultades con las que ya lidiaban las entidades federati-vas. En el Estado de México, la disminución en el presupuesto educativo fue notable, pues en 1949 se destinaba 40% de las finanzas públicas a la arena educativa, mientras que en 1952 esta partida representaba única-mente 29%.
Esto ocasionó que durante el periodo de del Mazo no hubiese opor-tunidad de abatir el rezago educativo; únicamente se pudieron construir algunas decenas de escuelas, lo cual dejó en claro que el problema era aún mayor, pues de acuerdo con un estudio llevado a cabo en 1951, 50% de la población mexiquense en edad escolar seguía quedando excluida de la oportunidad de cursar la educación pública.2
El nuevo gobernador, el ingeniero Salvador Sánchez Colín, encuentra un escenario de carencias de todo tipo dentro del ramo educativo. La po-blación alcanzaba para entonces un millón 900 mil habitantes, la mayoría concentrados en los municipios conurbados a la ciudad de México.
Además, empezaban a ser cada vez más visibles los impactos de la ex-plosión demográfica, pues no era posible el abastecimiento de los servi-cios públicos en varias regiones. En el caso de la educación, la falta de centros escolares y de profesores era la principal deficiencia que dejaba a un gran número de niños sin acceso a la educación básica. Ante ello, Sánchez Colín convoca a distintas asociaciones, tanto públicas como pri-vadas, a trabajar e invertir juntos en el renglón educativo, logrando que patronatos industriales y particulares se hiciesen cargo de la construcción
EDOMEX
48 revista az
Coordinadora de sección: Guadalupe Yamín
y manutención de centros escolares; asimismo, permitió a las escuelas privadas ya existentes su incorporación oficial al aparato educativo estatal.
En 1957, un nuevo grupo político desvincu-lado de Isidro Fabela llega al gobierno del Esta-do de México. Pese a ello, el nuevo gobernador Gustavo Baz decide no romper con el ideario cultural y educativo impulsado décadas atrás por Fabela. Así, durante su mandato el doctor Baz destinó gran parte de los recursos a la inversión en infraestructura educativa y en la formación de un mayor número de profesores normalistas y mejores sueldos al magisterio. Gustavo Baz consideraba que, a pesar de que la demanda por la educación básica continuaba en aumento, era un deber de las autoridades educativas estatales mantener una buena calidad en la educación impartida, con lo cual se insinuaba que las pla-zas docentes debían ser otorgadas a las personas mejor preparadas. Durante su administración se fundó la Escuela Normal de Educadoras y se impulsó el Instituto de Capacitación Magisterial para los docentes sin título, al igual que la crea-ción de las dos primeras escuelas normales re-gionales.
INDUSTRIALIzACIóN ESTATAL
Para finales de la década de 1950, la educación del Estado de México se encontraba en mejores condiciones, logrando una reorganización en los niveles de la educación pública y mejoras o bene-ficios para el magisterio estatal, como el derecho a organizarse sindicalmente. Sin embargo, el ser-vicio seguía siendo muy deficiente, pues a pesar de que cada vez más niños iniciaban la educa-ción pública, los datos de la Secretaría de Econo-mía revelaban que más de 50% de la población permanecía analfabeta y que la tasa de deserción a nivel primaria rebasaba 80%.3
El Plan de Once Años, impulsado por Jaime Torres Bodet durante su segundo periodo al frente de la Secretaría de Educación Pública del gobierno Federal, estaba diseñado para impactar positivamente en las entidades federativas. Uno de sus principales objetivos consistía en ofrecer educación básica a todos los niños en edad de recibirla, así como lograr que las entidades man-tuvieran un gasto constante o creciente en este rubro. Un estudio realizado por el Gobierno Fe-deral dentro del Estado de México revelaba que
para 1960, 60% de los niños en edad primaria se encontra-ban inscritos en algún grado, y que sólo 7% del total habían interrumpido sus estudios básicos en algún momento.4
Una segunda etapa planteada en el Plan de Once Años es-taba encaminada a sobreponer la eficacia del sistema educa-tivo que se estaba logrando en la expansión desmesurada de espacios educativos; debido a la todavía creciente explosión demográfica, fue un acierto para ofrecer educación a más menores, pero con un resultado lamentable para las décadas precedentes que a la fecha sigue teniendo repercusiones.
En este sentido, en el Estado de México el Plan de Once Años fue acogido por el gobernador Juan Fernández Alba-rrán elevando el presupuesto educativo de 38,20% que se tenía en 1960 a 44,65% en tan sólo 3 años, a la par de un aumento en el número de maestros. Estos aumentos también tuvieron un efecto positivo en la eficiencia terminal del siste-ma escolar, logrando que 42,8% de los alumnos que habían iniciado sus estudios en la primera mitad de la década de los sesenta concluyeran la educación primaria para 1969.5
NOTAS1 A. Civera (coord.), Experiencias educativas en el Estado de
México. Un recorrido histórico, Zinacantepec, México, El Colegio Mexiquense, a.c., 1999, p. 308.
2 Jerardo Villamil, Si yo fuera presidente, México, Grijalbo, 20093 Dirección de Prensa y Relaciones Públicas del Gobierno del
Estado de México, 150 años de la educación en el Estado de México, Comisión de Estudios Históricos del Gobierno del Estado de México, 1974, p. 264.
4 Op. cit., p. 268.5 Ibid., p. 275.
www.educacionyculturaaz.com 49
REPÚBLICA
50 revista az50 revista az
PRESENCIA EN INTERNET:
Sitio web: www.myt.org.mxFacebook: facebook.com/MuseoMemoriayTolerancia
Twitter: @museomyt
El Museo Memoria y Tolerancia es un foro único en México que busca informar, cues-tionar y crear un compromiso del visitante
con su entorno.El Museo Memoria y Tolerancia cuenta con
más de 2 mil 800 m² de exhibición permanente en dos grandes áreas:
Memoria: Una exhibición donde se muestra de manera clara y didáctica la memoria histórica sobre algunos genocidios de grupos étnicos, ra-ciales, religiosos o nacionales, como los sucedidos en Camboya, Darfur (Sudán), Guatemala, Ale-mania, Ruanda, ex Yugoslavia.
Tolerancia: Un espacio didáctico para la re-flexión donde se analizan temas como la impor-tancia del diálogo, el poder de la palabra, estereo-tipo y prejuicio, discriminación, la riqueza de la diversidad y derechos humanos, así como un área dedicada a “Nuestro México” donde se refleja la pluralidad del país, así como un panorama de la situación de los derechos humanos.
MuseoMemoria
y Tolerancia
www.educacionyculturaaz.com 51www.educacionyculturaaz.com 51
CULTURACULTURA
Desde sus comienzos, la asociación pro-yectó la creación de un centro educativo en la ciudad de México, pensando que las mejores herramientas para generar conciencia son el aprendizaje y la educación.
El Museo Memoria y Tolerancia tiene distintos tipos de convenios de colaboración para difusión, publicaciones, cesión de ma-terial, organización de conferencias, pláticas, etcétera. Entre los organismos con quienes el Museo tiene convenios destacan:
• acnur: Oficina Regional para México y Centroamérica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados;
• cdhdf: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal;
• cndh: Comisión Nacional de los Derechos Humanos;
• Conapred: Consejo Nacional para Preve-nir la Discriminación;
• Conaculta: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes;
• itesm: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe;
• kgmc: Kigali Genocide Memorial Centre; • oacnudh: Oficina en México del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos;
• ua: Universidad Anáhuac;• unam: Universidad Nacional Autónoma
de México, y• unesco: Oficina en México de la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
La museografía es obra de Antonio Mu-ñohierro y Ricardo Giraldo, y la arquitectura del interior del Museo es de Mauricio Arditti, Jorge Arditti y Arturo Arditti.
Además de la exhibición permanente, el Museo ofrece un área de exposiciones tem-porales, salones para formación y un centro de documentación y biblioteca.
El patronato del Museo Memoria y Tole-rancia está integrado por personas del mun-do académico y empresarial.
Los contenidos del Museo Memoria y To-lerancia son resultado de años de trabajo, con la colaboración de investigadores y catedráti-cos de distintas universidades mexicanas, así como de aportes de centros de investigación de todo el mundo.
El Museo Memoria y Tolerancia dispone de una colección de más de 800 piezas origi-nales (fotografías, documentos, identificacio-nes, uniformes, insignias, etcétera), así como con distintos espacios interactivos y foros de discusión y debate.
En 1999, Memoria y Tolerancia a.c. surge como una asociación no lucrativa, con el pro-pósito de transmitir la tolerancia a través de la memoria histórica. Mostrando los mayores ejemplos de intolerancia a los que ha llega-do el ser humano, como son los genocidios por cuestiones étnicas, raciales, religiosas o nacionales, podremos entender el valor de la tolerancia y la diversidad.
52 revista az
A D
ESA
RRO
LLA
R
Nuestro país se encuentra entre las 5 naciones más tuiteras del mundo, según un reporte del internet institute de la Universidad de oxford.
El estudio indica que si bien en México se generan sólo 2% de los tweets a nivel mundial, sólo está por debajo de Estados Unidos, Brasil, indonesia y el reino Unido.
Estados Unidos produce más de 30% de los mensajes enviados a través de esta red social en todo el planeta, Brasil 22%, mientras que indonesia y reino Unido sólo 6%. “los medios sociales en internet se han convertido en una parte integral de la vida diaria para muchos cibernautas, y ahora hay cientos de millones utilizando estos servicios alrededor del mundo”, dijo Mark graham, quien encabezó el estudio. con los datos de tweets recopilados entre el 5 y el 13 de marzo del presente año, los investigadores de oxford elaboraron un mapa geográfico de Twitter, en donde se muestra la importancia de cada país en esta red social.
www.oii.ox.ac.uk/
En el segundo día de la robocup México 2012, realizada en el wtc de la ciudad de México, Jesús Savage carmona, presidente de la Federación Mexicana de robótica, declaró que la inversión en México destinada para investigaciones en el rubro de la tecnología y la robótica es “buena”, aunque “no es suficiente”.
“no creo que haya poca inversión en ciencia y tecnología en México, hay muchos mitos sobre eso; siempre va a hacer falta dinero, para cualquier cosa, aunque haya mucho. En este concurso nos apoyó principalmente el conacyt, la unam y la Federación Mundial del robocup”, afirmó.
Savage considera que el problema de no recibir dinero para investigaciones no es que las instituciones no lo quieran brindar, sino “convencerlas de que te apoyen, ya que necesitas darles la credibilidad de que el dinero que están dando va a ser bien usado”.
irving Vázquez, estudiante de doctorado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (buap), explica que “los otros equipos son muy fuertes, pero nos hemos preparado por mucho tiempo”.
www.robocup2012.org/
España, Argentina, Chile, república dominicana, Ecuador, México, Perú, Puerto rico y Venezuela son los nueve países hispanohablantes con representación en la x imagine cup de Microsoft. Una competición para estudiantes —sobre todo de ingeniería y programadores— que pretende “mejorar el mundo” y suma, en 10 años, 1,65 millones de participantes de 190 países. Sólo este año participan en la final, que se celebra en Sidney hasta el próximo 11 de julio, 350 jóvenes de 75 países repartidos en 106 equipos.
la final de Sidney llega tras las competiciones regionales que se celebran en todo el mundo. En ella se repartirán 175 mil dólares en premios y entre dos y cuatro proyectos participarán en un programa de Microsoft que cuenta con un fondo de tres millones de dólares.
Muchos de los proyectos son para teléfonos celulares (62%), utilizan la “nube” o cloud (45%) y aprovechan las posibilidades de Kinect —el sistema de reconocimiento de movimientos y voz de Microsoft— para sus propósitos. Algunos incluso lo mezclan todo, como es el caso de la iniciativa española “Highway to Health”, cuyo objetivo es facilitar las consultas médicas de forma remota, ya sea en España o en áfrica.
www.imaginecup.com/
México, en el top 5 de países tuiteros
Falta inversión en tecnología: Jesús Savage
Educación y sanidad, epicentro de la Imagine Cup
www.educacionyculturaaz.com 53
Más de la mitad de los productos de Tecnología de la información y la comunicación (tic) que existen en el mercado son para el sector empresarial y el educativo.
En México el sector de tic ha crecido en los últimos años, lo que lo hace un mercado potencial para la empresa, dijo Araceli Aguilar, gerente de la división b2b de Samsung México.
Su nuevo producto —realizado con Microsoft— permitirá a los negocios ofrecer un valor agregado a través de contenidos como imágenes, mapas, aplicaciones personalizadas; también tiene la posibilidad de visualizar simulaciones, resultados y pro-yecciones. Esta es una solución pensada para el sector turístico, salud, financiero y educativo.
El dispositivo sur40 tiene pantalla led Fullhd de 40 pulgadas, es multiusuario y multitouch.www.samsung.com/mx/
La diputada María de los Ángeles Bailón Peinado dijo que una de las condiciones para elevar el nivel de calidad de vida en una sociedad con serias expectativas de crecimiento es la combinación progresiva entre educación, ciencia y tecnología. En ese sentido, Brasil triplicó su presu-puesto para alcanzar 1,5% de su pib en 2010, mientras que china aumentó en 25,6% su inversión, alcanzando 2% del pib en innovación y desarrollo.
la legisladora afirmó que en México la inversión apenas alcanza 0,4% del pib. “de ahí los rezagos que enfrentamos: a pesar de ser la onceava economía del mundo, en materia de competitividad, nuestro país ocupa el lugar 60 entre 133 países; el lugar 115 en calidad de la educación básica; el lugar 77 en acceso a internet en las escuelas”, mencionó. www.diputados.gob.mx/
Samsung apuesta al sector empresarial
México en el lugar 77 en acceso a Internet en escuelas
Los ejemplos democráticos de Argentina y España
Abuelas, madres y nietas. Escolaridad y participación ciudadana 1930-1990 es un libro donde se reflexiona acer-
ca de la historia de mujeres de tres gene-raciones del oriente del estado de Morelos; mujeres que a través de sus voces abrieron las puertas de sus mundos para reconocer, en ellos, las redes que entretejen su cotidia-nidad, su identidad, valores, aspiraciones, miedos y deseos. El libro es producto de una investigación que intenta describir, en el marco de las transformaciones sociales y políticas de la entidad y del país entre 1930 y 1990, cómo la educación familiar y el ac-ceso a la educación escolarizada cambia-ron la forma de vivir, de ver y de pensar de las mujeres. Se estudia la forma en que se modificó la identidad de género de abuelas, madres y nietas después de la experiencia de asistir a la escuela. Entre una generación y otra, las permanencias en los modos de vida son evidentes, pero también las ruptu-ras y transiciones.
Trayectorias de las políticas científicas y universitarias en Argentina y EspañaMario Albornoz y Jesús SebastiánMadrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas2011 • 400 pp.
Abuelas, madres y nietas. Escolaridad y participación ciudadana 1930-1990Ibarra Uribe y Luz Marina México • Fontamara / Universidad Autónoma del Estado de Morelos2010 • 228 pp.
La reinstauración de la democracia en Argentina y en España impulsó el de-sarrollo de las políticas científicas y
universitarias aplicadas en ambos países. En estas páginas se analiza la evolución de la lógica seguida en estas políticas a partir de los antecedentes históricos de las rela-ciones científicas entre Argentina y España, simbolizados en la Institución Cultural Es-pañola en Buenos Aires y el desarrollo de dos ámbitos de la investigación, la nuclear y la fisiología. Se desarrollan a continuación los enfoques y contenidos de las políticas científicas nacionales y dos casos de po-líticas regionales, la del País Vasco y la de la Provincia de Santa Fe, complementados con el estudio de las políticas universita-rias de cada país. Se cierra la obra con un artículo en el que se hace una innovadora aproximación desde el ámbito de la filosofía al análisis comparado de los valores en las políticas científico-tecnológicas de Argenti-na y España.
HALLazGOS
54 revista az
Mujeres y educación
56 revista az
El movimiento universitario favorece la pluralidad
Hasta hace algún tiempo se tenía la sensación de que los jóvenes en nues-tro país estaban perdiendo el interés
por participar políticamente, por expresar sus opiniones e inconformarse por la situación en su ámbito; sin embargo, esta percepción está cambiando por completo, reflexiona Francis-co José Rodríguez Escobedo, coordinador del Centro de Estudios en Ciencias de Gobierno y Política del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico (icgde) de la Benemé-rita Universidad Autónoma de Puebla (buap).
Se trata de un fenómeno sin precedentes, que muestra que la conciencia crítica está de vuelta en los jóvenes, al manifestar su males-tar por la situación en México ante la falta de empleo y en contra de la manipulación, así como de proyectos políticos específicos.
De acuerdo con el analista político, el he-cho de que los jóvenes de instituciones priva-das estén tomando las calles e interesándose por lo que ocurre en el país, no sólo es resul-tado de una situación coyuntural en materia política, también es consecuencia de la falta de empleo que afecta a los jóvenes y que re-presenta uno de los problemas más graves que enfrenta el país y el mundo. Contrario a la percepción de que la conciencia social se generaba principalmente en las universida-des públicas, por vez primera surge un movi-miento desde las universidades privadas, fe-nómeno que sin duda favorece la pluralidad.
Afortunadamente, estima, esta preocupa-ción por el quehacer público, por una deci-sión de participación política, se está dando en las universidades privadas y ello genera
Coordinador de la sección Alma Mater, az.
Leonardo Romero
Periodista.
56 revista az
FOTO
: cua
rtosc
uro
AlmaMater
www.educacionyculturaaz.com 57
ciales, cuyo impacto relevante señala no sólo que están usando sus propios medios para expresarse y comunicarse, sino que ello les permite evadir la censura y los sesgos que se generan a través de algunos medios de co-municación.
Otra ventaja de las redes sociales, mani-fiesta, es que reflejan una organización au-tónoma y convencida por expresar su punto de vista, como se puede corroborar en el caso de la marcha donde prácticamente no hubo líderes, lo cual demuestra que la organización de redes sociales no necesariamente genera liderazgos que manipulen.
La reacción en cadena que se provoca en respuesta al despertar de la conciencia críti-ca en los jóvenes obliga a los actores sociales y políticos a decir la verdad, a reconocer que existe una enorme atención y un grupo am-plio de mexicanos que esperan responsabili-dad por parte de quienes aspiran a gobernar.
Por otra parte, exige a los medios masivos de comunicación a reconocer la presencia de medios alternativos, como las redes sociales que, si bien son espacios de expresión juveni-les, pueden permear sectores más amplios: “los jóvenes pueden incidir en lo que los de-más sectores pueden determinar en térmi-nos de una situación política.”
Rodríguez Escobedo sostiene que es preci-samente el uso de redes sociales lo que permi-te a los jóvenes tener un referente del entorno mundial, donde varios países han optado por un cambio de modelo económico hacia el na-cionalismo y dan una muestra clara de que es una alternativa viable en países de América Latina y recientemente en Francia, contrario a la situación que enfrenta España.
“Los jóvenes tienen capacidad de infor-marse incluso afuera de los ámbitos de con-trol a través de las redes sociales, lo que les crea un referente más amplio y piensan que en México eso es posible.”
En conclusión, para el politólogo el des-pertar de la conciencia crítica desde la aca-demia y entre los estudiantes es una eferves-cencia que podrá ser el detonante para que la sociedad empiece a escuchar a sus propios jóvenes.
un entorno plural donde vemos estas mues-tras de interés político; el caso de la Ibero hace madurar un germen que se estaba con-cibiendo y, sin duda, podría ser el detonante entre otros sectores sociales.
Para el especialista en Ciencias de Go-bierno y Política, la respuesta de los univer-sitarios ha tenido ya algunas repercusiones de corto plazo, una de ellas, la descalificación del marketing político y del manejo de en-cuestas que se han convertido en un asunto comercial, que más que sondear las prefe-rencias electorales es una manera en que los partidos políticos quieren posicionarse en la opinión pública.
“Los sondeos ya no son un referente de las preferencias, sino un instrumento de mani-pulación, que buscan influir en la votación; vemos que no queda muy claro si estos son-deos están apegados a la realidad o maquilla-dos, y ello nos puede llevar a una gran sorpre-sa después de las elecciones.”
Las encuestas, los estudios de opinión o los sondeos generan escepticismo, pues se desconoce si son realmente un reflejo de lo que está pasando o si representan intereses de los partidos en las empresas encuestado-ras, que buscan inducir el voto, como ya ha venido ocurriendo. “Estas manifestaciones muestran que en el ámbito universitario hay gente pensante, hay unanimidad en cuanto a tener claro que existe una opción distinta, es una buena noticia el despertar de los jóve-nes y que precisamente son las universidades donde se despierten las conciencias, donde es más difícil engañar y es más complicado también crear escenarios a modo o maqui-llar encuestas.”
Rodríguez Escobedo estima que las ma-nifestaciones son la expresión del hartazgo y molestia dado el clima de manipulación que se da cotidianamente por parte de los me-dios masivos; las manifestaciones recientes de los jóvenes confirman que las opiniones que se expresan en estos medios no son las suyas.
Las marchas y todo lo que ha generado este movimiento, muestran la gran utilidad que han tenido para los jóvenes las redes so-
El movimiento universitario favorece la pluralidad
www.educacionyculturaaz.com 57
58 revista az
Norely R. González
En un periodo de diez años, el sector ae-roespacial mexicano abrió la ruta por medio de la cual ocupa los primeros
lugares en atracción de inversiones a nivel in-ternacional. El mercado está constituido por empresas de la manufactura, mantenimiento, reparación, adecuación, diseño y servicios auxiliares para las líneas aéreas comerciales, que incluyen laboratorios de prueba y centros de actualización
Según estadísticas de la Secretaría de Eco-nomía (se), tan sólo de 2004 a 2011 el sector triplicó la exportaciones que, en 2011, se estimaron en 4 mil 337 millones de dólares, mientras que las importaciones alcanzaron un monto de 3 mil 782 millones de dólares, lo que permitió una balanza comercial positiva.
FOTO
S: C
uarto
scur
o
AlmaMater
Periodista.
El ensamblaje del primer avión mexicano,
una realidad
58 revista az
www.educacionyculturaaz.com 59
y noventa, en Tijuana, Baja California. Sin embargo, su verdadera expansión se inició en 2003, “cuando el gobierno federal, dentro del proyecto de revitalizar las Redes Internacio-nales de Producción en segmentos dinámicos en el país, encuentra aquí una nueva ventana de oportunidad —como parte de la madu-ración de industrias como la electrónica, la automotriz y la de equipos especiales— para restablecer los niveles de crecimiento de ex-portaciones que habían caído por la recesión de la economía norteamericana de los años 2001 a 2003”.
La viabilidad del proyecto se dio por la experiencia industrial acumulada tanto en la fabricación de productos de alto contenido tecnológico (autos, televisores, computado-ras, equipos de audio y video), como en el desarrollo de capacidades organizacionales como es el clúster de proveedores modulares con integraciones maduras entre proveedores
Entre los principales clientes de su car-tera están los mercados de Estados Unidos, Canadá, Alemania y Francia. De 61 empresas del sector aeroespacial con las que contaba México en 2005, en 2011 pasó a 249, que do-tan de fuentes de trabajo a 31 mil personas, entre ellos, según la Secretaría de Educación Pública (sep), los cerca de 115 mil estudian-tes egresados de las carreras de ingenierías.
Hoy, incluso, la posibilidad del ensambla-je completo del primer avión mexicano —en un plazo no tan lejano— es una realidad. Para hablar de este escenario y el inusitado desa-rrollo que ha experimentado la industria ae-roespacial en México, consultamos al doctor Huberto Juárez Núñez, profesor investigador de la Facultad de Economía de la Beneméri-ta Universidad Autónoma de Puebla (buap), quien establece que se trataba de un sector con talleres de reparación, fabricación de arneses y partes simples en los años ochenta
El ensamblaje del primer avión mexicano, una realidad
2004 2005Años
Mill
ones
de
dóla
res
2006 2007 2008 2009 2010 2011
1,091 9611,380
2,279 2,4322,171
2,865
3,782
1,3061,684
2,042
2,7283,082
2,522
3,266
4,337
Exportaciones Importaciones
Exportaciones e importaciones mexicanas del sector aeroespacial, 2004-2011
FUENTE: Secretaría de Economía, 2012.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
61
109150 160
194
241 249
Número de empresas del sector aeroespacial en México, 2005-2011
FUENTE: Secretaría de Economía, 2012.
2008
27,000
2010
30,000
2011
31,000
2005
10,000
Empleos del sector aeroespacial en México, 2006-2011
FUENTE: Secretaría de Economía, 2012.
www.educacionyculturaaz.com 59
60 revista az
En 2004 la industria aeroespacial en México exportó 400 millones de dólares y empleaba a cerca de 10 mil
trabajadores en 73 plantas.
de diversos niveles, afirma el también espe-cialista en la industria automotriz.
Todo sucedió de manera muy rápida, con-sidera Juárez Núñez: “En 2004 la industria aeroespacial en México exportó 400 millo-nes de dólares y empleaba a cerca de 10 mil trabajadores en 73 plantas concentradas en el norte del país. Aunado a esto, las importacio-nes de Estados Unidos desde México de ma-nufactura de partes para aviones presentaron una dinámica sin precedentes; México pasó de ocupar el lugar 17 en 1997 con exporta-ciones a Estados Unidos por un valor de 77 millones dólares, a la posición 9 para 2003, con 354 millones de dólares.”
A partir de estos primeros resultados se generaron proyecciones acerca de la expan-sión y desarrollo de esta industria en México, alentadas por la contracción de la economía norteamericana y asociadas al crecimiento de las industrias automotriz y electrónica.
Bajo un nuevo diseño, sustentado en aglo-meraciones industriales con capacidades especializadas —sostiene el investigador—,
AlmaMater
60 revista az
www.educacionyculturaaz.com 61
ternacional en atracción de inversión extran-jera directa para la industria aeroespacial”.
En la actualidad, la industria aeroespacial en México está formada por más de 200 fá-bricas instaladas por corporativos trasna-cionales y por una planta laboral de alrededor de 35 mil trabajadores, aunque los productos que se manufacturan en estas plantas son parte de una cadena internacional, cuyo di-seño y desarrollo pertenece como propiedad intelectual a esas trasnacionales, advierte Juárez Núñez.
“Los costos del desarrollo —concebido como la presencia de empresas líderes del sec-tor, la producción para la exportación, la fac-tibilidad de ensamblar un avión en el país— son, sin duda, muy altos, pues no lo compensa el hecho de que haya departamentos, labo-ratorios de científicos mexicanos involucra-dos en tal o cual proyecto, si éstos no tienen ninguna relación con lo que en este campo se puede construir para el país. Es decir, el pro-ceso de aprendizaje —en los dos sentidos, asi-milación del know-how industrial y desarrollo de capacidades de innovación— está vedado.”
Agrega que tampoco es un alivio decir “Que ahora hay cerca de 35 mil trabajadores laborando en las más de 200 plantas, si como observamos en Querétaro, su calificación se ha hecho con fondos públicos mexicanos (programa Bécate) y sus salarios están lige-ramente por encima del promedio industrial de la ramas exportadoras (cuatro salarios mínimos por día)”.
No obstante los avances registrados en la expansión de la industria aeroespacial en el país, se ha postergado la fecha de despegue de un avión hecho en México —aunque con tecnología extranjera—, debido a la falta de integración de la cadena de producción, afir-ma el investigador.
El hecho es “que como país estamos invo-lucrados en una industria que produce parte de productos estratégicos para las potencias económicas y militares, y tenemos los ries-gos de ser anfitriones de entidades como las Redes Internacionales de Producción, que han mostrado ser ajenas a los intereses na-cionales”.
“aparece por primera vez el reconocimiento de la necesidad de un parque electrónico para la industria aeroespacial que tendrá como ob-jetivo la atracción de la industria ubicada sus-tancialmente en eu y Europa, y que contará con el apoyo de dependencias tanto naciona-les como internacionales”.
De acuerdo con su investigación, el creci-miento en los niveles de exportación, fuerza de trabajo e inversión en la industria aeroes-pacial no deja lugar a dudas: en 2006, los ni-veles fueron de 2 mil 42 millones de dólares; en 2007, de 2 mil 728 millones de dólares, y en 2008, de 3 mil 133 millones de dólares, con tasas de crecimiento de 21,3%, 33,6% y 14,86%, respectivamente.
En cuanto a la fuerza de trabajo inclui-da en estas actividades, de 2004 a 2006, el número de obreros creció únicamente de 10 mil a 10 mil 500, pero de 2007 a 2008 la cifra pasó de 11 mil a 26 mil trabajadores, lo que reportó una variación de 136,3%.
A su vez, la inversión extranjera directa y nacional en esta industria reportó cifras por 6 mil 367 millones de dólares, de 2007 a 2008.
Además de bajos costos salariales en México, comenta Huberto Juárez, se observó en México una tendencia de incrementar la capacidad de la mano de obra. “En 2004 ya se contaba con un censo de la cantidad de inge-nieros egresados de universidades mexicanas, tanto públicas como privadas, y se contabili-zaban alrededor de 65 mil egresados al año, lo cual sugería un ambiente que podía ofertar fuerza de trabajo potencialmente capacitada.”
La estrategia gubernamental para impul-sar la expansión de la industria aeroespacial en México se desarrolló por fases, cuyos avan-ces pueden medirse por los datos reportados entre 2009 y 2010: el número de trabajadores pasó de 30 mil a 34 mil; el total de plantas ins-taladas es de 233, y las exportaciones fueron de 3,26 mil millones de dólares, documenta el investigador.
Con relación a la inversión extrajera y na-cional se identifican cifras por 950 millones de dólares en el periodo de 2009, que dieron lugar a la campaña que afirmaba que México ya era el país que ocupaba “el primer lugar in-
El ensamblaje del primer avión mexicano, una realidad
www.educacionyculturaaz.com 61
62 revista az
tomada, permitiendo a las empresas ope-rar de manera conjunta. Eso sí, bajo una serie de condiciones específicas a las que deberán sujetarse.
Lo que verdaderamente merece aten-ción y análisis es reflexionar sobre los efec-tos que esta adquisición —junto con otros acuerdos de colaboración anunciados por los operadores— puede generar en el corto y mediano plazos para las telecomunica-ciones móviles en el país.
Partimos en la actualidad de un mer-cado altamente concentrado, tanto como ningún otro que se ostente en competencia en el mundo, en donde el operador domi-nante mantiene casi tres cuartas partes del mercado. Conforme a los hechos actuales, las decisiones de las autoridades regulato-rias de permitir la fusión Televisa-Iusacell, aplicar regulaciones asimétricas en casos de dominancia e impulsar la comparti-ción de infraestructura y a los operadores móviles virtuales, servirán para cambiar el statu quo que se ha mantenido por años. Así, es posible esperar que, en un plazo de aproximadamente 3 años, veamos ya cambios importantes en la estructura del mercado hacia un entorno de mayor com-petencia.
En los años recientes es posible afir-mar que en el ámbito regulatorio del sector de las telecomunicaciones
han sucedido más cosas que en la docena de años de captura que le precedieron. Es-tos hechos no están exentos de reacciones, suspicacias y opiniones encontradas, tanto de expertos en la materia como de otros —no tan expertos— que simplemente opi-nan, por llamarlo de alguna forma. El me-jor ejemplo de ello fue la última licitación de espectro radioeléctrico, que generó todo tipo de polémica, además de comentarios fundados e infundados, logrando sembrar incertidumbre al sector; retrasando su con-creción, sus consecuentes inversiones y sa-lida al mercado. Hoy podemos decir que lo realmente importante es que se haya logra-do materializar.
La Comisión Federal de Competencia (cfc) dio luz verde a la adquisición de 50% de Iusacell por parte de Televisa, después de analizar el recurso de reconsideración que interpusieron las empresas ante la pre-via negativa del organismo encargado de regular la competencia en el país. Y para no perder la costumbre, la oleada de deci-res, quejas y críticas se ha vuelto a hacer presente ante una decisión de autoridad ya
Director general de The
Competitive Intelligence
Unit (ciu).
VOZ
62 revista az
ERNESTO PIEDRAS
Escenario competitivo móvil
www.educacionyculturaaz.com 63www.educacionyculturaaz.com 63
En primer lugar, los competidores del operador monopolístico (ojo, ¡no dije monopolio!) invierten y operan redes de nueva generación, logrando el despliegue de redes más modernas con mayor capa-cidad de transmisión de datos. Esto per-mite a los usuarios finales tener acceso a una verdadera banda ancha móvil, mayor calidad en el servicio y una competencia efectiva que resultará en la reducción en los precios.
Por su parte, la actitud que podríamos denominar como “colaborativa”, anuncia-da recientemente por Iusacell y Movistar sobre la compartición de capacidades, se suma al cambio en la persistente monopo-lización de infraestructura que ha mante-nido el operador dominante, y que puede tener importantes implicaciones. Esta nueva actitud permitirá a los operadores incurrir en menores costos para el des-pliegue y uso de nueva infraestructura, al amortizar conjuntamente esas inversio-nes y capital compartidos.
¿Qué podemos esperar en el mapa de la competencia móvil en México en el cor-to y mediano plazos? Sin duda un reba-lanceo de las participaciones de mercado de los operadores tendiente a una mayor competencia.
Por su parte, la maduración de las ofer-tas de cuádruple play que han incursiona-do en el mercado, impulsadas principal-mente por operadores de telecomunica-ciones, fijas o por cable (como Megacable o Maxcom), por mencionar sólo algunos,
permitirá el ingreso de nuevos operadores al segmento, impulsando aún más la com-petencia.
Además, la inminente incursión en el mercado de los Operadores Virtuales de Telefonía Móvil o mvno (por sus siglas en inglés), entre los que se encuentra Vir-gin Mobile, ha demostrado ser un modelo efectivo para aumentar la competencia en la industria y, sin duda, impactarán positi-vamente en el mercado mexicano.
Entonces, podemos vislumbrar un pa-norama más favorable para las telecomuni-caciones móviles mexicanas en los siguien-tes años, donde no sólo se espera alcanzar una penetración de 100% de la población mexicana, sino que el mercado contará con mayor oferta de servicios, es decir, la com-petencia efectiva. Del escenario actual de extrema concentración o cuasi monopólico a una trayectoria de creciente competencia basada en inversiones, innovación, calidad y precio competitivo.
Esta situación sin duda se traducirá en más y mejores opciones para los consu-midores del mercado mexicano, personas, familias o empresas, en quienes quedará la decisión final.
Foto
s: C
uarto
scur
o
Podemos vislumbrar un panorama más favorable para las telecomunicaciones
móviles mexicanas en los siguientes años.