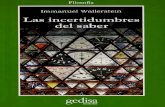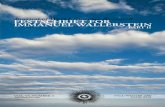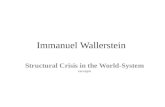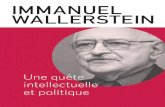Globalization and the sociology of Immanuel Wallerstein: A critical appraisal
IMMANUEL WALLERSTEIN - Contrahistorias 1
-
Upload
prohistoria -
Category
Documents
-
view
693 -
download
2
description
Transcript of IMMANUEL WALLERSTEIN - Contrahistorias 1


Director: ÚJl.I.OS A N"IUSIO A(;U1RRf ROJAS.
Comité de Redacci6n: AM~RlCA B u'>r .... MAN"I"E PIU)RAGU
VANOARl MASUfI Mumoo, SOl.fS ÚRI.OS Al.llloRTO Rfos CORDlU.o
KAR1NA VÁ7~f7 BfRNAL
NORIIUTO ZUr'lI(~ M ENIX)Zo\
Responsable de Difusión y Relaciones: U.URA T ORT VU.AM:O
Comité Cienlifico Internacional: Ilolh'ar Echcvcrr{a And rade (UNAM). Cario Ginl.burg (UCLA I Univcrsi13 di Sicnna), Immanucl WallerJlein (Yale UnivcrsilY 1 Fernand Braudcl Ccmcr), Edclibcno Cifucm cs Mcdina (Uni\-crsi<hd de San Carlos de GU3Icmala), Miguel Angel Beltrán (Universid3d de Amioqui3), Jurandir Malerba (CN PQ, Brasil), Claudia Wasscrman (Universidade Federal de Río Grandc do Sul). Darío G. Barriera (Uni· versidad Nacional de Rourio). Pablo Pacheco (úmro dc I!we:uig;¡ción y Desa· rrollo de la Cultura Cub3na 'Jua n Marindlo'), Francisco Vá1.quc:z (Universi. &,,1 de Cadizl, Ordia Rey Ca~;¡c1ao (Uni· vcrsidad de Santiago dc Compostela), Rí · CIRio Carda Carcd (UnÍ\-crsidad AUlónoma de Barcelona) Ma.nimo Ma5trogregori , (Revista SftJrjtJgrafia), SlcfTcn Sam mler (I.cipzig Univcrsíl:tet), Maurice AymaRi. (Maison des Sciences de I'Homme). Lorin:t Repina (InSIÍ!UlO de HislOria Universal. Ac~delllia de C icnci:!s de Rusia). C hen Qincng (InsdlUlO de H islOria Universal, Academi~ de Ciencia5 de China).
eon,,~ Lo ou ...... .oóo ele 010 ........... ___ No. 1, ~e ZOOl-iobIero ztI)I.
[ . ......, a>ntr.rll .. _"""" Se ..... orIu " '"po<IucdOn ele Iol ..... .-_e
""" rI permbo ele" ~,«dOn y del ComI~ ele _ de eonu __ .
l.,. _,.,.oq.<"~_ de ,~_
~. doe ....... 1OOft.
tmpteoo •• 1>
....-.. ~ ... e 1mpIesot .... SJ,. ele c.v. '*tOn doe" L .... HZ· lO. Col. ~ 113lO
Tri. y f_ 5)99.711 Y 5517 7340
CONTENIDO e Presentación
Imago Mundi
CD CARla GlNZBURG
Tolerancia y COl1urcio. Au~rbach lu a Volrair~.
~ BOlIvAR EOiEVERR/A
La historia como drsmmbrimimto.
• CARLOS A. AGU IRRE ROlAS
C01lfribucióll a la historia d~ la microhis/oria i/alirma
ti IMMA NUEL WALLERSTEIN
Las I/JUVIlS r~b~liolJ~s (lIItisisrrmicllS: ¿UII movimümo d~ movimimtos?
~ DARrO G. BARRIERA
La p~qudja mllfaf/zn d~ gatos J ~I sabor d~ la Ii~br~. CastroIJOmÍIl, idmtidad J políticn d~1 baffio 11 lit f/llciÓII.
(ArgmlÍlla, 1996)
______________ ~Itilia a. G Carlos A, Ríos G. I América Bustamante P.
Ell/r~vistll 11 Ciov/l1wi L~vi.
ti» Fernand Braudel Prólogo de Fernand Braude1 a la edición rusa del libro
Civilización 11111Urilll, ~C01l0míll J CIlpillllismo. S;glos XV-XVIII. (J 986).
e Noticias diversas
l,l i,iO!1. tipog",h". di'>('"t'" """"01 Y .1 .. !XlII.ul" Van dar! M. Mcndoza Solis
1"''''1.;1''',' \1",diJ ",ti.",i.) IR". l , •• ,', \ .. \.( COl"·~"I,,,,\ 0712 S8OOQ. ("nlto Hi~lorilO
, ....... ".-1,.\. Mid""",.Ul M"xi,o
.' m.ul ,,'(IU1 ... <'hotm.lillom ,,'<tU1.U ap,<xligy " .. 1 m~
155N En ",mHI,'
Ot'[{'( h,,.., " .... ·f"V,Ulo-, <,(lb,,,, 1 .. ,'<1 .. lO" 1"''''I,'loc., \ lord,. I .t"",i.1




Irnmanuel Walle x'stein
LiJ\~ fJ1AeViJ\~
REB3LIONES
¿ Un movimiento de movimientos?*
cuñ~ el I~rmino dc "movimiento antisistémico" en la década de 1970.
con ti fin dt: \('l1e( una forma de uprcsión quc pudieS(: incluir en un solo grupo a aqudlos que, hiSlóric;¡ y analíticamcntc, hah!a n sido en r(';)lidad dos tipos de: movi mientos populara direrCnI!'s, y en muchos sem idos hasta rivalc$, es
decir aquellos movimienlOs que ~ ubicaban bajo el nombre de 'sociales' y por d olro lado los que $<' aUlocalificaban de 'nacionalc:s', Los movimientos sociales fueron concebidos originalmcn-1(' bajo la forma de panidos socialisla$ y de sindicatos; y d ios pelea ron para fana lecer las luchas de das('$ dentro dc cada Es tado, cn con lra d e: la bu rgucsfa o de los empresa rios. Los movim ientos nacio nales, en ca mbio, ru~ron aqu~llos
qu~ lucharon para la cr~ación d~ un Estado nacional. ya fuese combinando unidad~s políticas ant es s~paradas qu~ eran consid~radas como pan~ d~ una nación -como por ~j~mplo ~n d caso de Italia- o ~sci ndi~ndos~ de ci~nos Esta-
dos consid~rados im¡xriales y opresivos por la nacionalidad en cuestión -<omo d aso de algunas colonias ~n Asia y en África. por ~j~m plo .
Los dos tipos d~ movimi~ntos ~m~rgi~ron
como ~struClu r;J.s burocráticas impotlanl~s ~n la segunda mit;J.d dd siglo XIX. y s~ convi rli~
ron con d tiempo ~n cada va m:i$ pod~rosos. Ambos t~ndi~ron a darl~ prioridad por encima d~ todo a sus r~5pectivos obj~livos mencionados. por ~ncima de cualqui~r OltO tipo d~ meta política -y. ~specífiClm~nte. sobre las m~tas d~ su rival nacional o social. Y ~s to frecu~n t~m~n
t~ d~rivó ~n mutuas y s~v~ras d~nuncias. Esos dos tipos d~ movi mientos. coop~raron políticamente' muy pOC2S v~ces. y cuando 10 hic i~ron .
s i ~mpre ten dían a v~r dicha coo p~ración sólo como un a táctica t~mpora l , y no como una alianza básica. Sin embargo. la historia de estOs dos movimi~nlos ~l1tre 18;0 y 1970 r~vda toda una seri~ d~ C;J.raCl~rfsticas com partidas.
. Este art kulo ha sido publiCldo origin ... lmcnt~ C'n la revisD N~ úfi Rn,i~, núm. 18. de nov.-dic. de 2002, pp. 29-39. l..... traducción al español h ... sido hC'Cha por
Ambica BUSl"amante PiC'dragil. El Profesor Immanud WalleTStein ha autOrizado su edición en nuestra revisa Co"rr(l)ústorUts, y Dmbién ha revisado esra \'~rsión final
en español. lo qu~ IC' agradC'CC'mO$ enormcmentC' .
" . ,

C ontrahistoriaS
L1 mayorfa de CSIOS movimicntos, lamo los socialistas como los nacionalistas, se proclamaron reiteradameme a sí mismos co mo "revolucionarios", es decir co mo movimienlOs que buscaban transformaciones fundamemales en las relacioncs sociales. Es verdad que ambos tipos de movi mien to tuvieron usualmeme una facción o ala. a veces ubicada en una org:tnización separada , que abogaba por un acercamiemo m2S gradualiHa hacia el objet ivo cemral. y de esta manera se alejaba de esa reló rica revol ucionaria. Sin embargo, hablando en I~rminos generales, al principio -y a menudo durame muchas Mcadasaquellos gru pos que delel1laban el poder eslablecido. viero n a estos mov imienl os. e incluso a sus versiones menos radica les, co mo verdad eros desa fíos a su eSlabi lid2d . e incluso a la supervive ncia mi sma de sus estructu ras polhicas.
Una segunda característica: al principio. las dos variames eran pollticamente d~biles y tuvieron qu e pdear una co mplicada batalla s implemenle para lograr ex iSlir. Ell as fueron repri midas o declaradas ilegales por sus gob iern os. sus Ifderes fueron arrestados y sus miembros fueron a menudo someti dos a la violenci2 sistemática del Esudo o de cierlas fuerzas privadas. Hasu el punto de qu e mu chas ve rsiones Icmpranas de eSlos movimienlOs fueron lota lmentt" dt"s lru idas.
En tercer lugar. t"n las últimas Ira Mcad:ls del siglo XIX, los dos tipos de movimit"ntos atravt"saron por un:l S(" rie paralela de grandes debala en torno a la estrategia a segui r, debatt"s qut" opon(an a aquellos cuyas perspectivas eSl:lban cemralmt"me ~orient :ldas t"n reft"renci:l :11 Est:l-
do" frenlt" a aquellos que vdan al Estado como a un enemigo inttÍnS("co, insistiendo m2S bien en la necesidad de poner el acento en lorno de la lransformación indi vidual. Para el movimit"n-10 social, t"S tt" (ut" el dt"batt" t"nt rt" los marxislas y los anarquiSl'as; p:lra d movimit"nlo nacio nal, fut" la opos ición entre los nacionalistas polhi cos y los nacionalistas cuhural t"s.
Lo que sucedió históricamenle en atos dt"bata -y ('Sra es la cuarta similitud- fut" que aquellos que soslen ían la posición "oriemada en lomo del EsI:ldo" fueron los triunfadores. El argumenlO decisivo en cada caso fue que la fucme inmediala del poder rell estaba localizada en ese aparato dilatal. y que cualquier imemo de ignorar su cemmlidad política estaba destinado :1 fracasar. dado que dicho Esrado podrla siempre suprimir con éxilo cualquier :lvance en la linea de los cambios propuestos por ese anarquismo o por el nacionalismo cultumI. Al final del siglo XIX, los grupos que ganaron el debate elaboraron una llamada mmugia m dOI
pmor. primt"TO, ganar el poder denuo de 1:1 esuuclUra estual; y q undo y sólo después, lransformar el mundo. Esto fue aceptado tanto por los movimientos sociales como por los movimientos nacionales.
La quinta característ ica común es menos obvia pero no menos real. Los movimientos socialistas frecuentemente incluyeron la retórica nacionalista en sus argumenlOs; mientras el discurso nacionalista a menudo tuvo un compont"ntt" socialista. El resultado fue una gran mt"zc!a de las dos posiciones, la que nunC:l fue reconocida por los defensores de cada posición. frecuentemente, se h:l enfatiu do que los movimienlOS socialistas en Europa funcionaron más efect ivamente co mo una verdadera fuena para la integración nacional, de lo que fueron c:lpaces de lograr p:lra eSle mismo fin los conservadores. o I :lmbi~n el propio Est'ado; mientras que los par-

tidos co munistas que llegaro n al poder en China, Vietnam y Cuba term inaron claramente funcionando más bien como movimientos de li\)(:ración nacional. Hubo dos razones para esto. Primero, el proc(:So de movilización forzó a ambos grupos a tra tar de insertar a cada va. más amplios sectores de la población dentro de sus respectivos campos, para lo cuál el am pliar el abanico de su propia retórica resultaba útil. Pero también, en segundo lugar, los IIder(:S de ambos movimientos reconocieron a menudo inco nscientemente que ellos tenían a un enemigo común que era el sistema existente -y que entonces ten fa n m~s en comú n el uno con el ot ro, de lo que sus respect ivos pronuncia mientos públicos permitían co nfesa r.
Los procesos de movilización popular desplegados por los dos tipos de movimientos fueron b~sicamente muy sim ilares. Los dos movimientOS comenzaron , en la mayoría de los países, como pequeños grupos, conformados usualmente por un puñado de intelectual(:S junto a unos pocos militantes pronnient(:S de otros estratos sociales. Aquellos que uiunfaron , lo hi cie ron porque fueron capaces, gracias a largas campañas de orga nización y educación, de asegurar para sí mismos amplias bases populares const itu idas en circulas co ncéntri cos de militant es , simpatizantes y gente que los sostenla pasivamente. Cuando el circulo exterior de estas perso nas que eran el apoyo pasivo del movimient o creció lo suficient e para que los militantes operaran, segú n la fra se de Mao Tse Tung, "como peces en el agua", esos movimientos se convirtieron en serios contendientes por el poder pollt ico. También debemos nOlar que los grupos que se llamaba n a si mismos "socialdemócratas" tendieron a ser fuenes principalment'e en los Est;¡dos localizados en );¡s 'lonas centrales de la economla-mundo, mient ras que aquellos que se autoconcebfa n como movimientos de liberación nacional, florecieron generalmente en las zo nas semiperifbicas y periféricas de esa misma econo mla- mundo. Esto último. también
es ampliamente V<ilido para los partidos co munistas. Y la razón parece obvia. Aquellos movimientos ubicados dentro de las zo nas débiles del siuema-mundo, se dieron cuenta de que su lucha por la igualdad dependla de su habilidad para tomar el control de las esuucturas del Estado quit:indosclo a los poderes imperial(:S. ;¡Ilí donde (:S tas 10 ejerdan de manera directa o indirect;¡. En cambio, los mov imientos dentro de las zonas centrales del sistema-mundo, se encontraban ya dentro de Estados fuertes. AsI que para lograr avances en su luch;¡ por la igualdad lo que necesitaban era arranca rle ese poder a sus propios estratos domi nantes. Pero precisa mente porque estos Es tados eran fuen es y ricos. la insurrección era una t:ktica poco plausible. y estos partidos se vieron llevados a utiliza r más bien el ca mino dectoral.
La séptima característica común es que estos dos movimientos lucharon en medio de la tensión entre "revolución" y "reforma" como los principales modelos para la transformación. Un discu rso sin fin ha girado en torno de este debate en ambos movi mientos -pero para ambos, para desembocar fina lmente en la impresión de que se basaba en una incomprensión de la realidad. Porque. en la práctica, los revolucionarios no fuero n tan revoluciona rios, mientras que los reformistas no siempre eran tan reformistas. Pues es cieno que la diferencia entre las dos aproximaciones llegó a se r cada vez m~s y más confusa, conforme los dos movimientos ava nzaban en sus respectivos it inerarios pollt icos. Ya que los revolucionarios tuvieron que hacer muchas concesiones para poder sobrevivir. Y los reformis(as aprendieron que los hipotéticos caminos legales para lograr el ca mbio. estaban a menudo firmemente bloqueados en la práctica, y que requería de la fuel"U , o al menos, de la amenaza del uso de la fuel"U , para romper (:Sas b;¡rreras. Asf, los llamados movimiemos revolucionarios llegaro n usualmente al poder mucho más como consecuencia de la destrucción que en tiempos de guerra se dio de los poderes existentes , que

C onrrahistoriaS
gracias a sus propias capacidades insurreccionales. Tal y como los Bo\cheviques decían. en Rusia en 1917 "el poder yada en las a lles". Una vez instalados. los movi mi~ntos busca ron permanecer en el poder; sin fijarse en c6mo hablan llegado ahl; y a menudo estO requirió s:l.crific:l.r milit:l.ntes. así como s:l.crificar la solidaridad con sus contrapartes en OtrOS países. El apoyo popular para estos movimientos fue inicialmente tan grande -ya fuera que hubiesen ganado por medio de las balas o po r medio del VOtO-- como lo fueron los bailes en laS alles que celebraban su ascenso al poder después de un largo periodo de lucha.
Finalmenl\~:. los dos movimientos enfrentaron el problema de implemenl:l.r la 'eslt:l.u::gia en dos pasos'. Una vez que la etapa uno eStaba completada, y el los hablan llegado al poder, sus seguidores esperaban que cumplieran la promesa de la tlllpn dos: ~transformar el mundo". Y lo que descubrieron , si es que no lo sablan ya, fue que el poder estatal era más limitado de lo que habían pensado. Cada Enado estaba constreñido por el hecho de formar parte de un sistema interesral'al. en el cual ninguna soberanía nacional era absoluta. MienlT:l.s más permanedan en funciones, mis 1:1. mayorla de ellos pared:l posponer la realización de sus promesas; y los cuadros de un mov im iemo de militames movilizados se iban convirtiendo en los nuevos funcionarios de un partido en el poder. De este modo, se transform aron sus posiciones sociales, e inevitablemente y con ellas. también lo hicieron sus psicologías individuales. Aquello que en la Uni6 n Soviética fue llamado la Nommclatura parece que surgió l:lmbién, en diferentes formas, en cada nuevo Esudo en el cual un movimien to logró toma r el poder -<S decir, que en todos esos casos se creo sie mpre una asta privilegiada de altos funcionarios. con más poder y mis riqueza real que el resto de la pobl:lción. Al mismo tiempo los trabajadores ordinarios fueron exhortados a trabaja r aún mis duro y a sacrificar lodavla más en :lras del desa rrollo na-
cional. Las nícl ic:ls militames y sindicalistas que habían sido d pan de oda día de esos movimientos sociales ~ volvieron "contrarrevolucionarias", altamente perseguidas y usualmente reprimidas, una vez que esos movimientos a\ca nuron el poder. El análisis de la silUación mundi21 en la déada de 1960 nos muestra a estos dos tipos de movimientos como más parecidos d uno del otro que nunca antes. En la mayorla de los paises, ellos hablan complet:ldo 12 "et:lp2 uno" de su tstrat~gia m dos pasos, habiendo lIegado:l1 poder prolcricamente en todas partes. As¡, los partidos comunistas gobernaban sobre una tercera parte del pla net:l., desde d Elba hasta el Yalu ; mientras los movimientos de li beración nacional estaba n en el poder en Asia y África. y los movimientos populistas en América Lati na, al mismo tiempo en que 105 movimientos socialdemócratas, o sus 'primos', gobernaban también en la mayor parle del mundo p:lneuropeo, O por lo menos lo hadan bajo el esquema de la ahernanci a en el poder. Sin embargo, ninguno de ellos. ha llevado a abo la transformación del mundo.
1968
después Fue la combi nación de lodos estos fac tores la que hizo resaltar el significado principal de la revolución mundial de 1968. Los revolucionarios tenlan diversas demandas locales. pero co mpanían lambién dos argumentos fundamemales casi en tod2s partes. El primero de ellos es que se oponían a l:l hegemon¡a de los Estados Unidos J tambi!n a la colusión de la Unión Soviética para el mantenim ielllo de esta hegemonla. En segundo lugar, condenaban a la vieja izquierda por "no ~r parte de la solución, sino parte del problem:l". Esta segund:l. c:lracterlstica común sacó a luz la desilusión masiva de los defensores y de los apoyos popula res de esos

... Han existido cuatro diferetlus tipos de imemos, algunos de los cuales todavía comimúlIl. El primero foe el florecimiento
de los múltiples maoísmos ...
mov imi entos anti sistémi cos tradiciona les. respecto de su panicul ar desempeño cuando dios ll egaron a es tar en el pode r. Porque los países en los cuales ellos acwab:1Il vieron desa rrollarse un cierto número de reformas - usualmente había un incremento en las posibilidades para acceder a los se rvicios educativos y de salud. y un a mayor garantía de empleo. Pero se mant enía n si n embargo desigualdades considerabl es. El lrabajo asa lariado enajenado no desapareció; por el co tllrario. se increment ó en ("amo porcentaje de la activid ad laboral. Hubo muy poco o no hubo ningtin crecimi ent o de la participación democrá ti ca. ya fuera a nivel gubernamem al, o dentro del propi o lugar de trabajo; au nque a menudo fue más bi en lo inverso. Además, en la escala ¡mernacional, estos paises tendieron a juga r un papel muy si milar dentro del sistema-mundo al papel que habían jugado antes. Así, C uba había sido una economía exportadora de azúcar desde antes de la revolución , y permaneció co mo tal también después de és ta, por lo menos hasta la desintegración de la Unión Soviética. En pocas palabras, no hab ían ni han cambiado demasiado las cosas. Los impuestos tal vez se alt eraron ligeramente, pero sigui eron siendo tan reales y tan extendidos como siempre. Las pobl aciones de estos países fueron co nvencidas por los movimiell10s en el poder para ser paciemes. porque se deda que la historia estaba de su lado. Pero su paciencia se terminó agotando.
La conclusión que las pobl aciones del mundo derivaron. del desempeno que tuvieron esos movimientos ant isistémicos clásicos en el poder fue negati va. Dej aron de cree r que estos partidos les traerían un fmuro glorioso o un mundo más igualitario, y dejaron de otorga rles las bases de su legitimación; y al perder la confianza en estos movimiemos. también perdieron su fe en el Estado en tanto que mecanismo de trans-
formación . Esto no signifi ca que gra ndes sectores de la población no vOlaran ya más po r dichos panidos en las eleccio
nes; pero si quiere dec ir que eSle se ha con venido ahora sólo en un VO IO defensivo, para redu cir las adv('rsidades o infortunios, pero no ya como la afirmación de una ideología o de cierlas ex peclalivas.
Del maoísmo ------~EiI·------Porto Alegre
Desde 1968, ha habido una búsqueda incesanle. a pesar de todo, en aras de la const rucción de un mejor lipo de movim iento antisisrémico -uno que podría realmeme llevarnos hacia un mundo más democrát ico e igualitario. Han exis¡ido cuallo di fe rel1l es tipos de il1lel1los. ~llgu
nos de los cuales todavía continúan. El primero fue el florecimiento de los múltiples maoísmos. Desde la década de 1960 hasta alrededor de mediados de los años 70, emergieron un gran número de difere l1les movimiel1los que compelían entre si. siendo usualmel1le grupos pequenos aunque algunas veces eran impresio nant emel1le grandes. y clamando todos ellos que eran maofstas, lo cual significaba que , de ~I l guna manera, ellos estaban inspirados por el eje mplo de la RevoluciÓ n C ullural C hina. En esencia, ellos argumemaban que la vieja izquierda había f.1-llado porque no predicaba la doctrina pura de la revolución, que era la que ahora. ellos proponían. Pero todos estos movimi ent os fa llaron por dos razones. Primero, porque se dedicaron a disputar amargamel1l e enlre ellos mismos ace rca

de lo que era la doctrin2 pura , y así terminaron rápidament e volviéndose pequeños y aislados grupos sectarios; o cuando e!los eran grupos muy grandes, co mo en el caso de la Indi2, evol ucionaron hasta conven irse en nuevas versiones de los antiguos movimientos de la vieja izquierda. En segundo lugar, y de 1ll2nera más imponanle, el maoísmo se desintegró en China despu6 de la muene de Mao Tse Tung. co n lo CU21 12 fuente de inspiració n de todos estos grupos desapareció, Hoy en dla no ex iste ya ningún tipo de estos movi mientos maolstas que tenga alguna verdadera importancia.
Un a segund a va riedad nds duradera de aquellos que reclaman para 51 un status antisistémico, lo fueron los nuevos movimientos sociales -los 'verdes' o ecologistas y otros ambientalistas, las feministas, las luchas de las ~minorfas"
raciales o étnicas. tal como los negros en los Estados Unidos o los magrebinos en Francia, Esos movimientos reclaman tener tras de sr una larga hi storia pero, de hecho, el los sólo se volvieron prominellles por primera ve? en la d&ada de 1970, o fue sólo en ese entonces euando el los reemergieron, en una forma renovada y más milit ante, Y esos movimientos fueron más fuertes en el mundo paneuropeo que en otras panes del sistema-mundo, Sus características comunes se basa n. principal mente. t'n su vigoroso rechazo fre me a la estr:lIegia de los dos pasos propia de la vieja izquierda, lo mismo que a las jerarquías inle rnas y a las prioridades de est'a última -como la de la idea de que las necesidades de las mujeres. de las minadas y del med io ambieme eran secund;uias y que deberían ser consideradas sólo hasta "despu6 de la revolución", y en segundo luga r, estos nuevos movimientos sociales sospechaban profundamente del Estado, asl como de la acción orienrada en referencia a ese mismo Estado.
Para la década de 1980, lodos estos movimi emos se habían dividido internameme, emre lo que los f1~,d~1 Alemanes llamaro n de un lado los fimdis y del ot ro lado los "alos. Esta división pareció ser un a réplica de los debates de los ;'revol ucionarios contra los reformistas" de principios del siglo XX. El resultado final fue
que los fundis ~rdieron en todos los casos y práctica mente desaparecieron. Los "a/os victoriosos lOmaron crecienu:: meme la apariencia de una especie de partido socialdemócrata, no muy diferente de la va riedad clásica, aunque con más retórica sob re la ecologla, el sexismo, el racismo, o sobre los tres juntos. Hoy, estos movimientos continúan siendo imponantes en ciertOS países, pero ellos parecen ser apenas un poco m:i$ ant isistémieos que los movi mient os de la vieja izquierda -y especia lmente desde el hecho de que la primera lección que esa vieja izquierda derivó de 1968, rue la de que. también para ellos, era necesa rio incorporar cien as preocupaciones sobre la ecologla, el gé nero, la libertad sexual y el racismo dent ro de sus plante;amientos program:h icos,
El le rcer lipo de movi mientos que reclaman este status antisistémico han sido las org2nizaciones de derechos hum:mos. Algunas, como Amnistía Internacional, existÍan por supuesto antes de 1968, pe ro también es cierto que. en gener21 , el12s sólo se convirtieron en un2 fuerza po lft iea impo rtante después de la década de 1980, ayudadas por la adopción que hizo el presideme Ca rter de la terminología de los derechos humanos en sus tratOs con Centroamérica, y por la firm a del Acuerdo de Helsinki de 1975 concernieme a los Estados co munistas de la Eu ropa Ceneral y O riental. Ambos hechos dieron legitimidad institucional dentro del establisment a las numerosas organizaciones que ahora se dedicaban al tema de los derechos civi les. Y en 12 décad2 de 1990. la concentració n de los medios masivos de comunicación en el tema de I.a limpiez.a. étnica, particularmente en Ruanda y en los Balca nes, llevaron a una considerable discusión pública de estos problemas.
Las organizaciones de derechos humanos reclamaban hablar en el nombre de la Msociedad civil ", Este último térm ino, indica por sr mismo la estrategia de estas organizaciones: la sociedad civil es por definición lo que 110 es el Estado. El co ncepto subraya una distinció n que estableció el siglo XIX entre ~/ país I~ga/ y ~I paú ,~a/ -es deci r, entre aquellos que ocupan el poder y aquellos que represeman el sentimien-
-""".(

"HI
to popular- planteando las s igui~mes preguntas: ¿cómo puede la sociedad civil cerrar el abismo entre ella y el ESlado~, ¿cómo puede ella tomar el control dd Estado, o hacer qul!' d Estado rdleje sus valores? La distinción par«e asumir que el Estado es aClUalmente comrolado por pequeños grupos privilegiados, mientras que la sociedad civil co nsiste en una extensa población ilustrada.
Estas organizaciones han tenido un cieno impacto, al lograr que algunos Estados --c incluso quizá lodos los Eslados- adopten un cnfoq ue en sus po líti cas qu(' toma en
manos: pero, en ('S[I: proceso, esas organizaciones han llegado a se r más como una suene de auxi li ares de 10$
mino d~ "globaliz.ación~, qu~ ~s part~ de la r~
tóri ca de los defenso res neolib~ ra l es del libre comercio de m~rcancías y de capital. ha adquirido obviam~nr~ una pod~rosa fuerza dur;¡nt~ la d«ad::a d~ 1990. Y su núcleo c~ntral, según el e nfoqu~ d~ los medios d~ comunicación, se ubicó en el Foro Económico Mund ial de Davos, mientras que su implem~ntación institucional ~r::a lI~vada ::adelante por la vla del llamado Conse nso d~ Washington. por las políticas del Fondo Monetario In ternacional (FMI) y por el forta.l«imiento de la Organización Mundial d~ Co-
m~rcio (OMC). S~::IIIle fu~ conc~-
bido como un momento clave en ~St~ proc~so de expansió n del
papel de la OMC. y las
Estados que sus verdaderos opositores. y dentro de es te contex to global diffcil
ha adqu irido obviamente una poderosa fuerza dura lHe
la década de 1990.
Import2nt~s pro t~stas
qu~ d~ h~cho tr:astornaron las formas de fu ncIo nar d ~ di cha OMC, to maro n a mueha g~nte por sorpr~s::a. Porqu~ ~5:I.s demostraciones de pro
testa incluy~ron a un gran con ting~nr~ d~ nor-
m~nt~ par~c~n s~r
muy ant isistémicos. S~ h an co n v~rti d o ~n
ONG'S ubicadas ~XI~nsam~nt~ ~n las zonas c~ntral~s. aunque a la v~z trat::ando d~ implem~n tar sus polÍl icas dentro d~ las zonas de la periferi ::a, en donde frecu~nt~m~nt~ son consideradas más como ag~nt~s d~ su Estado d~ ubicación original, qu~ como sus cr(¡icos. En cualquier caso, ~stas organizaciones ra ram~nt~ han movilizado un apoyo masivo, contando más con su habilidad para utiliza r el pod~r y la posición de sus elites militantes ubicadas ~n el c~nrro del s i s t ~ma-mundo.
La cuarta y más r~c ient~ va riante han sidos los llamados movimien tos antigloba lizaciónuna designación apli cada no tanto por ~SlOs mismos movimientos, sino m~s bi~n por sus oponen tes. El uso del h~rm ino por los m~dios
d~ comunicación diffci lmente reneja las denuncias llevadas a cabo por las proteSl'as realizadas durant e la r~un ión d~ la Organiz.ación Mundial de Comercio (OMC) d~ S~att le en 1999. Eltér-
t ~americanos, conformado lo mi smo por la v i ~ja iz
quierda, y por 10$ si nd icatos. qu~ por los nuevos movimientos y
los grupos anarquistas. Incluso, el si mple hecho d~ qu~ la AFL-CJO ~slUvie ra lista para ~sta r del mismo lado que los grupos ambi~ntalistas , ~n una acción tan mil it ant~ fue algo r~a l
ment~ nuevo, ~spccialm~n (~ por lo qu~ toca a los Estados Unidos.
En ~sta misma lín~a d~ las prot~stas d~ Sean I~, las con tinuas s~ri~s d~ manifestaciones de protesta al r~d~dor d~1 mundo, en contra de las reuniones intc: rgubcrnamen la l ~s inspiradas en la ag~nda n~ol¡beral , llevaron a la construcción del Foro Social Mundial (FSM). cuyas primeras r~
uniones S~ d~sarrollaron ~n POrtO Alegre; y asl. d Segu ndo Foro. celebrado en 2002, r~unió alr~dedor d~ 50,000 delegados de aproximadam~nt~ mil organi'l.2c i on~s. Y todavra, d~sd~ esa f~cha. ha habido num~ rosas r~uniones regionales. en pr~paració n del FSM 2003.

C o ntrahisto riaS
Las caractC'rísricas dC' estC' nuevo movimiC'nto que también reclama su condición dC' movimiC'n~ to antisistém ico, son bastantC' difC'rentes de aque~ Ilas propias dC' los primC'ros intentos. Antes que nada, el F5M busca unificar a todos los tipos dC' movimiento anteriores -vieja izquiC'rda, nuevos movi miC'n tos, grupos de derC'chos humanos, y otros que no St: induyen f:kilmente dC'ntro de es~ ras categorías- a la vtl que incorpora igualmen te' a cien os grupos orga nizados dC' una manera C'$~
tr icra mente local. o rc-gional. o nacional o t rans~
nacional. La base de esta pa rt icipación cs un obje~ tivo comün - la luch:! en contra de los males sociales que son consecuencia del neoliheralismo-y un respelo cormí n po r las prioridades inmC"dia· ras de cada uno de los olros pa rticipantC'5. Y algo muy im porrante, es que CS tC' Foro Social Mundial busca reu nir l'anlO a los movim ientos del Norte como a los del Su r dentro de un marco único. El lí nieo slogan. que todavía est2 vigente. es el dC' que MOrro mundo es posible". Y aún m:ís extrañamen· tC' , esta el hecho de que el FSM busca hacer todo C'SIO si n c rea r una supc- reslructura dominante. HaSl'a el momento actual, este Foro sólo tiC'ne un comité internacional coo rdi nador, intC'gra~ do por cincuC'nta miembros, que rC'presentan a una gran va riedad de movimientos y de lugares geográficos.
y au nque ha habido algún descontemo por pa rtC' de los movimientos de la vieja izquierda , insinuando que el FSM C'S sólo una fac hada re· form isla, es ciC'rto quC' se ha ¡ralada de quejas que hast:t hoy han sido mínimas. Los descon· lenros refu nfu ña n, pero hasta ahora no llegan a denunciar n:!da. Por supueSlo, es ampl iamente reconocido q ue eSle grado de éx ito SC' ha basado C'n su rechazo negativo fre nte al nC'oliberalismo, co mo ideología y como práctica inst itucional. y muchos han argumemado quC' lo que ahora es esencial para el FSM es dtdicam: a peltar por un m~s d aro programa en posit ivo. Si este Foro Social Mundia l es o no es ca paz de hacer esto líh imo, al mismo tiempo que mantiene d nivel de unidad haSl'a ahora alcanzado, y la ausencia de u na superest ructura domi nante (que seria inevi lablemC'llIe jC'rá rquica), C'sa es la gran pre· gunta de la próx ima década.
Un p e :r íod o
. /
Clon
Si como he argumelllado en 01r0 momento, el moderno s is[Cma~mundo esd cn una crisis es~ trucmral, y si hemos enlrado en una "et:lpa de transició n" -en un período dC' bifurcación y caos- entonces eS I ~ da ro q uc las encruci jadas que confrontan los movim ientos antisistémicos actuales 105 ubica de una manera muy difC're llle a aquel la que tuvieron los movimiC'llIos anr isis. lémicos del siglo XIX y de la mayoría del siglo XX. As!, la est rategia en dos pasos oriC' nt ada hacia el Eslado ~ ha vuelto irrtlC'vanle, lo que explica la inconformidad dt la mayoría de los descendientes lodavfa existeOles de aquC'llas an· tiguas organizaciones antisistémins en poner por delalllt la cuest ión dC' C'scoger elllre los ob· jetivos políticos de largo plazo o los arreglos in· medialos. y aquellos pocos quC' lo han illlellla~ do se encolllraron con el escC'plicismo fre Ole a C'sas 'espc-ranza.s para reclurar sC'guidores', o. peor aún, con la ind ife rencia.
Eslt periodo de Iransición t iC'ne cllIonces dos cluaCleríst icas que dominan la propia idea de una estrategia anlisistémica. La primera carac· teríSlica es q uC' aquel los q ue hoy esd n en el poder van a dejar muy prOlllO de insiStir en la pre· servación del sisttma existen te (destinado. lal y como se encutlllra ahon., a su propia au todes~ trucción)¡ y entonces ellos tratad n m~s bien de asc-gu rar que la transición se di rija hacia la cons· rrucción de un nuevo sislema que repet id las peores ca racterfslicas del actual -su jerarquía, sus privilegios y sus desigualdades. Puede que ellos no esr:in ahora ut ilizando un lenguaje que refleja esc derrumbe de las esltucturas existen· tes. pc-ro en cambio si eSl2n implemelll ando una C'SlratC'gia basada en la asunció n dc este derrum~
be. AunquC', por supueSIO, su campo no est~ uni ficado, como lo demuestra el confli cto entre
..... ,.

los lla mados "tradicionalistas" de cent ro-dere- mas si es ca pn de mantene r mas adela m e esta cha y la ultraderecha de los halcones militaristas. Pero todos ellos están't rabaja ndo duro en la co nfo rma ción de ca mbi os qu e no será n tales cambi os, y en la edifi cac ión de un nu evo sistema lan malo
mi sma apertura. El segundo componente debería se r eviden
te por si mismo: un movimiento anli siSI(~mico
no puede nega r la acción defensiva a cono pla-zo. incluye nd o la
-o incluso peor- que el act ual. La segun d;l. carac te r lstica fu nd a nt e n -tal es que un pe rlad o de
Estamos suj~/os hoy a una andanada t:k immlos n~olib"aks para mnLanti/izar cosas qu~ nunca
antes, o qu~ solo muy rarammU, s~ habla apropiado In indUJtrUz privada --como ~/ mopo humano,
.[ aglla, iD, "o'pirak>.
acción dectoral. La población mundial vive en el presente, y sus necesidades inmed iaus deben ser resueltas. Cualqu ier movi miento
Iransició n siSlémi ca es un a época de profu nd:1 in ce rtidumbre, en la cual es im pos ible saber cómo sed el porvenir. La historia no está del lado de ninguna de las partes en conflicto. Cada uno de nosotros puede influir sobre el fut uro, pe ro nOSOtros no podemos y no sabemos cómo actua r:l.n los OtrOS para in fl uirlo t"ambir n. El horizo nte básico dd FSM ref1 tja tste di lt ma, y lo subraya.
Cons ider aciones - - --1_ f----
, . estrategl.cas
Una es trategia para d pt rlodo de tra nsición debe, si n luga r a dudas, incluir cuat ro compo* ntn tes - todos d ios más 8ci les de t nunciar qUt dt hacer. El primero dt ellos tS d de un proceso de deb:He constante y abitrto sob re esta transición y sobrt la sal ida de dla que nosotros esperamos. Esto nunca h:a sido fáci l y los mO\lim ien* lOS amisistémicos históricos nunca fueron denusiado buenos para esto. Pero 1;1. atmósfera es hoy más favo rable que nun ca, y la tarea sigue siend o urge nte e ind is pensab le - lo que su* braya ti pa pel de los in tel ec tu ales en esra coyu ntura. La estru ct ura del FSM se ha prestado hasta hoy para anim ar es te debate: y vert-
q ue olvide estas neces idades inmediatas está desti nado a perder el ampl io sopo rte pasivo que es esencial para su éxito a largo p\:azo. Pero el motivo y la justifi cación par:¡ es,"" acción defensiva no debe .ser la de cUl"2r a un sistema en decldencia, sino más bien la de evitar que sus efectos negativos .se vuelvan peores en el corto plazo. Y esta justificación es muy diferenre, psicológica y políticamente.
El tercer componente tiene q ue ser el establecimien to de meras intermedias, de med iano plazo, que parezcan moverse en la d irección correcta. Sugerirla que una de las m:l.s útiles -sustant iva, polít ica y psicológica mente- es el intento de moverse hacia una siempre selectiva, pero cad:a velo m:l.s creciente, desmerc:ant ilizaciÓn. Estamos sujetos hoya una andanada de intentos neoliberales para merca nt il il.3 r cosas q ue nu nca antes, o q ue sólo muy raramente, se habla apropiado la industria pri vada -como el cuerpo humano, el agua, los hospit ales. Y no sólo nos debemos oponer a es to, sino que necesitamos movernos en la dirección opuesl:J . Las indust rias. especialmente las industrias dendentes, deberl:lIl.ser desmerantilizadas. Esto no significa que deban ser "nacionalizadas" - lo que en la mayorla de los casos, ha sido simplemen te otra mane ra de esa misma merca ntilización. Significa m:is bien que debe mos crea r estructuras que operen en el mercado, pero cuyos objetivos sean el desarrollo y la supervivencia, más que la ganancia. Esto se puede hacer, como sabemos, por la historia de las universidades o de los hospitales, - no para lograrlo todo. pero si lo me-

C ontrahistoriaS
jor posible. ¿Por qué se ría lógicamente imposible intentarlo para aquellas fábricas de acero amenazadas con la deslocali.z.ación?
Finalm ente. necesitamos desarrollar el significado sustantivo de nuestros objetivos de largo plazo, los que yo considero que se definen como los de la búsqueda de un mundo relativamente democrát ico y relarivamente iguali t:uio. Digo "relat iva mente" porque esto es reali sta. Siempre habrá direrencias -pero no hay razón por ];1 cual ellas deban ser muy ampli as, insalvables o hereditarias. cEs estO lo que soUamos llamar socialismo, o aún comu nismo? Quizá si, pero quizá no. Y esto nos lleva de regreso alterna
del debate abierto. Necesitamos deja r de asumir que ya sabemos cómo será. la mejor sociedad (no la sociedad perfecta). Mas bien, necesitamos discutir este modelo de nueva sociedad , esboza rlo. experimentar con estructuras alternati vas para llevarlo a cabo; y necesitamos hace r esto al mismo tiempo que realizamos las primeras tres partes de nuestro progra ma, frente a un mundo caÓtico que se encuentra en un a n ansición sistémica. Y si este programa es insuficiente, y probablemente lo será, entonces esta misma insuficiencia deber,¡ ser parte del debate, el que es justamente el PUnlO número Uno del programa.
_______________ "-= •• "~M I .......... (I"',=) ______________ _ - P-.o~ -