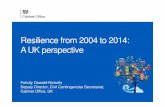Huidobro Oswald de Andrade.pdf
-
Upload
jose-jorge -
Category
Documents
-
view
8 -
download
2
Transcript of Huidobro Oswald de Andrade.pdf
Paula Miranda H. Poéticas y Países en las vanguardias de vicente Huidobro…
■129
taller de letras n° 44: 129-140, 2009 issn 0716-0798
Poéticas y países en las vanguardias de Vicente Huidobro y Oswald de AndradePoetic and Countries in the Vanguard of Vicente Huidobro and Oswald de Andrade
Paula Miranda H. Pontificia Universidad Católica de [email protected]
El artículo da cuenta de las principales convergencias y divergencias existentes entre las poéticas vanguardistas de Oswald de Andrade (Brasil, 1890-1954) y Vicente Huidobro (Chile, 1893-1948), en lo que a identidades territoriales se refiere, especialmente en las diversas textualizaciones y tematizaciones de lo nacional, realizadas en algunos de sus poemarios. Este breve recorrido se centra sobre todo en los poemarios de la primera etapa de Huidobro (1912-1914) y en su libro Ecuatorial (1918) y en Pau-Brasil (1925) de Oswald de Andrade. Palabras clave: vanguardia, poesía vanguardista, Vicente Huidobro, Oswald de Andrade.
This paper accounts for the main convergences and divergences existing between the vanguard poetry of Oswald de Andrade (Brazil, 1890-1954) and Vicente Huidobro (Chile, 1893-1948) concerning territorial identities, especially in the diverse textualizations and thematizations of what is refered to as national in some of their poetic works. This brief overview focuses on, Ecuatorial (1918), composed during Huidobro’s first stage as well as on Pau-Brasil (1925) written by Oswald de Andrade. Keywords: Avant-garde, Avant-garde Poetry, Vicente Huidobro, Oswald de Andrade.
Fecha de recepción: 26 de enero de 2009Fecha de aprobación: 14 de abril de 2009
taller de letras n° 44: 129-140, 2009
■ 130
Agradezco la invitación que nos hiciese nuestra colega Maria Aparecida Rodrigues Fontes, quien nos ha reunido en este Coloquio Internacional sobre literatura bra-sileña, el cual se ha convertido en una gran oportunidad para realizar un ejercicio de invención de diálogos entre lenguajes, lenguas y culturas diversas.
Indago aquí en la poesía del vanguardista Oswald de Andrade y explico algu-nas matrices de sentido de su Pau-Brasil, apoyada sobre todo por las ideas poéticas y por la poesía de Vicente Huidobro, el primer vanguardista chileno. La primera parte de este acercamiento, más metodológica, tiene que ver con los rasgos comunes y las divergencias entre ambas propuestas estéticas; la segunda parte establece algunas de las características que adquieren las poéticas huidobriana y oswaldiana en el tema que aquí más nos preocupa: las naciones y los territorios. Este sintético recorrido se centra sobre todo en la primera etapa de la producción poética de Vicente Huidobro (1912-1914) y en uno de sus libros plenamente cubista-creacionista: Ecuatorial, de 1918. De Oswald de Andrade se trabaja muy especialmente su Pau-Brasil (1925) y su Manifiesto Antropófago de 1928.
1. Naciones y territorios
Vicente Huidobro (vanguardista chileno) y Oswald de Andrade (modernista brasileño) comparten un tiempo y una búsqueda comunes: la poesía de vanguardia. Pero la posibilidad de imaginarlos en diálogo solo se permite aquí de manera artificiosa, pues es seguro que en la historia real ambos vanguardistas nunca se hubiesen encontrado ni polemizado, pese al enorme flujo, a principios de siglo, de discusiones estéticas sobre el arte nuevo. Ellos comparten, claro está, un tiempo en que el arte continental ha asumido el internacionalismo modernizador, instaurando la ruptura y lo nuevo como centro de sus preocupaciones; comparten también una poesía que ya sea que se piense en clave de antropofagia cultural, la de Andrade (aquella que en el manifiesto de 1928 construye la imagen de un arte devorando todo lo extranjero para construir lo propio), ya sea que se piense en clave crea-cionista, con Huidobro (aquella que se aleja de la mimesis y que construye mundos alternativos), en cualquier caso es una poesía que ha mantenido su impulso de expresar lo propio bajo signos identitarios (como lo pensó Ángel Rama), a veces en clave nacional y siempre bajo amplias preocupaciones cronotópicas y territoriales.
Para la poesía, el tener que enfrentarse al problema de lo nacional ocurrió en buena medida porque ella se autoconcebía como la única capaz de decir la nueva sensibilidad epocal, y no podía, en su posición de “desterrada del mundo burgués” (Paz), sustraerse a los evidentes ideologemas epocales: guerras, apogeos nacionalistas, industrialización, tecnologización creciente, desarrollo social, emergencia de nuevos sujetos sociales; una época en que, al decir de Hobsbawm, los programas nacionalistas recibían el apoyo de las masas en todo el mundo y en que casi nadie podía sustraerse a la idea de nación moderna (esa que hace coincidir realidad territorial con unidad político-jurídica y que además exigía adhesión y enrolamiento), sobre todo bajo las marcas que a esta le imprimía la modernización. La nación aquí no solo era entendida bajo la imagen del Estado monolítico y jerárquico, con su orden, su memoria oficial, su dicotómica división entre la cultura de elite y la
Paula Miranda H. Poéticas y Países en las vanguardias de vicente Huidobro…
■131
popular, entre lo rural y lo urbano, su política de inclusiones y exclusiones, su militarismo y los actos de barbarie cometidos en su nombre. La nación era también la creación de una “comunidad imaginada”, “políticamente imagina-da” (Anderson), con sentidos de pertenencia e identificación fundamentales para la sociedad, alimentados por los períodos protonacionales, en que el parentesco, la etnia y la lengua establecían lazos de cohesión igualmente perdurables. La conciencia nacional, tan vigente en las primeras décadas del siglo XX, creaba así (y ya desde el siglo XIX) sentidos para aquello que las personas compartían en el espacio (territorio natural, cultural y lengua) y en el tiempo (memoria histórica, mitos fundacionales y proyectos nacionales). La relación entre lo nacional y cierta poesía vanguardista fue por ello pro-ductiva y proteica, puesto que muchos de los sentidos o de las versiones de lo nacional fueron cuestionadas o resemantizadas desde la poesía o bien los poetas propusieron en su lugar una cosmología estética (Kupareo), un nuevo espacio donde habitar, generalmente de manera alternativa a las versiones oficiales de la representación nacional. En ocasiones, asumieron posturas o gestos postmodernos en medio de una modernidad bastante férrea. En otros, como en lo ocurrido con Oswald de Andrade, el viaje a la gran metrópolis, a París, infundió en él la urgente necesidad de redescubrir y reinventar Brasil, en clave antropófaga, sincrética, ecléctica e intertextual. Huidobro, en cambio, expresó su afán nacional en sus candidaturas, presidencial y parlamentaria, el año 25; en la creación de su periódico Acción Diario de Purificación Nacional y de manera desigual, en los tres períodos de su obra poética.
Me ha preocupado el tema de lo nacional en el arte vanguardista porque generalmente se le asocia a cosmopolitismo o a internacionalismo, no siendo necesariamente esos términos sinónimos de desterritorialización, aculturación o “quemazón de fronteras” (Mistral); además, me ha preocupado pensarlo en lo poético, más que en la narrativa, porque, coincidiendo con Schwartz, el valor cualitativo de las vanguardias reside, claramente, en su poesía.
2. Los encuentros de sus poéticas
Vicente Huidobro, tres años menor que Oswald de Andrade, comparte con él la experiencia artística de la vanguardia en varias claves. Ambos se inscriben en sus propios ismos: el creacionismo y el modernismo en clave antropófaga, respectivamente, apropiándose de algunos rasgos y búsquedas de las vanguardias europeas (e incluso del romanticismo y del simbolismo europeos); distanciándose del futurismo y del surrealismo y acercándose mucho más a algunos recursos vanguardistas como el cubismo, el espacia-lismo, los poemas pintados (Huidobro) y los dibujos en poesía (los realizados por Tarsila Do Amaral en Pau-Brasil en calidad de paratextos). Al igual que otros poetas en América Latina, ambos radicalizaron su intención de cambio y de ruptura, estética y política, y a la vez revitalizaron su afán de identidad (Rama), ya sea en su tendencia más cosmopolita (Huidobro) ya sea en la más transculturada (Oswald); ya sea, como lo pensó Nómez, más expues-tos a los cambios exteriores o más ensimismados. Ambos fueron poetas en varias facetas escriturales y además intelectuales difusores y militantes de lo nuevo (sus manifiestos marcan un antes y un después para la poesía moderna en sus respectivos países), ambos también estuvieron más cerca de la crítica “modernólatra” (Yurkievich 92) que del “plurívoco psiquismo”
taller de letras n° 44: 129-140, 2009
■ 132
(Yurkievich 97), seducidos por ciertos signos de la modernización (aeroplanos, teléfonos, trenes), pero hipercríticos de nuestras formas de ser modernos. Ellos experimentaron los radicales cambios “preceptivos y perceptivos” de la época como posibilidad de experimentación, ensoñación y gran libertad; además, el fomento de la individualidad y la incursión en nuevos niveles de lo real les permitió a ambos un diálogo productivo con las culturas primiti-vas, una nueva percepción cronotópica y la experiencia de la enajenación de la conciencia.
3. Desencuentros poéticos
Si una de las marcas de la vanguardia fue la polémica, esta se constató in-tercontinentalmente y al interior de los países. Pero Huidobro y de Andrade no polemizaron en la vida real, pese a que entre ellos se constatan varias diferencias y a veces muy radicales. La más fundamental es aquella relacio-nada con el punto de inflexión que sus poesías representan en sus respectivos contextos. Claramente Huidobro es heredero en sus inicios (díscolo claro está) del modernismo y sobre todo del mundonovismo (o posmodernismo), en lo que estas tendencias proponen al enfrentarse a la mercantilización y a la secularizarización del arte. De estas fuentes, Huidobro rescata la aspira-ción analógico-cosmológica, la recuperación de la musicalidad, la aspiración sagrada en clave blasfema y el redescubrimiento de lo propio. Esto ocurre, una vez transitados los caminos de Ecos del alma y de La gruta del silen-cio, donde se registran dos visiones de mundo referidas a lo nacional: una que exalta el patriotismo heroico y otra que se abre a la cosmología y a las leyendas y personajes populares, filiándose aquí con una suerte de afán de representación influido por el criollismo epocal.
Huidobro inaugura con su “Non Serviam” (1914) programático y con su Horizon carré (1917) poético y en francés, la entrada en las vanguardias de todo un continente. Oswald de Andrade, en cambio, quien publica su Pau-Brasil también en París, pero en portugués, representa el tránsito de una poesía simbolista parnasiana o bien, de una poesía de árida patriotería, a una poesía que no solo coincide con los rasgos señalados anteriormente para las vanguardias, sino que en algunos casos posee rasgos del antiarte y del discurso de doble codificación, que llegará entre nosotros recién con Nicanor Parra, con su poesía de la claridad, con su antipoesía. Rasgos como el humor y la parodia, la intertextualidad y la multidiscursividad, llegan de lleno a Hispanoamérica con la segunda y la tercera vanguardia, y no antes, no en la época de Oswald de Andrade.
Específicamente, la tendencia primitivista de las vanguardias europeas, que en América Latina implicó en algunos casos la restauración de las culturas prehispánicas y afroamericanas, impactó fuertemente a Oswald, para quien el dilema fundamental (dicotómico claro está) era “Tupí or no tupí, that is the question” (Schwartz 143), según reza el tercer acápite de su Manifiesto Antropófago, asociando el ser con el ser ancestral, o sea, con los tupíguaraníes y los tupiniquíes de la costa atlántica. Las voces telúricas o autóctonas, con su imaginería e imaginación, con su originalidad nativa, fueron para este poeta las únicas capaces de oponerse a la adhesión académica, en quien el poeta veía el símbolo del pasado y las contradicciones irresueltas de la modernidad,
Paula Miranda H. Poéticas y Países en las vanguardias de vicente Huidobro…
■133
ese país de “dolores anónimos, de doctores anónimos. Sociedad de náufragos eruditos” (Andrade 14). Claro, porque las culturas primitivas eran parte no solo del pasado reciente del Brasil, sino también de la vida cotidiana, según lo entendió Antonio Candido. Pasatista y restaurador fue entonces Oswald de Andrade, pero remontado a los primeros orígenes y al esclavo negro. En él, el primitivismo no se petrificó en lo exótico ni en la mera cita, pues para el poeta el primitivismo era Brasil, pero visto con humor e irreverencia, con alegría, con ternura y con espíritu crítico.
Huidobro en cambio solo rozó tangencialmente lo prehispánico y nada de lo africano. Algo hubo en él de coincidente entre los principios del arte concep-tual indígena y sus principios creacionistas, sobre todo aquel que considera el arte poético como capaz de fundar cosmologías, explicar los orígenes y crear realidad a través del conjuro y la maravilla de que es capaz la palabra. Algo hubo también de coincidente entre ambas manifestaciones artísticas: cierta obsesión por la espacialidad y cierto tinte de sacralidad otorgada a la poesía. Pero ninguna filiación más explícita. A excepción del relato que hacía Huidobro de su encuentro con un poeta aymara, en cuyas palabras se inspiraría la cuarta estrofa de su “Arte poética”. De hecho en su ensayo “La creación pura”, Huidobro mismo indica que dichos versos responden a la imagen que le fuera trasmitida por el poeta aymara: “Esta idea del artis-ta como creador absoluto, del Artista-Dios, me la trasmitió un viejo poeta indígena de Sudamérica (aimará) que dijo: ‘El poeta es un dios; no cantes a la lluvia, poeta, haz llover’” (Schwartz 81). Aunque Huidobro trata, en el mismo escrito, de tomar distancia de la actitud mágica y chamánica y de lo que es el poema para el viejo poeta indígena, al indicar que él no cree en el poder mágico de las palabras, su poética queda hermanada al sentido que tiene para las cosmovisiones indígenas la palabra poética: mezcla de profecía, ritualidad, poder performativo y fusión con lo cósmico y lo terrenal concreto. Cedomil Goic desestima tal relación establecida por el propio Huidobro indi-cando que “En sus versos finales el epifonema cuyo origen Huidobro atribuye a un poeta indígena americano, encuentra una réplica neutralizadora en la referencia de Maurice Raynal al mismo dictado de un poeta hindú” (Huidobro, Obra poética 386). Pienso aquí que no se trata de constatar la originalidad de tal teoría, pues muchas poéticas coinciden en aspectos de la estructura profunda de la cultura o en arquetipos. Lo que realmente importa es que Huidobro, más allá de la autenticidad de la anécdota, filie intencionalmente su propia teoría estética con la propia del arte verbal indígena.
Por otra parte, de todas las variantes de sujetos poéticos que la vanguardia ofreció como horizonte de posibilidades (despersonalizados, con profunda inquietud metafísica, con aspiración profética; sometidos al automatismo y a las fuerzas del subconsciente –en el surrealismo– o expuestos a la ra-cionalidad sugerente y creadora –en el creacionismo–, bajo la figura del ensimismamiento o del viaje exteriorista entre los discursos históricos, po-pulares y étnicos), estos poetas adscribieron a unas y renegaron de otras. Huidobro y de Andrade experimentaron con diversas figuras, según sus distintos poemarios. En Oswald, al menos en su poesía, primó el de aquella voz que toma distancia e incorpora dialógicamente los discursos sociales, especialmente los populares y étnicos, parecido en parte a Nicolás Guillén, pero menos musical-analógico y más intertextual-irónico. Oswald incorporó
taller de letras n° 44: 129-140, 2009
■ 134
aquello que Martin Lienhard ha llamado las literaturas alternativas: todos aquellos discursos artísticos (populares de raíz hispánica, indoamericanos, afroamericanos) que fueron quedando sistemáticamente fuera del proyecto de nación en nuestro continente. En Huidobro, en cambio, se registraron muchos hablantes, casi todas las posibilidades que le ofreció la vanguardia, menos aquella por la que optó Oswald. Se han estudiado ampliamente las diversas configuraciones del sujeto poético en Huidobro, y creo que una de sus máximas realizaciones es esa capaz de analogar paisajes mentales, personales y cósmicos: “Después tracé la geografía de la tierra y las líneas de la mano”, dice el Creador en Altazor o el viaje en paracaídas).
Tanto Huidobro como de Andrade hicieron parte de una época en que los artistas, incómodos o deslumbrados por los procesos de modernización, cuestionaron radicalmente la tradición mimética anterior, para abrirse a la autonomía, a nuevas posibilidades perceptivas y a la experimentación cons-tantes, explorando al máximo las posibilidades de la función poética y del significante (espacialismo, cubismo, plasticidad, aspectos de la fonación y lo visual, etc.) para alcanzar nuevos niveles de significación, resultado todo esto de su “compulsiva actualidad” (Yurkievich 92).
4. Las naciones en sus poemas
Pero ¿qué fue entonces la nación para cada uno de ellos? Si bien ambos adhirieron a un principio de identidad nacional común, el de pertenencia a ciertas narrativas de origen, territorialidades, comunidades, rituales y enrolamientos, sentidos simbólicos y constitucionales, memorias y sobre todo olvidos; para cada uno el país, fue algo diferente y nunca lo vieron de manera esencializadora.
Huidobro la pensó e imaginó ligada al cosmopolitismo, que en él consistió sobre todo en mirar con ojos de avanzada las nuevas relaciones del hombre en el mundo, el impacto de las guerras mundiales y de los avances tecnoló-gicos y comunicacionales, con una actitud propositiva, autónoma y crítica. Estuvo lejos de entender el cosmopolitismo como esencialmente opuesto a la pertenencia del ciudadano a una ciudad, para él: “Los deberes del ciudadano terminan en las fronteras de su país. Los deberes del hombre en las fronte-ras del mundo” (Huidobro, Acción). Lo que es común a ambas realizaciones es su conciencia trascendentalista (emersoniana), ecológica y cosmológica, en el plano de su creación poética. Pero pese a la tendencia autonómica de su creacionismo, no pudo el poeta renunciar absolutamente al prurito iden-titario en sus quehaceres con la literatura. Dejó así escasamente atendida la representación de lo propio en su poesía creacionista, para articularla en otro ámbito, especialmente en el periodismo político y de opinión, siendo la creación de periódicos o suplementos y su activa presencia en la prensa de la época los mejores ejemplos de este afán. Además de sus candidaturas, que más que ser gestos histriónicos, fueron para él cruzadas épicas.
En la primera etapa de su poesía, todavía bajo la estética modernista y a veces con recursos también románticos, en Ecos del alma y de La gruta del silencio Huidobro dio continuidad al ideologema decimonónico del patriotismo heroico (le canta a Prat, nuestro héroe mártir de la Guerra del Pacífico, bajo
Paula Miranda H. Poéticas y Países en las vanguardias de vicente Huidobro…
■135
imágenes subjetivistas, elegíacas y, por momentos, cinematográficas), para muy pronto pasar a una preocupación por los espacios interiores de la nación, ahistóricos y que portaban de todas maneras un deseo de arraigo, muy en la lógica del mundonovismo epocal y de la poesía finisecular de los suburbios. En esa poesía temprana Huidobro tematizó no solo aldeas o rincones de los arrabales, sino también personajes y leyendas populares chilenas. Pero este fue el último momento en que Chile aparecía explícitamente en su poesía. Lo que viene luego, de la mano de su etapa plenamente creacionista-cubista y bajo una conciencia trascendentalista, es la configuración de una cosmología estética a plenitud, que abandona cualquier marca local específica y apuesta por los territorios mentales, personales y espirituales del hombre, sin aban-donar el origen. Si no cómo explicar los versos de Poemas árticos:
Yo me alejé pero llevo en la manoAquel cielo nativo. (Huidobro 555)
Esta patria cosmológica, hecha de tiempo y espacio cósmico y natural, solo fue interrumpida por la experiencia destructiva de las ciudades en guerra, luego de la cual su poesía oscureció el tono y descreyó de casi todos, menos de la poesía, haciéndose a ratos escatológica, profundizando su inquietud metafísica y acogiendo algunos referentes reales, todos europeos (eso es lo que hay en Ecuatorial). En los años treinta, esta poesía convivió con poemas coyunturales acerca de las naciones en guerra, publicados en diversos medios. Fue bajo la estética cubista-creacionista que ingresaron a la poesía huidobriana las imágenes de aeroplanos, locomotoras y teléfonos, de una manera bastante diversa a la futurista. Ya en su último libro publicado en vida, El ciudadano del olvido, hay una necesidad memorialística y de arraigo que se intenta a través del creacionismo, pero sin lograrlo de manera definitiva.
Lo que hay en Ecuatorial (1918)1 es la obsesiva preocupación por los puntos cardinales y temporales que circundan al hombre, en un momento en que la guerra y la destrucción amenazan dicha posibilidad:
“las ciudades de Europa se apagan una a una”: “Era el tiempo en que se abrieron mis párpados sin alasY empecé a cantar sobre las lejanías desatadas
Saliendo de sus nidos Atruenan el aire las banderasLOS HOMBRES 5 ENTRE LA YERBA BUSCABAN LAS FRONTERAS” (491)
1 Según Cedomil Goic el libro fue escrito en París entre marzo y abril de 1918 y se publicó en agosto en Madrid, cuya edición tuvo un tiraje muy limitado. En las obras completas compiladas por Braulio Arenas (1964) y Hugo Montes (1976) se han alterado bastante los textos originales, sobre todo en sus aspectos espaciales y gráficos.
taller de letras n° 44: 129-140, 2009
■ 136
Un sujeto ilimitado en su comprensión abarcadora del mundo se enfrenta contradictoriamente a un mundo que inventa límites ahí donde naturalmen-te no los hay y cuyo efecto más devastador será la guerra. Las “banderas” (símbolo de la nación) son una realidad reciente (saliendo de sus nidos) y de ahí la imagen de hombres buscando con dificultad las demarcaciones de sus fronteras, pues estas no existen más allá de la mera realidad jurídica. El hablante desdibuja los límites nacionales (y de la página) para observar el entorno, pero desde una mirada que no es capaz ya de volar ni de cir-cundar el mundo, pues lo único que se evidencia es la realidad de la guerra: “Sentados sobre el paralelo/ Miremos nuestro tiempo/ SIGLO ENCADENADO EN UN ÁNGULO DEL MUNDO” (492).
Tiempo atrapado y entrampado en el espacio. Ese espacio es urbano o bien es el no-espacio, el que está marcado también en algunos casos por su con-traposición con los espacios naturales (cielo, mar) y por la mirada distinta que sobre la ciudad imprime el nuevo sensorium humano. Los únicos que pueden restablecer el vínculo universal (mundano claro está) son las nuevas máquinas de las comunicaciones: el teléfono y el telégrafo, pero sobre todo el ferrocarril, presente en Ecuatorial bajo la imagen vivificante de la loco-motora. Tiene conciencia Huidobro de que este ente viviente transforma la percepción de los seres humanos y la realidad que los circunda. Por ello la “locomotora” vence al tiempo, ella “en celo” es “el Diógenes con la pipa encendida/ Buscando entre los meses y los días” (493).
Se establece una relación analógica entre el hablante y la máquina: “Mi alma hermana de los trenes” (501) y la representación descoloca la imagen del objeto en movimiento para privilegiar la percepción humana subjetiva y desde su interior: “Un tren puede rezarse como un rosario” (501), “El tren es un trozo de la ciudad que se aleja” (501). Incluso más, es posible que la propia naturaleza adquiera las características de esta máquina a vapor:
La cordillera andina veloz como un convoyAtraviesa la América Latina. (502)
En Ecuatorial no solo se deroga el entorno espacial, sino también el tiempo pierde corporalidad, marcando un antes y un después en la historia:
“Mi reloj pierde todas sus horas
Yo te recorro lentamente Siglo cortado en dos”. (501)
Se clausuraba así con la guerra cualquier intento analógico, cosmológico e incluso creacionista; en su lugar la ciudad se presentaba en proceso de desmaterialización bajo imágenes que personifican objetos con una pulsión violenta y destructiva: “silba la locomotora en celo” (493), “Cada estrella/ es un obús que estalla” (493), “Los ocasos heridos se desangran” (494). Incluso los “puntos cardinales” (495) han sido reducidos a botín de guerra, junto a “Raros animales/ Y árboles exóticos” (495), indicando que no son solo las materialidades de los territorios lo que aquí está en disputa, sino la
Paula Miranda H. Poéticas y Países en las vanguardias de vicente Huidobro…
■137
supervivencia total del espacio y de los puntos de referencia que circunda al hombre. Pero este hablante que exclama “QUE DE COSAS HE VISTO” (498) también tiene preocupación social, por “los mendigos semimudos” (498), los “mendigos de las calles de Londres” (498), los “viejos marineros” (497) de Marsella, la “multitud de manos ásperas” (503).
Pero la escatología se abre al final a cierta esperanza:
Los hombres de mañana Vendrán a descifrar los jeroglíficosQue dejamos ahoraEscritos al revésEntre los hierros de la Torre Eiffel (235)
Llegamos al fin de la refriega Mi reloj perdió todas sus horas
Yo te recorro lentamenteSiglo cortado en dos (501)
En cambio, Oswald de Andrade, al llamar a su primer libro de poesía Pau-Brasil, entra de lleno en lo nacional en clave histórica y cultural y en el mito fundacional de la nación. Su libro se organiza, a lo largo de sus diez sec-ciones y de sus ciento veinte poemas, en una suerte de dialéctica entre un contenido sobre lo que el Brasil ha importado para dar fisonomía a su nación (descubrimientos, colonizaciones, importaciones, modernizaciones) y una disposición formal de los poemas que sintetiza las distintas realidades locales (bahiana, paulista, carioca, mineira, etc.) y materiales (luces en la ciudad, trenes, nocturnos, escuelas, himnos y discursos amorosos, el carnaval, la cultura judeocristiana y la africana, el saudade). Todo esto es lo que se desea exportar. El modelo ISI de la época, también provoca que la poesía se vuelva un producto, uno que sustituirá las importaciones. Y por eso hay una buena cuota de parodia en todos los poemas. En “Canto de regreso a la patria”, el texto de Gonçalvez Días (del saudade tradicional) es sometido a la ambiguación, pues aquí el hablante quiere volver a su Calle 15 de São Paulo para admirar los progresos de esa ciudad.
En Pau-Brasil, bajo imágenes sintéticas e intensamente intertextuales, el poeta inventará un camino, histórico y espacial que le permitirá entonces recorrer los procesos del descubrimiento, la colonia, algunos momentos del Imperio y la República y sobre todo la rica diversidad cultural del Brasil actual, pero sin obtener jamás una imagen unificada del país, siempre bajo una queja y cierta desesperanza: “Y el quién sabe de los Brasiles”.
El Brasil descubierto aquí se hace primero a través de palabras intertex-tualizadas y parodiadas de sus cronistas del descubrimiento, en la segunda sección “Historia de la colonización” se atraen literalmente fragmentos de las primeras crónicas, poniendo acento en la imagen de buen salvaje y del locus amoenus, que luego, a lo largo del libro, serán valoradas ambiguamente.
taller de letras n° 44: 129-140, 2009
■ 138
En “Con ocasión del descubrimiento” lo que se le pide al sacralizado “Pan de Azúcar” en el breve poema “Escapulario”, es nuestra poesía de cada día. El discurso del descubrimiento es aquí el del descubrimiento de la nueva poesía, “alegría de la ignorancia que descubre” esa capaz de reinventar Brasil: “La lengua sin arcaísmos, sin erudición. La contribución millonaria de todos los errores […] Bárbaros, pintorescos y crédulos. Pau Brasil. La selva y la es-cuela” (Schwartz 138).
Pero este país en poesía quiere construirse en clave antropófoga, ejercicio que le permite asimilar intensamente lo extranjero para la producción, pero también para la exportación de lo nacional. Esa antropofagia no es solo transculturación en los términos de Fernando Ortiz, ese fenómeno cultural que implica intercambio cultural en los procesos de conquista y colonización, es probablemente un gesto mucho más violento, confrontacional y radical, pues lo intercambiado no son solo productos (como la caña de azúcar y el tabaco, que es en lo que está pensando el antropólogo para Cuba, cuando acuña el término), sino que es ingesta del cuerpo del otro, alimento para el propio, incorporación de su energía, tras la muerte y fin de la otredad. La antropofagia no solo deseaba incorporar lo otro, sino en cierta medida, como lo entendió Antonio Candido, pretendía devorar los valores euopeos y superar la “civilización patriarcal y capitalista”. De ahí que en el Manifiesto del año 1928, de Andrade invierta los papeles entre civilizados y civilizadores: “Sin nosotros, Europa ni siquiera tendría su pobre declaración de los derechos del hombre” (Schwartz 145).
Ya el primer encuentro-conflicto entre culturas, el implicado por la conquista, tendrá equívocos que la poesía intentará enmendar. En “Error de portugués”, por ejemplo, se desea invertir los signos:
quando o português chegoudebaixo duma bruta chuvavestiu o índio Qué pena!Fosse uma manha de solO índio tinha despido o português (de Andrade 115)
De ahí que Pau-Brasil, el libro, venga a reemplazar el primer producto bra-sileño del Brasil, el palo-brasil, o árbol rojo, producto natural que se había agotado por la extrema explotación a la que había sido sometido en los primeros años de conquista y colonización. En ese signo, el del pau-brasil, estaba también el origen del nombre del país: brasa, Brasil; el que para los años de Oswald se encontraba en tal estado de transición y en tal grado de petrificación en los discursos patrioteros, que todos dudaban incluso que el propio país existiese de verdad. Pero, como dijimos antes, es en el retorno de Francia, en 1912, cuando se produce en Oswald una anagnórisis de lo nacional (para usar una expresión de Schwartz), entendiéndolo como una amalgama de culturas y grandes sincretismos: “Hijos del sol, madre de los vivientes. Hallados y amados ferozmente, con toda la hipocresía de la añoranza, por los inmigrados, por los traficados y por los turistas” (Schwartz 144). Pero es también aquel que llega a Brasil, trayendo París de contrabando, escondido en sus maletas. Un universalismo nacionalista que se opone radicalmente al
Paula Miranda H. Poéticas y Países en las vanguardias de vicente Huidobro…
■139
boom brasileñista representado por el verdeamarelismo de su época, aquel que en palabras de Oswald en 1926 se había convertido en una “triste xe-nofobia que acabó en una macumba para turistas” (citado por Haroldo de Campos XXXIX). La bandera brasileña debía ser, para él, una divisa mudada, un signo que girara y ampliara sus sentidos. No Portugal ni el patrioterismo hueco del verdeamarelismo, sí París y la posibilidad de reencontrarse con su Brasil popular, mestizo, negro e indio, santero y católico, libresco y oral, sincrético y múltiple, moderno y señorial.
Podemos pensar entonces que las vanguardias, además de complejizar la mirada y la percepción de nuestros poetas, les permitió a ellos pensar y poetizar lo propio bajo diversos ángulos, en un ejercicio que en lo estético podría ser considerado cubista, pero que en lo ético dio paso a cierto clima de escepticismo y desesperanza. De ahí que en El ciudadano del olvido (1941) Huidobro constate que todo destino debe cumplirse y “morir dulcemente”, que toda posibilidad de “hacerse” en el mundo le exigirá al sujeto disolverse en ese mundo, “ablandándose” y “exaltándose”. La única manera que tendrá en “Sino y signo” el sujeto poético será desear y construir un país personal donde poder habitar con placidez:
Has hablado bastante y estás tristeQuisieras un país de sueñoDonde las lunas broten de la tierraDonde los árboles tengan luz propia 30Y te saluden con voz tan afectuosa que tu espalda tiembleDonde el agua te haga señasY las montañas te llamen a grandes vocesY luego quisieras confundirte en todoY tenderte en un descanso de pájaros extáticos 35En un bello país de olvidoEntre ramajes sin viento y sin memoriaOlvidarte de todo y que todo te olvide” (Huidobro 122)
Bibliografía
Anderson, Benedict. Comunidades imaginadas: reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. Traducción de Eduardo L. Suárez. México: Fondo de Cultura Económica, 1993.
de Campos, Haroldo. Prólogo a Obra escogida de Oswald de Andrade. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1981. IX-XLI.
de Andrade, Oswald. Obras completas. Tomo 7, “Poesías reunidas”. Río de Janeiro: Civilização Brasileira, 1972.
Hobsbawm, Eric. Naciones y nacionalismo desde 1870. Traducción de Jordi Beltrán. Barcelona: Crítica, 2000.
Huidobro, Vicente. Obra poética. Edición crítica de Cedomil Goic. Madrid: ALLCA XX, 2003.
. El ciudadano del olvido. Santiago de Chile: Lom, 2001.
. Revista Acción 2 (6 ago. 1925).
. “La creación pura (ensayo de estética)”. Las vanguardias latinoamerica-nas. Textos programáticos y críticos. Madrid: Cátedra, 1991. [Publicado originalmente en francés en L’Espirit Nouveau 7 (abr. 1921)]
taller de letras n° 44: 129-140, 2009
■ 140
Nómez, Naín. Antología crítica de poesía chilena. Tomo 2. Santiago: Lom, 2000.
Paz, Octavio. El arco y la lira. México: Fondo de Cultura Económica, 1967.Schwartz, Jorge. Las vanguardias latinoamericanas. Textos programáticos
y críticos. Madrid: Cátedra, 1991.Yurkievich, Saúl. “Los signos vanguardistas: el registro de la modernidad”.
América Latina: palavra, literatura e cultura. Ed. Ana Pizarro. Volumen 3, “Vanguardia e modernidade”. São Paulo: Memorial, 1993. 89-97.