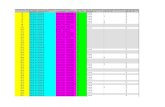EnciclopediaCSocTradic
-
Upload
alejandro-mendoza -
Category
Documents
-
view
212 -
download
0
description
Transcript of EnciclopediaCSocTradic
1
Material para el curso Teoría de la Tradición impartido por el Dr. Carlos
Herrejón
CET, El Colegio de Michoacán
Enero - Marzo 2015
Smelser, Neil J. y Paul B. Baltes (eds.), International Encyclopedia
of the Social and Behavioral Sciences, Elsevier Science Ltd.,
Oxford y Nueva York, 2001, vol. 23.
Traducción de las siguientes entradas por Paul Kersey
LA ANTROPOLOGÍA DE LA TRADICIÓN
Son pocos los conceptos que han jugado un papel más central en el
desarrollo y la práctica antropológicos que el de la tradición. Para
comenzar, esbozaré los principales sentidos en que la tradición ha
figurado en el pensamiento antropológico, para luego trazar los
fundamentos históricos de los usos contemporáneos de este concepto. La
última sección examina las más importantes líneas de investigación en la
antropología moderna que se enfocan en la tradición.
1. La tradición como sustancia, proceso, práctica
En su sentido más general, el concepto de la tradición podría definirse
como el elemento de continuidad histórica o de herencia social de la
2
cultura, o bien como el proceso social mediante el cual se logra dicha
continuidad. Más concretamente, la tradición se refiere a la herencia
social colectiva de un pueblo, una cultura, una sociedad, un grupo, o una
colectividad, que por su propia naturaleza emerge como el referente de
dicha identidad colectiva. En esta visión, la tradición es concebida, muy
ampliamente, como la masa acumulada de formas culturales –llámase
conocimiento, creencias, rutinas prácticas o textos, etc.– que conforman
los elementos constituyentes de una cultura, y que son transmitidos de
una generación a la siguiente [patrimonio?]. Asimismo, podríamos hablar
de ‘una tradición’ como cualquier elemento o rasgo específico incluido en
esa masa general. En este último contexto, la tradición adquiere el sentido
de una cualidad inherente del pasado que es diagnóstica de la
tradicionalidad; de ahí se deriva ‘una práctica tradicional’, ‘una creencia
tradicional’, ‘un cuento tradicional’, etcétera. Entendida así, una tradición
asume el aspecto de un objeto natural y perdurable que se transmite a
través del tiempo por generaciones sucesivas de ‘portadores de cultura.’
Un entendimiento de la tradición más concreto y que se enfoca más
bien en la práctica reconoce que la continuidad temporal de la tradición
reside en las sucesivas realizaciones (o [re]presentaciones) de formas
culturales que son guiadas por el precedente y la convención, y
construidas como elementos que replican, en un sentido esencial, aquello
que se ha hecho desde antaño. A menudo cuando se concentra la
atención en la dinámica de la tradición lo que se realza es el proceso de
heredar –es decir, de transmitir de una generación a la siguiente– que
implica el elemento del aprendizaje social, y que en ocasiones se
conceptualiza como ‘enculturación’ para enfatizar la adquisición del
conocimiento cultural; aunque ahora se prefiere el término ‘socialización’
3
que hace hincapié en la matriz social en que tiene lugar ese proceso de
adquisición.
Pensar en la socialización junto con la tradición conduce a fomentar
una noción de la transmisión inter-generacional concebida como una
replicación de la uniformidad, para usar una frase apta tomada de
Anthony F.C. Wallace (1970). Esta orientación señala aquello que es,
quizá, el tema más común en los exámenes antropológicos de la tradición;
a saber, su fuerza normativa, o la noción de que la tradición obliga a la
conformidad. Se atribuye la fuerza vinculante de la tradición a diferentes
elementos: por ejemplo, la fuerza del precedente, o del hábito, que es
inherente en la naturaleza rutinaria de cualquier práctica replicada; la
presión psicológica que pesa sobre cualquier desviación de los modos de
pensamiento y acción acostumbrados o establecidos; el peso moral de la
opinión pública; y –más fuerte aún– el poder de un aparato coercitivo
sostenido por un mandato sagrado (ej., de los antepasados) que cuenta
con la autoridad de aplicar sanciones fundamentada en la realización de
ritos. Allí donde estas discriminaciones son erigidas de manera
sistemática, suelen ser indicadas por distinciones terminológicas como,
por ejemplo, entre la costumbre y la tradición, donde la categoría
‘tradición’ se reserva para los elementos del patrimonio social más
ritualizados y fuertemente sancionados. Empero, normalmente estas
definiciones son poco rigurosas y el uso de la terminología, ya en el
mundo real, es inconsistente: con frecuencia los vocablos tradición,
costumbre y folklore –entre otros– son usados casi como sinónimos. En
sistematizaciones de este tipo, la tradición puede ser diferenciada del
derecho porque deriva su fuerza de la ‘santidad de las tradiciones
inmemoriales,’ mientras que ésta última la recibe de ‘la legalidad de reglas
4
puestas en vigor’; esto, siguiendo las clásicas formulaciones de Weber.
Otros autores, sin embargo, como Bronislaw Malinowski, consideran que
la costumbre y la tradición son más o menos equivalentes, aunque
argumentan que ciertas tradiciones de las sociedades ‘primitivas’ –las que
están rodeadas de sanciones supernaturales y sostenidas por una
maquinaria coercitiva– son el equivalente funcional de una ley.
Las perspectivas varían asimismo en cuanto a su manera de
enmarcar el núcleo de la autoridad tradicional. Una línea de indagación se
enfoca en cuestiones epistemológicas, haciendo hincapié en la fuerza
vinculante de los modos tradicionales de pensamiento, caracterizados por
una supuesta resistencia o incapacidad para adoptar posturas racionales,
reflexivas, críticas o escépticas ante el conocimiento y las creencias. En
forma paralela, el énfasis puede hallarse en los correlatos conductuales de
este conservadurismo epistemológico y manifestarse mediante patrones
tradicionales de lo ‘probado y verídico’ (tried and true); es decir, modos de
acción y ritual naturalizados. Una tercera vertiente sostiene un enfoque
discursivo que resalta, precisamente, un discurso autoritativo cuya
autoridad reside en el peso de la verdad ancestral y colectiva que
encuentra expresión en textos socialmente significativos y
frecuentemente repetidos, como son los proverbios, refranes, mitos y
leyendas. Finalmente, podemos identificar un marco de referencia de
índole sociopolítica, que se preocupa principalmente por la autoridad
tradicional revestida en ciertos status o papeles sociales, como el de los
ancianos (en virtud de su conocimiento acumulado y el alcance histórico
hacia el pasado de su experiencia), o el de los especialistas rituales
(quienes controlan la maquinaria coercitiva de las sanciones
supernaturales), cuyos reclamos de autoridad dependen de su relación
5
con un pasado legitimador. Estas distinciones son analíticas, y un amplio
corpus de estudios, tanto teóricos como sustantivos, explora las
dimensiones de las interrelaciones entre estos distintos enfoques de la
autoridad tradicional.
2. Tradición y la construcción de la modernidad
Las raíces del interés antropológico en la tradición datan de los siglos XVII
y XVIII y se entretejen con los desafíos epistemológicos del empirismo
ilustrado, con la revuelta religiosa que trajo la Reforma Protestante, y con
las indagaciones interpretativas de la filología clásica y bíblica. Los
filósofos ilustrados, como Bacon y Locke en el Reino Unido y Condorcet en
Francia, insistieron en que la búsqueda racional y empírica del
conocimiento verdadero precisaba desechar la autoridad tradicional,
porque ésta exige a uno renunciar a su capacidad de pensamiento
independiente, y deja a las personas incapaces de hacer nuevas
contribuciones al conocimiento.
La filosofía natural de Bacon y la concomitante ideología ilustrada
del progreso jugaron un papel fundamental en el desarrollo del
anticuarismo en las postrimerías del siglo XVII y principios del XVIII. Las
antigüedades constituyeron los remanentes diluidos de viejas maneras de
pensar, de actuar y de transmitir el conocimiento que se ‘derivaron’
acríticamente hasta el presente, aunque llegaron despojadas de su
significado original y de su coherencia funcional. En este sentido, la noción
6
de antigüedades anticipa el concepto posterior de las ‘sobrevivencias’ que
asociamos con E.B. Tylor. Sólo por medio de una rigurosa investigación
histórica de sus orígenes podría uno revelarlas por lo que son:
sobrevivencias irracionales de ‘viejas costumbres’ y, luego, borrarlas de la
vida moderna. De manera similar, los reformadores protestantes
sostuvieron que los remanentes de las antiguas supersticiones ‘paganas’ y
‘romanescas’ que llegaban a oídos de los miembros crédulos de la
población a través de la ‘costumbre’, la ‘tradición’ o las ‘hablillas’, también
debían ser descubiertas por la indagación histórica y extirpadas de la vida
moderna. Asimismo, hubo en los programas de los anticuarios y
reformadores un componente claramente sociológico que identificaba a
las clases ‘vulgares’ –la gente del campo, los ancianos, los incultos, y las
mujeres (acuérdense de los llamados ‘cuentos de viejas’)– como los
sectores de la población donde con mayor probabilidad persistieran las
sobrevivencias de los errores del pasado. Esto construyó, en efecto, varios
‘Otros’ dentro de la sociedad contemporánea que se convertirían en el
enfoque de la investigación anticuaria orientada a la tradición.
El desarrollo de la filología clásica y bíblica en el siglo XVIII fue
estimulado por las batallas literarias entre ‘antiguos’ y ‘modernos’,
quienes disputaban la base correcta de la producción literaria
contemporánea. La meta de esta línea de investigación era a la vez textual
e interpretativa: lograr que los textos antiguos o exóticos, como las épicas
de Homero y el Antiguo Testamento en hebreo, resultaran inteligibles,
coherentes y significativos para el lector contemporáneo, pero sin perder
de vista su condición y valor canónicos. El abordamiento interpretativo
mezclaba una suerte de proto-relativismo al leer los escritos en el
contexto del ámbito social, cultural y lingüístico de la antigua Grecia o
7
Israel que los moldeó –es decir, como las expresiones inspiradas de una
nación– con una especie de historia conjetural que veía en los antiguos
textos expresiones características de una temprana etapa del desarrollo
de la sociedad humana. Una de las más importantes consecuencias
metodológicas de esta visión consistió en impulsar el uso de datos
tomados de culturas vivientes –mayormente de pueblos de ‘Oriente’
como el árabe, turco o hindú, que se consideraban atrasadas en su
desarrollo frente a las sociedades europeas contemporáneas– con la
finalidad de iluminar las culturas arcaicas reflejadas en las épicas de
Homero y el Antiguo Testamento. Por esta razón, los pueblos orientales
fueron arropados en la indumentaria de ‘Otros exóticos’; es decir,
ejemplares existentes de una era ‘ruda’ y ‘primitiva’, atados por la
tradición y no por una ideología del progreso, dependientes de la
comunicación oral en lugar de la palabra escrita, crédulos y emocionales
en lugar de racionales, entre muchos otros calificativos.
En una amplia síntesis y extensión del programa de los filólogos que
fue a la vez una aguda crítica de las teorías del contrato social de los
filósofos políticos de la Ilustración, el filósofo político alemán, Johann
Gottfried Herder, argumentó que el fundamento auténtico de una
sociedad viable es la tradición poética de su gente, encapsulada en las
inspiradas expresiones de sus poetas –que son, a la vez, sus
‘gobernantes’– quienes dan voz al espíritu Volk (Folk), enraizado en un
lugar y un tiempo específicos. Esta tradición constituida intertextualmente
se convirtió en ‘el archivo del pueblo’; es decir, en la principal expresión
de la identidad nacional, el mecanismo de cohesión y continuidad cultural,
y la ‘carta magna’ de su vida social y política. En el sentido más general del
término, Volk designa a una nación, o a un pueblo, en toda su entereza
8
orgánica, aunque también puede referirse a una parte de una sociedad
más compleja y estratificada que sigue cimentada en su lenguaje y
tradiciones heredados, pero está abierta aún a la sensibilidad poética; esto
en contraste a las sociedades que se han alejado de sus tradiciones y
sentimientos debido a un refinamiento sobre-racional, su enajenación de
la letra escritura, o la adopción de lenguajes extranjeros y/o formas de
vida ajenas. Por consiguiente, en la síntesis intelectual de Herder (véase
Bauman y Briggs 2000) –precursor de la antropología boasiana– la
tradición opera más potentemente en sociedades simples, pre-modernas,
basadas en comunidad, y en ciertos sectores de las sociedades modernas
y complejas donde aún prevalecen un sentido de cohesión comunitaria,
las ligas emocionalmente resonantes de localidad y parentesco, y armonía
con el espíritu nacional.
El pensamiento de Herder fue influyente en el surgimiento del
romanticismo, en que además incidieron las convulsiones de la revolución
francesa. Una respuesta a la revolución adoptó la forma de una reacción
conservadora que juzgó que la santidad de la tradición, la fuerza coercitiva
del parentesco, de la religión, y de la ley consuetudinaria, así como el
enraizamiento en el lugar, y la jerarquía fundada en la tradición,
constituían la esencia de un auténtico carácter nacional y de una sociedad
viable y moral. Lo curioso, sin embargo, es que los conservadores
tradicionalistas tendían a percibir a la trayectoria de cambio en los mismos
términos que los reformadores racionales; es decir, ambos construyeron
esquemas que opusieron la tradición a la modernidad. Esta oposición, que
convergía con pesquisas jurisprudenciales y construcciones simbólicas de
la ‘ley consuetidinaria’, llegó a formar el núcleo de la clásica tradición
tipológica en el pensamiento social que dio lugar a las modernas
9
disciplinas sociales –incluida la antropología– en que la fuerza de la
tradición cumplió el papel de un criterio definitorio de los diferentes tipos
sociales.
Para la segunda mitad del siglo XIX las ideas fundacionales aquí
resumidas se unieron para formar una serie de síntesis que pretendían
entender la amplia trayectoria histórica del desarrollo social y cultural
humano, y proporcionar un marco clasificatorio de las formaciones
sociales basado en etapas de progreso evolutivo. Dichas formaciones
sociales fueron enmarcadas en términos de tipos ideales y colocadas
sobre un continuum del desarrollo marcado por etapas de evolución.
Todas esas síntesis magisteriales atribuyeron un papel definitorio o
diagnóstico a la tradición en la construcción de los contrastantes tipos
sociales. Por ejemplo, en su comparación del hombre ‘salvaje’ con el
‘civilizado’, Tylor (1960[1881]) imputó el conservadurismo y aversión al
cambio que caracterizaba a aquél a su “tendencia… a considerar que sus
antepasados le habían heredado la sabiduría en su forma perfecta.”
Basando su clásica distinción entre Gemeinschaft y Gesellschaft en formas
opuestas de voluntad común, Ferdinand Tönnies (1988[1887]) caracterizó
a la ‘voluntad natural’ que predominaba en las sociedades Gemeinschaft
como algo que se vuelve natural “a través de la práctica y la tradición.”
Emile Durkheim, al esbozar el contraste entre la solidaridad mecánica y la
orgánica, atribuyó la autoridad de la conciencia colectiva en las sociedades
de solidaridad mecánica a la “autoridad de la tradición.” Max Weber, por
su parte, construyó tres tipos puros de dominación legítima , sosteniendo
que “la validez del orden social en virtud de la santidad de la tradición es
el tipo de legitimidad más antiguo y universal.” Éstas, y otras
formulaciones similares, funcionaron para cristalizar la noción de la
10
‘sociedad tradicional’ como una categoría tipológica que era conservadora
tanto intelectual como conductualmente, atada a una adherencia
irreflexiva e incondicional a las formas tradicionales, sumisa a la autoridad
tradicional, y lenta para cambiarse, comparada con la ‘sociedad moderna’,
que es dinámica, impulsada por el ejercicio de la razón y la innovación
racionalmente motivadas, y abierta al cambio. Este contraste ha probado
ser sorprendentemente perdurable, al persistir hasta la actualidad en
calidad de un marco orientador de las disciplinas sociales, especialmente,
quizá, la antropología. Mutatis mutandis, subyace al continuum folk-
urbano de Robert Redfield, a la sociedad ‘abierta’ vs. ‘cerrada’ de Karl
Popper, a las variables-pautas de Talcott Parsons, a la sociedad ‘fría’ vs.
‘caliente’ de Lévi-Strauss, así como a tantas otras variantes del mismo
tema. De hecho, ha persistido a pesar de puntuales críticas: por ejemplo,
su resistencia a la especificidad operativa, su falta de unicidad analítica en
la investigación de casos empíricos, el hecho que oculta las dinámicas de
la tradición en las llamadas sociedades ‘modernas’, y que contribuye a
sostener las estructuras de inequidad social y las políticas de dominación.
3. La tradición en la antropología contemporánea
El alcance conceptual y crítico de la tradición en la antropología
contemporánea es sumamente extenso, especialmente porque trata del
elemento de continuidad dentro de la cultura. Podemos, sin embargo,
esbozar varios enfoques de interés empírico, conceptual y crítico en que la
noción de la tradición figura de manera más o menos explícita.
3.1 La organización social de la tradición
11
Una línea de indagación prominente se concentra en lo que podríamos
llamar la organización social de la tradición, ya que se dirige a aquellos
aspectos del modelo tipológico que califica a las sociedades tradicionales
como homogéneas o no diferenciadas, y así sugieren que la tradición es
compartida colectivamente dentro del grupo. Este entendimiento puede
ser cuestionado desde diversos ángulos, el más directo de los cuales
consiste en reconocer que en el seno del grupo existen especialistas
culturales encargados de cultivar, formular o transmitir la tradición, o con
un interés personal en hacerlo. Podría tratarse de especialistas en ritual,
de ancianos, de declamadores, o de otros custodios del conocimiento
especializado o esotérico. En este campo, los fenómenos estudiados
incluyen: cómo se definen y organizan los papeles de esos ‘expertos’; el
reclutamiento, la socialización y las carreras de especialistas culturales; y
el contexto institucional o situacional en que actúan en su calidad de
conocedores.
Este último tema a veces centra la atención en las representaciones
culturales (performances) o en los eventos en que éstas se presentan ante
un público, como son los rituales, festivales, concursos, o presentaciones
dramáticas que encarnan y externan el conocimiento, los símbolos y los
valores del grupo. Típicamente, la producción de eventos de esta índole
exige la participación de especialistas en distintos campos de actividad, y
un proceso de organización que lleva el evento a fruición. Estas líneas de
investigación han figurado muy prominentemente en los estudios
enmarcados en términos de la distinción entre la ‘Gran Tradición’ (cf.
‘alta’, ‘clásica’, cultivada’) y la ‘Pequeña Tradición’ (cf. ‘baja’, ‘folk’,
‘popular’), según el esquema desarrollado por Robert Redfield.
12
De manera similar, los estudios de la organización social de la
tradición también pueden converger con análisis de socialización y
enculturación: es decir, de los papeles, contextos y prácticas mediante los
cuales los patrones de conocimiento y conducta son transmitidos hacia
las generaciones venideras y luego adquiridos por ellas. Finalmente, vale
la pena notar que la organización social de la tradición tiene implicaciones
muy importantes para el método antropológico, dado que especialistas
culturales han figurado de manera muy significativo en estudios
etnográficos como fuentes predilectas de información (informantes), y
que los encuentros etnográficos escenificados con el objetivo de dar y
obtener conocimientos a menudo son enmarcados como eventos
pedagógicos.
3.2 Tradición y creatividad
Otra variante de la oposición categórica entre tradición y modernidad
reside en el contraste entre tradición y creatividad, tema que resalta con
especial prominencia en la antropología de las artes. Las obras clásicas en
este rubro, como el Primitive Art de Franz Boas (1955[1927]), se inclinaban
a concebir a la tradición como algo que constreñía al artista ‘primitivo’,
una visión que coincide con la concepción tipológica que ve a la sociedad
tradicional como una entidad inherentemente conservadora, y con las
nociones, provenientes de Herder, que sostienen que las formas artísticas
son la expresión colectiva de un espíritu nacional; de ahí, la costumbre de
hablar de la ‘atribución colectiva’ que ha predominado (con unas pocas
excepciones notables) en discusiones de las formas artísticas verbales y
13
materiales de las sociedades ‘primitivas’, ‘tradicionales’ o ‘folk’ (por
ejemplo, el canto navajo, un cuento folclórico francés, un báculo yoruba).
Desde los años 60, sin embargo, se ha dado un cambio acelerado en
la antropología del arte hacia una tendencia de prestar mayor atención al
papel del artista/actor como individuo, así como investigaciones más
matizadas de la interacción entre convención y creatividad dentro de la
práctica artística. En el estudio antropológico de las artes materiales, los
distintos estilos y logros virtuosos de artistas individuales, y la práctica
situada de la producción, utilización y evaluación artísticas han ayudado
considerablemente a recalibrar el balance entre tradición y creatividad y,
más aún, a impulsar una reevaluación de aquello que constituye la
creatividad; concepto que ya no se restringe a la mera novedad, sino que
se extiende para abarcar el uso de formas convencionales en nuevos
modos.
Un avance paralelo ha tenido lugar en el estudio de las artes
verbales, estimulado por los trabajos pioneros de Milman Parry y Albert
Lord, quienes analizaron el tema de la composición en las
representaciones orales de las épicas serbo-croatas y, también, por la
vuelta –claramente relacionada– hacia la etnografía de la actuación
(performance) entre antropólogos lingüistas y folcloristas. Un elemento
central en sus pesquisas es el enfoque en el carácter ‘situado’ de la
representación (performance) como un modo de práctica comunicativa y
reconocimiento de la cualidad emergente de la representación.
Especialmente en la antropología lingüística, la etnografía de
representación ha incorporado minuciosos análisis de las relaciones
formales, funcionales e intertextuales como un punto de observación que
permite calibrar la presentación de marcos de orientación convencionales
14
–tradicionales– en la producción e interpretación del discurso, por un
lado, y, por el otro, las cualidades exigentes, emergentes y ‘creativas’ de la
representación. Ambas cualidades están presentes siempre, de manera
que la tarea consiste en determinar el peso relativo y las dinámicas de
interacción entre ambas en circunstancias sociales e históricas específicas.
3.3 Tradición y tecnologías de comunicación
Estrechamente relacionada con el contraste tipológico entre las
sociedades tradicionales y modernas encontramos asimismo la distinción
entre sociedades orales y letradas, la cual identifica a ciertas tecnologías
de comunicación como elementos diagnósticos –incluso determinantes–
de los tipos contrastantes. Los usos tipológicos de oralidad y literatura
tienen sus raíces en la filología del siglo XVIII que, por su parte, jugó un
destacado papel en el surgimiento de la antropología. El rescate de este
marco en pleno siglo XX por académicos clásicos ha vuelto a infiltrarse en
la antropología y ha revitalizado debates en torno a la validez de las
tipologías de tipo ‘Gran División’. Para decirlo en términos muy generales,
la ‘hipótesis literaria’ atribuye a la aparición de la escritura, la invención de
las tecnologías de impresión, y la expansión del alfabetismo y literatura
asociadas con ella, una transformación paralela de los modos de
pensamiento; específicamente la objetivación y descontextualización del
conocimiento y la promoción de una orientación escéptica o crítica ante
toda verdad recibida. Según los que defienden la hipótesis literaria, esas
orientaciones intelectuales (o cognitivas) ejercieron una influencia
transformativa en la sociedad y la cultura, al efectuar una transición
revolucionaria de una ciega e irreflexiva adherencia a los modos de
15
pensamiento y práctica tradicionales hacia una apertura racional y
científica respecto del cambio, que es una característica diagnóstica de la
modernidad.
Si bien algunos antropólogos se han esforzado por encontrar
corroboración etnográfica del contraste tipológico entre los modos de
pensar tradicional y moderno, en realidad el peso de la evidencia
etnográfica tiende a impugnar la ‘hipótesis literaria’. Las críticas más
efectivas y persuasivas han surgido de la antropología lingüística y trabajos
relacionados en la antropología de enseñanza/aprendizaje. Un corpus
grande –y creciente– de estudios etnográficos enfocados en el habla, la
escritura, la lectura, y la adquisición de la competencia comunicativa en
tanto prácticas sociales enraizadas en contextos de uso situacionales o
institucionales, ha proporcionado varios correctivos de gran importancia
para las concepciones de oralidad y literatura estudiadas en relación a
sistemas de pensamiento abstractos. Estas líneas de investigación, que
iluminan el papel de las tecnologías, formas y prácticas comunicativas en
la producción y reproducción de la vida social también ofrecen un
entendimiento cada vez más matizado y ramificado de las dinámicas de
continuidad y cambio en la sociedad humana que, en realidad, rebasa la
clásica distinción categórica entre tradición y modernidad.
3.4 La política de la tradición
La fuerza política de la tradición ha sido un tema constante en la
antropología, uno que está integrado en los mismos cimientos de la
disciplina, y personificado en la identificación, por Weber, de la autoridad
tradicional como uno de tres tipos puros de dominación legítima.
16
Orientados por concepciones clásicas de autoridad tradicional y sociedad
‘tradicional’ en un sentido más amplio, los estudios pioneros de autoridad
tradicional en la antropología tendían a verla más bien como una fuerza
unificadora al servicio de la preservación del sistema social, sostenida por
mecanismos de socialización, la carta magna mitológica de las
instituciones, y la rígida formalización del ritual y de la oratoria
tradicionales.
Empero, una vez más, la vuelta etnográfica hacia la práctica situada
y, más aún, la interacción y representación (performance) discursivas nos
ha llevado a reconocer las maneras en que los cuentos tradicionales, por
ejemplo, pueden actuar como instrumentos de división y no de unidad, ya
que la gente puede utilizarlos para defender reclamos de status
encontrados; y la reglamentación formal que distingue a la presentación
de la oratoria como ‘las palabras de los antepasados’ puede ayudar a
aumentar la fuerza retórica de los contrincantes en un conflicto político.
Esto quiere decir que apelaciones retóricas a la tradición y a las ideologías
públicas de la autoridad tradicional que las motivan no necesariamente
cuentan en la práctica con la fuerza vinculante que los participantes y
observadores, por igual, quizá les asignen. Las ideologías de la autoridad
tradicional –como toda ideología– son posicionadas, interesadas y
estratégicamente invocadas; y la tradición como recurso retórico puede
servir a ambos, el conflicto y la fuerza vinculante de la conformidad.
Es por demás entendible que la ideología de la tradición, y su
retórica, sean más evidentes bajo condiciones de fuerte cambio social y
cultural. En realidad, la capacidad de los pueblos ‘tradicionales’ de
intervenir conscientemente en el manejo de la tradición fue reconocida
por vez primera en la antropología en estudios de movimientos nativistas;
17
es decir, “cualquier intento consciente y organizado de parte de los
miembros de una sociedad de revivir o perpetuar ciertos aspectos de su
cultura” (véase Linton 1943). Esa obra anticipó una vigorosa línea de
indagación antropológica que ha crecido desde los años 80, y que se
dedica a investigar la tradición y nociones de autenticidad relacionadas en
tanto construcciones simbólicas e interpretativas en y del presente, a
través de invocaciones de ligas con un pasado significativo.
El proceso de la tradicionalización –bajo la rúbrica de tradición,
herencia, patrimonio, costumbre, etc.– es un recurso importante al
servicio del nacionalismo, sea éste del tipo cultural o de la formación del
estado-nación; a la vez es un aspecto evidente de la política cultural en
muchas partes del mundo que cuentan con una larga historia de
investigación antropológica, pero que hoy en día están decididas a
deshacerse de los vestigios de su pasado colonial y a reafirmar la
integridad y autenticidad de sus propias ‘tradiciones culturales’. La
presteza con que los antropólogos identifican como construcciones
selectivas, estratégicas y simbólicas a las tradiciones, costumbres, o
patrimonios que sirven de sustento a tales reclamos es una fuente de
tensión tanto en el interior de la disciplina como entre los antropólogos y
sus interlocutores etnográficos: ¿cuáles interpretaciones y construcciones
debemos tomar como definitorias?
Esta interrogante y los problemas adicionales a que da lugar
presentan un observatorio crítico e iluminador hacia la formación histórica
de la teoría y práctica antropológicas. La concepción moderna de la
tradición se fraguó en una arena intelectual definida en buena medida en
términos políticos: ¿Cuáles son los cimientos de una sociedad viable?, ¿de
una autoridad legítima?, ¿de una cultura nacional?; ¿cuáles son las bases
18
de la desigualdad social?; ¿quién está autorizado para intervenir en la
gestión de estas formaciones? La tradición y conceptos de cultura afines
resultaron ser elementos fundacionales en la emergente disciplina de la
antropología y en la definición de su alcance o competencia. Una medida
del éxito de la antropología pudiera residir en el grado de aceptación que
sus conceptos centrales han llegado a disfrutar entre los pueblos una vez
‘tradicionales’, que han constitutito su principal objeto de estudio. Uno de
los retos que actualmente enfrenta la antropología consiste en que, al
reafirmar su propia subjetividad, esos pueblos basan sus reclamos
precisamente en esos conceptos fundacionales, justo cuando los
antropólogos están cada vez más propensos a deconstruirlos, a reconocer
a la tradicionalización como un proceso interpretativo, a desafiar la
reificación de la tradición, y a desenmascarar las tradiciones primordiales
como invenciones recientes.
Véase también: Historia cultural; Emociones, historia de; Cambio social:
Tipos; Tradiciones en sociología; Tradiciones: Social.
Bibliografía
Bauman R, Briggs C L 2000 Language philosophy as language ideology:
John Locke and Johann Gottfried Herder. In: Kroskrity P V (ed.)
Regimes of Language: Ideologies, Polities, and Identities. School of
American Research Press, Santa Fe. Nuevo México.
Ben-Amos D 1984 Seven strands of tradition: varieties in its meaning in
American folklore studies. Journal of Folklore Research 21:97-131.
19
Biebuyck D P (ed.) 1969 Tradition and Creativity in Tribal Art. University of
California Press, Berkeley, California.
Briggs C L 1996 The politics of discursive authority in reaearch on the
‘invention of gtradidion’. Cultural Anthropology 11:435-69.
Boas F 1955[1927] Primitive Art. Dover Publications, Nueva York.
Collins J 1995 Literacy and literacies. Annual Review of Anthropology
24:75-93.
Finnegan R 1988 Literacy and Orality: Studies in the Technology of
Communication. Blackwell, Oxford, Reino Unido.
Finnegan R 1990 Tradition, but what tradition and for whom? Oral
Tradition 6:104-24.
Firth R 1961 History and Traditions of Tikopia. Polynesia Society,
Wellington, Nueva Zelanda.
Handler R, Linnekin J 1984 Tradition, genuine or spurious. Journal of
American Folklore 97:273-90.
Hobsbawm E, Ranger T (eds.) The Invention of Tradition. Cambridge
University Press, Cambridge, Reino Unido.
Jolly M, Thomas N (eds.) 1992 The politics of tradition in the Pacific.
Oceania 62(4); edición especial.
Kelley D R 1990 “Second nature”: the idea of custom in European law,
society, and culture. In: Grafton A, Blair A (eds.) The transmission of
Culture in Early Modern Europe. University of Pennsylvania Press,
Filadelfia.
Linton R 1943 Nativisitc movements. American Anthropologist 45:230-40.
Shils E 1981 Tradition. University of Chicago Press, Chicago.
20
Singer M B (ed.) 1959 Traditional India: Structure and Change. American
Folklore Society, Filadelfia.
Tönnies F 1988[1887] Community and Society. Transaction Press, New
Brunswick, Nueva Jersey.
Tylor E B 1960[1881] Anthropology. University of Michigan Press, Ann
Arbor, Michigan.
Wallace A F C 1970 Culture and personality. 2da ed., Random House, Nueva
York.
R. BAUMAN
------------------------------------------------------------------------------------------
TRADICIONES EN SOCIOLOGÍA
En términos generales, las tradiciones son una especie de autoridad
recibida en que el peso del pasado incide sobre cómo los actores sociales
actuales se orientan y actúan en las condiciones donde se encuentran. Son
maneras de actuar sobre el mundo que se transmiten de una generación
(cohorte), a la siguiente. Todas las sociedades e instituciones, salvo en
ciertos breves y extraordinarios momentos ‘carismáticos’ en que ‘todas las
cosas renacen’, son marcadas de alguna manera por la tradición. El apego
a la tradición proporciona la consciencia e identidad de grupo; y aquí se
incluye a la sociología como una disciplina en general, así como a sus
21
diferentes sub-campos que imparten la formación sociológica a los
estudiantes en distintos niveles.
Hacia finales del siglo XX, se produjo un incremento del reconocimiento
de las tradiciones como elementos que enmarcan el desarrollo de la
sociología. De hecho, se puede hablar de una emergente historiografía
sociológica que considera la ‘tradición’ el enfoque central que permite
acercarse a la genealogía de la disciplina en términos de ‘comunidades
imaginadas’ de estudiosos, siguiendo a Anderson (1991). La tarea de
representar el desarrollo de la sociología, mediante una o unas cuantas
tradiciones principales, se ha vuelto analíticamente más complicada que
antes, cuando bastaba con elaborar listas de nombres, temáticas
específicas, u orientaciones filosóficas. Pero, si bien invocar las tradiciones
pudiera parecer un reconocimiento de ese pasado por parte del presente,
el pasado no habla por sí solo de ‘lo que realmente aconteció’. Ni las
tradiciones, ni las ceremonias, los rituales e, incluso, las naciones, son
heredadas, o transmitidas, ‘tal cual’, es decir, como si fueran ‘rocas inertes
de las épocas’. Más bien lo que sucede es que son activadas y reactivadas
por la gente contemporánea; e incluso, a veces ‘inventadas’ por
propósitos novedosos (Hobsbawm y Ranger 1992). Esencialmente,
entonces, el tema de las tradiciones sociológicas entreteje referentes
objetivos del pasado con construcciones o percepciones subjetivas de esos
mismos referentes.
1. Tradiciones y modernidad
Aunque no escribió específicamente sobre las tradiciones sociológicas,
Shils (1973, 1981) presentó un extenso análisis de la tradición en el
22
escenario moderno, e incluyó la tradición de los intelectuales. Esto podría
verse como una paradoja: por un lado, los científicos sociales se adhieren
a conceptos y figuras enraizados en el pasado; pero, al mismo tiempo
ignoran, o consideran totalmente antipática, la tradicionalidad; lo que
quiere decir que las tradiciones principales reconocidas como auténticas
por la gran mayoría vienen siendo ‘tradiciones intelectuales anti-
tradicionales’ (Shils 1981). Esta paradoja puede rastrearse hasta la
‘filosofía ilustrada’ que hizo del cambio y el progreso los nuevos,
fundamentales valores de la modernidad. El conocimiento racional y
científico promulgado mayormente por los intelectuales, estaba destinado
a tomar el lugar de la autoridad tradicional con las ataduras y cadenas que
las instituciones tradicionales les imponían. Esta orientación modernista
es un elemento constituyente de una agrupación de tradiciones en la
sociología que se deriva del proyecto ‘ilustrado’ de la habilidad humana de
reconstruir o ‘reinventar’ lo individual, la sociedad, y las instituciones
sociales. Asimismo, Shils señala que, “ninguna tradición inicia ab novo,
toda tradición emerge de otra”; además, a pesar de su continuidad, las
tradiciones intelectuales también están repletas de innovaciones, aunque
“a diferentes ritmos en diferentes partes de las mismas tradiciones y en
distintas tradiciones” (Shils 1973).
Encontramos una buena ejemplificación de estas observaciones en
el desarrollo o evolución de la Teoría crítica durante varias generaciones
(Calhoun 1995). Emergió tardíamente en la alemana Weimer bajo el
nombre de la Escuela Frankfurt, en torno a figuras como Horkheimer,
Adorno y Marcuse del Instituto de Investigación Social, y su núcleo crisol
fue el pensamiento social marxista enriquecido con materiales culturales e
históricos (influidos en parte por Weber), y suplementado por
23
perspectivas tomadas de la psicoanálisis y la fenomenología. De hecho,
uno de sus trabajos seminales escrito por una figura central –las
Dialécticas Negativas de Adorno– compara los orígenes del marxismo con
su fundamentación filosófica en el método dialéctico de Hegel, que Marx
modificó para convertirlo en el materialismo histórico. Pero incluso esta
raíz puede rastrearse más atrás, hasta una más antigua tradición esotérica
occidental de ‘teología negativa’ y ‘misticismo negativo’ que Dionisio
Areopagita transmitió a través del Maestro Eckart y Jacob Böhme; una
tradición que abarca una docena de siglos. Aunque un componente
germano siempre ha formado parte de esta ‘tradición crítica,’ se introdujo
asimismo una cierta americanización, primero durante el periodo de exilio
del grupo de la Escuela Frankfurt en E.U. (donde algunos permanecieron,
pero otros regresaron después de la guerra), y, segundo, con la lectura
seria de Talcott Parsons en el contexto de la teoría de la acción
comunicativa de Habermas.
Como ya se mencionó, la tradición de la Ilustración constituyó uno
de los principales pilares de las ciencias sociales. Hasta alrededor de la
década de 1970, el paradigma del progreso formulado en una época
anterior, pero sacudido por dos guerras mundiales, aún tenía peso y, de
hecho, empujó al estudio del desarrollo a mostrar la tendencia de
dicotomizar entre sociedades abrumadas por el peso de la tradición y las
pocas sociedades afortunadas (de occidente) que se habían emancipado a
favor de un orden social ‘moderno’. Con ello emergió una visión más
equilibrada, que ya no veía a la tradición y la modernidad como los
términos antónimos de un ‘juego de suma-cero’, sino, más bien, como
fuerzas y orientaciones complementarias de la estructura y dinámica de
las sociedades (Eisenstadt 1973). De hecho, con la finalidad de eliminar
24
cualquier sesgo occidental, una conceptualización más reciente aboga por
la noción de múltiples modernidades históricas (Daedalus 1998).
2. Tradiciones como interpretaciones
Normalmente, los que publican panoramas generales sobre el desarrollo
de su disciplina y, en particular, de su marco teórico global, son los propios
sociológicos; los que con mayor elocuencia elaboran reseñas de la
tradición sociológica. Aunque hay muchos traslapes entre ellas, no hay
una sola versión estandarizada de esas tradiciones, o de sus elementos y
figuras principales. Aunque esos recuentos varían en cuanto a sus formas
de categorizar las tradiciones son, al mismo tiempo, partes constituyentes
de esas mismas tradiciones, ya que implican una interpretación activa y
crítica de parte de autores actuales del legado de anteriores generaciones
de sociólogos.
Además, a diferencia de la imagen weberiana (‘tipos ideales’) de la
‘autoridad tradicionalista’ (Weber 1958), no hay nada sacrosanto en la
manera en que los sociólogos tratan a sus tradiciones (con la excepción de
los marxistas, que veneran los escritos de Marx, aunque no los suyos
propios). Un autor que escribe sobre las tradiciones sociológicas puede
hacer cambios sustanciales en su retrato. Por ejemplo, en una edición de
su popular colección de lecturas, Farganis reconoce a Comte como el
fundador de la ‘tradición clásica’ en la sociología, pero en la siguiente
edición atribuye este hazaña a Marx, y no menciona a Comte para nada
(Farganis 2000)! De manera similar, en 1985 otro texto de distribución
también amplia plasmó tres tradiciones principales y continuas: la
tradición de conflicto (que incluye a Marx, Engels, y Weber); la tradición
25
durkheimiana (principalmente, Comte, Spencer, Merton y Parsons); y la
tradición microinteraccionista, que acogía la orientación pragmatista de
Peirce, Mead, y Dewey, la línea de interacción simbólica de Cooley, W.I.
Thomas y Blumer, y el derivado fenomenológico asociado con Schutz,
Garfinkel y Goffman, en sus obras tardías. En su conclusión, Collins (1985)
reconoce que no todas las vertientes históricas de la disciplina caben en
una de estas tres tradiciones centrales, y da como ejemplos la tradición
utilitaria, la sociobiología, y la teoría de redes estructurales. Sin embargo,
cuando abrimos la siguiente edición de la obra, encontramos que la
‘tradición utilitaria’ ha subido al nivel de las otras tres principales, al
reconocer el autor que en la anterior, los utilitarios “habían figurado como
contrapunto de las otras tradiciones (Collins 1994).”
Lo que debemos rescatar de estos dos ejemplos es que las tradiciones
sociológicas siempre son (re-)interpretadas por autores modernos (de la
misma manera que las tradiciones sociales siempre son interpretadas por
la gente contemporánea).
En relación a lo anterior, resulta que personajes del pasado podrían ser
omitidos en recuentos más modernos, o al revés: figuras que antes no se
veían como partes de una tradición sociológica llegan a ser consideradas
como tal por sociólogos posteriores. Por eso, en los Estados Unidos fue
hace tan sólo 40 años que Marx llegó a ser reconocido como un precursor
sociológico de la ‘teoría de conflicto’. Por otra parte, rara vez se menciona
al sociólogo de fin-de-siècle Ludwig Gumplowicz (1838-1909) como una
figura que debe estar incluida entre los pioneros de dicha corriente,
aunque este sociólogo concedió un lugar central al conflicto étnico y el
racial, conceptos que han cobrado muchísima relevancia en décadas
recientes en Occidente y otros lugares, comparado con el paradigma del
26
conflicto de clases de Marx. Aparte, en sus análisis del desarrollo de la
sociología la mayoría de las versiones anglófonas deja fuera a Pierre-
Joseph Proudhon (1809-1865), aunque su influencia fue extensa y se
prolongó hasta muy entrado el siglo XX.
Un caso contrario; es decir, de una figura que ‘entró’ en la tradición
sociológica sólo después de su muerte, es el de Tocqueville quien, a finales
del siglo XX llegó a ser reconocido por su importante contribución al
estudio comparativo de las instancias y revoluciones en el contexto de la
modernidad. Empero, como Bondon et al. (1997) han mostrado, no fue
sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial, y gracias a la obra
intelectual de Raymond Aron, que Tocqueville fue acogido como una
figura central de la tradición sociológica.
3. Tradiciones sociológicas: ¿una o varias?
Los estudiantes normalmente llegan a tener conciencia de las tradiciones
sociológicas de manera explícita en sus cursos de teoría, a menudo a
través de modelos de la realidad social que proporcionan orientaciones
normativas y cognitivas de importancia heurística para la planeación de
proyectos de investigación y la interpretación de los datos recolectados.
Este suele ocurrir en el contexto de presentaciones de las obras ‘clásicos
de la sociología’ o en debates sobre la relevancia de discutir los forjadores
de dichas obras y su contexto social. Buena parte de este debate gira en
torno a una pregunta central; a saber: ¿en su núcleo (o sus principales
sub-campos) es la sociología (a) una serie de paradigmas distintos
alrededor de los cuales se organizan múltiples comunidades, también
distintas (según la visión de Kuhn 1970); o (b) un programa de
27
investigación científica en la tradición positivista que muestra un
‘movimiento empírico intermitentemente progresivo’ que, aun cuando
mantiene un centro duro de supuestos irrefutables, permite comprobar
teorías, predecir nuevos hechos, y aumentar su contenido empírico en
general (Lakatos 1970)? La perspectiva ‘humanista’ sobre la sociología
favorecería la versión multi-paradigmática o pluralista de las tradiciones,
pero la visión ‘positivista’ se alinearía con una tradición acumulativa.
La mayoría de los sociólogos profesionales reconocería que Marx,
Weber, Durkheim y Mead contribuyeron con uno o más de los conceptos
claves para accesar aspectos sociológicos críticos de la modernidad, y que
las tradiciones teóricas y de investigación han evolucionado desde esos
tempranos cimientos. Pero siguen siendo controvertidos temas como los
siguientes: ¿son discretos o interactivos?; ¿bastan hoy como marcos de
investigación principales?; o, ¿deben fundirse con otras tradiciones, quizá
más nuevas?
3.1 Las grandes tradiciones
A pesar de la variación en las figuras que están –o no– incluidas en ciertas
tradiciones, hay un sentimiento que comparten ampliamente los
sociólogos de distintas orientaciones de que existe un centro común que
brinda continuidad e identidad; es decir, que hay unidad en medio de la
diversidad. Derivado del estudio comparativo de las civilizaciones
avanzadas que promovieron el antropólogo Robert Redfield y el sociólogo
S.N. Eisenstadt, respecto de su desarrollo histórico, se podría decir que la
sociología es estructurada por una ‘Gran Tradición’ que perdura al lado de
‘Pequeñas Tradiciones’. La primera encierra la identidad básica de la
28
disciplina, sus problemáticas y supuestos centrales, sus principales
objetivos y, en general, lo que pudiera entenderse como la ‘declaración de
la misión’ de la disciplina en sí. Esta ‘Gran Tradición’ incluiría a figuras
ejemplares de las sucesivas generaciones que han jugado papeles
instrumentales en dotar a la disciplina de su viabilidad. La noción de las
‘Pequeñas Tradiciones’, mientras tanto, pertenecería a los sub-campos
(ej., estratificación social, demografía, sociología de religión, desarrollo
comparativo, entre otros), o bien a las tradiciones radicales (i.e.,
heterodoxias sociológicas) que rechazan las estructuras normativas y/o
metodológicas básicas de la disciplina; por ejemplo, la sociología
fenomenológica, algunos derivados de la sociología marxista, la ‘sociología
cristiana’, y la ‘sociología humanista’.
Una temprana e influyente expresión del conjuro de una perspectiva de
la ‘Gran Tradición’ en el desarrollo de la sociología fue presentada por
Nisbet (1966), quien escribió en una década marcada por el cambio y la
acrimonia dentro de esta disciplina. Nisbet se alejó de los simples
recuentos históricos de la sociología al argumentar a favor de un núcleo
consistente en cinco ideas claves –comunidad, autoridad, status, lo
sagrado, y alienación– que se cristalizaron durante el periodo formativo
de la sociología, entre 1830-1900. Este conjunto de ‘ideas-unidades’ lo
llevó a generar polos de valores antitéticos: por un lado, comunidad,
autoridad moral, jerarquía, y lo sagrado; por el otro, individualismo,
equidad, liberación moral, y técnicas racionalistas de organización y poder.
Al subyacer a los fundamentales procesos estructurales de la
modernización (i.e., industrialización, democratización), estas antítesis de
la modernidad han dado continuidad a la tradición sociológica. Sin
embargo, en el epílogo a su libro, Nisbet (ibid.) reconoció que las ideas
29
centrales quizá hayan perdido su vitalidad, haciendo problemática la
continua viabilidad de una tradición o, más bien, de los conceptos que la
conforman.
Una versión más reciente de la Gran Tradición en la sociología es la que
nos entrega Levine, quien busca establecer una continuidad en el
pensamiento sociológico capaz de repudiar el actual nihilismo sociológico
que “relativiza la verdad a cuestiones de género, raza, etnicidad, clase o
ideologías estrechas” (Levine 1995). En medio de esa diversidad, la unidad
se encuentra en los “dilemas morales de la civilización industrial
anunciados hacia principios del siglo XIX”, donde “la búsqueda de una
ética racional fue lo que puso a las disciplinas socio-científicas en órbita”
(Ibid.). La inspiración tras esta Gran Tradición la encontramos en la visión
de una ética secular que subyace tanto a las narrativas de la historia de la
sociología que buscan esbozar la tradición de la misma, como a las
tradiciones nacionales que pretenden encontrar “el diálogo de la buena
sociedad.”
Una tercera aproximación que invoca el tema de la Gran Tradición
también intenta combinar materiales analítico-teóricos caracterizados por
una amplia diferenciación geográfica entre dos tradiciones: en este caso,
la ‘norteamericana’ y la ‘europea’ (véanse: Alexander et al. 1997; Boudon
et al. 1997). Estos dos libros se complementan con sus colecciones de
artículos integrados mediante una introducción redactada por sus
respectivos editores. En el primero, Alexander propone que la tradición
norteamericana, con su preocupación por el individuo, tiene como su
principal orientación la ‘secularización’ –en el lenguaje científico– de dos
movimientos reformistas utópicos que perseguían la salvación social: a
saber, el protestantismo, y la democracia anti-autoritaria (Alexander et al.
30
1997). A diferencia de la sociología europea, la versión norteamericana se
preocupa por los motivos (la ‘acción’ en términos sociológicos) y las
relaciones mutuas (la ‘interacción’) de los individuos. Orientaciones
opuestas, optimistas-pesimistas, se rastrean hasta los documentos
fundacionales atribuidos a Jefferson y Madison, respectivamente.
Aunque este tomo contiene una imaginativa construcción, o invención,
de una Gran Tradición norteamericana, los autores de varios de las
lecturas incluidas (Madison, Gay, Emerson, Dewey) no eran sociólogos.
Aparte, la primera generación de sociólogos norteamericanos comteanos,
‘nativos’ de antes de la Primera Guerra Mundial (Henry Hughes, George
Fitzhugh, y George Holmes) fue omitida; y el libro no contiene reflexión
alguna en torno a los muchos sociólogos (McIver, Sorokin, Coser, Bendix,
Etzioni, etc.) que llegaron en calidad de inmigrantes, exiliados, o
refugiados, imbuidos de, o expuestos a, otras tradiciones, quienes por lo
tanto han modificado de manera por demás significativa lo que alguna vez
se identificaba como la micro-tradición autóctona. Finalmente, se podría
argumentar que lograr la sociología como la secularización de los
movimientos utópicos de salvación basada en la Ilustración es también la
última meta de la sociología continental.
Cherkaoui, por su parte, rechaza la noción de que haya ocurrido una
‘ruptura epistemológica’ entre la Ilustración y nuestra era en su
presentación de la clásica tradición europea. Allí, sugiere dos paradigmas
que otorgan continuidad: el holismo y el individualismo metodológico.
Sostiene que se produjo la identidad central de la tradición europea entre
1890 y 1914, cuando los fundadores de esa generación fijaron los temas y
las teorías para las generaciones venideras (Bondon et al. 1997). Dentro
de esta amplia Gran Tradición, Cherkaoui presta particular atención al
31
desarrollo interno de la sociología en Inglaterra, Italia, Alemania y,
especialmente, Francia, durante la posguerra. Si bien esta última fue
grabada indeleblemente por el paradigma predominante del
estructuralismo (basado tanto en el marxismo como en la sociología de
Durkheim y otras fuentes), merece mención asimismo una corriente
opuesta personificada en figuras como Boudon, Crozier y Touraine
quienes, cada uno de su propia manera, desarrollaron sociologías
‘orientadas al actor’ en que este último (como individuo, o como sujeto
colectivo) fue visto “como poseedor, en mayor o menor grado, de
autonomía, racionalidad y la habilidad de idear estrategias” (Bondon et al.
1997). Cherkaoui deja fuera a un importante grupo de sociólogos
franceses de la posguerra que extrajeron de la tradición Durkheim-Mauss
una orientación dinámica, no estructuralista hacia los problemas de la
modernidad; entre ellos, Gurvitch, Balandier, Dumazdier, y Duvignaud.
Considerando que la sociología norteamericana de la posguerra
también ha tenido importantes orientaciones estructuralistas (ej.,
Goffman, quizá la etnometodología de nivel micro, y los análisis del
sistema-mundo a nivel macro), y que la reciente sociología europea
incluye significativos componentes orientados hacia la acción o el sujeto
(ej., Boudon y Touraine en Francia, Joas en Alemania) parecería ser que la
tajante diferenciación entre las tradiciones ‘norteamericana’ y ‘europea’
se hace cada vez menos sostenible.
3.2 Una Gran Tradición ignorada
Dado que la historiografía de la sociología ha sido escrita mayormente por
personas muy familiarizadas con la teoría sociológica y, de hecho,
32
especialistas en este campo, la mayoría de los recuentos de las tradiciones
sociológicas dejan de lado a algo que es, en realidad, un aspecto íntegro
de la identidad de esta disciplina: la tradición de la investigación empírica.
Aunque esta tradición constituye la columna vertebral de la formación a
nivel posgrado, hasta hoy la cuestión de su desarrollo (o, quizá, la falta del
mismo) en diferentes escenarios ha sido documentada sólo de manera
fragmentaria.
Sin embargo, desde principios del siglo XIX, la investigación empírica y
cuantitativa se ha desarrollado en forma paralela a la teoría sociológica,
aunque poco se ha escrito al respecto (véanse Lécuyer y Oberschall, 1968;
Oberschall 1972). Al comentar esta parte olvidada de la historia de esta
Gran Tradición, Lazarsfeld (quien durante su estancia en la Universidad de
Columbia promovió estudios de la tradición investigativa) señaló que
Weber y sus colegas dejaron “al menos 1,000 páginas producto de la
investigación que, en su estilo y formato, no podrían distinguirse
fácilmente de las páginas de nuestras revistas sociológicas
contemporáneas” (en Oberschall, 1965). Oberschall elucida con lujo de
detalle el por qué los constantes esfuerzos de Weber por establecer una
tradición de investigación empírica colaborativa no lograron
institucionalizarse en la Alemania de Wilhelm (Ibid.).
En contraste con el fracaso en Alemania, desde muy temprana fecha en
los Estados Unidos floreció una tradición de investigación. La evolución de
esa tradición fue documentada por Bulmer (1984) en su importante
examen de la llamada ‘Escuela de Chicago’. Este autor señala que análisis
anteriores prácticamente pasaron por alto el aspecto cuantitativo de la
investigación emprendida en Chicago durante su apogeo entre las dos
guerras mundiales, encabezada por figuras como Burgess, Ogburn,
33
Thurstone y Stouffer. De igual importancia es el hecho que la ‘sociología
de Chicago’ tuvo un enorme impacto en esta profesión en todo el mundo,
al institucionalizar la investigación sociológica colaborativa que estimuló
un acontecimiento significativo: la interacción de teoría e investigación en
el mismo departamento de las universidades (Bulmer 1984).
3.3 Las escuelas como tradiciones fuertes
Las iniciativas que pretendían categorizar las ‘escuelas’ del pensamiento
sociológico encuentran su ‘pionero’ en el trabajo de Sorokin (1928), quien
identificó 11 amplias orientaciones (ej., la escuela ‘mecanicista’, la escuela
‘geográfica’, variantes de la escuela ‘sociologística’, etc.). Al expandir el
concepto de ‘escuelas’, resulta posible detectar tradiciones fuertes, allí
donde los miembros actuales de una escuela en uno o más sitios
institucionales transmiten un núcleo de creencias y acercamientos
metodológicos a nuevas generaciones de adeptos quienes agregan, por su
parte, nuevos contenidos y modifican algunos aspectos de la orientación
de sus antecesores, aunque retienen los supuestos centrales. En este
sentido, Tiryakian (1979, 1986) sugirió que los grandes avances en las
ciencias sociales surgen de los esfuerzos colaborativos de ‘grandes
escuelas’ fundadas por un carismático líder intelectual (como Durkheim,
Park, Parsons, Horkheimer, Malinowski, Evans-Pritchard, y Freud) quien,
en efecto, erige un programa de investigación. Aunque una ‘escuela’ no es
tan amplia como una Gran Tradición en cuanto al número de sociólogos
que se identifican con ella, la densidad de interacción y la red de asociados
le dan un firme impacto en el desarrollo de sus respectivas disciplinas.
34
3.4 Tradiciones pequeñas
3.4.1 Tradiciones nacionales. Son muchos los ejes que nos pueden servir
para delinear tradiciones de menor magnitud que aquellas que abarcan la
profesión en su totalidad. Un eje referido con mucha frecuencia –explicita
o implícitamente– es el contexto nacional del desarrollo de la sociología.
Un supuesto tácito de la sociología concebida como la ‘ciencia de la
sociedad’ se basa en un reclamo de universalismo por el marco conceptual
de sus teorías; aunque, por lo general, esta disciplina opera sólo en
contextos nacionales en los países que ofrecen formación a nivel de
posgrado.
Lo anterior ha sido reconocido en un libro editado por Genov,
auspiciado por la Asociación Sociológica Internacional y producto de la
creciente consciencia en los años 80 de que la tradición nacional cobraba
cada vez mayor relevancia en una época marcada por la
internacionalización (o globalización), y el renacimiento de las ciencias
sociales en regiones donde por mucho tiempo no habían mantenido un
contacto continuo con las corrientes principales (ej., países que no
gozaban de un acceso libre o abierto al Occidente durante la Guerra Fría).
Las consecuencias de la internacionalización (o globalización) y/o de haber
estado en la periferia dieron lugar a la problemática de la indigenización
(Genov 1989). La formulación de esta interrogante que ofrece Genov
pregunta hasta qué punto los ‘recién llegados’ de la sociología –es decir,
aquellas naciones que sólo recientemente han empezado a participar
libremente en el desarrollo de esta disciplina (Europa oriental, Rusia)–
podrán lograr un balance entre responder: a) a sus problemas y
tradiciones locales; y, b) al aspecto internacional de la sociología como
35
una ciencia universalista. En otras palabras, ¿cuánta autonomía y
originalidad puede conservar una tradición nacional en el marco de la
internacionalización de la ciencia? (Ibid. 1989). Es posible que la sociología
norteamericana no perciba problema alguno en este sentido gracias a su
hegemonía en asuntos mundiales –incluida la hegemonía lingüística del
idioma inglés– pero es un reto real para los centros de sociología en países
de habla francesa o alemana.
Si bien la tradición nacional es un factor fundamental en la
institucionalización y reproducción de la empresa sociológica, así como en
su transmisión de una generación a otra, no debemos sobrevaluar su
peso. Primero, una tradición nacional puede ocultar una significativa
variación en cuanto a las orientaciones teóricas y metodológicas de
diferentes centros de sociología en un mismo país; segundo, incluso
donde se encuentran profundamente arraigadas, las tradiciones
nacionales pueden ser transformadas por factores exógenos a la empresa
sociológica como, por ejemplo, una transformación política, como ocurrió
con el ascenso al poder de regímenes autoritarios o totalitarios en países
de Europa central y occidental (en los años 30), y en varias naciones de la
Europa oriental (en los 50 y 60).
3.4.2 Otras tradiciones pequeñas. Un sinnúmero de tradiciones de menor
alcance comparado con las tradiciones nacionales o los paradigmas
globales fueron evocadas, invocadas o inventadas durante intentos de
justificar y legitimar ciertas orientaciones particulares. Unas cuantas
ilustraciones bastarán para señalar la amplia variedad de acercamientos
que encontramos en estas tradiciones.
36
En su recuento de la sociología del desarrollo, Evans y Stephens (1988)
comentan que:
Mientras el modelo de Gardoso y Galetto (publicado primero en
1969) se preocupó principalmente por las dinámicas internas, otros
trabajos en la tradición dependentista se interesaron mucho más por
rastrear las conexiones entre la evolución de los países del centro y
las secuencias de desarrollo que tuvieron lugar en la periferia.
El hecho que se reconoce a Cardoso y Faletto por haber producido ‘la
declaración fundadora del acercamiento dependentista’, es prueba
fehaciente del origen muy reciente de esta tradición.
De manera similar, en su reseña de los pioneros en el área del estudio
de género, Giele contrasta dos orientaciones: “la teoría liberal feminista
basada en las ideas ilustradas de derechos individuales, justicia y libertad”,
y “la teoría feminista marxista tradicional” (Giele 1988). Estas dos
tradiciones contemporáneas invocan, respectivamente, dos Grandes
Tradiciones mucho más antiguas y firmemente arraigadas; a saber, el
liberalismo y el marxismo; lo que recuerda la manera en que nuevas
sectas religiosas buscan legitimarse al invocar tradiciones religiosas
también más antiguas y establecidas. Aparte, en su discusión de los
acercamientos sociológicos a la memoria colectiva y la tradición, Olick y
Robbins (1998) se refieren a “la tradición mannheimiana en la sociología
del conocimiento, y a la tradición mertoniana en la sociología de la
ciencia”. En esta conceptualización, una serie de Pequeñas Tradiciones se
derivan en campos especializados de investigación sociológica –por
ejemplo, la sociología del conocimiento, la sociología de la ciencia, entre
37
otros– cuyos cimientos están asociados claramente con un personaje
reconocido. Podemos suponer, incluso, que ciertas áreas aun más
especializadas dentro de campos más amplios logran atribuirse el aura de
una tradición, sea que su etiqueta de identificación corresponda al
nombre de una figura central o al de un sitio institucional donde un
acercamiento en particular es transmitido de una generación a la próxima.
Finalmente en este rubro, una Pequeña Tradición podría ser invocada
tácitamente por ex alumnos que reconocen la contribución de sus ilustres
maestros, como ocurre, por ejemplo, en el libro que Merton y Riley (1980)
dedicaron a su profesor y mentor, Talcott Parsons, y que presenta
contribuciones de otros mentores, como Weber, Mead, Park, Sorokin,
Frazier, Lazarsfeld, MacIver y Stouffer.
4. El futuro de las tradiciones
Es probable que en el siglo XXI sucedan cambios significativos en el peso
de la(s) tradición(es) en la sociología, aunque sólo es posible vislumbrar en
forma muy general las modificaciones que pudieran tener el peso
necesario para propiciar nuevas imágenes de la tradición.
Aunque una cierta retención de la(s) Grande(s) Tradición(es)’ es
probable, las transformaciones estructurales, políticas y tecnológicas ya en
pie sólo concederán una importancia marginal a gran parte del legado
conceptual de un pasado arraigado en las dinámicas de la sociedad
desarrollista y la tardía sociedad industrial. Si bien podría ser que las
fronteras entre las tradiciones nacionales se vuelvan borrosas debido a los
procesos de globalización e hibridación, emergentes enlaces regionales
(ej., la Unión Europea, NAFTA) también empujarán a los sociólogos a
38
reconocer las tradiciones establecidas en países vecinos. Nuevos campos y
sub-campos que vincularán a los sociólogos a otras disciplinas (en las
Humanidades, las Ciencias Sociales y las Ciencias Naturales) surgirán y,
una vez institucionalizados, darán lugar a nuevas tradiciones que evocarán
a sus propias figuras y documentos fundadores. Hoy día, por ejemplo, ya
está bien encaminada la nueva historiografía que se dedica a reconstruir la
tradición de las mujeres en el desarrollo de la sociología (Lengermann y
Niebrugge-Brantley 1998); y es probable que aquello que representaba el
‘lado oscuro’ de género dentro de la Gran Tradición llegue a reconocerse
al rescatar las significativas contribuciones de mujeres a la teoría e
investigación sociales. Gracias a este proceso, la imagen de la Gran
Tradición seguramente quedará modificada. Por otra parte, los dramáticos
avances en el conocimiento de las bases biológicas de la conducta social
también podrían conducir a una profunda reconceptualización de dicha
Gran Tradición.
Véase asimismo: Conservadurismo; Aspectos históricos; Teoría crítica:
Contemporánea; Durkheim, Emile (1858-1917); Funcionalismo en
sociología; Interaccionismo: Simbólico; Macrosociología-Microsociología;
Marxismo en la sociología contemporánea; Modernidad: Historia del
concepto; Sociología, historia de; Estructuralismo, teorías de; Estructura:
social; Teoría sociológica; Tradiciones sociales; Utilitarismo; Aplicaciones
contemporáneas; Weber, Max (1864-1920).
Bibliografía
39
Alexander J, Boudon R, Cherkaoui M 1997 (eds.) The Classical Tradition in
Sociology: The American Tradition. Sage, Londres y Thousand Oaks,
California.
Anderson B R 1991 Imagined Communities Verso, Nueva York.
Boudon R, Cherkaoui M, Alexander J 1997 (eds.) The Classical Tradition in
Sociology: The European Tradition. Sage, Londres y Thousand Oaks,
California.
Bulmer M 1984 The Chicago School of Sociology. Institutionalization,
Diversity and the Rise of Sociological Research. University of Chicago
Press, Chicago.
Calhoun C 1995 Critical Social Theory Blackwell, Cambridge, Reino Unido.
Collins R 1985 Three Sociological Traditions. Oxford University Press,
Nueva York.
Collins R 1985 Four Sociological Traditions. Oxford University Press, Nueva
York.
Daedalus 1998 Early Modernities. 127(3).
Eisenstadt S N 1972 Post-Traditional Societies. Norton, Nueva York.
Eisenstadt S N 1973 Tradition, Change and Modernity. Wiley, Nueva York.
Eisenstadt S N, Graubard S R (eds.) 1973 Intellectuals and Tradition.
Humanities Press, Nueva York.
Evans P B, Stephens J H 1988 Development and the World Economy. In:
Smelser N J (ed.)
Farganis J 200 Readings in Social Theory. The Classic Tradition to Post-
Modernism. 3ra ed, McGraw-Hill, Boston.
40
Genov N (ed.) 1989 National Traditions in Sociology. Sage, Newbury Park,
California.
Giele J Z 1988 Gender and sex roles. In: Smelser N J (ed.) Handbook of
Sociology. Sage, Newbury Park, California, pp. 291-323.
Hobsbawm E, Ranger T (eds.) The Invention of Tradition. Cambridge
University Press, Cambridge, Reino Unido.
Kuhn T S 1970 The Structure of Scientific Revolutions. University of Chicago
Press, Chicago.
Lakatos I 1970 Falsification and the Methodology of Scientific Research
Programmes. In: Lakatos I, Musgrave A (eds.) Criticism and the
Growth of Knowledge. Cambridge University Press, Reino Unido. Pp.
91-196.
Lécuyer B, Oberschall A R 1968 Sociology: Early istory of Social Research.
In: Sills D L (ed.) International Encyclopedia of the Social Sciences. Vol.
15, pp. 36-53.
Lengermann P M, Niebrugge-Brantley J 1998 The Women Founders.
Sociology and Social Theory 1830-1930. McGraw-Hill, Nueva York.
Levine D N 1995 Visions of the Sociological Tradition. University of Chicago
Press, Chicago.
Merton R K, Riley M W (eds.) 1980 Sociological Traditions from Generation
to Generation. Ablex Publishing, Norwook, Nueva Jersey.
Nisbet R A 1966 The Sociological Tradition. Basic Books: Nueva York.
Oberschall A 1965 Empirical Social Research in Germany 1848-1914.
Mouton, Paris.
41
Oberschall A 1972 (ed.) The Establishment of Empirical Sociology. Studies
in Continuity, Discontinuity, and Institutionalization. Harper & Row,
Nueva York.
Olick J K, Robbins J 1998 Social Memory Studies: From ‘Collective Memory’
to the Historical Sociology of Mnemonic Practices. Annual Review of
Sociology 24:105-140.
Shils E 1973 Intellectuals, Tradition and the Tradition of Intellectuals. In:
Eisenstadt S N, Braubard S R (eds.) Intellectuals and Tradition.
Humanities Press, Nueva York, pp. 21-34.
Shils E 1981 Tradition. University of Chicago Press, Chicago.
Sorokin P A 1928 Contemporary Sociological Theories. Harper, Nueva York.
Tiryakian E A 1979 The Significance of Schools in the Development of
Sociology. In: Snizek W E, Fuhrman E R, Miller M K (eds.)
Contemporary Issues in Theory and Research. A Metasociological
Perspective. Greenwood, Westport, Connecticut, pp. 211-233.
Tiryakian E A 1986 Hegemonic Schools and the Development of Sociology.
In: Monk R C (ed.) Structures of Knowing. Current Studies in the
Sociology of Schools. University Press of America, Lanham, Maryland,
pp. 417-441.
Weber M 1958 From Max Weber: Essays in Sociology. Gerth H H, Mills C W
(eds.) Oxford University Press, Nueva York.
E.A. TIRYAKIAN
---------------------------------------------------------------------------------------------------
42
TRADICIONES: SOCIALES
Si bien es cierto que el concepto de la tradición fue importante en la
historia de la sociología del siglo XX, su significado ha cambiado
totalmente en los trabajos contemporáneos. A la vuelta del siglo XX, los
sociólogos y antropólogos empleaban este concepto para esbozar un tipo
de sociedad definida por una serie de rasgos que la ponían en oposición a
otra serie de características que distinguían a la sociedad industrial. En un
estudio ampliamente conocido, Weber elucidó tres tipos de autoridad:
legal-racional, carismática, y tradicional. Ahora, unos cien años después, la
sociología considera a la tradición como una referencia inventada,
desarrollada por las sociedades en función de las exigencias del presente
(Hobsbawm), y como una forma de racionalidad, entre otras, que orienta
la acción (Boudon).
La dicotomía tradición-modernidad data desde Saint-Simon y su
comparación de las características de la emergente sociedad industrial con
las del Ancien Régime. Posteriormente, esta dicotomía se convirtió en un
elemento clave de la explicación de las transformaciones sociales que
estaban sucediendo en las sociedades modernizantes en la primera parte
del siglo XX. Los rasgos definitorios de la sociedad tradicional son muy
conocidos: la fusión de la familia con la actividad económica; la división de
trabajo dictada por la estructura social (i.e., edad, género, parentesco);
referencias a la costumbre como el valor predominante; la atención
privilegiada acordada al ahorro y a la acumulación y no a inversiones en
actividades productivas; la importancia de la comunidad local; una relativa
autarquía; y la auto-suficiencia. El antropólogo norteamericano Horace
Miner (1939) encontró en Saint-Denis-de-Kamouraska –en la provincia de
43
Québec, Canadá– una suerte de arquetipo de la tradicional sociedad rural
y preindustrial y lo plasmó en un estudio que sigue siendo un clásico de las
ciencias sociales, leído por generaciones de estudiantes norteamericanos.
Al otro extremo de este espectro, la sociedad industrial descrita por
Raymond Aron, Georges Friedmann y Daniel Bell, entre otros, se distingue
por la importancia de la técnica, el crecimiento económico, el cálculo y la
administración, las inversiones productivas y la acumulación de capital, la
separación entre familia y la actividad económica, el establecimiento de
mercados laborales, y la urbanización.
La transición del paradigma de la sociedad tradicional al de la sociedad
industrial y el continuum folk-urbano, este último formalizado por R.
Redfield (1956), fueron criticados en ocasiones por ser acercamientos
únicamente descriptivos del cambio social, y paradigmas con un muy
limitado poder explicativo. Henri Mendras (1976) subrayó el hecho que
esta visión negaba la originalidad propia y la diversidad de las sociedades
no industrializadas, y recordó que el concepto de la sociedad tradicional a
menudo abarca tipos de sociedad muy distintos que pueden ser muy poco
parecidos entre sí (ej., sociedades primitivas vs. sociedades campesinas).
Argumentó asimismo que no debemos confundir sociedades tradicionales
con sociedades campesinas porque las sociedades de cazadores-
recolectores son totalmente independientes mientras que la autonomía
de una sociedad campesina es sólo relativa porque está arraigada en una
sociedad global de mucha mayor envergadura con características muy
diversas. El paradigma de la transición ‘sociedad tradicional–sociedad
industrial’ está basado en un postulado evolutivo que ha sido seriamente
cuestionado por erigir a la sociedad desarrollada como la norma a que
todo grupo humano aspira. De manera similar, podemos criticar la tesis de
44
la resistencia de la tradición ante el cambio social porque presupone
metas claras y alcanzables, así como una mala fe por parte de aquellos
individuos tradicionales que conservan su apego al pasado y que se
consideran personas incapaces de reconocer los méritos de cualquier
elemento nuevo (Boudon 1984).
Ahora pasemos a considerar otra manera de concebir a la oposición entre
tradición y modernización. Lévi-Strauss (1962) compara el conocimiento y
la técnica que caracterizan al ‘mil usos’ (handyman o bricoleur) como
expresión de la sociedad tradicional, con los altamente especializados
conocimientos y técnicas del ingeniero, que constituyen características de
la sociedad industrial. El primer tipo representa el conocimiento ‘empírico’
e ‘inductivo’, que depende de una larga tradición de precisión que, por
más compleja y eficiente que sea, está impregnada de errores,
especialmente en lo que se refiere a la explicación de su eficacia. El
conocimiento del ingeniero, en contraste, es de otro orden: se basa en la
ciencia experimental, la acumulación del conocimiento científico, la
verificación, la técnica, la manipulación de objetos, la operacionalización y
la organización. La clásica oposición en las ciencias económicas entre el
proteccionismo y el libre comercio ilustra esta misma oposición entre
maneras ancestrales o tradicionales de realizar los negocios y los métodos
modernos. Las autoridades de la República de Venecia protegían
celosamente las tradiciones ancestrales de sus vidrieros [porque]
constituían fuentes de importantes beneficios. Los empresarios
contemporáneos, por su parte, dependen de la innovación, el
descubrimiento, la libre circulación, la inversión y las alianzas estratégicas
para sustentar el crecimiento de sus actividades y de sus ganancias.
45
Los ejemplos del ingeniero y el empresario demuestran claramente que
la tradición y la modernización difieren en dos aspectos claves: primero,
su relación con el tiempo es distinta, ya que la tradición se orienta hacia
una referencia legitimadora arraigada en el pasado, mientras que la
modernización se orienta hacia esfuerzos encaminados a dominar el
futuro y a descubrir lo nuevo; segundo, la tradición y la modernización se
distinguen por sus muy diferentes maneras de intervenir en el mundo, y
de producir bienes y servicios. En la primera predominan una forma de
aprendizaje empírica que crece con el tiempo y la transmisión mediante
relaciones sociales arraigadas dentro de la familia o una comunidad
pequeña; mientras que en la segunda sobresale un acercamiento
científico que surge de la investigación y del cálculo, y que se encuentra
arraigado en complejas redes sociales y organizaciones formales.
E. Shils (1981) propuso una definición del concepto de tradición que fue
ampliamente acogida. La definió como cualquier cosa que es transmitida o
heredada por el pasado al presente. Según este autor, las tradiciones
incluyen creencias, normas, instituciones y objetos materiales que todos
los individuos encontrarán al crecer. Además, se refieren a las cosas, las
ideas y los valores que son transmitidos. Hoy muchos reconocen que el
alcance del concepto de la tradición debe reducirse, pero aquí
retendremos dos aspectos –ocultos en el continuum folk-urbano y en el
tipo ideal de Tönnies, comunidad-sociedad– que en análisis
contemporáneos contribuyen a definir a la tradición.
Primero, para poder calificar como parte de una tradición, los objetos,
las normas, o las ideas deben seguir muy vivos; jamás podrían haber sido
destruidos, abandonados u olvidados; es decir, muestran continuidad.
Para ser reconocidos como una tradición, ciertos fragmentos
46
específicamente calificados del patrimonio deben mantener una estrecha
e íntima liga con el presente.
Segundo, se reconoce, por lo general, que las tradiciones sí llegan a
cambiar con el paso del tiempo. No son inmutables pero sí, reexaminadas
y cuestionadas. La tradición es un patrimonio heredado que sobrevive y
orienta las acciones contemporáneas, pero a menudo su legado es
transformado (Halbwachs 1945/1994; Eisenstadt 1973). Sztompka (1994)
observó que una parte muy especial de la totalidad de la herencia
histórica es elevada a la categoría de tradición por los contemporáneos
para sus propios usos. En los Estados Unidos, por ejemplo, se está
reescribiendo la historia nacional para reconocer el papel de los
amerindios, de la mujer y de las minorías étnicas.
En 1998, Canadá delimitó las fronteras de un nuevo territorio poblado
por una minoría inuit (esquimal) en el norte –llamado Nunavut– después
de tomar en cuenta los testimonios de las tradiciones orales de los
ancianos de esa etnia. La cartografía científica y los mapas satelitales
fueron los instrumentos de trabajo privilegiados, pero las historias de vida
y las experiencias de la gente que habitaba el territorio también fueron
consideradas, especialmente cuando era preciso establecer el límite
oriental. De manera similar, las tradiciones orales de los amerindios
canadienses y los wampums (medio de intercambio consistente en
cuentitas) de su cultura material también fueron tomadas en cuenta como
evidencias por el sistema de justicia canadiense –, el encargado de
evaluarlos– que comprobaban sus reclamos y derechos ancestrales.
Ahora, los jueces canadienses están obligados a interpretar los derechos
de los amerindios a la luz de sus tradiciones ancestrales conjuntamente
con orientaciones que reflejan las formas de vida modernas (ej., la
47
igualdad de mujeres y hombres). No cabe duda que este ‘regreso a la
tradición’ inspirará a otros tribunales de justicia alrededor del mundo en
países poblados por culturas indígenas; por ejemplo, América Latina u
Oceanía. En este contexto, la tradición aparece también como una
legítima forma de conocimiento, aunque distinta al conocimiento
científico y las técnicas cartográficas de los historiadores o juristas, es
susceptible de aplicarse en la misma manera que éste. La tradición ya no
es concebida como la única, o principal, fuente que orienta la conducta y
las decisiones, sino como un elemento entre otros, todos los cuales están
susceptibles a ser criticados.
La contribución de Hobsbawm (1983) al nuevo examen de la tradición
consiste en resaltar su carácter inventado y en distinguir tres grupos de
tradiciones que él llama ‘inventadas’. Primero están las tradiciones que
expresan la cohesión social de una nación o comunidad; segundo, hay
tradiciones que legitiman un orden social, status, institución o autoridad
existente; y, tercero, hay tradiciones que inculcan ciertos valores o reglas
de comportamiento en el individuo.
Para dar un ejemplo: las tradiciones de la corona británica dan la
impresión de que están profundamente enraizadas en un pasado remoto,
aunque trabajos recientes de historiadores demuestran que su origen es
mucho más reciente y, de hecho, que fueron inventadas apenas en el siglo
XIX con la finalidad de proveer de la mayor legitimidad posible a la
institución de la monarquía. En un caso más cercano, la celebración del
nuevo Beaujolais en Francia es de reciente creación, fruto de una nueva
estrategia para la comercialización del vino que proviene de esa región,
una promoción que ha tenido mucho éxito en los países donde el vino
48
francés es muy apreciado. Otro ejemplo viene de Australia: hoy en día, los
australianos están cuestionando si deberían abandonar, o no, los símbolos
reales de su pasado colonial. Si optan por abandonar esas tradiciones y
símbolos lo más probable es que otorguen otra tradición simbólica para
marcar el nacimiento de su sociedad compuesta, en buena medida, por
inmigrantes. En este caso, se crearía una nueva tradición que sería
utilizada en el presente.
A finales del silgo XX, la protección ambiental y de la flora y fauna se
convirtió en un tema popular. En Norteamérica, por ejemplo, los
amerindios fueron reconocidos como los originales ‘ambientalistas’ al
preceder por mucho al nacimiento del movimiento ambiental; pero
investigaciones hechas por antropólogos e historiadores han revelado una
realidad mucho más compleja. Krech (1999), por mencionar un autor,
escribió que después de la llegada de los europeos en la Nueva Francia en
el siglo XVI, los amerindios en el valle del río San Lorenzo sobreexplotaron
el castor hasta extinguirlo en su territorio. La noción de la necesidad de
proteger el medio ambiente y la flora y fauna en peligro de extinción era
ajena a la cultura tradicional aborigen, porque el estilo de vida de los
cazadores-recolectores se basaba en explotar al máximo los recursos que
existían en el medio ambiente inmediato. Por otra parte, los tempranos
amerindios se caracterizaban por tener una concepción animista del
mundo animal; de manera que los indígenas de las grandes llanuras en lo
que son ahora los Estados Unidos creían que cualquier animal que lograra
escapar de su cacería inmediatamente advertiría a los demás que no
debían entrar en esa zona. Con esta justificación mataban a todas las
presas que encontraban a su paso. Pero, además, su creencia en la
reencarnación llevaba a la mayoría de los amerindios a pensar que los
49
animales muertos volverían a nacer para la temporada siguiente. Según
Krech, la noción del ‘indígena ecologista’ es un mito que, en esencia, tiene
mucho más que ver con nuestras preocupaciones contemporáneas por el
futuro del medio ambiente y mucho menos con la naturaleza de la cultura
tradicional e histórica de los amerindios.
Este análisis lleva a la siguiente conclusión: la sociología contemporánea
ha abandonado el paradigma de la transición (es decir, de la sociedad
tradicional a la sociedad industrial) para ahora integrar a la tradición en los
análisis del actual cambio social progresivo. De hecho, obras recientes
usan la tradición para definir un tipo de sociedad (sea teórica o empírica),
y para definir una orientación subjetiva hacia la acción. Estos diferentes
acercamientos serán elaborados en las líneas que siguen.
En su teoría general de la acción, Freitag (1986) define tres tipos de
sociedad, con base en tres maneras de definir las normas de la acción
social. La primera forma que propone –la cultura– define a las sociedades
míticas y arcaicas. La segunda –poder– define a dos tipos: las sociedades
tradicionales y modernas; estas últimas construidas contra la tradición. La
tercera forma de regulación –control– es característica de la sociedad
posmoderna, en que un gran número de organizaciones contribuyen a la
estructuración de la sociedad.
Aparte, la tradición es usada para describir diferentes sociedades
empíricamente. Siguiendo los argumentos de Max Weber, Huntington
(1996) sostuvo que el mundo está dividido en ocho grandes zonas
culturales que mostraban persistentes diferencias culturales causadas por
distintas tradiciones religiosas que mantienen su poder hoy a pesar de la
industrialización y las fuerzas del desarrollo económico. Por su parte,
Inglehart y Baker (2000) estudiaron el tema de los valores mediante
50
sondeos aplicados en 65 países que contienen más del 75% de la
población mundial. Según estos autores, sus cuestionarios revelaron la
permanencia de valores tradicionales particulares.
La tradición también es considerada una orientación normativa hacia la
acción, esto en una perspectiva que subyace a las obras de Tocqueville
(1856[1956], por ejemplo). En sus escritos, Raymond Boudon formula una
teoría general de la acción basada en la búsqueda del significado por parte
de los actores, y propone ampliar el concepto de la racionalidad del actor
al dividir este concepto en cinco tipos; a saber: utilitaria, teleológica,
axiológica, cognitiva, y tradicional. Este esquema de cinco tipos de
racionalidad pretende describir los motivos positivos que impulsan a un
actor a actuar de una cierta manera. Los economistas y defensores de la
teoría de elección racional privilegian la racionalidad utilitaria basada en la
búsqueda del auto-interés. Para Boudon, sin embargo, hay otros tipos de
razones/motivos que también pueden incidir en la forma en que actúan
los individuos. Además, afirma que la visión que limita el contenido de lo
racional únicamente a su dimensión ‘utilitaria’ es un ejercicio en
reduccionismo, porque tanto la costumbre como el hábito también
pueden incitar a las personas a actuar de una forma en particular.
Entonces, al hablar de la racionalidad tradicional –es decir, ‘siempre se ha
hecho así’– estamos refiriéndonos a sólo un tipo particular de racionalidad
entre varios otras.
Según Boudon, el análisis sociológico debe definir el contexto y las
circunstancias en que se ejerce uno u otro de estos tipos de racionalidad,
sin perder de vista que ninguno es más importante que otro. Esta
propuesta nos permite entender el papel de la tradición en las
explicaciones sociológicas. En las sociedades campesinas, por ejemplo, el
51
ritmo de las estaciones del año es de enorme importancia, mientras que el
desarrollo de la tecnología es sólo modesto (Weber 1976). Allí, entonces,
el peso de la costumbre y de la tradición es muy grande, y las personas
carecen de motivos válidos para cuestionar aquello que siempre ha
funcionado bien. Sus condiciones de vida las conducen a valorar la
estabilidad y la familia, ya que esta última provee la mano de obra
requerida para cultivar la tierra. Sin embargo, aunque luego aparecen
inventos tecnológicos que amenazan las formas de vida tradicionales, la
tradición permanece como un elemento clave para entender la
implantación de esas transformaciones, o bien las dificultades que
enfrentan para ser aceptadas. Mendras (1967) ha demostrado que no es
posible entender la introducción de invenciones en las sociedades
campesinas independiente de la cultura receptora porque dichas
innovaciones primero deben ser integradas en la cultura tradicional antes
de ser acogidas ampliamente.
Boudon (1992) ofrece un buen ejemplo que revela el papel de la
tradición en el cambio social continuo mediante la reelaboración de las
observaciones que encontramos en la célebre monografía de Thomas y
Znaniecki (1927[1984]) sobre campesinos inmigrantes polacos en Chicago
a principios del siglo XX. Los inmigrantes que se adaptaron más
rápidamente a la sociedad receptora fueron aquellos que manifestaban el
más alto grado de tradicionalismo y apego a su ámbito original. Esta
integración en un ámbito conocido les proveía de apoyo y un marco de
referencia que frenaba el proceso de desorganización social típica de las
comunidades de inmigrantes que encaran una radical ruptura con su
original comunidad tradicional. Los inmigrantes polacos adoptaron una
52
acción racional que les permitía integrarse en la sociedad receptora,
mientras que su colectividad tradicional les servía de apoyo.
Para ilustrar la riqueza de este acercamiento, a continuación se
presenta un ejemplo tomado de la sociología francesa. En sus estudios de
la sociología de la religión, Le Bras (1955) observó una paradoja: los
bretones que migraban a París en la década de 1950 rápidamente
abandonaron sus prácticas religiosas. Un primer y superficial análisis dio la
impresión de que primero practicaban una religión estrictamente
conformista, pero que la abandonaron en cuanto dejaron su tradicional
forma de vivir, erigida sobre las bases de familia y pueblo. Pero, Le Bras
propuso otra explicación. Demostró que la lógica de la conducta de
aquellas personas era igual en la ciudad que allá en su pueblo natal. En el
pueblo, el comportamiento era regulado por el grupo social; de manera tal
que ir a misa, por ejemplo, no era sólo una manera en que la gente
demostraba su fe en el catolicismo, sino también una participación
altamente valorada en una actividad social que marcaba fuertemente el
ritmo de la vida local. En contraste, en el ambiente pluralista de la gran
ciudad, el acto de ir a misa era concebido como una manera de expresar
una opinión, y de manifestar una conducta que no todos acogían. De
hecho, una que chocaba con la opinión mayoritaria. En esas circunstancias
resultó difícil para los recién llegados, deseosos de integrarse en su nuevo
ambiente, seguir con una práctica que era una norma firmemente
establecida en su ámbito original. Es en este sentido que uno podría
argumentar que el hecho de ir a misa en el pueblo y el acto de no asistir al
servicio religioso ya como residentes de la ciudad constituyen dos
conductas que obedecen a una misma lógica social.
53
Todos estos ejemplos demuestran diferentes maneras de referirse al
concepto de la tradición: a la vez que la tradición describe un tipo de
sociedad, también define una orientación hacia la acción. Esta última
perspectiva la encontramos en numerosas obras de sociología que
muestran cómo pueden entremezclarse diferentes tipos de conducta
racional. Para ilustrar esta perspectiva, recordemos cómo se postulan
referencias a la tradición en tres campos de estudios empíricos de gran
importancia al final del siglo XX.
En el mundo desarrollado, la sociedad consumista del mercado exige
productos estandarizados –comida rápida, Coca-Cola, computadoras,
autos, jeans, CDs, películas– a la vez que la globalización tiende a
homogenizar las prácticas comerciales y modos de producción. Empero,
los sociólogos han empezado a descubrir múltiples respuestas
innovadoras en las culturas nacionales de consumo, como Miller (1995)
revela en su trabajo. Argumenta que los contextos locales siguen siendo
altamente diversificados y, en cada caso, las influencias materiales
externas son reinterpretadas. La diversidad cultural sigue siendo
reafirmada y apoyada al vivir las tradiciones nacionales y culturales: es
decir, la Coca-Cola no ocupa el mismo lugar en la cultura alimenticia
francesa que en la norteamericana, y los conocedores nos aseguran que la
pizza norteamericana es muy distinta a su ‘primo’ italiano.
Nuevas tecnologías ejercen un fuerte impacto en el carácter del trabajo,
pero el trabajo también está enraizado en la cultura y las tradiciones. La
gente trabaja y supervisa las labores de otras, dentro de estrictos límites
institucionales marcados tanto por las tradiciones nacionales como por la
innovación organizativa.
54
Los trabajos empíricos sobre la integración de los inmigrantes en las
sociedades desarrolladas muestra que no forman totalidades con
contornos bien definidos por sus tradiciones originales. Más bien, suelen
ser muy diversos y, al reconstruir sus tradiciones en su nuevo país
combinan elementos innovadores con otros adoptados de su nuevo
hogar. Así, la tradición y la modernidad se combinan para producir nuevas
identidades cosmopolitas que pueden diferir de un país a otro, como
sugiere Kymlicka (1995). La referencia a la tradición, por lo tanto, sigue
muy viva en los análisis sociológicos actuales.
Véase también: Sociedad industrial/sociedad post-industrial: Historia del
concepto; Modernidad; Modernidad: Historia del concepto;
Modernización, teorías sociológicas de; Multiculturalismo: aspectos
sociológicos; Cambio social: tipos
Bibliografía
Boudon R 1984 La place de dèsordre. Presses universitaires de France,
París.
Boudon R 1992 Action. In: Boudon R (ed.) Traite de Sociologie. Presses
universitaires de France, París, pp. 21-55.
Eisenstadt S N 1973 Tradition, Change and Modernity. Wiley, Nueva York.
Freitag M 1986 Dialectique et socièté. Introduction á une théorie générale
du symbolique. Éditions L’âge d’homme, Genève, Suisa y Éditions
Saint-Martin, Montréal, Canadá.
Halbwachs M 1935[1994] Les cadres sociaux de la mémoire. Albin Michel,
París.
55
Hobsbawm E 1983 Introduction: Inventing traditions. In: Hobsbawm E,
Ranger T (eds.) The Invention of Tradition. Cambridge University
Press, Cambridge, Reino Unido, pp. 1-14.
Huntington S P 1996 The Clash of Civilization and the Remaking of World
Order. Simon and Schuster, Nueva York.
Inglehart R, Baker W E 2000 Modernization, cultural change, and the
persistence of tradicional values. American Sociological Review.
65(1):19-51.
Krech S 1999 The Ecological Indian. Myth and History. W W Norton and
Co., Nueva York.
Kymlicka W 1995 Multicultural Citizenship. Oxford University Press,
Oxford, Reino Unido.
Le Bras G 1955 Études de sociologie religieuse, Vols. I y II. Presses
universitaires de France, París.
Lévi-Strauss C 1962 La pensé sauvage. Plon, París.
Mendras H 1967 La fin des paysans. S.E.Q.E.I.S., París.
Mendras H 1976 Les sociètés paysannes. Éléments pour une théorie de la
paysannerie. Armand Colin, París.
Miller D (ed.) 1995 Worlds Apart. Modernity through the Prism of the
Local. Routledge, Londres.
Miner H 1939 St. Denis. A French-Canadian Parish. University of Chicago
Press, Chicago.
Redfield R 1956 Peasant Society and Culture. University of Chicago Press,
Chicago.
Shils E 1981 Tradition. University of Chicago Press, Chicago.
56
Sztompka P 1994 The Sociology of Social Change. Blackwell, Oxford, Reino
Unido.
Thomas W I, Znaniecki F 1984 The Polish Peasant in Europe and America.
Nueva York [1927], rev. ed. University of Illinois Press, Chicago.
Tocqueville A de 1856[1986] L’Ancien régime et la Révolution. Robert
Laffont, París, coll. Bouquins.
Weber E 1976 Peasants into Frenchmen. The Modernization of Modern
France 1870-1914. Stanford University Press, Stanford, California.
S. LANGLOIS