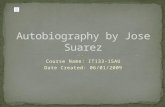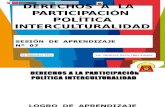elementos para la construcción de una democracia universitaria_fredy suarez
-
Upload
fredy-suarez -
Category
Documents
-
view
219 -
download
4
Transcript of elementos para la construcción de una democracia universitaria_fredy suarez
ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA
DEMOCRACIA UNIVERSITARIA (Análisis de coyuntura en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC)
Fredy Giovany Suarez
Licenciado en Ciencias Sociales
Con la firme convicción que es momento para que la universidad y los estamentos
que la componente inicien un debate más profundo hacia la real transformación de
la universidad en su carácter público, me permito sacar este nuevo documento de
insumo a la discusión académica, propositiva y sobre todo transformadora.
1. LA MOVILIZACIÓN
Sin pretender caer en coyunturalismo o visiones restringidas de la acción y lucha
estudiantil, pero si con la conciencia suficiente para señalar algunos aspectos
fundamentales en este intento por comprender el momento en el que nos
encontramos, quisiera señalar que la “movilización” (de cualquier sector social o
popular) es en todo momento producto del trabajo constante, el estudio, la
elaboración de ideas, la unidad de criterios y la cohesión de identidades entorno
de un objetivo claro. Esto se hace condición cuando lo que se persigue es la
transformación del actuado estado de cosas que constituyen la realidad material
de la humanidad, y en nuestro caso concreto, cuando se busca la transformación
estructural de la universidad.
En este sentido, comprendemos la movilización, como aquel conjunto de acciones
prácticas que permiten el avance y desenvolvimiento de la lucha hacia nuevos
estadios (espacios) de la confrontación política y social, y que por demás tiene
como característica fundamental su permanencia en el tiempo con la acumulación
suficiente de fuerzas y energías para alcanzar la los objetivos previamente
construidos, en una perspectiva de corto, mediano o largo plazo. En este sentido,
si la movilización en esencia es un avance en la profundización de la
confrontación, los antagonismos y las contradicciones, es por demás la forma en
que se manifiestan epidérmicamente los procesos de construcción de base.
Ahora bien, esta visión sobre la movilización atiende principalmente, a la idea de
“movilización consiente”, es decir de un proceso que ha puesto y trazado sus
objetivos, construyendo paso a paso su accionar, y cuya base fundamental es la
organización. Por tanto no abandonara en ningún momento la acción política, la
acción práctica y la acción transformadora, hasta alcanzar los objetivos trazados o
ser derrotados inermemente por el enemigo. Vale hacer salvedad, que no se
menosprecia la importancia del “espontaneismo”, pero si se pone de presente que
este, sin una coherente conducción política, está en riesgo de volverse parte o
excusa de la propia reacción.1
Me ha parecido pertinente, iniciar por este punto sustancial, en tanto que las
experiencias ocurridas al interior de la UPTC, (por lo menos en los últimos años)
obligan a replantear la forma en que se concibe y desarrolla la movilización
estudiantil. En primer lugar considero que existe una tergiversación de “la
movilización” como fin último de la lucha estudiantil y no como herramienta
desdeñable de acuerdo a los avances y estados en que se encuentre las luchas y
reivindicaciones por las que hemos decidido volcarnos contra el orden establecido.
En segundo lugar, la tergiversación de la idea de movilización, nos ha llevado a
considerar (antilógicamente) que esta representa parálisis. Es decir que la acción
de la movilización se restringe a la idea de interferir con la “normalidad académica”
a partir del cierre y bloqueo de edificios. En efecto, las que hemos considerado
vías de hecho (bloqueos, plantones, marchas, etc.) son fundamentales dentro de
la lucha estudiantil, pero son tan solo una ínfima parte del largo proceso que
representa la movilización. Estas acciones se han convertido lastimosamente en la
cortina de humo para aplazar la construcción de base, las discusiones de fondo y
la organización del estudiantado. Los bloqueos y demás manifestaciones del
estudiantado en oposición o confrontación por determinada coyuntura, se han
quedado únicamente en acciones contestarías e inmediatistas, que además
terminan por dar mayor legitimidad al maniqueo discurso de la “no organización”,
la confrontación directa sin el peso de las masas y el desarrollo de seudo-
populismos.
En tercer lugar y quizá como raíz de esta problemática, es la inexistencia de un
objetivo claro, la ausencia de una hoja de ruta o de un mediano vinculo unitario
1 La idea del espontaneismo dentro del avance de la lucha o su tendencia a ser parte de la reacción, es profundizado con gran brillantes por V.I. Lenin, en su documento ¿el quehacer? El cual, a propósito debe ser retomado, leído y analizado con juicio, sin importar nuestra postura política o ideológica, en tanto que es un documento concreto sobre la praxis revolucionaria.
para el avance de la lucha estudiantil en la UPTC y en Colombia. La historia del
movimiento estudiantil está plagada de intentos por avanzar en esta unidad,
empero ninguna de estas ha tenido la capacidad para superar la represión, el
infantilismo, el vanguardismo y demás dificultades que implica la idea de
organización y construcción del movimiento estudiantil. Nuestra más reciente
experiencia la encontramos en la MANE, de la cual hemos analizado sus errores y
aciertos, sus fallas y avances, pero aún no hemos construido una iniciativa o que
bien trascienda la MANE o que la recupere y fortalezca en la lógica de continuar
en el arduo camino de forjar la unidad estudiantil, hoy más que nunca necesaria.
Estos aspectos deben abrir en nosotros un sinfín de interrogantes sobre nuestro
papel como estudiantes, organizaciones y comunidad académica sobre el cómo y
el para que de la movilización. No solo en un sentido teórico, sino en su praxis
concreta basada en la construcción y unificación del estudiantado en torno a un
objetivo concreto que permita trazar la tan anhelada ruta de la transformación.
Finalmente vale recordar dos premisas fundamentales, la primera de ellas es que
la movilización se encuentra ubicada en el plano de lo táctico y por tal su puesta
en marcha debe anclarse a la unidad de los todos los sectores participes de la
lucha estudiantil y la segunda, a manera de idea general, es que la combatividad
del estudiantado está en su capacidad de proponer, de construir y sobre todo de
crear.
2. LA DEMOCRACIA
Para abordar este importante tema, quisiera partir de una idea fundamental, y
que retoma el actual debate al interior de la UPTC, “votación” y “elección
directa” NO representan en ningún sentido democracia. Ejemplo práctico de
esta realidad lo encontramos en lo cotidiano de la sociedad colombiana. (comicios
electorales cada 3 o 4 años, que no son más que formas maniqueas de
legitimación de los poderes tradicionalmente instituidos y que gobiernan en favor
de sectores reducidos y en detrimento de las grandes mayorías de colombianos
que viven en condiciones de miseria y en la paupérrima pobreza) si partimos de
esta idea, resulta contradictorio pelear por institucionalizar formas de elección y
votación al interior de la universidad, que en la realidad general del país no han
sido funcionales (a los más sentidos intereses y necesidades de la población) y
por el contrario cada día más reproducen los vicios burócratas de la corrupción y
la delincuencia política. Esta idea, en ningún sentido va en contravía de la
necesidad de dar mayor capacidad de decisión al estudiantado en la dirección,
gobierno y construcción de la Universidad, pero si es una mirada crítica al
excesivo reduccionismo que se ha venido dando en torno al debate fundamental
sobre la democracia universitaria.
Empero este agudo debate no puede desarrollarse sin tener una noción más o
menos concreta sobre que entendemos por Universidad y Democracia.2 Para el
desarrollo de la idea de democracia, debemos partir por ampliar, resignificar y
profundizar su “significado” intentado ir más allá de la visión reduccionista, y por
demás simplista, de comprender la democracia a partir del ya conocido “demos” y
el “Kratos” (poder del pueblo) aprendido en la educación básica. La razón de
pretender avanzar sobre este, se sustenta en el recurrente error de simplificar está
a dos palabras excesivamente generales, volátiles y de difícil materialización que
desdibujan las dinámicas, conflictividades y antagonismo de la misma. Vale la
pena resaltar que no se trata de eliminar el significado etimológico de la palabra,
sino de debelar aspectos fundamentales que se desarrollan dinámicamente
alrededor de este.
En principio, comprendemos la idea de democracia como una construcción
histórica y social, cuyo fundamento es el consenso y por tanto se presenta como
una relación dialéctica constante e inacabada de la humanidad3. Esta idea se
encuentra tranversalizada en todo momento por noción de poder y por tanto de su
efectivo ejercicio por parte de la sociedad. Es por ello que resulta ingenuo reducir
su desarrollo a un simple asunto de urnas electorales, votaciones, mayorías o
representatividades, al contrario de esto representa un conjunto de principios que
articulan la vida personal con el desenvolvimiento de lo social y por ende, implican
la articulación política de los individuos para la construcción de la sociedad y su
gobierno. Este último no reducido a la especulación de representación, sino a la
conducción ética y moral de la sociedad desde y para la propia sociedad.
Empero, valdría preguntar ¿existe una forma única de democracia? De hecho,
pensar en la democracia como una forma estática y predeterminada en la que se
articula y organiza políticamente la sociedad es una contradicción, ante esto vale
la pena reiterar el carácter dinámico, dialectico y polisémico que implica la
democracia. En esta perspectiva, una cosa es la democracia liberal, que como
señala Hannah Arendt, “es una visión de Estado en el cual el gobierno es un
2 Aludiere esta primera, teniendo en cuenta que ya he desarrollado un primer documento que expone brevemente este tema a partir de intentar recoger los valiosos aportes realizados por el Profeso Sergio De Zubiría. 3 Como lo señala Diana Uribe, el mayor avance que presenta la idea de democracia en los griegos, es la superación de la visión del orden divino para la instauración de un orden civil, cuya forma de legitimación es el consenso. Este aspecto representa un vuelco a las realidades y relaciones sociales de la civilización
aparato de administración que regula los intereses privados”4 en esta visión la idea
de participación se restringe al voto como forma de manifestar su opinión, y es en
este en donde termina su injerencia en el gobierno. Y otra cosa muy diferente la
democracia avanzada, como proceso de combate programático, reivindicativo y
organizado,5 es decir que esta parte y reside en la organización popular para el
ejercicio efectivo del poder, la toma de decisiones y la conducción desde las bases
del gobierno. Desde este punto de vista y siguiendo a Lukács,6 al concebir esta
idea como proceso, resulta pertinente hablar de democratización mas no de
democracia como si fuese un estado concreto y determinado.
Esta diferenciación entre un u otro tipo de democracia, busca principalmente
ampliar el espectro del debate público que hoy por hoy se da en torno a semejante
dilema de la modernidad, no obstante y en consonancia con Arismendi, no sólo
busca combatir la tendencia por la cual “la expresión democracia” se estanca en
una visión instrumental restringir en lo institucional, también busca posicionar
como idea fundamental la democracia (democratización) como un proceso en sí
misma y cuyo principio de construcción es la organización de la sociedad para el
ejercicio pleno y efectivo del poder. En este sentido, no basta con la creación de
aparatos, instituciones, o representaciones, que en última instancia reproducen la
lógica unidireccional de delegación sin compromiso, por el contrario, reside en la
organización de base, la capacidad de ejercicio directo del poder, la construcción
de un democracia avanzada capas de discutir definir y trazas los destinos de la
sociedad desde la sociedad.es allí donde se materializa la participación y no en las
urnas.
3. DEMOCRACIA UNIVERSITARIA
Habiendo avanzado en una mediana conceptualización de la idea de democracia
como proceso, con los diferentes aspectos, ámbitos y elementos que la
circundan, resulta necesario ahondar en la problemática que nos llama, “la
democracia universitaria”. En principio, la universidad como institución anclada a la
construcción del Estado y como aparato ideológico del mismo,7 reproduce y
4 ARENDT. Hana. Democracia. 5 RODNEY. Arismendi. El concepto "Democracia Avanzada" 6 Georg Lukács- El hombre y la democracia.- Contrapunto - Buenos Aires – 1989 - Págs. 53-54 7 Esta noción propia de Althusser, en nada contradice la idea de construcción de una universidad con perspectiva emancipadora. Tan solo hace referencia al estado actual de la universidad como aparato de conducción ideológica de la clase dominante sobre la clase dominada y cuyo actual funcionamiento, se reduce a la visión mercantilista y cualificación de la mano de obra, sin ninguna perspectiva trasformadora o critica de la realidad.
legitima de manera constante las lógicas y dinámicas del sistema imperante. Por
tanto resulta “normal” que al interior de esta las formas de gobierno, toma de
decisiones y ejecución de las mismas se desarrollen de manera vertical y
unidireccional, en beneficio de los sectores reducidos que detentan el poder y en
contravía de los más sentidos intereses de la comunidad académica.8
Es por ello, que la construcción de una nueva idea de democracia o de
democratización de la universidad parte, en esencia, de concebir este proceso
como una lucha contra-hegemónica (Gramsci), cuya forma de legitimación se
fundamenta en el ejercicio directo del poder, a través de la organización estudiantil
de base, alejado de las visión restringida de la democracia liberal burguesa, y
anclada profundamente con el avance y profundización de la capacidad de
dirección de los destinos de la universidad en todos sus aspectos, desde los
sectores a los que debe su existencia (docentes, trabajadores, estudiantes y
ciudadanía)
En este sentido, el actual debate que se abre dentro de la Universidad, trasciende
la idea abstracta de la elección directa, como propuesta surgida en oposición a la
reelección, por el contrario se ubica en la aguda y no fácil discusión sobre la
construcción de una democracia real, directa y de avanzada de base y poder
popular. Esto me lleva a señalar, desde mi postura ideológica, que en nada resulta
consecuente continuar anclando nuestras reivindicaciones en la lógica del
liberalismo burgués, el cual continua profundizando su opresión y explotación a los
pueblos de todo el mundo. La defensa y construcción de una democracia
universitaria, debe partir por la separación radical de la reproducción de las lógicas
de dominación imperante, de la visión delegataria del poder y de la ilusión
electoral de cambio, para confluir con el necesario y urgente cambio estructural de
la sociedad.
Así pues, y como idea primaria de la democracia universitaria, aun por construir,
se debe señalar que sin la organización permanente y activa del estudiantado en
ningún sentido existirá tal democracia. Es por ello que la tarea fundamental hoy
para los y las estudiantes, para los maestros y maestras, para los trabajadores y
trabajadores y en general para la comunidad academia, es la organización como
acción directa del ejercicio del poder.
En segundo lugar, pero profundamente ceñida a la organización se encuentra el
fortalecimiento de lo académico a través de la elaboración de propuestas que
8 Basta decir que esta lógica vertical y unidireccional, al interior de la universidad, responde en igual sentido que en el resto de la sociedad a la dominación y opresión de clase, y por tanto la construcción de una democracia universitaria se eleva en la praxis a la confrontación y lucha permite de las clases sociales en conflicto.
recojan todo el contenido ideológico y político del tipo de universidad que
deseamos construir. Lo cual en una primera instancia busca sumar las fuerzas y
claridades suficientes para emprender una confrontación de ideas y propuestas
con la clara perspectiva de mandatar. Este último elemento, es la piedra angular
de nuestra idea de democracia (democratización), en tanto que resume y
condensa en el, la organización, la elaboración de propuestas e ideas y la
construcción contra-hegemónica de la democracia avanzada, como propuesta de
construcción para el estudiantado.
En tercer lugar y como elemento constante, permanente y continuado, cuya
ejecución debe encontrarse de principio a “fin” encontramos la formación, en clave
de politización. Resulta imposible pensar en una idea de democracia
(democratización) sin tener en cuenta su carácter político y por tanto la formación
contante en el campo de la política por parte de los sujetos que pretendemos
pasar del plano contemplativo a la acción transformadora. Esta politización
también se enmarca en un conocimiento profundo de las realidades que
comprenden la Universidad, como escenario en el cual se gesta el florecimiento de
la más clara conciencia de una época, y por ende las realidades de toda la
sociedad. Así pues no solo se piensa en una democracia “institucional” restringida
a un territorio parcial (campus universitario) sino en la proyección de esta en el
campo de lo social.
Bajo estos tres elementos, considero se puede iniciar un largo y profundo debate
sobre la democracia universitaria, hoy tan en baca de todos y tan en práctica de
nadie. Vale la pena resaltar que estos elementos no se presentan de manera
silvestre o se construyen de la noche a la mañana, sino que son producto del
trabajo contante por parte de todos y cada uno que hacemos parte de la
Universidad y por tanto merecen de la paciencia, esfuerzo, sacrificio y abnegación
de implica iniciar un largo proceso transformador.
4. NUESTRA HOJA DE RUTA; LOS CONSEJOS ESTUDIANTILES
A manera de conclusión y como elemento propuesta para el inicio de este largo
camino por la construcción de la democracia, me permite señalar algunos
aspectos de la ya reconocida propuesta de construcción de los Consejos
Estudiantiles Universitarios, sobre los cuales, vale decir, no existe un recetario
para su puesta en marcha, pero que a medida que logramos concretar y
materializar esta idea, de seguro existirá un horizonte menos incierto hacia la
democratización de nuestra Alma Mater.
En conexión con los tres elementos señalados en el primer acápite, y a la idea de
democracia que se ha intentado desarrollar, se ponen en consideración de los y
las estudiantes, la construcción de los CEU como hoja de ruta para la organización
estudiantil de base, como forma de discusión y definición de iniciativas surgidas
desde la base. En este sentido, como condiciones fundamentales para la
construcción de los CEU se presenta la amplitud, la participación, la discusión, la
definición, el consenso y la unidad estudiantil de base. La dinámica y permanencia
de los CEU, se enmarca en la lógica de la “movilización consiente” lo cual los
convierte en acciones prácticas para la consecución de objetivos claros definidos y
construidos de manera colectiva por el estudiantado. Así pues quisiera señalara
algunos aportes que pueden ser funcionales a la hora de pensarnos la
construcción de escenarios:
- En primer lugar, se debe señalara que los CEU, no pueden ser concebidos
en ningún sentido como aparatos de representación o delegación de
funciones, sino como escenarios colectivos propicios para la discusión,
construcción y puesta en marcha de iniciativas surgidas desde el
estudiantado.
- La emergencia y creación de los CEU, parte desde un arduo trabajo
académico a través del cual tienen voz, participación, decisión, definición y
acción permanente los y las estudiantes. De esta manera, como propuesta
se plantea que exista un comité de estudiantes (sería maravilloso si todos
entraran en el) que inicie la elaboración de un agenda académica que
construya espacios accedimos de discusión (como este) a los cuales se les
suma el ingrediente de decisión y definición de iniciativas en torno a
determinado tema. En este sentido, son los estudiantes quienes crean y
dan vida al espacio, esperando que cada semestre elabore propuestas que
serán sustentadas en el espacio académico para ser debatidas y
consensuadas para su ejecución. Así se puede señalar que es autonomía
de los semestres definir como participaran en el espacio.
- La definición de vocerías o interlocutores con la administración
(principalmente) está sujeta al debate dentro de los espacios convocados y
no es un determinante del espacio. Lo que se busca es la participación
activa de cada semestre, con la elaboración de propuestas y el debate de
las mismas.
- En busca de legitimidad y participación, la sus tención de propuestas está
sujeta a las definiciones del semestre, en este sentido todo estudiante que
participe dentro del espacio debe tener aval de su semestre (esto no
significa en ningún sentido que represente en su totalidad al semestre) y
cada semestre tendrá la posibilidad de presentar diferentes propuestas para
la discusión, ampliando así la posibilidad y capacidad de participación de
los estudiantes.
- El comité, hace las veces de adelantar elementos de orden logístico y
colaborara con la organización de los elementos necesarios para el
desarrollo de los espacios, por lo cual no podrá ajustar elementos de tipo
programático que no sean definidos en los espacios académicos
desarrollados.
- La intención de los espacios académicos, es poner un orden en la
discusión, mas no restringir a la lógica de expositores y auditorio, puesto
que lo que se presenta en este son iniciativas y propuestas surgidas desde
cada uno de los semestres. No se trata de buscar grande expositores sobre
un tema, aunque pueden ser invitados, sino de poner en circulación el
debate desde los estudiantes partiendo desde cada semestre.
- Las determinaciones de los espacios académicos, pueden ser tomadas
como declaraciones políticas, en tanto que su contenido lo determine y
deben avanzar, con el tiempo, de ser espacios restringidos al activismo,
para consolidar escenarios de construcción real en el corto, mediano y largo
plazo.
- Los CEU deben lograr acumular la mayor participación posible por parte de
los estudiantes de la escuela, al tiempo que deberán configurarse como
escenarios para la interlocución con la administración. Tanto de la
participación activa del estudiantado, como de la capacidad de interlocución
dependerá el efectivo accionar del CEU.
Lo anterior, solo son algunas ideas que buscan orientar la idea, aun en
construcción, de los CEU y por tanto se pone de presente que la dinámica de
estos no está sujeta a una forma única de su desarrollo, por el contrario la
existencia de estos dependerá en todo momento de las formas de organización
más convenientes de acuerdo a las realidades de cada Escuela o Facultad,
siempre y cuando cumplan con las condiciones de amplitud, participación,
discusión, definición, consenso y unidad estudiantil de base.