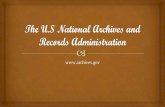El sistema de salud de Estados Unidos: ¿paradigma a imitar ... · W//h 10 Cuademos Médico...
Transcript of El sistema de salud de Estados Unidos: ¿paradigma a imitar ... · W//h 10 Cuademos Médico...
El sistema de salud de EstadosUnidos: ¿paradigma aimitar o espejismo?
Ana Diez Roux *Hugo Splnelll*
INTRODUCCION
En los últimos años se han planteado unaserie de propuestas en relación a lareformulación de los sistemas de salud.las mismas reconocen un documentobase del Banco Mundial «Financinq Health
Services in Developing Countries. An Agendafor Reform (1) que ya hemos analizado (2). EnArgentina recientemente se han publicado trestrabajos que consideramos de importancia porla ubicación de los actores que los formulan(3),(4),(5) y que proponen la reformulación delsistema desde una óptica neoliberal en clarasintonía con la propuesta del Banco Mundial.
Como elementos centrales de todas es-tas argumentaciones se utilizan términos comolibre elección, desregulación, optimización de
los recursos, eficiencia y eficacia, equidad. Unanálisis de los mismos nos lleva a descubrir lasdiferencias entre lo enunciado y la realidad. Elanálisis del sistema de salud estadounidense ••demuestra que los fundamentos de estas argu-mentaciones no se cumplen. Este artículo inten-ta colaborar en el esclarecimiento de las pro-puestas que nos lleven a configurar un sistemahumanizado, desmedicalizado y de alta calidadque se presente como una real alternativa antelos modelos estatales burocratizados o los libe-rales mercantilizados. Creemos que el espaciode lo público debe y puede ser reformulado perocon contenidos muy diferentes a los que planteael modelo neoliberal.
• Médicos pediatras y sanitaristas. Integrantes de la Comisión Organizadora de las Jornadas de Atención Primaria de la Saludy de Medicina Social.•• El sistema de salud norteamericano junto al sistema de salud chileno conforman la "imagen objetivo" a seguir desde el discursooficial.
W//h 10 Cuademos Médico Sociales Nº 63 - Año 1993
EL SISTEMA DE SALUD DE ESTADOS UNIDOS
Estados Unidos vive actualmente un in-tenso debate acerca del estado actual y el futurode su sistema de salud. Expertos de diversosámbitos y de variada ubicación dentro del espec-tro político coinciden en que el sistema está en«crisis». El tema de la reforma del sistema desalud ha pasado a ocupar un lugar prioritario enla opinión pública de ese país, y la proximidad delas elecciones presidenciales lo ha transformadoen un tema de gran peso político. segundo enimportancia luego del de la crisis económica. Aligual que en otras áreas, Estados Unidos es amenudo tomado como modelo por técnicos de-seosos de reformar los sistemas de salud depaíses como el nuestro. Vale la pena en estascircunstancias describir las características dedicho sistema de salud, y sus consecuencias enel gasto sanitario, en los servicios de salud y enel estado de salud de su población.
Estados Unidos es el país del mundo quemás dinero gasta en salud. En 1989 su gastosanitario per cápita superaba al gasto canadien-se en 40% y al gasto suizo en 70%, Canadá ySuiza son los paises que siguen a los EstadosUnidos en el ranking de paises con mayor gastoper cápita (6). En 1990 el gasto sanitario fueequivalente a 12,2% del Producto Nacional Bru-to (7), es decir que en ese año Estados Unidosinvirtió más de 600.000 millones de dólares ensalud (aproximadamente 2.500 dólares porhabi-tante y por año. No sólo es una cifra muy alta sinoque en los últimos 30 años experimentó unaumento progresivo y considerable. Seincrementó a razón de aproximadamente el1 Oal15% anual por encima de la inflación existenteen la economía (8). Si bien ha habido intentos porcontrolar el gasto, y su crecimiento decayó lige-ramente durante los años ochenta, se proyectaque para el año 2000 Estados Unidos invertirácerca del 20% de su producto nacional bruto ensalud.
Aunque en momentos de crisis económi-ca este enorme gasto y su incrementodescontrolado es considerado por muchosanalistas como el problema principal que aqueja
al sistema, no es el único ni el mayor de losproblemas. A pesarde este alto costo, el sistemademostró su incapacidad para asegurar el acce-so universal y equitativo a los servicios de salud,'y no logró reducir las desigualdades entre distin-tos sectores de la población. En primer lugar, elsistema está lejos de asegurar cobertura univer-sal a todos los ciudadanos, aproximadamente el17% de los norteamericanos (40 millones depersonas) carece de cualquier tipo de coberturamédica (9); cerca de 60 millones adicionalestienen cobertura pero ésta es total o parcialmen-te inadecuada (10). (Se estima que por año a200.000 estadounidenses se les niega atenciónmédica de emergencia por carecer de seguro, ya 800.000 adicionales se les niegan otro tipo deservicios (11) ).
Los que carecen de cobertura no sonsolamente pobres y desempleados. Alrededordel 75% de las personas que no tienen coberturapertenecen a familias en las que el jefe/jefa defamilia trabaja tiempo completo (12) pero norecibe cobertura a través de su empleo, nocumple los requisitos para recibir asistencia pú-blica, y es demasiado pobre para pagar el altocosto de las aseguradoras privadas. Inclusoentre los que tienen cobertura hay una enormevariabilidad en cuanto al tipo y cantidad de ser-vicios cubiertos.
Los 2.500 dólares per cápita que EstadosUnidos gasta en salud por año tampoco sereflejan en sus indicadores de salud. A pesar deser el país que más gasta y el origen desofisticadas tecnologías de atención perinatal,Estados Unidos ocupa el vigésimo segundo lu-gar (13) en mortalidad infantil entre los paísesindustrializados. Asimismo, persisten importan-tes diferenciales en mortalidad infantil yexpecta-tiva de vida por clase social y raza. En barrios delHarlem de Nueva York, según estimaciones, laexpectativa de vida es comparable a la de paisescomo Bangladesh (14). Podría argumentarseque indicadores de salud como mortalidad infan-til y expectativa de vida tienen poca relación conlos servicios de salud en sí y más que ver con
Elsistema de so/ud de Estados Unidos:¿paradigma ... 11 W//h
condiciones sociales, económicas y políticas.Pero, incluso si analizamos la utilización
de servicios vemos que el sistema está lejos deasegurar el acceso universal a los servicios desalud. Citaremos solo algunos ejemplos. Cercadel 40% de las embarazadas negras norteame-ricanas no recibe ningún control prenatal duran-te el primer trimestre del embarazo (15) y la
brecha entre blancas y negras se acrecentó enlos últimos años. Persisten, además, grandesdiferencias en mortalidad por enfermedadesprevenibles a través de la detección precozcomo el cáncer de cuello oterino por clase socialy raza, lo que evidencia importantes diferencia-les en el acceso a los servicios de salud.
Características del sistema norteamericano
¿Cuáles son, entonces, las característi-cas de un sistema que invierte mucho en saludpero obtiene comparativamente pocos benefi-cios? Haciendo una tipologfa grosera de losservicios de salud, caracterizándolos en cuantoa quién provee los servicios y quién los financia,vemos que en Estados Unidos tanto la provisiónde servicios como el financiamiento de los mis- .mos se realiza fundamentalmente a través delsector privado.
En Estados Unidos la mayoría de losservicios de salud se encuentran en el sectorprivado. En 1987 el Estado (a nivel federal yestatal) era dueño de solo el 25% de las camashospitalarias (16). Además, la mayoría de losmédicos trabajan en el sector privado. La provi-sión directa de servicios por parte del Estadoestá destinada fundamentalmente a grupos es-pecíficos como los veteranos de guerra, loshabitantes de las reservas indígenas y algunaspoblaciones de riesgo en los grandes centrosurbanos (17). Al igual que en otros paises elsistema público se encuentra desfinanciado y
empobrecido.Estados Unidos tambien se caracteriza
por tener una participación pública relativamen-te baja en el gasto sanitario en comparación conotros países industrializados. De todo lo queEstados Unidos gasta en salud, solo el 40%corresponde a fondos públicos, mientras que enotros países industrializados el gasto públicooscila entre el70 y e190%del gasto total en salud(18). Un 35% adicional del gasto sanitario esfinanciado a través de las aseguradoras priva-das, que proveen cobertura a la mayoría de losestadounidenses. Aproximadamente e125% res-tante del gasto sale directamente del bolsillo delos usuarios, en forma de coseguros y pagos
.directos por servicios (esto independientementede lo que los individuos pagan a las asegurado-ras en forma de pólizas)(19). Este porcentaje esconsiderablemente alto si se lo compara con elde países como Suecia o Gran Bretaña, en losque el pago directo por parte de los usuarioscorresponde al 8 y al 5% del gasto sanitariorespectivamente (20).
Los seguros públicos:Medicaid y Medicare
El 40% del gasto total que corresponde algasto público se canaliza fundamentalmente através de los dos grandes seguros que financiael Estado:Medicaid y Medicare. Es de destacarque ni Medicaid ni Medicare tienen provisiónpropia de servicios, sino que ambos contratan aproveedores privados.
Tampoco hay hospitales ni médicos ex-clusivos de Medicaid ni de Medicare.
Medlcald:cobertura para los pobres«merecedores»
Alrededor del 10% de los estadouniden-ses menores de 65 años recibe cobertura através del programa Medicaid. Este programa,que tiene su origen en las reformas de los añossesenta, es financiado conjuntamente por elgobierno federal y los estados a través de rentasgenerales y se destina a proveer cobertura para
~12 Cuademos Médico Sociales N2 63 - Año 1993
personas de bajos ingresos. Sin embargo, nobasta con ser pobre para estar cubierto porMedicaid. Solo reciben cobertura algunos gru-pos de pobres. En realidad, se estima que cercadel 60% de los estadounidenses que viven en lapobreza (según la definición de pobreza delgobierno de Estados Unidos) no recibe cobertu-ra a través de Medicaid por no cumplir con losrequisitos del programa (pertenecer a una fami-lia pobre con niños pequeños, ser ciego y pobre,viejo y pobre o discapacitado y pobre)(21). Esmás, cercadel40%del presupuesto de Medicaidse utiliza para pagar las estadías en geriátricosde ancianos que no eran originalmente po-bres sino que se empobrecieron como resultadode pagar, mientras pudieron, su estadía en di-chos geriátricos (22). Además, las característi-cas del programa Medicaid varían enormemen-te de estado a estado. Familias que satisfacenlos requisitos para pertenecer a Medicaid en unestado, pueden no satisfacerlos en otro.
A ello se suma que, en estos tiempos de«racionaíización» económica, numerosos esta-dos redujeron los fondos otorgados a Medicaidcomo parte de las estrategias destinadas a con-trolar el gasto público.Medlcare:cobertura parcial para losmayores de 65 años
El segundo gran programa financiado confondos públicos es el programa Medicare. Lainmensa mayoría de los estadounidenses rna-
yores de 65 años, independientemente de sunivel de ingreso, recibe cobertura a través deMedicare. El único requisito para recibir benefi-cios es haber aportado a la seguridad social. Elsistema se financia a través de los aportes a laseguridad social de los trabajadores actuales,'pólizas que pagan los propios beneficiarios yrentas generales. El 70% de los beneficiarioscontrata cobertura adicional con aseguradorasprivadas para la provisión de servicios queMedicare no cubre, y parapagarel coseguro quedeben abonar en cada visita médica y en cadaestadía hospitalaria (Medicare no cubre todoslos gastos, y para muchas personas lo que nocubre es considerable). Por cubrir a todos, inde-pendientemente del nivel de ingreso, Medicarees lo más cercano que Estados Unidos tiene aun sistema de cobertura universal, y gracias aello ha estado protegido de los cortes que hanafectado a programas exclusivamente para po-bres como Medicaid. Además, paga mejor amédicos y hospitales y consecuentemente no hatenido problemas de participación médica comoMedicaid (como veremos, un porcentaje consi-derable de médicos rehusa atender pacientesde Medicaid porque paga poco o porque lospacientes pobres «ahuyentan» a sus clientesricos ).
Las aseguradoras privadasEl 70% de los ciudadanos menores de 65
años recibe cobertura médica a través de asegu-radoras privadas. La mayoría lo hace a través desu empleo (23). Las empresas contratan conaseguradoras privadas para proveer cobertura asus empleados, y empleadores y empleadoscomparten el costo de la póliza en porcentajesque varían de acuerdo al lugar de empleo. Lacalidad y cantidad de servicios cubiertos, asícomo la cobertura de dependientes, varía deempresa a empresa. La cobertura médica de losempleados no es obligatoria, y se ha incorporadocomo resultado de negociaciones con los sindi-
catos. De hecho, muchas empresas pequeñas(menos de 500 empleados) no ofrecen cobertu-ra debido a que al no poder distribuir el «riesgo»entre muchos empleados, se ven obligadas apagar pólizas carísimas que ni ellas ni sus em-pleados pueden solventar. Este llamado «pe-queño mercado de aseguradoras médicas» seencuentra plagado de trabas: exclusiones o pó-lizas altísimas para aquellos con enfermedadespreexistentes, ajustes de póliza anuales de acuer-do a la utilización el año anterior, exclusión decobertura para ciertos tipos de trabajos por con-siderarlos de alto riesgo etcétera (24).
Elsistema de salud de Estados Unidos:¿ paradigma ... 13 W/h
El «libre mercado» en salud y sus consecuencias
El sistema se basa entonces en la exis-tencia de múltiples prestadores predominante-mente privados y múltiples pagadores tambienpredominantemente privados (1500 asegurado-ras y Medicare y Medicaid). El intercambio entreprestadores y pagadores se basa en la compe-tencia y se regula fundamentalmente a través dellibre mercado. ¿Qué consecuencias ha tenidoesta estructura basada en la prestación privada,el financiamiento canalizado fundamentalmentea través del sector privado y la regulación através del libre mercado?
Costo y eficienciaYa hemos mencionado el alto costo del
sistema y su incremento descontrolado. Esto sedebe fundamentalmente a dos factores: incre-mento en el costo de los servicios y altos gastosen administración. Por un lado el funcionamientodel sistema de salud ha generado una importan-te inflación, es decir un incremento en el costo delas prestaciones médicas por encima de la infla-ción general. Entre 1988 y 1989 cerca del 20%del incremento en el costo sanitario se debió alincremento en el costo de servicios médicos yhospitalarios por encima de la inflación (25). Esteincremento surge como consecuencia del libreintercambio entre múltiples pagadores y presta-dores privados. Hay evidencia considerable deque la presencia de un pagador único contribuyesignificativamente a controlar el gasto sanitario,y es un mecanismo mucho más efectivo que elmercado. Canadá tiene un sistema basado en laprovisión privada de servicios, pero el únicopagador es el Estado. En 1971, antes del esta-blecimiento del sistema canadiense, EstadosUnidos y Canadá gastaban porcentajes simila-res de su producto nacional bruto en salud. Hoy,Estados Unidos gasta e112% y Canadá el 8,9%.Canadá tiene indicadores de salud considera-blemente mejores que Estados Unidos, ademásde un sistema de salud financiado fundamental-mente a través de rentas generales que asegurael acceso universal a los servicios de salud sin el
pago de plus ni coseguros por parte de losusuarios.
Por otro lado, los costos administrativosde un sistema basado en más de 1500 asegura-doras privadas son enormes. Si bien es difícilobtener datos confiables acerca de los gastosadministrativos de las compañias aseguradorasprivadas, se estima que dichas compañias gas-tan aproximadamente el 11-12% de su presu-puesto en administración (aunque puede variardel5 al 40% de acuerdo al tamaño de la cornpa-ñia)(26). El seguro estatal canadiense, gasta un1,2% de su presupuesto en administración (27)y si se incluyen los gastos administrativosincurridos por médicos y hospitales: Canadáinvierte en administración entre el 8 y el11 % desu gasto total en salud. Por el contrario, algunosestiman que en Estados Unidos entre 19 y 25%del gasto total en salud corresponde a gastos deadministración (28). Paradojicamente, en el paísde la libre empresa, los dos seguros públicosson los que menos gastos administrativos tie-nen: aproximadamente 2% para Medicaid yMedicare. Se ha estimado que los ahorros enadministración que pudieran generarse al esta-blecer un seguro único estatal en los EstadosUnidos serían suficientes para solventar la co-bertura de todos aquellos que carecen de ella eincluso ampliar la cobertura de los que actual-mente tienen cobertura insuficiente (29).
Además, el sistema no solo cuesta mu-cho, sino que su financiamiento esmarcadamente regresivo. EI1 0% más pobre dela población recibe el 1,3% del total del ingresoy paga e14% del costo sanitario, mientras que el10% más rico recibe el 34% del ingreso y pagael 22% del costo sanitario (30).
¿Cobertura universal y equidad?Ya hemos mencionado que este sistema
basado en la cobertura ligada al empleo a travésde las aseguradoras privadas, sumada a laasistencia pública para viejos y algunos pobres(los pobres «rnerecedores»), deja a un por-
~14 Cuadernos Médico Sociales N!!63 - Año 1993
centaje considerable de la población sin cobertu-ra. Además, incluso los asegurados están suje-tos a numerosas exclusiones y limitaciones quevarían de plan en plan. No es raro que, luego deenfermar, el individuo pierda al poco tiempo sucobertura o se vea obligado a pagar grandesincrementos en su póliza. Las prácticasdiscriminatorias en el campo de las asegurado-ras privadas son notorias, y las exclusiones porcondiciones pre-existentes son conocidas. Deesta manera, las aseguradoras privadas selec-cionan a individuos de bajo riesgo (31). Dehecho, la competencia entre las aseguradorasprivadas no se traduce en competencia por brin-dar un «mejor seguro», sino por lograr los clien-tes de menor riesgo, a fin de preservar la solven-cia económica y la tasa de ganancia. Asi sequiebran totalmente los mecanismos de solida-ridad que subyacen a la idea de un seguro. Losmás enfermos eventualmente quedan excluidosdel sistema, se ven obligados a pagar pólizasaltísimas para obtener cobertura o se empobre-cen hasta obtener cobertura a través de Medicaid.
Los pobres y los enfermos crónicos ter-minan en el sistema público u obligados adepender de la beneficencia para obtener co-bertura. El ejemplo del SIDA es claro en esteaspecto: el 30% de los enfermos de SIDAcarece de cualquier tipo de cobertura médica yel 40% adicional recibe asistencia pública através de Medicaid (32).
Incluso entre los que tienen coberturaasegurada, el tipo y cantidad de servicios cubier-tos varía enormemente. Los proveedores fre-cuentemente discriminan en función del tipo decobertura que tienen sus pacientes, ya que hayimportantes diferencias entre lo que pagan lasasaquradoras privadas y los seguros públicospor los mismos servicios. Para citar un soloejemplo, el 40% de los pediatras restringe lacantidad de pacientes de Medicaid que aceptatratar (33). El acceso a los servicios también seve dificultado por la distribución geográfica delos médicos fomentada por el sistema, con bajaconcentración de médicos en zonas urbanaspobres y rurales (34).
Tipo de atenciónPor último, la orqaniz ación y el
financiamiento del sistema de salud tambien hatenido consecuencias en el tipo de atención quebrinda. Se ha fomentado la especialización y eluso de tecnologías costosas en detrimento deservicios básicos, preventivos y poco rentables.mas del 80% de los médicos son especialistas(35). Como resultado, considerables sectoresde la población, especialmente los pobres y los.que carecen de seguro, ven cada vez másreducido su acceso a la atención primaria (36).El sistema en su totalidad fomentó una atenciónfragmentada, curativa, especializada y con én-fasis en la alta complejidad.
El rol del Estado
No quisiéramos dejar la idea de que estesistema de salud se basa en el libre mercado alestilo más puro sin intentos eje regulación porparte del Estado. de hecho, muchos sostienenque este «libre mercado» en salud ha sobrevivi-do gracias justamente a la intervención estatalque ha compensado algunas de las mayoresinjusticias y problemas que la aplicación salvajedel mercado hubiera generado (37). Hay nume-rosos ejemplos de eficaz regulación estatal enáreas como el control de medicamentos (a tra-vés de la Food and Drug Administration), o el
monitoreo del medio ambiente (a través de laEnvironmental Protection Agency). Incluso. elpaís considerado el paradigma del libre merca-do en salud conserva una fuerte y eficaz regula-ción estatal de estas áreas. Es más, a pesar deargumentos liberales que sostienen que la librecompetencia fomenta la innovación y la investi-gación, gran parte de la investigación en saluden los Estados Unidos es financiada directa-mente por el estado, a través de prestigiososinstitutos como el Centers for Disease Control(CDC) y el Nationallnstitutes of Health (NIH).
Elsistema de salud de Estados Unidos:¿ paradigma ... 15~
Sin embargo, especificamente en el áreade servicios de salud, la estructura del sistemaha reducido el papel del Estado a la manipula-ción a menudo improductiva de incentivos eco-nómicos a fin de reducir costos e implementarpolfticas de salud. Dejando de lado discusionesacerca de su eficacia, gran parte de los intentosde controlar costos y regular el tipo de prestacio-nes a través de incentivos económicos se limitan
Claramente el sistema de salud estado-unidense debe verse en el contexto de la estruc-tura económica, social y polftica de la sociedadque sobredetermina las políticas sociales, yentre ellas la polftica de salud. Desde el punto devistade su rentabilidad y reproducción económi-ca, el sistema es plenamente eficaz. Esto quedaevidenciado en el crecimiento y la conglomera-ción de grandes cadenas de hospitales priva-dos,(40) en el desarrollo de empresas de tecno-logía médica y en el crecimiento de lascompañiasaseguradoras. Para la profesión médica el siste-ma también es eficaz en incrementar sus ingre-sos. Para estos sectores el sistema «funciona».El incremento en el costo del mismo significaque el «negocio' crece. Sin embargo, incluso enplena época de auge del conservadurismo, nu-merosos y diversos sectores perciben que elsistema está en crisis. Más del 80% de loshabitantes consideran que el sistema de saludrequiere cambios profundos (41). Las grandescorporaciones que proveen cobertura a susempleados como resultado de convenios conlos sindicatos ven reducida su tasa de gananciay su competitividad internacional debido al cre-ciente costo de la cobertura médica, dándose elcaso paradójico que hasta estas grandes corpo-raciones llaman a la reforma sanitaria. El temade la necesidad de reformar el sistema de saludse convirtió en un tema de gran relevancia,como ya lo señalar amos, en la actual campañaelectoral.
Independientemente de discusiones teó-ricas acerca de si existe o no existe el libre
a los dos pagadores (Medicaid y Medicare) so-bre los cuales el Estado tiene control directo.Como consecuencia, su impacto sobre el siste-ma en su totalidad es escaso. Además, a travésde contrataciones de los dos seguros públicoscon proveedores privados, el Estado subsidió eldesarrollo y la expansión del sector privado, endetrimento de los hospitales públicos (38) (39).
El futuro
mercado en salud, y de las consecuencias de suaplicación, es abrumadora la evidencia empíricade que este sistema de salud no funciona para lamayoría de los ciudadanos. La experiencia deEstados unidos demuestra que un sistema basa-do en la cosificación de la salud y en el mercadocomo principal mecanismo distributivo, con unafuerte participación de las aseguradoras priva-das y participación estatal limitada a subsidiar laatención de grupos reducidos de la población hasido ineficaz en proveer un nivel adecuado decobertura y responder a las necesidades desalud de la mayoría de los estadounidenses.Además, redujo el papel del Estado en losservicios de salud a la manipulación improducti-vade incentivos económicos. De hecho, muchosanalistas de polftica sanitaria de este país seencuentran abocados a generar complicadastécnicas e incentivos económicos para intentarfrenar el costo de un sistema que ya no controlanen lugar de diseñar estrategias para reducir lamortalidad infantil. o controlar la epidemia delSIDA.
Por eso, resulta paradójico que en unmomento en el que en Estados Unidos se discu-ten activamente alternativas para modificar radi-calmente el sistema de salud, en paises como elnuestro se propongan reformas basadas en losprincipios fundacionales del propio sistema deese país. En nombre de la eficiencia, la eficacia,y la equidad, se apelan a principios y estructurasque los propios estadounidenses han reconoci-do y documentado como ineficientes, ineficacese inequitativas.
W//h 16 Cuadernos Médico Sociales N2 63 - Año 1993
BIBLlOGRAFIA1. Akin, J;Birdsall, N; Ferranti, D. -Financinq Health
Services in Developing Countries». An Agenda forReform. World Bank Policy Study, Washington, E.E.U.U,1987.
2. Spineili H.•• Salud y pollticas de ajuste» en SaludProblema y Debate, N° 5 Buenos Aires, 1991.
3. Panadeiros M. El sistema de obras sociales en laArgentina: diagnóstico y propuesta de reforma. Fun-dación de Investigaciones Económicas Latinoamericana(FIEL), publicación presentada en la VII Convención deBancos Privados Nacionales ADEBA, agosto 1991.
4. Universidad Argentina de la Empresa. 11SeminarioInternacional de Economla Médica, Mimeo, agosto1990.
5. Giordano, O y Torres A. "Rellexiones sobre lapropuesta de relormulación del régimen de obras socia-les» en Novedades Económicas, marzo 1992.
6. Schieber, G y Poullier J .•• Datawatch: IntemationalHealth Spending:lssues and Trands» , Health Affairs.Spring 1991. pp 106-116.
7. Levil, K el al: National Health expeditures 1990.Health Care Financing Review, 1991 pp 29-54.
8. CRS Report lor Congress. CongressionalResearch Service. The Library 01 Congress. 91-527EPW. July 9,1991.
9. Employee Benefit Research Institute. Sources ofHealth Insurance and Characteristics ofthe UninsuredEBRI Special Report SR·14 February, 1992.
10. Friedman, E: The Underinsured: from dilemma tocrisis. JAMA 265; 2491-95,1991.
11 . Navarro V: A national health program is necessary.Challenge, MaylJune 1989.
12. Friedman, E. ob. cit.13. US Public Health Service, National Center lor
Health Statics, Health United States 1989, WashingtonDC,1990.
14. Me Cord CC, Freeman H: Excess mortality inHarlern, NEJM 322; 173-177, 1990.
15. Health United States, 1988. US Department 01Health and Human Servrcss.
16. Health United States, 1989. US Department 01Health and Human Services.
17. Kovner AR: Health Care Delivery in the UnitedStates. The Government's Role in Health Careo Nev.rYork, Spinger Publishing co., Inc. 1990.
18. Schieber, G.; Poullier, J. P.; et al: Health CareSystems in TwentyfourCountries Health Affairs, 1991 ,pp. 22-38.
19. Levit, K. et al. ob. eit.20. Navarro, V. Federal Health policies in the United
States: al altemative explanation. The Milbank Quarterly65:81·111,1987.
21. Gomick, M et al: Twenty years 01 Medicare andMedicaid: Covered populations. use 01 benelits and
program expenditures.in Health care Financing Review:20 years 01 Medicaid and Medicare, Health Care FinancingAdministration, 1985. Annual Supplement (HCFA PubN° 03217) Baltimore, MD.
22. Health Care Financing Administration (HCFA2082 FY 1989) United States Govemment 1989., 23. Pepper Commission US Bipartisan Oomrnission onComprehensi1/9 Health CareoFinal report September 1990.
24. Pepper Commission, ob. eit.25. CRS Report for Congress, ob. cit.26. Congressional Researeh Service, Library 01
Congress. Costs and effects 01 extending heaJth insurancecoverage. Washington DC, GovemmentPrintingOffice, 1988.
27. United States General Accounting Office: CanadianHeaJth Insurance: Lessons lor the United States. GAOHRD-90-91, June 1991.
28. Woodhandler S and Himmelstein D: Thedeteriorating administrative efficiency 01 the U.S. healthcare system. N England Journal of Medicine 324: 1253-58. 1991.
29. Grumbach et al:Liberal benefits. conservativespending. JAMA 265:2549-2554.
30. Friedman E. ob.eit.31. Schieber, G. and Poullier, J.P. ob.cit.32. Davis. K. etal:Financing HealthCarefor Persons
with HIV disease: policy options. Technical reportprepared lorthe National Comission on IIDS August 1991.
33. Yudowsky, B. et al. -Pediatrician participation InMedicaid 1978 to 1989». Pediatrica 85:567-77,1990.
34. Barnett, P and Midtling, J. «Public policy and thesupply 01 primary care physicians». JAMA 262:2864·2888, 1989.
35. Starfield, B:Chapter7 en Primary Care: concept,evaluation and policy, New York. Oxlord UniversityPress, 1992.
36. Freeman, H.E y Blandon R.J. Americans Report ontheir Aocess to Health Careo Health Affairs, 1987 pp 7·17.
37. Roemer, M. y Roemer, J. The social consequences01 Iree trade in health care: a public health response toorthodox economics. International Journal of HealthServices 12:111-129,1982.
38. Navarro, V. Himmelstein, D. Woodhandler, S. TheJackson National Health Programo International Journalof Health Services 19:19-44, 1989.
39. Whiteis,D. y Salmon. J .•• The propietarizacion 01health care and the underdevelopment 01 the public ssc-tor» International Journal of Health Services. 17: 47·64, 1987.
40. Renn, S. The structure and financing 01 the healthcare delivery system 01 the 1980s. In Schramm C: HealthCare and its costs: Can the US afford adequate healthcare? WW Norton and Company, N. York pp 8-48,1987
41. Blendon, A. etal: «Satisfaction with health systemsin ten nations». DataWatch. Health Affairs. 1990