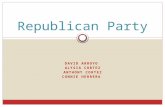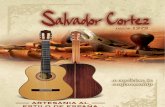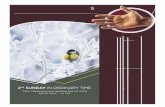DOCUMENTO 2 - Blog de Néstor Cortez | Apoyo … · Web viewA la asociación política en la que...
Transcript of DOCUMENTO 2 - Blog de Néstor Cortez | Apoyo … · Web viewA la asociación política en la que...
DOC 2
El concepto de Ciencia Política, Ideología Política y Partido Político: la
política como profesión
Fuente.
VV.A.A Enciclopedia Internacional de las ciencias sociales, Madrid, Aguilar,
1977Max Weber, la ciencia como profesión. La política como profesión, Madrid,
Austral, 2007
DOCUMENTO 2
La conferencia, que, por deseo de ustedes, he de pronunciar hoy, les defraudará por diversas razones. De un discurso sobre la política como profesión esperarán instintivamente una toma de posición sobre los problemas actuales Pero esto sólo lo haré al final de un modo puramente formal y en relación a determinadas cuestiones sobre la significación de la actividad política dentro del conjunto de la conducta humana En la conferencia de hoy, por el contrario, deben quedar excluidas todas las cuestiones que se refieran a qué política haya que hacer, es decir, qué contenidos haya que dar a la actividad política Pues estas cuestiones no tienen nada que ver con el problema general de qué es la política como profesión y qué puede significar. Vayamos pues a nuestro tema [DEFINICIÓN DE POLITICA Y DE ESTADO)
¿Qué entendemos por política? El concepto es extraordinariamente amplio y abarca todo tipo de actividad de dirección autónoma Se habla de la política de divisas de lo bancos, de la política de descuento del Reichsbank, de la política de un sindicato en una huelga, y se puede hablar de la política escolar de un municipio urbano o rural, de la política seguida por un presidencia de una asociación en la dirección de ésta, e incluso de la política de una mujer inteligente que trata de gobernar a su marido Naturalmente no es este concepto tan amplio el que está a la base de nuestras consideraciones en la tarde de hoy Por política vamos a entender solamente a dirección o la influencia sobre la dirección de una asociación política en la actualidad, de un Estado.
Pero ¿qué es, desde el punto de vista de la consideración sociológica, una asociación “política”?¿Qué es un estado? Tampoco el Estado puede definirse por el contenido de su actividad. Apenas existe una tarea que no haya sido acometida por una asociación política aquí o allá y, por otra parte, tampoco existe una actividad de la que puede decirse que haya pertenecido siempre y de manera total, de manera exclusiva, a esas asociaciones que se denominan políticas _ hoy se denominan Estados_ o que han sido los antecedentes históricos del Estado moderno. Desde el punto de vista sociológico, el Estado moderno sólo se puede definir, más bien, en último término por el medio específico que, como toda asociación política, posee: la violencia física. “Todo Estado está fundado en la violencia”. Dijo trotsky en Brest-Litowsk. Esto es realmente cierto. Si existieran ciertos. Si existieran solamente formaciones sociales que desconociesen el medio de la violencia, entonces habría desaparecido el concepto de “Estado” y entonces se habría instaurado lo que llamaríamos “anarquía” en el sentido específico de
la palabra. La violencia no es, naturalmente, el medio normal ni único del Estado; no se trata de eso en absoluto, pero sí es su medio específico. Precisamente hoy es especialmente íntima la relación del Estado con la violencia. En el pasado, las más diversas asociaciones _empezando por la asociación familiar_ han conocido la violencia física como un medio totalmente normal. Hoy por el contrario, tendremos que decir que el Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio _el “territorio” es un elemento distintivo_, reclama para sí (con éxito) el monopolio de la violencia física legítima. Pues lo específico de nuestro tiempo es que a todas las otras asociaciones o individuos sólo se les concede el derecho a la violencia física en la medida en que el Estado, por su parte lo permita: él es la única fuente del “derecho” a la violencia.
“Política” significaría para nosotros, por tanto, la aspiración a participar en el poder o a influir en la distribución del poder entre distintos estados o, dentro de un Estado, entre los distintos grupos humanos que éste comprende. Esto se corresponde en lo esencial con la acepción habitual del término. Cuando se dice de una cuestión que es una cuestión “política” o cuando se dice de un ministro o de un funcionario que es un funcionario “político” o de una decisión que es una decisión “políticamente” condicionada, se está diciendo que los intereses en torno a la distribución del poder o a su conservación o transferencia son decisivos para responder a aquella cuestión o están condicionando esa decisión o están determinando el campo de actuación del funcionario en cuestión. Quien hace política, aspira al poder: Al poder “por si mismo”, para gozar del sentimiento de prestigio que el poder da.
El Estado es, así como las asociaciones políticas que lo han precedido históricamente, una relación de dominación de hombres sobre hombres, basada en el medio de la violencia legítima (es decir; de la violencia considerada como legítima). Para que exista, por tanto, los dominados deben someterse a la autoridad a que aspiran los que dominan en cada momento. ¿Cuándo y por qué hacen esto? ¿En qué motivos de justificación interna y en que medios externos se apoya esta dominación?
TIPOS DE AUTORIDAD LEGÍTIMA
En principio hay tres tipos de justificación interna, es decir, de fundamentos de la legitimidad de una autoridad _para empezar con ellos_. En primer lugar, la autoridad del “eterno ayer”, de la costumbre consagrada por su inmemorial validez y la actitud habitual de respetarla; es la dominación “tradicional”, como la que ejercían el patriarca y el príncipe patrimonial de viejo cuño. En segundo lugar, la autoridad de la gracia (carisma) personal y extraordinaria, la entrega enteramente personal y la confianza personal en las revelaciones, en el heroísmo o en otras cualidades de liderazgo de un individuo; dominación “carismatica”, como la que ejerce el profeta o en el
terreno de lo político _el jefe guerrero elegido por el gobernante plesbicitario, el gran demagogo o los dirigentes de partidos políticos. Por último, la dominación en virtud de la “legalidad”, en virtud de la confianza en la validez de los preceptos legales y de la “competencia” objetiva fundada en reglas elaboradas racionalmente, es decir, en virtud de la actitud de obediencia en el cumplimiento de obligaciones legales: una dominación como la que. ejercen el moderno “servidor del Estado” y todos aquellos titulares del poder, que, en ese sentido, se le asemejan. Está claro que, en la realidad, el sometimiento está condicionado por los muy poderosos motivos del temor y de la esperanza _temor a la venganza de poderes mágicos o del detentador poder; esperanza de una recompensa terrena o ultraterrena _ y por el intereses de muy diversas clases De esto hablaremos iInmediatamente. Pero cuando se pregunta por los fundamentos de “legitimidad” de este sometimiento, nos encontramos, sin embargo, con estos tres tipos «puros». Y estas ideas de la1egidmidad y de su fundamentación interna son de la mayor significación para la estructura de la dominación, Por supuesto que raramente se encuentran en la realidad los tipos puros, pero hoy no podemos abordar las muy intrincadas transformaciones, transiciones y combinaciones de estos tipos puros. Todo esto pertenece a los problemas de la «teoría general del Estado».
Ahora nos interesa el segundo de estos tipos: la dominación en virtud de la entrega del que obedece al «carisma» puramente personal del “líder” (Fuhrer), pues aquí arraiga en su más alta expresión la idea de la vocación. La entrega al carisma del profeta o del jefe en la guerra o del gran demagogo en la Ekkesia o en el Parlamento significa realmente que él personalmente figura como el guía de los hombres, “llamado” interiormente a eso y que éstos se le someten no en virtud de una costumbre o de una ley, sino porque creen en él. El mismo vive para ello, “mira por su obra”, si es algo más que un vanidoso y mezquino advenedizo del momento. Y es a su persona y a sus cualidades a quienes se dirige la entrega de sus seguidores: los discípulos, el séquito, la militancia personal de un partido. El liderazgo se ha presentado en todos los lugares y épocas históricas bajo estas dos figuras más importantes del pasado: la del mago o el profeta, por un lado y la del príncipe guerrero elegido, jefe de banda o condottiero, por otro. Pero lo característico de Occidente es algo que nos afecta más de cerca: el liderazgo político en la figura, primero, del “demagogo” libre _desarrollado sobre el suelo de la ciudad _ estado, propia de Occidente y sobre todo de la cultura mediterránea- y, posteriormente, en la figura del “líder de un partido” parlamentario, surgido sobre el suelo del Estado constitucional, que sólo se ha asentado asimismo en Occidente.
Estos políticos en virtud de la “vocación” en el sentido más propio de la palabra no son, sin embargo, en ningún sitio naturalmente las únicas figuras determinadas en esa actividad de la lucha por el poder político. Lo más decisivo es, más bien, el tipo de medios auxiliares que estén a su disposición. ¿Cómo empiezan a afirmarse en su
dominación los poderes políticamente dominantes? Esta pregunta es válida para todo tipo de autoridad, por tanto, también para la autoridad política en todas sus formas: vale tanto para la forma tradicional como la legal o la carismática.
Todas las actividades de desempeño de autoridad, que necesiten una administración continuada, necesitan, por una parte, que las acciones humanas se organicen de acuerdo con la obediencia a aquellos señores que aspiran a ser los detentadores del poder legítimo y necesitan, por otra parte, poder disponer _gracias a esta obediencia_ de aquellos bienes que sean necesarios en el caso concreto para la aplicación del poder físico: un equipo de personal administrativo y los medios materiales de la administración.
MEDIOS ADMINISTRATIVOS DE LA AUTORIDAD
El personal administrativo, que representa a la autoridad política en su presentación exterior como ocurre en cualquier otra empresa, no está obligado a la obediencia al detentador del poder por esa idea de legitimidad de la que hemos hablado, sino que lo está por dos medios que apelan a sus intereses personales: la retribución material y el honor social. El feudo de los vasallos, las prebendas de los funcionarios patrimoniales, el sueldo de los modernos servidores del Estado y, por otra parte, el honor del caballero, los privilegios estamentales y el honor del funcionario, constituyen la recompensa del personal administrativo, y el miedo a perderlos constituye el fundamento último y decisivo para solidaridad con el detentador del poder. También para la dominación carismática vale esto: el botín y el honor guerrero para el séquito del guerrero; para el séquito del demagogo los spolis _la explotación de los dominados a través del monopolio de los cargos, de los beneficios logrados políticamente y de los premios para satisfacer la vanidad.Para la conservación de toda autoridad por la fuerza se requieren ciertos bienes materiales externos, lo mismo que sucede en una empresa económica. Todos los sistemas estatales pueden clasificarse según si descansan en el principio de que el grupo de hombres con cuya obediencia debe poder contar con el detentador del poder _funcionarios o lo que fueren_ posen en propiedad los medios de administración _sean éstos dinero, edificios, material bélico, parque de transporte, caballos o cualquier otra cosa _o si el equipo administrativo está “separado” de los medios de administración, en el mismo sentido que en día el empleado y el proletario en una empresa capitalista están “separados” de los medios materiales de la producción. Es decir, si el detonador del poder tiene la administración bajo su propia dirección, organizada por él y la deja a los servidores personales a los funcionarios empleados o a sus favoritos personales o a hombres de confianza, que no son propietarios, que no poseen por derecho propio los medios naturales de la empresa sino que son dirigidos por el señor, o si ocurre justamente lo contrario. Esta diferencia se da a lo largo de todas las organizaciones administrativas del pasado.
A la asociación política en la que los medios materiales de administración son propiedad, en todo o en parte, del cuadro administrativo independiente, la vamos a llamar asociación estructurada estamentalmente. En la asociación feudal, por ejemplo, el vasallo paga de su propio bolsillo los gastos de administración y de justicia del territorio que ha sido enfeudado, y se equipa y aprovisiona para la guerra él mismo; sus propios vasallos, a su vez, hacen lo mismo. Esta situación tenía consecuencias, naturalmente, para el poder del señor, el cual descansaba solamente en el vínculo de la lealtad personal y en el hecho de que la posesión del feudo y el honor social del vasallo derivaban su “legitimidad” del señor. Pero en todas partes, hasta en las formaciones políticas más antiguas, encontramos una dirección propia del señor: a través de gentes dependientes de él _esclavos, hausbeante, servidores, “favoritos” personales o prebendados con bienes en especie o en dinero de sus propias reservas_ el señor intenta llevar la administración a sus propias manos, sufraga los medios de su propio bolsillo y de los productos de su propio matrimonio, intenta crear un ejército puramente personal que dependa de él, equipado y aprovisionado de sus graneros, almacenes y arsenales. Mientras que en la asociación “estamental” el señor gobierna con una “aristocracia” autónoma, es decir, con la que comparte el poder, aquí se apoya en servidores domésticos o es plebeyos, capas sociales sin propiedades y carentes de un honor social propio, que están por completo ligadas a él desde el punto de vista material y no se apoyan en ningún tipo de poder propio que pueda ser concurrente con el del señor. Todas las formas de autoridad patriarcal y patrimonial, el despotismo de los sultanes y el sistema político burocrático pertenecen a este tipo especialmente el sistema político burocrático, es decir, el sistema que, en su forma más racional, es característico precisamente del Estado moderno.
NACIMIENTO DEL ESTADO MODERNO
El desarrollo del Estado moderno comienza en todas partes cuando se inicia por parte del príncipe la expropiación de los titulares del poder administrativo “privados”, independientes, que existen junto a él: exportación de los propietarios de los medios administrativos y de la guerra, de los medios financieros o de bienes de todo tipo utilizables políticamente. Todo el proceso ofrece un paralelismo completo con el desarrollo que se produce en la empresa capitalista mediante la expropiación paulatinamente los productores independientes. Al final vemos que, en el Estado moderno, la disposición sobre todos los medios políticos se acumula realmente en una única cabeza; ni un solo funcionario es ya propietario personal del dinero que gasta ni de los edificios, recursos, medios o máquinas de guerra sobre los que dispone. En el “Estado” de hoy está realizada, por tanto, la “separación” entre el cuadro administrativo _funcionarios y empleados administrativos_ y los medios materiales de funcionamiento (y esa separación es esencial a su propio concepto).
Aquí se inicia la evolución más reciente, que intenta realizar, ante nuestros propios ojos, la expropiación de este expropiador de los medios políticos, y, por consiguiente, del poder político. Esto lo ha conseguido la revolución, al menos en cuanto que han surgido líderes en el lugar de las autoridades establecidas que, por usurpación o por elección, se han hecho con el poder de disposición sobre el equipo humano político y sobre el aparato de los medios materiales y derivan su legitimidad de la voluntad de los dominados _no importa con cuanto derecho- Cuestión distinta es si este éxito _al menos aparente_ da pie para abrigar razonadamente la esperanza de que también se vaya a realizar la expropiación en la empresa capitalista, cuya dirección, pese a las amplias analogías, se rige en lo más profundo por otras leyes diferentes a las de la administración. Sobre este punto no vamos a pronunciarnos hoy. Para el hilo de nuestras consideraciones sólo afirmo algo puramente conceptual, que el Estado moderno es una asociación de dominación de carácter institucional, que ha intentado, con éxito, monopolizar la violencia física legítima dentro de un territorio como medio de dominación y que, para este fin, ha reunido todos los medios materiales de funcionamiento en manos de sus dirigentes, pero expropiando a todos los funcionarios estamentales que antes disponían de esos medios por derecho propio y poniendo a sus dirigentes en la cúspide en vez de aquellos.
EL POLÍTICO PROFESIONAL Y EL FUNCIONARIO ESPECIALIZADO
Y en el transcurso de este proceso de expropiación política, que se ha dado en todos los países de la tierra con éxito variable, surgieron _al principio al servicio de los príncipes_ las primeras categorías de “políticos profesionales” en un segundo sentido, en el sentido de gentes que no querían ser ellos mismos jefes como los líderes carismáticos, sino que entraban al servicio de los jefes. Se pusieron a disposición de los príncipes en esa lucha e hicieron del servicio a la política de éstos un medio de ganarse la vida, por una parte, y un ideal de vida, por otra. De nuevo, sólo en Occidente encontramos este tipo de políticos profesionales al servicio de otros poderes distintos a los príncipes. En el pasado fueron el más importante instrumento de poder y de la expropiación política. Aclaremos inequívocamente desde todos los lados, antes de abordar el tema más de cerca, lo que representa la existencia de estos “políticos profesionales”. Se puede hacer “política” _es decir, intentar influir sobre la distribución del poder entre los distintos cuerpos (Gebilde) políticos y dentro de ellos_ como político “ocasional” así como político profesional con la política como profesión principal o como político profesional con la política como profesión secundaria, exactamente como ocurre en la actividad económica. Políticos “ocasionales” somos todos nosotros cuando depositamos nuestro voto o cuando realizamos una expresión de voluntad similar _como cuando aplaudimos o protestamos en una asamblea “política” _ o cuando pronunciamos un discurso “político”,
etc., y para muchas personas a eso se reduce toda su relación con la política. “Políticos con la política como segunda profesión” son hoy, por ejemplo, todos esos delegados y miembros de las presidencias de las agrupaciones de los partidos políticos, que, por regla general, sólo desempeñan esa actividad en caso de necesidad y no “hacen de ello su vida” principalmente, ni en sentido material ni ideal. Lo son también esos miembros de los Consejos de Estado y de cuerpos consultivos similares, que sólo entran en funcionamiento cuando son requeridos. Pero también lo son amplios grupos de nuestros parlamentarios, que sólo hacen política durante el tiempo de las sesiones parlamentarias. En el pasado encontramos este tipo de políticos concretamente entre los estamentos. Por “estamentos” hay que entender los propietarios por derecho propio de los medios militares o de los medios materiales de funcionamiento de la administración o de los poderes señoriales personales.
CIENCIA POLÍTICAEste artículo proporciona una introducción general a la disciplina de la ciencia política. Los temas más importantes de esta disciplina se estudian bajo los epígrafes ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; COMPORTAMIENTO POLÍTICO, ANÁLISIS DEL DERECHO INTERNACIONAL; DERECHO PÚBLICO; POLÍTICA, ESTUDIO COMPARTIDODE LAS RELACIONES INTERNACIONALES; TEORÍA POLÍTICA. Para las aportaciones individuales al desarrollo de la disciplina, véanse las biografías de BAGEHOT, BARDARD, BEARD, BENTHAM, BENTLEY, BRECHT, BRYCE, COKER, CONDORCET, FOLLETT, GOODNOW, HELLER, KEY, LINDSAY, LIPPMAN, LOWELL, MAINE, MARX, MERRIAM, MICHELS, MILL, MOSCA, OSTROGORSKII, PARETO, RICE, RICHARDSON, SCHMITT, TOCQUEVILLE, WALLAS, WEBER, MAX, WILLOUGHBY, WILSON. Información complementaria procedente de otras disciplinas puede encontrarse en ANTROPOLOGÍA POLÍTICA, SOCIOLOGÍA POLÍTICA.
La situación de la ciencia política mediado el siglo XX es la de una disciplina en busca de su propia identidad. Como resultado de los esfuerzos hechos para resolver esta crisis de identidad, ha afirmado su voluntad de constituirse como una disciplina autónoma e independiente con estructura teórica sistemática propia. El factor que más ha contribuido a ello ha sido la recepción e integración en profundidad de los métodos científicos. El prolongado fracaso de la ciencia política para hacer valer cierta unidad fundamental del objeto de la disciplina condujo a algunos investigadores a negar que pudiera llegar jamás a constituir un campo de investigación autónomo en coordinación con otras ciencias sociales, tales como la sociología, la antropología y la psicología. Se mostraban más bien inclinados a incluirla en la categoría de una ciencia aplicada, en la cual los conceptos teóricos formados en las otras ciencias sociales se aplicaban al estudio de las instituciones políticas. Pero esta valoración de la condición teórica de la ciencia
política es en buena medida resultado de la incapacidad para percibir la profunda revolución que se ha operado en la disciplina, especialmente desde la segunda guerra mundial. En estos decenios, la ciencia política ha dado algunos pasos firmes y seguros hacia su propia reconstrucción como disciplina teórica. Durante muchos siglos, desde la antigüedad clásica, hasta casi finales del siglo XIX, el estudio de la vida política no constituyó una disciplina en sentido estricto, sino un cúmulo de influencias heredadas. Sólo retrospectivamente, cuando los criterios modernos se han impuesto sobre el pensamiento de los Filósofos sociales del pasado, es posible identificar sus preocupaciones Intelectuales como parte de lo que hoy día hemos dado en llamar ciencia política. Como consecuencia de ello, para la época en que ciencia política adoptó la forma de disciplina académica independiente, había adquirido un carácter profundamente sintético; su objeto parecía consistir en una colección de temas vagamente relacionados, transmitidos y modificados a través de los siglos. Exteriormente, todo lo que parecía unir estos intereses era su relación común con ciertas instituciones y prácticas políticas.Si examinamos la historia de la reflexión política en los últimos 2500 años, descubrimos que, en su mayor parte, los asuntos que predominaron en el pensamiento de aquellos filósofos sociales que se ocuparon de los asuntos políticos reflejaban, de modo perfectamente natural, los problemas más importantes del momento. Con el transcurso del tiempo estos temas se fueron acumulando, de modo que cuanto más maduró la ciencia política como empresa intelectual mayor fue el volumen y variar de los temas que abarcaba. A mediados del siglo XX, la disciplina amenazaba con venirse abajo, debido al enorme esfuerzo que suponía establecer un orden lógico y coherente en un bamboleante montón de conocimientos sobre los más variados asuntos.Hubo entonces, sin embargo, señales claras de que la forma tradicional de seleccionar los problemas para la investigación amenazaba con cambiar radicalmente. Una cuestión molestan había empezado a acosar muy en serio a quienes cultivaban lo que por aquel entonces se había convertido en una disciplina muy especializada. ¿Es en verdad la ciencia política únicamente una disciplina sintética, cuyo contenido no es más que una mezcla de aquellos temas que dicta la necesidad histórica? ¿Es la ciencia política algo más que una simple peripecia histórica que ha cristalizado todo cuanto ha pensado el hombre en torno a las instituciones políticas o gubernamentales, sin que sea posible llegar a una definición más profunda o precisa? ¿O es posible afirmar que, en algún sentido, es una disciplina teórica con una entidad intelectual susceptible definición?
Su objeto
Dos clases de criterios muy diferentes han surgido en el último siglo a diferenciar la vida política de todo los demás aspectos de la sociedad
y, por tanto, para aislar el objeto de la ciencia política. De un lado, se ha tratado de definir la vida política en función de las instituciones a través de las cuales halla expresión; de otro lado, se ha centrado la atención en la actividad o comportamiento que plasmar en las instituciones en cuanto a formas históricas particulares. Desde el primer punto de vista, la ciencia política ha sido definida, no muy profundamente, como el estudio de las instituciones gubernamentales (o políticas) como el estudio del Estado. Desde el segundo punto de vista, que no ha tenido muy amplia aceptación hasta bien entrado el siglo XX, se ha definido como el estudio del poder o el proceso decisiones.
Criterios institucionales. Pueden distinguirse dos planteamientos:Instituciones gubernamentales: hasta la fecha, la forma más frecuente escribir el objeto de la ciencia política ha constituido en considerarla como el estudio de las instituciones políticas gubernamentales (Bentley 1908; Truman 1951). No obstante, es la menos provechosa, puesto que abandona casi por completo a la intuición la labor de separar las instituciones políticas de todas las demás instituciones. (Véase GOBIERNO).Por lo que se refiere a la formalización conceptual del objeto, este planteamiento incurre en una petición de principio. No nos ayuda a diferenciar las instituciones políticas o gubernamentales de las restantes. Nos deja en la misma oscuridad de siempre en cuanto al objeto de la ciencia política, es decir, a merced de nuestra intuición. Este modo de orientarse en la ciencia política equivale a renunciar prácticamente a cualquier esfuerzo para elevar el nivel teórico de la disciplina. Su contenido dependerá en cada momento del consenso manifiesto, pero impreciso, de cada generación de politólogos.
El Estado. De todas las formalizaciones conceptuales del objeto de la ciencia política, la del “estado” es la que ha tenido una historia más larga. En cuanto método de orientar la reflexión política, sus orígenes están enterrados en los siglos XVI y XVII. Se suele citar a Maquiavelo como uno de los primeros que emplearon el término, pero es dudoso que su hallazgo le pertenezca. Lo cierto es que, a lo largo de aquellos siglos, el término se impuso a poco a poco como sustituto de otros anteriores que se utilizaban para referirse a entidades políticas importantes, tales como reino, tierra, principado, comunidad, república, dominio de imperio (Maclver 1926)La larga tradición del Estado como concepto político básico constituye más bien una prueba de la influencia de los intereses políticos prácticos sobre los puntos de vista del investigador que del Valor del concepto para la comprensión de la vida política. En realidad, su escaso Valor para la teoría se ha puesto tan de manifiesto desde la segunda guerra mundial que su osa profesional se ha reducido muchísimo (Easton 1953). A fines de análisis y de investigación, los estudiosos han despojado al término de la mayor parte de su contenido; ha quedado reducido simplemente a un arma son conceptual, vacío de significado y de valores, que sirve para
identificar a los actores de la escena internacional. En su lugar, ha aparecido “sistema político”, un concepto que encierra pocas resonancias políticas prácticas. (Véase Estado, artículos sobre EL CONCEPTO.)
Criterios funcionales. Ante las limitaciones teóricas inherentes a los conceptos institucionales, no ha de sorprendernos que se intentase elaborar nuevos métodos con los que describir las variables más importantes de la ciencia política. Lo poco satisfactorio del enfoque institucional ha dado origen a cierto número de interpretaciones que tienen al menos una cualidad en común; todas ellas identifican el objeto de la ciencia política como una especie de actividad, comportamiento o, en sentido amplio, función. Aunque algunas definiciones de este género tuvieron su origen en el siglo XIX, sólo a mediados del siglo XX han sido reconocidas como un método superior al institucional. La especificación de la función política en una sociedad permite a los politólogos generalizar su objeto de estudio. Éste no se ve ahora limitado en ningún sentido por las estructuras e instituciones históricas variables a través de las cuales las actividades políticas se manifiestan, ya sea en forma de ir "Estados” altamente centralizados, de sistemas tribales indiferenciadas o de sistemas internacionales de organización difusa.
Poder. Durante el siglo XIX, la formalización conceptual de la ciencia política como estudio del Estado había alcanzado su zenir en la Staarslehre (teoría del Estado), escuela de pensamiento político de los países de habla alemana. Su característica principal era que reducía el estudio de la política al estado, concebido este como un cuerpo de normas constitucionales formales. De este modo, la ciencia política se convirtió en un árido formalismo jurídico que se apartaba por completo de la realidad social y, a veces, incluso parecía perder el contacto con la propia realidad jurídica. Quienes se oponían a esta escuela con serial al estado no como un cuerpo de normas jurídicas, sino como una serie de grupos sociales en competencia constante por el poder con sus propios medios. Por ejemplo, Marx, Treitsche (1897 1898) y los primeros sociólogos políticos, como Gumplowicz (1885), Ratzenhofer (1893) y Oppenheimer (1907), consideraron la fuerza y el poder, especialmente la lucha y el conflicto entre los grupos hubo clases, como una dimensión propia las relaciones políticas. En eeuu el cargo se tardó algún tiempo en aceptar esta orientación, aunque sólo fuera debido a que iba unida a corrientes filosófico_ sociales europeas que se consideraban inaceptables. Hacia 1930, sin embargo, Catlin (1930) y Merriam (1934) propusieron interpretar la política, una serie de relaciones de poder, y a hechos se unieron enseguida muchos otros (Lasswell 1936, Lasswell y Kaplan 1950; Key 1942).Como perspectiva para el análisis de los fenómenos políticos, el poder ha mostrado su eficacia para romper los muros del método institucional y abrir un nuevo camino que conduce a la formalización conceptual funcional de la ciencia política. Se ha gastado gran cantidad de tiempo y de energía en describir y definir las relaciones
de poder entre individuos, grupos y naciones y, en el seno de los sistemas políticos nacionales, entre comunidades locales y organizaciones. Ello ha exigido la atención de todas las disciplinas. Ahora bien: en cuanto objeto de una ciencia, el poder presentar un enorme inconveniente. A pesar de todos los esfuerzos, la idea de poder sigue estando culta por una espesa nube de ambigüedad. Se ha insinuado que quizá ya no sea el momento para plantearse seriamente la cuestión de si las ciencias sociales no deben abandonar enteramente la idea como concepto valioso desde el punto de vista de los fines que persiguen directamente el análisis y la investigación (March 1966).
Pero quizá debemos adoptar una actitud más optimista. Cabe pensar que la imposibilidad de lograr una clara comprensión del contenido del poder es resultado de una investigación insuficiente o de unos instrumentos de análisis inadecuados, pero susceptibles de perfeccionamiento, antes que del carácter excesivamente global del propio término. En tal caso, tropezaríamos aun con barreras conceptuales infranqueables para el empleo del poder como concepto orientador. Incluso con un significado determinado y preciso, el poder seguiría siendo, sin embargo, excesivamente restringido y amplio a la vez para describir, aunque sea superficialmente, los límites de la investigación política.
Es excesivamente limitado, debido a que la interacción política, entendida ésta en el sentido en que normalmente se usa, encierra algo más que el control de una persona o de un grupo por otro, o los esfuerzos para incluirse recíprocamente. Es evidente que el poder aparece en todas y cada una de las interacciones políticas. Sin embargo, la relación política puede abarcar también otras dimensiones, y es probable que descuidemos estas ante el peligro de no lograr una adecuada comprensión de la situación.
La descripción de la política como estudio del poder constituye a la vez una definición excesivamente amplia. Los conflictos que original control se producen en todo los sectores de la vida, no sólo en el político. Un Padre tiene poder sobre su hijo, un sacerdote sobre sus feligreses; un amigo sobre otro; una compañía, sobre sus empleados. Si lo deseáramos podríamos considerar políticas todas estas relaciones de poder. En tal caso, bastaría nuestro deseo para convertir el estudio de la política en la búsqueda de una teoría General del poder aplicable a todas las relaciones sociales.
Pero sino decidiéramos hacer esto, todavía nos quedaría una cuestión sin resolver. Normalmente muchas de estas relaciones de poder parecen quedar al margen de la más amplia concepción del cuadro de referencia de la ciencia política. El control de un Padre sobre su vivo rara vez se considera político, excepto en incentivo analógico. Ahora bien, si se concede y acepta que existen ciertas situaciones de poder que no son políticas, habríamos de idear criterios para distinguir el
poder político de los restantes tipos de poder, paterno, económico, religioso, etc. De este modo, nos haya haríamos otra vez en el punto de partida, es decir, a la búsqueda de un criterio viable para identificar lo “político”.
A lo sumo, una teoría General del poder social sería útil para proyectar luz sobre las propiedades de las relaciones de poder en un marco político. Pero, aparte de esto, no nos servirá para lograr una formalización conceptual de las relaciones políticas en su conjunto. (Véase poder.)
Adopción de decisiones. Hacia mediados del siglo XX apareció una variante importante y popular del tema del poder en cuanto objeto de la ciencia política. Según esta concepción, el poder adquiere un significado porque conduce al control de los procesos a través de los cuales se adoptan y ejecutan las decisiones públicas. Esta interpretación penetró rápidamente la disciplina. Se ha llegado así a la interpretación directa de la vida política como una serie relaciones a través de las cuales se formulan y ejecuta las decisiones o los programas políticos. El componente del poder que en el segundo plano, como un simple factor condicionante las decisiones.
La descripción de la ciencia política como el estudio de la elaboración de la política pública se ha extendido tanto, sobre todo en la ciencia política norteamericana, y se ha convertido hasta tal punto en el aparato intelectual normal y, a veces, no explícito de la mayor parte los estudiosos de la política, que su introducción como concepto básico ya no puede asociarse con una sola persona o grupo determinado. Se pueden hallar sus orígenes en la obra de Carl Schmitt en Alemania, donde surge como respuesta a los años de indecisión que siguieron a la primera guerra mundial. (Véase SCHMITT). En aquella época, sin embargo, la idea produjo poco impacto en la ciencia política académica; ha sido sólo gracias de los esfuerzos realizados por los teóricos norteamericanos de la organización, en el decenio de 1940, que se ha puesto de relieve su significado general para la investigación y el análisis político.
Desde sus primeros pasos en el área del comportamiento de la organización, el estudio de la elaboración de decisiones se ha extendido virtualmente a todos los sectores de la investigación política. En realidad, su empleo por parte de la ciencia política refleja la penetración aún más amplia de la idea de la adopción de decisiones en el conjunto de las ciencias sociales. La adopción de decisiones ha demostrado ser una de las ideas primordiales de los diseños posteriores a la segunda guerra mundial, y pocas formalización es conceptuales de la ciencia política pueden permitirse el lujo de ignorar la por completo. (Véase DECISIONES, PROCESO DE ADOPCION DE, artículo sobre ASPECTOS POLÍTICOS).
Pero por muy importante que sea el punto de vista de la decisión para comprender al menos un comportamiento del proceso político, las decisiones, al igual que el poder, son también características de las demás esferas de la vida social. Un comportamiento decisorio semejante tiene lugar también en organizaciones tales como los sindicatos, las sociedades anónimas, las iglesias y las familias, así como en el sistema político. Por eso, la mera decisión de la ciencia política como el estudio de la adopción de decisiones proporciona poca ayuda la diferenciación de las decisiones políticas de otras decisiones. La afirmación de la adopción de decisiones como tema central puede proporcionarnos, por supuesto, una teoría General de la adopción de decisiones sociales, la cual indudablemente proyectaría cierta luz sobre nuestra comprensión del proceso de adopción de decisiones en un contexto político, pero seguiríamos necesitando un criterio según el cual separar las decisiones políticas de otros tipos de decisiones. El concepto de sí mismo es insuficiente para esbozar, aunque sea muy por encima, la serie de datos que cualquier descripción básica de la ciencia política habría de abarcar.
El sistema político. En su conjunto, los esfuerzos para describir la amplia gama de temas de la ciencia política apenas han resultado fructíferos en los primeros decenios del siglo XX. Las definiciones institucionales basadas en el gobierno y en el Estado sirven solamente para definir algo desconocido, la ciencia política, por medio de otras cosas desconocidas. Las formalización es conceptuales funcionales basadas en el poder y en la adopción de decisiones exceden la temática que los politólogos estarían dispuestos, al menos intuitivamente, a incluir dentro de su disciplina.
Todo intento de descripción del objeto de la ciencia política tiene algo digno de encomio, aunque sólo sea porque ninguno de los métodos que se proponen para explicarla unidad interna de cualquier disciplina es el único posible o el único correcto. Cada sistema de formalización conceptual crear sus propias vías muertas y abre sus propias y singulares ventanas sobre la realidad política. La validez de toda definición formal dependerá de la medida en que proporciona una descripción suficientemente General del objeto, de modo que la temática que le ha sido propia en el pasado y en el presente, según es aceptada por la mayor parte de los estudiosos, no quede excluida o, en el caso de que así ocurra, conlleven una multiplicación teórica convincente.
No es más propio de los politólogos que los sociólogos, los economistas, los antropólogos o los psicólogos, el identificar su campo de interés específico con el comportamiento total de una sociedad. Al contrario todo a las interacciones sociales, la ciencia política puede abstraer solamente aquellos tipos de sus perspectivas teóricas le indican que son políticos por naturaleza. En este sentido, la política como campo de estudio es analíticamente diferente de las otras disciplinas. Por el mismo razonamiento, dado que cada
disciplina dirime su especial atención a un solo aspecto del conjunto total de las interacciones que llamamos sociedad, ninguna disciplina es “más fundamental” que las otras ni tiene prioridad sobre las demás. En su propia situación teórica, cada una representa un nivel equivalente día abstracción de la totalidad a las interacciones en las que interviene el organismo biológico. (Véase SISTEMAS, ANALISIS DE.)
Podemos identificar más provechosamente las interacciones políticas en una sociedad como su sistema político que un gobierno, Estado, poder o serie de procesos de adopción de decisiones. ¿Cómo vamos a distinguir este sistema de otros sistemas de comportamiento, tales como el religioso, el económico, el psicológico y el cultural? Al responder esta pregunta obtendremos simultáneamente una formalización conceptual, inicial y somera, de la ciencia política que puede servir de punto de partida para configurar la ciencia política como una disciplina teóricamente autónoma e independiente.
Podemos describir el sistema político como el comportamiento serie de interacciones a través de los cuales se hacen y se cumplen en nombre de una sociedad los repartos investidos de autoridad (o decisiones vinculantes) (Easton 1953;1965ª a 1965b). Las inferencias de esta breve definición son enormes, y sólo podemos examinar aquí las más salientes.
Los repartos de bienes investidos de autoridad. La escasez prevalecen toda la sociedad es. Este es un punto de partida fundamental para el análisis político. No hay suficientes bienes (cosas valiosas) para satisfacer las necesidades de los miembros de una sociedad. Se trata de un postulado tan esencial para la política como para la sociología, la antropología y la economía. Son inevitables las diferencias y los conflictos sobre unos bienes cuya oferta es limitada. En la mayor parte de las controversias, los miembros de todas las sociedades son capaces de negociar soluciones de modo independiente, sin necesidad de que intervenga ningún organismo especial que hable en nombre de la sociedad. La integración de comportamiento social es, en gran parte, consecuencia de la interacción independiente de sus miembros dictada por su personalidad, por la estructura social y por la cultura. Gracias a tal comportamiento autónomo, son capaces de concertar sus diferencias, con independencia de que la resolución resulte aceptable o desagradable los participantes.
Pero, en todas las sociedades, hay siempre algunas cosas valiosas acerca de las cuales surgen diferencias que no pueden negociarse fácilmente por parte de los propios miembros. En estos casos, siempre descubrimos de modo empírico que han surgido instituciones o procesos especiales para hacer posible la imposición de una solución. Sin la existencia de tales expedientes específicos a disposiciones de la sociedad, su integración puede verse amenazada.
Además, la acción confines colectivos podrían verse menoscabada, sino eliminada. Si la socia se propone alcanzar algunos objetivos que requieran el esfuerzo voló recursos combinados de una parte o de todos sus miembros, ha de encontrarse ciertos expedientes para organizar y dirigir sus energías. Hay que reconciliar o regular las diferencias, de modo que llegue a ser posible la acción encaminada a un fin en nombre de la sociedad. Esto exige algo más que el simple establecimiento y el mantenimiento del orden, aunque éste puede ser y ha sido casi siempre un objetivo primordial. Pero con independencia de cuáles sean los fines perseguidos, lo cierto es que cada sociedad ha ideado algunos sistemas para regular las diferencias y para coordinar los esfuerzos de sus miembros.
Una forma de conseguirlo consiste en invocar la fuerza nombre de la sociedad. Otras consisten en el uso la persuasión, la manipulación, la mediación ad hoc y otros expedientes semejantes. La debilidad de estos métodos consistente en ofrecen procedimientos establecidos regulares a través de los cuales puedan ser negociados los conflictos sobre las cosas valiosas, cuando los miembros no son capaces de llegar a una solución autónoma.
Los medios regulares y estables para hacer frente a una situación de este tipo re y las acciones relacionadas con ella quiere por lo menos dos cosas: en primer lugar, estructuras y procedimientos para llevar a cabo las decisiones y las acciones relacionadas con ellas _ podemos llamar los repartos_, gracias a las cuales es posible reducir o regular las diferencias, y, en segundo lugar, cierta garantía de que, con toda probabilidad, a estas decisiones y acciones (reparto) le será reconocida autoridad. Es decir, los resultados de los esfuerzos realizados para regular las diferencias deben contar con una probabilidad relativamente grande de ser aceptados como vinculantes.
En las sociedades diferenciadas desde el punto de vista estructural, la adopción en cumplimiento de las decisiones con las que los miembros están de acuerdo se asigna normalmente instituciones especiales que se conocen ahora como “gubernamentales”. Pero en las sociedades pequeñas y poco evolucionadas, donde las estructuras no están diferenciadas ni especializadas, tales tareas se llevan a cabo generalmente por personas que desempeñan papeles sociales que no puede ser descritos como gubernamentales y en sentido estricto a mí en sentido amplio. Un jefe del clan, en una sociedad tribal, puede ser jefe religioso, regulador de la casa (director económico) y cabeza de familia, a la vez que negociador supremo de las disputas no reguladas por los propios miembros.
Por tanto, cabe esperar que en toda sociedad vamos encontrar aquellos tipos de interacciones cuyo objetivo principal consiste en influir y modelar el procedimiento a través del cual los repartos de valores hechos por la autoridad (decisiones y acciones) se llevan a
cabo en nombre de la sociedad. Son estas interacciones, Tomadas colectivamente, las que constituyen el comportamiento al cual se refiere el término “sistema político”; es el estudio de estas interacciones el que proporciona al objeto de la ciencia política. Hemos de examinar cada uno de los términos que componen la frase “repartos de valores investidos de autoridad en nombre de la sociedad”, si queremos comprender todas sus inferencias.
La política gira en torno a los repartos. El reparto distribuya cosas valiosas entre los miembros de una sociedad. Al proporcionar seguridad, un policía colabora a repartir dicho Valor en forma diferente a como habría sido repartido sin su presencia; haciendo carreteras, un gobierno ofrece un beneficio a sus usuarios que impone una privación a los demás contribuyentes, para quienes la carretera quizá nos represente ninguna ventaja. Un reparto pueden presentarse en dos formas enormemente diferentes: cuando una decisión o acción impide a un miembro conservar un Valor que ya poseía; cuando le impiden obtener o uno que quería poseer; cuando le permite acceder a un Valor que, de otro modo, podría no haber obtenido. En General, un reparto adjudica beneficios o impone privaciones en forma diferente de lo que hubiera sido de no existir las actividades de reparto.
Un reparto de valores puede ser formal. En los sistemas políticos modernizados, los repartos asumen la forma de leyes, sentencias y ordenanzas administrativas. También en estos sistemas, los repartos pueden no ser formales; tal sería el caso de un acto administrativo que modificara sustancialmente una ley en el proceso de su aplicación. Puede ser también no formales en las sociedades primitivas, donde un consejo de ancianos puede acertar a expresarlo un consensus difuso sobre lo que debe hacerse, y los miembros responsables de la tribu o del clan puede sentirse impedidos por la costumbre a llevar a cabo las acciones necesarias. El control sobre los repartos puede ser difundido a través de toda la sociedad, como en una democracia directa, o puede estar en manos de unos pocos, como en el caso de una autocracia. Los repartos pueden beneficiar a todos los miembros de un sistema o únicamente a unos pocos poderosos. En ambos casos se ha producido una redistribución de bienes en el sentido a que nos referimos aquí.
Pero lo repartos tienen lugar en todas las esferas de la vida. La propia característica de un reparto en el sistema político consiste en que, por regla General, es muy probable que a las decisiones y las acciones se las reconozca autoridad. Si no es así, o bien el sistema está a punto de derrumbarse, o bien sus miembro no se hallan en mejor situación de la que tendrían fuera de un sistema político. En este caso, no se satisfacen lo que podemos suponer que son las condiciones de todo arreglo político en cualquier sociedad.
Decir que un reparto se la reconoce autoridad no significa necesariamente que sea aceptado como legítimo. Puede llegarse a esta conclusión sólo en el caso de que consideremos equivalentes autoridad y legitimidad, identidad posible, pero no necesaria. Así, un usurpador totalitario puede repartir valores mediante los procesos políticos correspondientes, aunque una mayoría de miembros del sistema considere su poder ilegítimo. Pero, por medio a las consecuencias, pueden aceptar el carácter vinculante de sus decisiones. En la medida en que exista una probabilidad muy cualificada de que la mayor parte de los miembros reconozcan carácter vinculante a una decisión, así como las acciones ejecutivas correspondientes, la decisión cosa de autoridad. Existen numerosas razones en virtud de las cuales los miembros reconocen autoridades los repartos. Pueden hacerlo por tradición de inercia, por afectado a los gobernantes, por miedo a la violencia en caso de desobediencia por interés propio, o por lealtad. Pero, como ocurre con frecuencia, la obediencia puede ser el resultado de una intensa convicción de que es justo y conveniente obedecer a quienes adoptan las decisiones y la llevan a efecto, es decir, de que son legítimas. En este uso del concepto a “investido de autoridad”, la legitimidad no es más que un motivo para reconocer dicha cualidad a un acto. Con independencia de los motivos que mueven a considerar que una decisión y las acciones a fines presuponen autoridad, lo que diferencia los repartos políticos de otros tipos de repartos es el hecho de que a ellos va unido este sentido de apremio. (Véase LEGITIMIDAD).Ahora bien: a la ciencia política no le interesan esencialmente todos los repartos, incluso cuando se les reconozca autoridad. En toda organización, además del sistema político, existen otras personas cuya ocupación consiste también en adoptar y cumplir decisiones que los miembros de la organización consideran vinculantes. Si lo deseamos, podemos ampliar y volver a definir alcance la ciencia política, de modo que abarque el estudio de los repartos “autoritativos” dondequiera que se encuentren. En este caso, la adopción de decisiones vinculantes en una familia, una iglesia, un sindicato, una hermandad o una sociedad anónima constituirían fenómenos básicos de la investigación política. Pero existe un procedimiento más útil y teóricamente más económico de plantear el problema, sistema que nos permitirá obtener todos los beneficios de la investigación sobre los repartos “autoritativos” dondequiera que se presenten y que incluso diferenciará claramente el reparto político como un tipo analítico diferente de los demás repartos.
Desde un punto de vista teórico, nos mantendremos más próximos al pensamiento político tradicional si limitamos el concepto “político” aquello repartos “investidos de autoridad” que se dan en una sociedad, con exclusión de aquellos que sean sólo en una organización dentro de esa sociedad. Es decir, en tal caso, hemos de dedicar nuestra tensión a aquellos repartos que normalmente se aceptan como vinculantes por la mayor parte de los miembros de la sociedad, tanto si éstos eran realmente afectados uno. No ocurre así
con las decisiones y las acciones vinculantes efectuadas por las organizaciones que existen en la sociedad. Lo que se requiere aquí es que a tales repartos se le reconozco autoridad únicamente por los miembros que constituyen la organización; los demás miembros de la sociedad no tienen porque considerarse vinculados en ningún sentido. Así, los repartos políticos, en el sentido complejo en que los tomamos aquí, son societarios en su alcance y consecuencias. Debido a estudiar las funciones sociales que cumplen, las acciones especiales informales, como el uso de la fuerza, se sola relacionar con ellos. Pero es una relación típica, no necesaria, en los sistemas políticos (Schapera 1956). Esta formalización conceptual de la ciencia política no debe pasar por alto el hecho evidente de que en otros tipos de organizaciones también se llevan a cabo repartos investidos de autoridad y que el estudio de los procesos que los rodean supondrá una inestimable ayuda para la comprensión de procesos similares dentro del sistema político de la sociedad. Si quisiéramos, podríamos describir aquellos aspectos de las organizaciones voluntarias, de las familias, de los linajes o de los grupos de interés que determinan el modo en que se adoptan y se ejecutan las decisiones vinculantes para estos grupos como sus sistemas políticos. Distinguiríamos entonces entre los sistemas políticos organizacionales y el sistema político societario.
Puede asegurarse que los politólogos se han interesado por los procesos internos de tales grupos y organizaciones, al menos, por dos razones. En primer lugar, en la mayor parte de las sociedades, tales grupos de inversión alguna influencia sobre el modo en que se formula las decisiones vinculantes, sobre su contenido y sobre su ejecución. Pero aquí se trata de un interés secundario, cuyo origen hay que buscarlo en la hipótesis según la cual no podemos comprender los repartos “autoritativos” en una sociedad sin estar completamente familiarizados con el funcionamiento interno de los grupos que influyen en estos repartos. Una segunda razón estriba en que estas organizaciones líneas sociales se parecen mucho los sistemas políticos, al menos como microcosmos. Podemos incluso considerarlas como sistemas para políticos, cuyo estudio comparativo puede ayudar a proyectar nuevos sobre el proceso político una sociedad más amplia (Easton 1965 a). Pero el hecho de reconocer su importancia para la investigación política no significa de ninguna manera que se las equipare al objeto que constituye el centro de atención de la ciencia política, es decir, el sistema político.
Áreas resultantes de investigación. Las tareas de investigación de dimanan de la distribución no pueden detallar se aquí. En General, abarcarán, todas las estructuras, procesos y actividades más o menos relacionadas con la elaboración y realización de los repartos investidos de autoridad en una sociedad. Pero no podemos saber de antemano cuáles son exactamente en unas determinadas circunstancias históricas. Variarán según el tipo de sistema político y el período histórico el estudio. Esta conclusión pone de relieve la
insensatez de suponer tratar de describir el objeto de la ciencia política en función del tipo de instituciones que existen en un momento histórico dado.
No obstante, resulta aleccionador admitir que ninguna las estructuras y procesos variables en que se enteraba su atención la ciencia política a mediados del siglo XX ha de omitirse en la formalización conceptual de la disciplina que aquí se propone. Así, en dos sistemas primitivos, en los que apenas en la diferenciación de la estructura política, ciertas estructuras sociales generales, tales como grupos de parentesco, consejos de linaje, jefes del día, jefe supremos, pandillas de amigos y bandas de guerra son de la mayor importancia para poner de manifiesto el modo en que se adopten y se llevan efecto las decisiones vinculantes. (Véase ANTROPOLOGÍA POLÍTICA).
En las sociedades industrializadas y diferenciadas desde el punto de vista estructural, los campos de investigación asuman un carácter igualmente especializado. Mediante el examen de ciertas estructuras variables diferenciadas tales como cámaras legislativas, órganos ejecutivos, organizaciones administrativas, partidos y grupos de presión, la ciencia política trata de explorar aquellos elementos del sistema político de influyen a la hora de determinar quién hacen los repartos, la naturaleza de los que se emprenden y la forma en que se llevan a cabo.
Mediante el estudio del comportamiento electoral los politólogos tratan de identificar los tipos de problemas en torno a los cuales se discuten los posibles repartos “autoritativos” y tratan de explicar el proceso de reclutamiento de los responsables de las tareas diarias relacionadas con la elaboración y realización de tareas repartos. (Véase COMPORTAMIENTO ELECTORAL).
El derecho público examina el modo en que un sistema legalizar las decisiones vinculantes según criterios jurídicos, contribuyendo así a que se le reconozca autoridad en el sistema. (Véase DERECHO PÚBLICO). El estudio comparado de la política centra su atención en aspectos similares de la vida política, pero entre un marco cultural y social ajeno al orden nacional del propio investigador. (Véase POLÍTICA, ESTUDIO COMPARADO DE LA.) Las relaciones internacionales orientan la atención de la ciencia política hacia aquellas instituciones y estructuras a través de las cuales se adoptan y ejecutan decisiones vinculantes en la relación que se establece entre sistemas políticos particulares. En este punto puede servirnos de ayuda concebir la interacción entre sistemas políticos como una especie sistema político en sí mismo, en un plano superior de generalidad. Así considerados, los sistemas políticos son subsistema del sistema internacional, del mismo modo que los estados federados o provincias pueden ser esos sistemas de lo llamado sistemas políticos nacionales. (Véase RELACIONES INTERNACIONALES).
Los restantes temas corrientemente estudiados por la ciencia política de mediados del siglo XX no quedan excluidos de nuestro concepto de la ciencia política como el estudio de aquellas acciones más o menos directamente relacionadas con los repartos “autoritativos”. Así, la filosofía política representa aquella rama consagrada la valoración ética de los repartos y de las estructuras a fines. También examina y valora, desde un punto de vista crítico, el modo en que los filósofos intentaron esta tarea en el pasado. La teoría empírica, en cambio, trates de sistematizar los propios procesos de investigación y de prestar un orden y una consistencia conceptuales a la disciplina como conjunto o a sus diversas partes. Le corresponde la tarea de elaborar, en forma de teorías generales, explicaciones globales del modo en que se hacen y se llevan a efecto los repartos “autoritativos” en una sociedad, así como elaborar, en forma de teorías parciales, interpretaciones del funcionamiento de determinados sectores o dimensiones de los temas políticos. (Véase TEORÍA POLÍTICA).
Pese a que este catálogo de los temas de interés para la ciencia política es breve y formalista, demuestra que la definición de la disciplina que sea propuesta está en consonancia con toda la investigación a la que los especialistas en la ciencia política se vienen dedicando. Esto no quiere decir que los campos de estudios secundarios mencionados sean permanentes en ningún sentido; desde el punto de vista histórico, lo cierto es precisamente lo contrario. Representan solamente un modo conveniente inmodificable de dividir la totalidad el campo con fines de investigación especializada. Lo importante es que la nueva formalización conceptual de los problemas clave de que se ocupa la ciencia política no excluye automáticamente la permanencia de los problemas del pasado en la investigación política. Los incluye y los integran Analíticamente, pero deja abierto el camino e invita a una nueva formulación y desarrollo.
Contenido
El contenido de la ciencia política como disciplina manifiesta también una tendencia de largo alcance hacia una mayor unidad analítica. Esto se ve con más claridad si analizamos las distintas áreas en que se ha dividido la ciencia política. Al describir las relaciones entre subdivisiones, observaremos que dependen cada vez menos de los problemas y soluciones prácticas para el establecimiento de sus principales centros de interés (aunque la orientación de un problema todavía es importante), y más de criterios teóricos.Desde el punto de vista histórico, los modelos sucesivos de subcampos que la ciencia política ha considerado conveniente adoptar pueden clasificarse en cuatro categorías principales: universalismo (filosofía moral), legalismo (staatslehre), realismo (proceso político) y behavlorismo. Consideraciones metodológicas han pensado bastante en esta reciente modelación de los subsectores,
pero éste es un aspecto del que trataremos en la sección siguiente aunque el paso de un modelo a otro se ha producido de forma relativamente lenta e imperceptible, el fenómeno provocó importantes alteraciones en los datos por los que se ha interesado la ciencia política.
Universalismo. El periodo del universalismo ha sido, con mucho, el mal largo y el menos homogéneo y caracterizado. Abarca el periodo que se extiende desde el momento en que se establece una reflexión política consciente en antigüedad griega hasta el siglo diez y nueve. El objeto de la ciencia política se hallaba completamente integrado en el estudio General de la sociedad, es decir, en la filosofía moral universal. Los que se consagraban estos estudios eran los que hoy llamaríamos especialistas en ciencias sociales universales o venerables. Común existía especialización en el estudio de las materias políticas, no había razón para que surgiesen subdivisiones especiales de investigación. El filósofo social era libre de seguir sus propios intereses políticos, según se nos impone a los problemas del momento. El objeto de la disciplina puede, en consecuencia, tan diversos como lo fue la historia del pensamiento político occidental.
Legalismo. Después de siglos en que el interés político era imposible de diferenciar de la filosofía universal, la aparición de la escuela legalista staatslehre en el siglo xix dio paso a una nueva era. Importada de Alemania a estados unidos J.W Burgess y otros, se vio robustecida por el utilitarismo positivista de Bentham y Austin. Durante breve tiempo son una nota que armonizada con la opinión de los estudiosos norteamericanos, estando como estaba ya esta opinión en armonía con el especialísimo. La staatslehre proporcionaba un sistema de conocimientos dedicado al estudio del estado. Es cierto que el estado se definía demo restringido, como un conjunto de normas jurídicas y cuyas estructuras se hallaban determinadas empíricamente por las leyes. Sin embargo, al centrarse en todo el interés en el estado, aunque fuera este modo, se hizo posible que aquellos que, a fines del siglo diez y nueve, se empezaban a llamar en estados unidos politólogos (científicos de la política) se apropia hacen, si bien con toda discreción, de dicho sistema de conocimientos.
Al iniciarse el siglo xx, una gran cantidad de estos en estados unidos _de J.WBurgess, W.Willoughby, R.G.Gettell, J.W.Garner y otros_ demostraron claramente que la ciencia política, que empezaba a tomar forma de disciplina especializada, se incorporaba y adaptaba el legalismo formal de la staatslehre como núcleo de sus reflexiones. Así, la la ciencia política se interesó por la investigación de la naturaleza y el origen del estado concebido jurídicamente, en particular respecto su soberanía y el desarrollo del derecho. Se añadían a esto detalladas descripciones de los mecanismos jurídicos de las formas de gobierno y de los poderes formales del electorado, del poder judicial, de la administración y del poder ejecutivo. Esta
objetiva expresión formal estaba respaldada por la investigación filosófica tradicional sobre los fines del gobierno y del estado.
Realismo. Mientras en Europa la investigación política permanencia confinada a formas jurídicas hasta bien entrado el siglo XX, el ambiente norteamericano no podía tolerar largo tiempo tales restricciones. Los
problemas sociales de una sociedad industrial en rápido desarrollo las complejidades políticas que acompañaban a la inmigración en gran escala de distintos grupos étnicos, exigían de modo perentorio un conocimiento más extenso y profundo de las realidades de la vida política. Detrás de estas necesidades sociales y políticas, en la esfera intelectual, el pragmatismo, como filosofía social, presionaba favor del contacto con las experiencias sociales y por su interpretación.Aunque nos podemos explicar el precoz abandono del método del Staatslehre en estados unidos, su consciente rechazo tuvo como última consecuencia llevar la investigación política por caminos totalmente nuevos. En su tercera fase, la ciencia política eso penetrar bajo la formas legales en las realidades políticas, identificadas en su momento con el proceso político subyacente. A las formas y estructuras jurídicas se añadieron los procesos no jurídicos ni institucionales.El interés por estos nuevos tipos de hechos condujo a dos etapas distintas, aunque imbricadas. En la primera, se tendió a rechazar Hilario legalismo en beneficio de un neorrealismo la investigación política. Siguiendo el método empleado por Bagehot en The English Constitution (1885), woodrow Wilson, en su Congressional Government (1885), condenado a la “teoría literaria” de la constitución y, en su lugar, descubriría que la verdadera fuente del control legislativo residen los comités del congreso. Otros partidarios del realismo siguieron sus huellas. James Bryce, en su American Commonwealth (1888), añadió otra dimensión a la nueva realidad, al inscribir en el papel de los partidos y sacar a la luz sus grupos internos _de modo semejante a James Firzjames Stephen, con sus muñidores_, en los que suponía recibir el poder supremo.El realismo accedió pronto una segunda etapa de estudio. En ella, la investigación generalizada en las realidades políticas yegua centrarse no grupo fundamentales que parecían ser un pool creciente en la realidad política norteamericana. En este descubrimiento de los grupos como principal vehículo de la lucha política, la ciencia política norteamericana halló una nueva orientación para sus investigaciones, cuyas consecuencias no se agotaron hasta después de la segunda guerra mundial. La política llegó a interpretarse como un proceso mediante el cual las actividades del grupo, marginadas de la
estructura política institucional, pero actuando sobre y a través de ella, influían en todas las fases de la actividad gubernamental.Charles Brad expuso la importancia de los grupos económicos extralegales en el curso de los acontecimientos. Aunque la influencia de Arthur Bentley no se notó hasta casi medio siglo después, su insistencia, a principios del siglo XX, en considerar todas las ideas políticas como fenómeno de un (insistiendo la necesidad de abandonar la costumbre de edad y las causas a las ideas y en las normas jurídicas) no hacían sino reflejar sentimiento latentes acepta la investigación política de otros autores habían empezado a adoptar. La acentuación del grupo por los sociólogos europeos, importada por Albion Small, junto con el pluralismo filosófico, reforzó esta perspectiva entre los politólogos norteamericanos. Con la aparición de la obra Group Representation Before Congress (1929), de Herring, quedó establecido un modelo fundamental de investigación de grupo para la primera mitad del siglo xx. Dicho modelo no se abandonó hasta que Truman, en The Goverwmental Process (1951), formuló sistemáticamente la concepción total de la vida política como conflicto de grupos. (Véase grupo político de, análisis de.)Con esta concepción del grupo como un nuevo elemento para la explicación de los acontecimientos políticos, el siglo XX ha sido testigo de una gran proliferación de subcampos de la ciencia política. En el primer decenio de 1960, la mayoría de los estudiosos proseguían sus trabajos con un grado mayor o menor de dependencia de la delimitación convencional del campo de estudio en la forma en que había quedado establecido durante esta tercera etapa en el desarrollo material de la disciplina.Por primera vez, la ciencia política se descompuso en un gran número de campos especializados. La distribución de estos su campo revela, sin lugar a dudas, además, la persistencia de la costumbre de adoptar una hipótesis de trabajo en relación con los diversos problemas prácticos a los cuales puedo ofrecer una solución inmediata o directa. Así, las principales divisiones de la ciencia política como disciplina se definen de modo institucional, como herencia de legalismo político, y las instituciones son las peculiares de los sistemas políticos occidentales, y se conectan intuitivamente a la solución de los problemas en evolución que plantea la realidad política, especialmente los sistemas democráticos. Hasta la segunda guerra mundial, la ciencia política constaba de cuatro campos principales, cuyas denominaciones mostraban claramente sus orígenes legalistas y sus intereses prácticos, filosofía teoría políticas, gobierno nacional, gobierno comparado y relaciones internacionales. La filosofía política era la que mantenía mayores vínculos con el pasado (volveremos sobre esta cuestión más adelante). En el campo del gobierno nacional, los criterios prácticos de la pasé legalista condujeron a la ciencia política a descubrir, para su estudio detallado, todo los aspectos institucionales (ejecutivo, legislativo, judicial y administrativo) de la democracia occidental. La organización básica para el estudio del tema era regional: a nivel nacional, estatal (providencial, departamental) y local (municipal,
comunal y de condado). La consigna que surgió, de modo implícito y persistente, fue “como perfeccionar esta instituciones”.Al irrumpir en los problemas de la llamada realidad de la política, el campo del gobierno nacional se extendió de manera considerable, hasta abarcar la subyacente estructura del grupo social y político. Surgieron nuevos campos de investigación para comprender estos temas: partidos políticos, grupos de interés o depresión, y la opinión pública, o electorado, como conjunto o influyente y elemento éticamente importante en una democracia.El estudio comparado de los gobiernos no añadió gran cosa los criterios de selección de temas operantes en el sector del gobierno nacional. Las investigaciones en el campo el estudio comparado sólo requerían atención para los mismos tipos de instituciones, pero en sistemas políticos distintos al que le ha tocado vivir al investigador, una descripción simplista, pero no por ello menos exacta, de las características diferenciales del campo. Sin embargo, y por estar menos desarrollada la investigación política empírica pueda estados unidos, el estudio comparado tiende, en estos países, a centrar su atención en el gobierno y en los partidos, habiendo demostrado poco interés de los grupos y por el electorado hasta después de la segunda guerra mundial.En el campo del estudio comparado de los gobiernos, y por extraño que parezca, no se prestó seria atención a la comparación sistemática. Por el contrario, la comparación adoptó la forma de descripciones morfológicas del complejo de instituciones políticas existentes en cada sistema considerado, o bien, cuando se intentaba alguna comparación, se trataba simplemente escoger las instituciones del mismo nombre correspondientes a varios sistemas, confrontar las y, finalmente, establecer las semejanzas y las diferencias. Herman Finer y C.J Friedrich fueron los únicos que disintieron de este modo de proceder y, adelantándose a su época iniciaron el camino hacia un estudio analítico.Finalmente, el establecimiento de la sociedad de naciones dio virtualmente nacimiento al campo de las relaciones internacionales. Pero en este sector la tradición jurídica se resiste a desaparecer. El derecho internacional y la descripción formal de las diversas organizaciones internacionales y relaciones contractuales. Con el estudio tradicional de la política internacional, como la historia de la diplomacia, agotaron pronto los temas de interés para la investigación.En todos los sectores empezaron, con anterioridad a la segunda guerra mundial, a hacerse los primeros intentos para elaborar nuevas formalizaciones conceptuales. En particular, la visión de la vida política como una lucha entre los grupos por conseguir cierto grado de influencia sobre el gobierno contribuyó a llamar la atención sobre el hecho de que puede existir un único tipo fundamental de actividad a cuya luz se explique toda la política: la lucha por el poder sobre las decisiones políticas. Esta transferencia del interés, desde las normas jurídicas, primero, a los grupos y, más tarde, al poder (sean cualesquiera los defectos fundamentales de ese poder como
introducción al objeto básico de la ciencia política) presagiaron la aparición de una cuarta fase en la organización de los distintos campos: las fases del behaviorismo. En esta fase, criterios teóricos empiezan a manifestarse. Los criterios tradicionales y pragmáticos, y a desempeñar cierto papel en la selección de los temas fundamentales de investigación de la ciencia política.Behaviorismo. El movimiento Behaviorista de la ciencia política llegó al máximo después de la segunda guerra mundial. Compartiendo una tendencia que influyó en todas las ciencias sociales, la ciencia política empezó a explorar seriamente el comportamiento concreto que integran las actividades consideradas en sentido amplio, estructuras legales y como grupos no institucionalizados. Toma en consideración al individuo, sus actitudes, motivaciones, valores y cogniciones. El nuevo nivel de realidad así descubierto en el proceso político fue sobre todo producto del descubrimiento de nuevas técnicas para el estudio del comportamiento humano en una situación interactiva; tanto los métodos para la investigación nuevo nivel del objeto como los nuevos tipos de datos, surgieron simultáneamente y como aspectos diferentes dentro de una misma tendencia General. (Véase ciencias del comportamiento.)Si bien las consecuencias metodológicas del Behaviorismo político exige generalmente la máxima tensión (volveremos sobre esta cuestión en la sección siguiente), se ha descuidado mucho la influencia, no menos importante, que ha ejercido sobre la organización del objeto de la ciencia política. Ha hecho que la disciplina se replantea fondo el modo de subdividir se ha efectos de la investigación.Esta nueva estructuración del campo de estudio se hallaba en plena actividad en los años sesentas, debido a lo cual su punto de equilibrio definitivo no está claro ni es fácil de predecir. Sin embargo, es inevitable anunciar una conclusión. Como resultado de esta revolución en los metros y en los hechos, la ciencia política ha empezado a liberarse seriamente de la orientación institucional. La formulación de las tareas de investigación ha empezado también a distanciarse los problemas políticos inmediatos, inclinándose hacia una búsqueda sutil, aunque a veces no explícita, de criterios teóricos fundamentales para ayer la selección de los temas de estudio. Cada vez en mayor medida, son los procesos, no las estructuras ni las instituciones, los que constituyen las líneas directrices de la investigación política. Este hecho refleja y alimenta la vez una lenta tendencia alejarse de la vieja disciplina sintética, para sustituirla por otra más nueva de tipo analítico. A lo largo de este proceso, la propia organización de la ciencia política está experimentando profundas transformaciones.Mucho antes de la segunda guerra mundial, Graham Wallas, en su Human Nature in Politics (1908), tomó una dimensión nueva e importante, no institucional, para la comprensión de la vida política. Durante decenios, muchos otros actores se le han unido. Walter Lippman, en su obra Public Opinion (1922), señaló la importancia de las opiniones estereotipadas para la conformación del
comportamiento individual. En Psycopathology and Politics (1930), Harold Lasswell introdujo el psicoanálisis como método adecuado para estudiar la importancia de las motivaciones latentes en la actividad política. La totalidad de la escuela de Chicago se consagró, durante los años 30, a estudiar la importancia de la psicología en el fenómeno de la participación política. Aislando los distintos tipos de comportamiento que se entrecruzan en las instituciones existentes y conocidas mediante la simple observación, estos nuevos métodos de estudio pusieron en peligro los fundamentos de la subdivisión institucional de la ciencia política entonces vigente.Los subcampos de la ciencia política. Aunque la disciplina no se ha concretado aún en una estructura nueva, coherente y viable, es indudable que los antiguos subcampos han empezado a adquirir nombres nuevos; al mismo tiempo se les han añadido una gran variedad de nuevas especialidades secundarias.Política nacional. El estado del gobierno nacional es un campo en que se han observado especiales señales de desintegración, surgiendo en su lugar una amplia serie de temas transversales o funcionales. Por ejemplo, junto al estudio permanente del poder ejecutivo. El liderazgo político y las élites han proporcionado, como fenómenos generales de diversa localización, un nuevo campo de investigación. Del mismo modo, los comportamientos judiciales, administrativo y legislativo se han convertido en campos de estudios sustitutivos o paralelos a los sectores institucionales ya existentes de la judicatura, la administración y el poder legislativo. Ha ido en aumento la convicción de que el marco institucional específico este menos importancia de las forma genérica de comportamiento que se manifiestan en las diversas instituciones, al menos como punto de partida para un mejor entendimiento del modo en que operen las propias instituciones.El lugar de los tradicionales temas institucionales, que han ido desapareciendo la forma indicada, ha sido ocupado por nuevos e importante subcampos. Como resultado del inicial interés por la opinión pública como fuerza de influencia, al menos en los sistemas democráticos, ha logrado el amplio sector del comportamiento electoral (Berelson et. Al 1954;Michigan, University of 1960). A través de se ha intentado acumular información sobre el modo exacto en que actúa la opinión pública sobre las instituciones políticas en la selección de liderazgo dentro de un sistema democrático, en la influencia de los partidos y en la elaboración de los programas gubernamentales. La difusión de las ideas y su influencia puede utilizarse como modelo en el campo de las comunicaciones políticas (Deursch 1953; Bauer et al. 1963). Ciertos estudios han descubierto el papel de la personalidad para determinar la naturaleza de la participación política los distintos marcos institucionales (Laswell 1948; Lane 1962). Las investigaciones emprendidas en el campo de la socialización política han comenzado a explorar los efectos de las actitudes, los valores y las creencias primitivas en la aceptación del sistema político y en la subsiguiente participación política. Como consecuencia de los nuevos puntos de vista, se ha abordado el estudio de algunos problemas: reclutamiento político, liderazgo,
Representación en ideología. Basta lo anterior para tener una idea General de la medida en que han proliferado nuevos e importantes temas de estudio dentro del campo del gobierno nacional, con un enfoque totalmente nuevo y no institucional. (Véase comportamiento político, análisis de)Política comparada. En los años sesentas el estudio comparado del gobierno se ha visto conmovido en sus fundamentos debido a la profunda transformación de signo Behaviorista que experimentó la investigación política en General. Las presiones gubernamentales que se habían manifestado a favor de una descripción formal de su estructura, empezaron a ser paso a la búsqueda de criterios teóricos que sirvieran de base a una investigación orientadora. Los temas vigentes en el campo del estudio comparado se asemejan cada vez más a los que habían surgido del estudio Behaviorista de la política nacional. Forman y estructura han cedido ante el estudio del comportamiento en el seno del correspondiente marco estructural la adopción de decisiones, la socialización, el liderazgo la motivación y la personalidad política, las comunicaciones, la participación política, la ideología ex entera., Se han convertido en temas igualmente importantes en la investigación comparada.Además, la propia investigación comparada ha realizado una aportación considerable al análisis teórico de investigación sobre los sistemas nacionales. A consecuencia de la segunda guerra mundial y las revoluciones coloniales subsiguientes, el estudio comparado el gobierno ha extendido su ámbito de interés en dos direcciones principales. La descripción estática ha dado paso a la búsqueda de una comprensión de las condiciones del cambio político. Agotado así al análisis político con una nueva y profundo dimensión sobre la cual ha empezado a cristalizar el pensamiento teórico. Por otro lado, el estudio comparado el gobierno ha traspasado los estrechos confines de los gobiernos europeos para incluir en su ámbito a los sistemas políticos de culturas exóticas, lo cual ha desembocado en el reconocimiento de la función específica de las diferencias culturales y en la necesidad de unos concepto rigurosos para garantizar el adecuado aislamiento de los determinantes culturales. Ambas innovaciones (la identificación del cambio como un centro de referencia y de la cultura como una variable fundamental) abren la perspectiva de elevar el estudio de la política del análisis comparado al mismo nivel de complejidad al que elevó el movimiento Behaviorista el estudio de los sistemas políticos nacionales. Como reconocimiento de esta profunda transformación, operada en los años 60, el nombre del subcampo ha cambiado de gobierno comparado a política comparada (véase política, estudio comparado de la.)La consecuencia más importante de haber vertido en el odre de este tradicional campo nuevo contenido, como resultado el persistente movimiento Behaviorista, es que resulta cada vez más difícil distinguir la investigación en el sector del estudio comparado de la investigación en el sector nacional. El descubrimiento de la importancia del cambio y la cultura ha reactivado el grueso de la
investigación política y ha despertado los estudiosos de la política nacional la conciencia de la importancia de sus propias pautas culturales en la conducta de los miembros de su sistema respectivos. Como consecuencia de ello, ha perdido todo sentido al distinguir la investigación comparativa de la investigación nacional, sobre todo si se considera que todo análisis científico riguroso ha de ser por definición comparativo, como afirmó hace largo tiempo J. S. Mill y en el libro VI de su System of logic.Esta mutua influencia entre los subcampos nacional y comparativo ha contribuido a dar un aspecto más uniforme y coherente a toda la disciplina. Ha reforzado la tendencia a buscar una teoría que unifique el estudio detuvo los sistemas políticos, lo cual puede desembocar en una total de organización de los subcampos de la disciplina. Dado que todo investigación científica y es, por su misma naturaleza, comparativa, los subcampos no pueden quedar acantonados en diferencias geográficas entre sistemas nacionales y extranjeros según el actual principio de división, sino que han de basarse en distinciones teóricas más importantes, sin tener en cuenta la situación en el espacio ni la jurisdicción política. Política internacional. El movimiento o Behaviorista ha producido modificaciones de entidad comparable en el campo de investigación internacional. Antaño exhibía el rótulo “organización y relaciones internacionales”, pero, mediado el siglo XX, las transformaciones internas que experimente o bajo la influencia del Behaviorismo han empezado a hacerle acreedor de la nueva denominación de “política internacional” hecho en apariencia trivial, pero cargado de significado por lo que se retira el cambio de orientación, y que indica que la ciencia política ya no considera que, por el hecho de que los actores de la esfera política internacional sean las naciones, el campo haya de ser sui generis. (Véase política internacional).En Politics Among Nations (1948) Morgenthau demostró que igual que ocurría en la fase proceso_ grupo de la investigación nacional, el poder era también un concepto necesario para orientarse a través de la diversidad de instituciones en las que se manifiesta la política internacional. Como ya hemos visto, el concepto de adopción de decisiones ha resultado un instrumento útil para el análisis de la política internacional desde el punto de vista del comportamiento, liberando así al subcampo de una polarización en instituciones y estructuras propia de una etapa histórica determinada. Otros autores han diseñado modelos lógicos para analizar el comportamiento de los actores internacionales sobre la base de una estrategia selectiva según tipos variables de relación política y social (Kaplan 1957). Deustsch (1953) ha tratado de explicar las interacciones políticas internacionales como un complejo proceso de separación y adaptación en función de las pautas de comunicación entre las principales unidades. Lo mismo que los restantes subcampos de la ciencia política, los problemas prácticos del momento están cediendo en importancia al establecer el orden de prelación en la investigación. (Véase, relaciones internacionales.)
Teoría política. En ningún sector se ha revelado de modo más intenso la orientación de signo Behaviorista, que ha venido a sustituir al tradicional enfoque pragmático e institucional, que en el de la propia teoría política. He sentido riguroso, los cambios experimentados en la misma resumen la pauta global de desarrollo de la ciencia política hacia son concreción como disciplina analítica. Al mismo tiempo, estos cambios en impulsado aún más la totalidad de la ciencia política en la misma dirección. Por esta razón, el subcampo de la teoría política merece especial atención. La futura reestructuración de los subcampos de la disciplina puede depender de la concienzuda dirección que proporciona la teoría política, ya que acepta para sí la total responsabilidad de la coherencia y dirección del conjunto de la disciplina.La teoría política contemporánea tiene sus orígenes en la filosofía política General. Durante el largo proceso de separación del cuerpo principal de la teoría social, la filosofía política, como hemos observado ya, apenas fue algo más que una serie reflexiones acerca de las instituciones humanas en General, aunque, sin duda, constituya la culminación de tales reflexiones. La intención de la mayoría de los filósofo sociales era la de configurar los criterios morales con que valorar las corrientes existentes y construir la imagen de una sociedad ideal. Por consiguiente, la filosofía política se vio movida por un impulso ético creador. Desde Aristóteles hasta John Stuart mil, se propuso la creación de nuevas metas y estructuras sociales que pudieran servir de guía al comportamiento personal y a la política social.A principios del siglo XX, sin embargo, al constituirse la ciencia política como un sector independiente especializado, había perdido su potencialidad ética. En la medida en que subsistió la preocupación por la moralidad, permaneció encerrado límites de la propia filosofía, su tronco común. Al abrirse paso la idea de una ciencia la política, la filosofía política se limitó la historia las ideas de los grandes filósofos políticos. No sólo se propuso exponerla evolución de dichas ideas, es decir, la historia la libertad, el constitucionalismo, la democracia o la igualdad, sino que también trató lograr una mejor comprensión de las mismas, analizando la desde el punto de vista de su claridad, coherencia y efectos. Además, se propuso como tarea explicar su desarrollo, persistencia y difusión como fenómenos históricos. En efecto, la filosofía política llegó a convertirse en una amalgama a sistemática, aunque no por ello menos real, de la historia de las ideas, el análisis lógico y la sociología del conocimiento (Sabine 1937; Easton 1953). La reflexión de la especulación sobre el estado ideal de los problemas, esto es, el análisis como potencialidad ética se manifestó sólo esporádicamente en el campo la filosofía política.Ahora bien: como una dimensión de los progresos de la investigación del comportamiento, se manifestó por primera vez en primer plano un aspecto latente la filosofía política. En medida ciertamente limitada, e incluso demo inadvertido, toda la filosofía política tradicional había tratado de explicar cómo o por qué los sistemas políticos actúan del modo que lo hacen. Esta ha sido la faceta que se desarrolla después
de la segunda guerra mundial hasta llegar a convertirse en teoría Behaviorista orienta de empíricamente. (Véase teoría política.)La teoría empírica se ha ido desarrollando en distintos niveles, mostrando así como las tendencias que se manifiestan en esta materia están transformando, desde la segunda guerra mundial, la ciencia política disciplina tópica en disciplina analítica. En su alcance más limitado, la nueva teoría requiere la formulación de proposiciones como generalizaciones singulares, si tratan de describir la relación entre dos o varios fenómenos. En un sentido más amplio, las formulaciones que abarque en un segmento de la vida política, aunque no su totalidad, pueden designarse como teorías parciales. Así, se ha intentado establecer teoría sobre los partidos (Duverger 1951), el liderazgo, el comportamiento administrativo (Simón 1947), el proceso de adopción de decisiones, la representación, la estructura del poder de la comunidad, el consensus y la fragmentación (Lipset 1980), etc.Pero la teoría tiene también mayores pretensiones y trata de abarcar la totalidad al objeto de la disciplina, se trata, entonces, de una teoría General. A cada nivel, singular, parcial o General, la revolución Behaviorista empíricamente. Pero sólo la teoría General ofrece a la ciencia política un criterio fundamental para identificar y establecer el catálogo General de sus temas estudio y, en definitiva, su sentido intrínseco de identidad como disciplina.La teoría General se ha manifestado dos modos diferentes: como teoría de los repartos y como teoría los sistemas, las teorías de lo repartos esclarecen el modo en que los distintos procesos políticos contribuyen a la distribución de utilización de los recursos políticos. En efecto, nos permite comprender las fuerzas que opera para determinar las medidas políticas adoptadas en un sistema dado. Por ejemplo, el estudio de la política a través de los grupos, de acuerdo con el esquema de bentley y Truman, presenta una teoría del equilibrio de los procesos políticos. Interpreta las decisiones políticas como el resultado o el equilibrio aquí se llega a medida que los grupos de un determinado sistemas logran ajustarse hubo adaptarse el ejercicio de su poder. Las teorías del poder considerar las distintas dimensiones de influencia que determinan el control de los recursos, del personal y de las instituciones y, por tanto, de la elaboración y ejecución de la política gubernamental. Las teorías de la adopción de decisiones ofrecen una tercera posibilidad de análisis de los procesos de repartos los sistemas políticos.El equilibrio, el poder y el proceso decisorio, como teorías de los repartos, han predominado de la ciencia política desde la segunda guerra mundial, aunque en General, no se consideran a sí mismo como tales. Constituya parte de la naturaleza del investigación teórica en la ciencia política, durante su etapa desarrollo en los años 60, la ambigüedad existente en torno su propia condición. No se consideraban entre sí como competidoras, ni siquiera, explicaciones imbricadas el mismo nivel de análisis. Tampoco existe ninguna teoría expresamente concebida para explicar los problemas de reparto. La ciencia política se encuentra uno en una etapa muy temprano la
conciencia de su propio desarrollo teórico líder de la teoría como parte integrante de su crecimiento como ciencia.La teoría los repartos contribuyen a la organización del estudio de la vida política, por decirlo así, “desde dentro”, es decir, respecto a sus operaciones internas. Nos permite comprender las fuerzas que contribuyen a la realización de los repartos investidos de autoridad o de las decisiones vinculantes, los productos característicos de las interacciones políticas. Pero sí tales repartos antes llevarse a cabo realmente, ello presuponen la posibilidad de que un sistema de interacciones políticas perduren a través del tiempo. Lo que la teoría los repartos da por sentado (la persistencia de un sistema de comportamiento político) es lo que pone en duda la teoría los sistemas. Supone que, desde un punto de vista lógico, el problema principal consiste en explicar consiste en explicar las condiciones bajo las cuales consigue perdurar, pese a todo, un sistema de interacciones políticas.El método General estudio de un sistema político a este nivel se ha manifestado de dos formas diferentes: el análisis funcional y el análisis de sistemas. El análisis funcional ha aparecido en la ciencia política durante el decenio de 1960 (Almond y Coleman 1960). Aunque aún ha de organizarse en detalle como merece, si ha de operar en el sentido en que lo ha hecho en la sociología y la antropología, habrá de centrar su atención en el problema del mantenimiento de los sistemas políticos. Habrá de partir de la hipótesis de que podremos comprender mejor las estructuras y las instituciones políticas si llegamos a conocer el papel que desempeñan para mantener todo el complejo de interacciones que denominamos sistema político. Un análisis detallado revelará sin embargo, que un método estudio funcional representa, no una teoría como tal, sino un programa que establece los procedimientos que han de usarse en toda investigación científica sería que se refiera a las relaciones sociales. Pero puesto que constituya un incentivo para la búsqueda de modelos de relaciones, desemboca prácticamente en una teoría General.El análisis de sistemas, en cambio, nos conduce directamente al grano teoría (Easton 1965 a; 1965 B). No considera necesario defender el propio mantenimiento como principio teórico de organización. Ahora bien: puede ser utilizado para examinar la vida política como un conjunto de interacciones incrustadas en el entorno social, pero analíticamente separables. Las instituciones políticas se constituirían así un sistema abierto sujeto a las influencias de ese entorno en forma de “entradas” del sistema, a su vez, modifica el entorno mediante la producción de “salida” peculiares de este tipo de sistemas repartos aceptados como vinculantes por la mayoría de los miembros de una sociedad durante la mayor parte del tiempo.La cuestión clave para el análisis de sistemas como un sistema color a perdurar a través del tiempo, incluso frente a las perturbaciones del entorno (crisis económicas, desorganización social a causas del rápido ritmo de cambio, derrotas militares) que constituyen otras tantas amenazas de destrucción. La persistencia bajo una posible
presiones, según parece, una función que deriva del hecho de que un sistema político es un modelo auto regulador de interacciones la. Un sistema si es capaz de reaccionar con impulso creador ante la agresión, y de emprender acciones encaminadas a asegurar su propia persistencia a través del tiempo. Puede perdurar manteniendo las estructuras y los procesos existentes, pero también puede responder modificándolos accesoria o fundamentalmente. Según es la interpretación, la autoconservación es sólo una de las respuestas, pero no necesariamente la más frecuente. (Véase sistemas, análisis de, artículo sobre sistemas políticos.)Haciendo caso omiso de los méritos respectivos de las teorías de los repartos o de los sistemas aparecidos de la conjunción de ambas resulta el instrumento más completo y General para el análisis de la ciencia política. Es cierto que, en el presente estado de desarrollo, ninguna de estas teorías está la altura de los ideales de una ciencia teórica. Como en la mayoría de las demás ciencias sociales, la teoría se encuentra aún en un estado primitivo y rudimentario. Sin embargo, es indudable que estas reflexiones iniciales entorno de la teoría los repartos y de la teoría de los sistemas han abierto nuevos caminos, ese al poco tiempo transcurrido desde la segunda guerra mundial, hacia una teoría General de los sistemas políticos, fundada en la experiencia. En su breve historia, han contribuido poner los cambios que se han producido los su campos de la ciencia política, ofreciendo criterios positivos para poner a prueba la importancia y el sentido de otras formas posibles de parcelar la disciplina para la investigación especializada.
Método y teoría
La tendencia creciente la ciencia política a tomar la forma de una disciplina analítica más bien que sintética se ha visto reforzada, e incluso promovida en alguna medida, por una profunda revolución metodológica, cuyos efectos han alcanzado la disciplina. En los años 60, los métodos de la ciencia moderna han realizado profundas incursiones en la investigación política, con ocasión del estudio del comportamiento político. De esta revolución behaviorista ha la alterado para siempre el aspecto metodológico y técnico de la ciencia política. Ha elevado el nivel del conocimiento científico entró los politólogos, haciéndoles la cada vez más sensibles al papel de la teoría científica, y ha fomentado también un rápido desarrollo en la clase y cantidad de investigación de los hechos de la vida política; la interpretación económica de ésta llegó hace imposible sin las día de la teoría. La metamorfosis operada la investigación política ha dado, puedes, origen a la búsqueda de una nueva coherencia teórica en la ciencia política.La revolución técnica. Los métodos de investigación política sólo fueron objeto de reflexión cuando una disciplina académica especializada de la política empezó a tomar forma en EEUU durante el siglo XIX. En parte, la ciencia política pudo surgir como una disciplina independiente de las demás ciencias sociales debido le impuso dado
por Marx a la idea de la diferencia existente entre estado y sociedad, idea virtualmente desconocido hasta este momento. En esta interpretación hizo posible que los estudiosos de la ciencia política contemplarán el estado como el objeto propio de su reflexión. Pero también, en parte, el origen de la ciencia política se halla ligado los puntos de vista de la Staatslehre interpretaba al estado como un conjunto sociológicamente descarnados de normas constitucionales abstractas. A pesar de que esta interpretación formalista era inadecuada, ofreció a los estudiosos un objeto de estudio aparentemente coherente e independiente, algo que les había faltado hasta entonces.Por una de esas extrañas ironías de la historia, el mismo método que permitió constituir la ciencia política como una disciplina académica independiente hubo de ser rechazado tan rápidamente como lo fue en estados unidos. Pero, incluso en el proceso de su abandono, el método de la Staatslehre inspiró un nuevo sentido científico la investigación política. La revuelta contra el árido legalismo en estados unidos se llevó a cabo en nombre de la propia ciencia.La obra de James Bryce constituye un ejemplo clásico representativo. Aunque escocés, con su consistente adhesión a la ciencia y su insistencia (1922) en que está exigía a toda costa el descubrimiento de los hechos de la vida política. “Lo que se necesita son hechos, hechos y hechos”, fue fiel reflejo del espíritu antilegalista del mundo intelectual norteamericano. En 1900 xx, esta pasión por desenterrar hechos había sido dignificada bajo e el solemne título “la nueva ciencia de la política” (Merriam 1925). Comenzó hace una época en la que el sede en hipervaloraron los hechos, en la que la compilación de materia bruta, en la cual sin embargo se confiada, se convirtió en regla General y en parte el concepto predominante en la ciencia (Easton 1953) Pero con la recién descubierta pasión por los datos rigurosos, la ciencia política norteamericana perdió de vista el hecho importante de que en a pesar del desenfrenado uso del adjetivo “científico”, quedaba todavía una larga distancia por recorrer para librarse del pensado yugo de la tradición clásica activista. La nueva ciencia la política, según se desarrollen los primeros decenios del siglo XX, confundía el interés por lo llamado sesos de la vida política con la totalidad de la ciencia política. Había sustituido determinado tipo de producto científico, los datos empíricos comprobables, por la totalidad. De hecho, por lo que se refieran método está operando todavía con algunas de las premisas más importantes de la tradición clásica. Seguía dando por sentado que los métodos de investigación no eran problemáticos en sí mismos. No tenía una idea clara de la forma de las proposiciones en las cuales había de exponer sus descubrimientos para hacer posible la comprobación. Lo hizo demasiado para poner en claro sus puntos de vista respetar la relación entre los hechos y los valores y, en consecuencia, la ciencia política continuo sumergida, de un modo total y sin lugar a dudas, en la concepción tradicional y pragmática.
La revolución behaviorista” que se produjo la ciencia política después de la segunda guerra mundial sirve para resumir las consecuencias que se derivan de una completa aceptación del método científico. Recibió su impulso inicial, en los decenios de 1920 a 1930, de la escuela de Chicago, representada por la obra inspiración de Merriam, Lasswell y Gosnell por lo que habían ido evolucionando lo largo de los siglos, pero posteriormente abrió la disciplina multitud de nuevas direcciones. En los años 60, los métodos behaviorista se habían recorrido un largo camino para llegar a confundirse con el cuerpo principal de la ciencia política.Aunque por ahora pasemos por alto ciertos detalles, lo que destaca de modo claro en la revolución behaviorista la ciencia política es su definitiva y completa aceptación de la idea de que los métodos de investigación en todos sus aspectos son problemáticos y, en consecuencia, merecen especial atención. Una vez que se reconoció esto, quedó destruida la principal barrera para un desarrollo metodológico complejo. Una abrió perspectiva sin límites de las posibilidades existentes para la elaboración de métodos de investigación dignos de confianza. Sólo se necesitaba tiempo para que manifestaron sus efectos, pero un resultado inmediato fue el repentino despertar de la disciplina la necesidad de organizar cursos universitarios especiales consagrados a los métodos de investigación. Gracias a nuestra tensión especial, la disciplina será capas con el tiempo de ofrecer la misma clase de dirección innovadora en el campo de los métodos y las técnicas de investigación y análisis que es características de sus mejores esfuerzos en los campos fundamentales.La revolución teórica. Mientras tenía lugar la revolución técnica, el movimiento behaviorista iba deshaciendo ser de los últimos restos de la herencia clásica que quedaban en la ciencia política, lo cual ha traído consigo una profunda transformación en las concepciones acerca del papel que desempeña la teoría como instrumento de en la investigación política. De este modo ha tendido a apartar a la ciencia política de de su tradicional carácter de disciplina orientada pragmáticamente para convertirla en una disciplina cuya investigación depende cada vez más P criterios teóricos orientados empíricamente.La creciente aceptación de la diferencia que existe entre juicios de hecho y juicios de Valor, así como la necesidad de cobrar conciencia de las circunstancias que dichos juicio son emitidos, ha colocado la orientación pragmática de la ciencia política del pasado en una nueva perspectiva. En la larga historia la investigación política, e incluso en una medida considerable en los años 60, los estudiosos de la realidad política han considerado como objetivo principal el plantearse directamente en la cuestión de cómo resolver los problemas políticos del día: cómo organizar un sistema político bipartidista eficaz, cómo perfeccionar el control de la burocracia, cómo aumentar el sentido de responsabilidad de los representantes, cómo lograr la estabilidad política en un mundo sometido a cambio, cómo reducir la viabilidad de los sistemas dictatoriales, cómo controlar los conflictos
internacionales, etc. Todos estos problemas en conjunto han definido en realidad no los objetivos de la investigación política.
Al identificarse con los fines y métodos de una ciencia rigurosa, los politólogos comenzaron, durante el decenio de 1960, a mostrar una fuerte inclinación por plantearse los problemas de una manera completamente diferente. La comprensión adquirió prioridad lógica y cronológica sobre los esfuerzos prematuros para la elaboración de programas políticos. Esto no quiere decir que los politólogos hayan llegado al convencimiento de que deben evitar el aplicar sus conocimientos a la solución de los problemas prácticos que plantea el diario la sociedad. Cualquier “ciencia” que se aparte hasta tal punto de la sociedad verá pronto su fin, y no sin razón pero se estima que a menudo puede existir una clara diferencia entre la necesidades a corto plazo la sociedad, por una parte, y las necesidades a largo plazo de una comprensión adecuada de la vida política, por otra. Para poder ofrecer opiniones dignas de confianza acerca de cómo mejorar y reformar los sistemas políticos, puede resultar necesario comprender los principios fundamentales de su funcionamiento, sin tener en cuenta, inicialmente, los fines para los que puede usarse posteriormente este conocimiento. (Véase política gubernamental.)Sin embargo, el esclarecimiento del papel de los valores y de la praxis y los métodos de análisis político ha planteado un nuevo y grave problema. Ahora bien: precisamente gracias a los esfuerzos realizados para encarar y resolver este problema es cómo podemos predecir una aceleración en el proceso de conversión de la ciencia política que ciencia sintética en ciencia pura.Por mucho que el decido dedicar soluciones a los problemas políticos cotidiano pueda apartar a la ciencia política en la búsqueda de una comprensión fundamental de los sistemas políticos, el proponerse fines éticos tuvo un mérito singular. Sirvió, al menos, para definir algunos límites exteriores del campo investigación: la investigación tiene que ser aplicable de alguna manera los problemas sociales del día. Ahora bien: cuando, en los años 60, estos criterios éticos comenzaron a desaparecer, se abrieron las puertas de par en par a una corriente incomprensible de investigación empírica. Si ya no era necesario probar la importancia de los descubrimientos por su significado como posibles soluciones para los problemas prácticos, la elección de los temas parecía depender enteramente la intuición y en las inclinaciones del propio investigador. Por consiguiente, no iba existir límite previsible para la variedad o el volumen de la investigación llevada a cabo en nombre de la ciencia política. Aunque sólo fuera para eliminar un peligro semejante, había esperarse que los criterios teóricos hiciesen valer sus derechos, como efectivamente lo hicieron en los años 60.Incluso si ninguno de estos otros factores hubiera actuado el estado en que se encuentra hoy la técnica investigación habría conducido a la investigación política en la misma dirección. La ciencia política ha llegado a uno guste apreciación el papel del investigación rigurosa en el preciso momento en el que el desarrollo de la técnica de los
ordenadores electrónicos ha hecho posible la recopilación, el almacenamiento la recuperación y el análisis de grandes cantidades de datos brutos. El mismo hecho de que en el pasado, la ciencia política se hubiera mostrado reacia en el empleo de métodos sistemáticos en su investigación, supuso una ventaja para ella en los últimos años. Dado que lo tenía tradición ni intereses creados en técnicas más antiguas que la frenaran en su marcha hacia métodos más complejos, pudo aprovecharse la técnica más avanzadas de que podía disponer se. Por esta razón, los politólogos elección ahora a la cabeza en el desarrollo de los sistemas de conservación y acceso a la información social. (Véase información: almacenamiento, localización y recuperación.)Pero estas nuevas técnicas trajeron consigo un peligro paralelo: ha sido posible, incluso más aún que in el pasado, producir datos en la ciencia política en una proporción más alta que nunca aún en el caso de que criterios puramente éticos hubieran continuado determinando las pautas del investigación, los datos que se habrían empezado a acumularse en el periodo comprendido entre ambas guerras habrían exigido algún sistema capaz de imponer economía y orden en su organización, análisis y posterior desarrollo. Ahí es donde la teoría eso desempañar un papel importante, dado que la teoría impone límites al diferencia la investigación fundamental de la investigación superficial, al sistematizar y codificar el conocimiento y al ofrecer un al día a la futura investigación. La transformación de la ciencia política de una disciplina sintética en una disciplina teórica no fue ya, por tanto, materia de elección. Se impuso por sí misma debido a un instinto de autoconservación.Los decenios posteriores a la segunda guerra mundial han sido testigos de un marcado desarrollo de la conciencia científico en todas las disciplinas, acompañado de un ajuste apreciación del lugar de la teoría en la propia metodología científica. Esto ha dado nuevo ímpetu a la ciencia política para buscar criterio más aceptables y estimables científicamente con que analizar los límites y la unida intrínseca de la disciplina. La decadencia del empirismo puro en las demás ciencias sociales ha contribuido proporcionar los incentivos necesarios a la ciencia política para la búsqueda aún más intensa de un modelo teórico que proporcione dirección y propósito analítico a la investigación empírica y que integre toda la subdivisiones fundamentales de la ciencia política en una unidad coherente desde el punto de vista conceptual. Esto no significa que se haya logrado el consensus a nivel teórico, ni siquiera que estemos cerca de ello. Pero la experimentación que se lleva a cabo con estructuras teóricas y modelos analíticos diversos promete revelar la coherencia intrínseca de la ciencia política en cuanto disciplina. Fenómenos como éste han probado de modo evidente que la ciencia política ha ido evolucionando poco a poco desde su pasado de síntesis a su futuro de teoría. Cuando esto ocurra, la ciencia política se unirá las disciplinas afines como una de las ciencias sociales fundamentales. (D. A. M.)David Easton.
Ideología
1. Premisa. Tanto en el lenguaje político práctico como el de la filosofía, que la sociología de la ciencia política no existe quizá ninguna palabra que esté a la par de la ideología por la frecuencia con que es empleada y, sobre todo, por la gama de significados distintos que le son atribuidos. En la intrincada multiplicidad de usos del término se pueden todavía delinear dos tendencias generales o dos tipos general de significado, que Norberto Bobbio la ha propuesto llamar significado “débil” y significado “fuerte” de ideología. En su significado débil, ideología, designa el genus, o una species variadamente definida, de los sistemas de creencias políticas: un conjunto de ideas y de valores concernientes al orden político que tiene la función de guiar los comportamientos políticos colectivos. El significado fuerte tiene origen en el concepto de ideología de Marx, entendido como falsa consecuencia la relaciones de dominación entre las clases, y se diferencia claramente el primero porque mantienen el propio centro, diversa mente modificada, corregida o alterada por los distintos autores, la noción de falsedad: la ideología es una creencia falsa. En el significado débil, “ideología” es un concepto neutro, que prescinden del eventual carácter mistificante de las creencias políticas; en el significado fuerte “ideologías” es un concepto negativo que denota precisamente el carácter mistificante, de falsa conciencia, de una creencia política. En la ciencia y en la sociología política contemporánea predomina netamente en el significado débil de ideología, tanto en su acepción General como particular. La primera sección se encuentran los intentos más acreditados de teoría General, tanto tradicionales como innovadores, así como también en la interpretación de los particulares sistemas políticos y en el análisis comparado de diversos sistemas, y en la búsqueda empírica directa por establecer los sistemas de creencias políticas tal como se presentan en estratos politizados o en la masa de ciudadanos. En su acepción particular, no “ideológico” está sólidamente contrapuesto, de modo explícito o implícito, a lo “pragmático”, y el carácter de la “ideología”. Es atribuido a una creencia, una acción o un estilo político por la presencia en ellos de ciertos elementos típicos, como el doctrinarismo, el dogmatismo, un fuerte componente pasional, etc., Que han sido diversa mente definidos y organizados por diferentes autores. De este uso particular, o mejor dicho de este grupo de usos particulares del significado débil de ideología, se deriva el tema del “fin” Hood de la a “declinación de las ideologías” en las sociedades industriales de occidente, originada entre los años en cuenta y se centra por las interpretaciones de sociólogos como Raymond aron, Daniel Bell y Seymour Martin Lipset, y luego incorporado un completo el prolongado debate que, en ciertos aspectos, perdura uno hoy.El significado fuerte de ideología ha sufrido, por su parte, una singular evolución. En Marx “ideología” denotaba las ideas y las teorías que son socialmente determinadas por las relaciones de dominación entre las clases y que justifican tal la relación esto tanto las de una falsa
conciencia. En la abolición posterior de significado de la palabra ha sido generalmente olvidada, salvo en el lenguaje polémico de la política práctica, la conexión entre ideología y poder. En cuanto al resto, el destino de este significado de ideología se ha planteado en la relaciones entre dos de los elementos constitutivos de la formulación origen a los el carácter de falsedad de la ideología y su determinación social. Por una parte se ha mantenido firme y se ha generalizado el principio de la determinación social del pensamiento, perdiendo así de vista el requisito de la falsedad: la ideología está disuelta en el concepto General de sociología del conocimiento. Por otra parte se ha mantenido firme, y se ha/interpretado el requisito de la falsedad, olvidando subes la determinación social de la ideología dos. El punto de llegada es aquí la crítica neo positivista de la ideología.En el primer sentido. El desarrollo fundamental se encuentra en el pensamiento de Karl Mannheim, donde la crítica del uso polémico que hace Marx de la palabra “ideología” lleva consigo, casi inadvertidamente, el abandono de la interpretación Marxiana la de la génesis social de la ideología. Abrir la relaciones de dominación), y donde, sobre todo, con el paso de la noción “especial” a ir a “General” de ideología, la atención se fija en el fenómeno muy generalizado de la determinación social del pensamiento de turno supo sociales en cuanto tales, según Merton esta generalización que implica “no sólo los errores o las ilusiones o la creencia no auténtica sino también el descubrimiento de la verdad”, es la “revolución copernicana” en el campo la sociología del conocimiento. Desde el punto de vista la función de la disciplina General de la sociología del conocimiento, la observación de Merton es verdadera. Pero, al mismo tiempo, no parece silenciado disminuido el hecho de que la generalización de la determinación social del pensamiento ha sido tomada en consideración demasiado trivialmente y ha producido una concepción que esconde cada creencia, se limita a juzgar igualmente verdaderas todas las visiones del mundo de las distintas sociedades, clases, iglesias, sectas, etc., Y olvida definitivamente el concepto de ideología en su significado original (por ejemplo, W.Startk, Sociology of Knowleadge, Londres, 1958).En el segundo sentido, el desarrollo fundamental estado en el pensamiento de Wilfredo Pareto, donde la crítica de la ideología es en buena medida una crítica minuciosa e infatigable de la falsedad, y de los tipos particulares de falsedad, de las teorías sociales y políticas, y donde, en relación con la génesis de la ideología, el dominio social pasa decididamente a segundo orden para dejar el pueblo a lo que Pareto consideraba los instintos fundamentales de la naturaleza humana. De aquí se derivan que “lo que en Marx es un producto de una determinada forma sociedad, en Pareto ha devenido en un producto de la conciencia individual”, objeto de un análisis psicológico (Bobbio 1969) Pareto. Abre así camino a la interpretación neo positivista, según la cual “ideología” designa las deformaciones que los sentimientos y las orientaciones prácticas de una persona provocan en sus creencias, disfrazando los juicios de Valor bajo la forma simbólica de las afirmaciones de hecho. De este modo se
mantiene el requisito la falsedad de la ideología, aunque sea interpretado de modo muy particular. Pero aparece completamente ausente su génesis sociales clasifica.Ante esta situación no nos debe sorprender demasiado que la ciencia política contemporánea tienda a considerar parcialmente significado fuerte de “ideologías”, relegándolo al dominio de la crítica o de la sociología del conocimiento, y considerándolo explícita o implícitamente poco útil en el estudio empírico en los fenómenos políticos. Giovanni Sartori a expresar con claridad este punto de vista. “las discusiones sobre la ideología, escribe, caen generalmente en dos grandes sectores: la ideología en el conocimiento y la ideología la política. Respecto al primer campo de indagación el problema es si el conocimiento del hombre está condicionado o distorsionado ideológicamente, y en qué grado. Respecto al segundo campo indagación a problema consiste en saber si la ideología es un aspecto esencial de la política y, convenido que lo sea, qué es lo que ella está en condiciones de explicar. En el en el primer caso la ideología resulta contrapuesta a la “verdad”, a la ciencia y al conocimiento válido en General; en el segundo lo importante no es el Valor de verdad sino, por decirlo caprichosamente, el Valor funcional de la ideología”.
La objeción que se puede acceder a esta posición es que, en la interpretación original del concepto, posean interpretación Marxiana, la falsedad y la función social de la ideología no son recíprocamente independientes de sino que están estrechamente vinculadas entre sí. Por una parte, la falsa conciencia, velando enmascarando los aspectos más duros y antagónicos de la dominación, tiende a facilitar la aceptación de la situación de poder y la integración política y social. Por otra parte, precisamente por ser falsa conciencia, la creencia de que ideológica no es una base independiente del poder, y su eficacia y su estabilidad dependen, en último análisis, de aquellas propias de las bases efectivas de la situación de dominación (para Marx la relaciones de producción). Ahora bien, si en estas proposiciones se puede conferir un significado descriptivo y empírico, antes que polémico prescriptivo de el y meta empírico, el concepto fuerte de ideología se convierte por eso mismo en un concepto importante para el estudio científico del poder y, en consecuencia, para el estudio científico de la política. La comprobación del carácter ideológico de una creencia política permitiría, en efecto, extraer conclusiones significativas sobre la relación de poder a la cual la creencia se refiere: por ejemplo, sobre su conflictualidad potencial y sobre su estabilidad.Por lo tanto, un discurso sobre el estado de los usos y de la utilidad el concepto de ideología en el análisis político no pueda ser menos que ocuparse de significado fuerte la palabra, más que eso significado débil. La es por eso que la segunda parte de este ensayo está dividido en dos secciones. En la primera de ellas reseñaré algunos de los usos principales de significado débil de ideología, tanto que en su acepción General como particular, y recordaré los aspectos más importantes del debate que tiene lugar alrededor de la tesis de la “declinación de las ideologías”. Desde la segunda parte examinar erc las perspectivas
actuales de una reformulación del significado fuerte de ideología, con el objeto de convertirlo en un instrumento legítimo y prometedor para la ciencia política, y mostraré, en especial, los problemas que surgen, orientando la investigación en esta dirección, en relación a la estructura la ideología, es decir, en primer lugar, a su carácter de “falsedad”.II. El significado de vender ideología. A) algunos usos. Entre los usos generalizados de significado débil de ideología se pueden mencionar el de Carl J. Friedrich, según el cual las ideologías son “sistemas de ideas conectados con la acción”, comprendían típicamente “un programa y una estrategia para su actuación”, están dirigidas a “cambiar o defender el orden político existente” y tiene la función de sostener simultáneamente un partido otro grupo comprometido en la lucha política (man and his government Nueva York 1963), o el de David Easton, quien ve en las ideologías las “interpretaciones” y los “principios éticos” explícitos y elaborados que “definen los objetivos, la organización en los límites de la vida política” y ofrecen “ una interpretación del pasado, una explicación del presente y una visión del futuro” (A systems analysis of political life,Nueva York, 1965). En relación con la distinción entre gobierno, régimen y comunidad política, Easton clasifica las ideologías en partidarias, dirigidas a organizar el consenso hacia tipos particulares de líneas políticas y de prácticas de gobierno: legítima antes, dirigidas a sostener o impugnar el régimen político y el derecho de los gobernantes a al gobernar, y comunitarias, dirigidas a apoyar la persistencia o la transformación de la comunidad política en su conjunto. Esta clasificación es analítica y tiene en cuenta más que la ideología así, los diversos niveles del sistema político a los cuales ella puede referirse. En la realidad, cada uno de los tres tipos de ideología no son más que un aspecto de ideologías más generales (como el conservadurismo, liberalismo, socialismo, y otras), que Easton llama ideologías ómnibus, y que expresan orientaciones tanto se la comunidad política, es el régimen y así al gobierno.Otras de visión General de ideología es la propuesta por Zbigniew K. Brzezinski: “un programa apto para la acción de masas, derivado de determinados asuntos doctrinales sobre la naturaleza General de la dinámica de la realidad social, y que combina ciertas afirmaciones sobre la inadecuación del pasado o del presente concierto rumbos explícitos de acción para mejora la situación y ciertas nociones sobre el estado de cosas final y deseado” con un (ideológy and power in Soviet politcs, Nueva York, 1962). Esta definición destaca la dimensión activista, transformadora, de la ideología y probablemente por esta razón Clement H. Moore ha podido construir su clasificación de las ideologías de los partidos día de los distintos sistemas unipartidista es (sean ellos un partido único o un partido predominantes). Este politólogo tiene presentes dos parámetros: el objetivo oficial de la ideología diferenciando entre transformación total y transformación parcial de la sociedad, y la función efectiva de la ideología, diferenciando entre función “instrumental”, es decir práctica, de persistente guía de la acción, ir función “expresivas”, es
decir sin efectos directos sobre la acción pero que expresan el sentido de solidaridad y los sentimientos comunes de los miembros del partido. Combinando estos dos parámetros se obtienen cuatro tipos de ideologías de los sistemas unipartidistas: las ideologías totalitarias, que son instrumentales y que están dirigidas a una transformación total de la sociedad (por ejemplo el comunismo soviético durante el periodo stalinista); las ideologías tutelares, instrumentales y dirigidas a una transformación parcial (por ejemplo el comunismo yugoslavo); las de milenaristas, expresivas y dirigidas a una transformación total de la sociedad (por ejemplo el fascismo italiano), y las administrativas, expresivas dirigidas a una transformación parcial (por ejemplo, la ideología del partido Revolucionario Institucional de México).Un concepto General de ideología, que destaca el carácter de sistematización de la coherencia, ha sido también utilizado, especialmente en estados unidos, en los estudios empíricos de las creencias políticas del público, o bien a través de entrevistas prolongadas con pocas personas (R. lane, polítical ideológy, Nueva York, 1962) o bien, sobre todo, por medio de cuestionarios a personas representativas de la población. Herbert McClosky, autor de una de las más interesantes de estas investigaciones , define las ideologías como “sistema de creencias explícitas, integradas y coherentes, que justifican el ejercicio del poder, explican injusta los acontecimientos históricos, identificar lo que está bien en lo que está mal en política, define las relaciones entre la política de otros campos de actividad y suministran una guía para la acción” (consensus and ideology in American politics ,en American political Science Review, LVIII,1964) estas investigaciones generalmente han encontrado que las características de la sistematización y de la coherencia distinguen netamente las creencias de las élites políticas de las fragmentarias e incoherentes del hombre de la calle. El significado específico de esta variedad, y las consecuencias que de aquí se han extraído, son sin embargo diverso. Lane, pese a encontrar que el hombre común norteamericano tiene opiniones políticas groseras y no estructuradas, sostiene sin embargo que sus actitudes y sus creencias están sustancialmente encaminadas a apoyar al sistema democrático. Otros investigadores, en cambio, han descubierto en el público General un estado muy difuso de confusión, incomprensión y desacuerdo sobre el significado los valores fundamentales de la ideología democrático-constitucional norteamericana y de esto o sacar conclusiones preocupantes acerca de la solidez del sistema democrático norteamericano o bien, más frecuentemente, considera necesario redimensionar, de manera bastante drástica, la importancia del consenso de la población sobre los valores políticos fundamentales, como requisito para el buen funcionamiento y para la estabilidad de un régimen democrático. Más reciente, en la literatura los estudios referidos a los sistemas de creencias políticas, se ha perfilado la corriente que intenta cuestionar y corregir, al menos parcialmente, la veracidad de la existencia de una distancia radical entre las creencias políticas de las élites y las del hombre común, y se ha comenzado a
estudiar el grado de coherencia las actitudes y de las creencias del público General aún en una perspectiva día crónica es decir en su evolución temporal, encontrando un sustancial incremento y, por lo tanto, un aumento de la orientación ideológica del hombre común norteamericano.Las características de la sistematización y de la coherencia que aparecen en algunas de las definiciones generales de ideología arriba mencionadas, especialmente la última, retornan también a las nociones particulares de significado débil de ideología, con las cuales se determinó una contradicción entre “ideológico” Y lo “pragmático”, U o otro concepto análogo. Sin embargo, en estas acepciones particulares del significado débil de ideología, con las cuales se determina una contradicción entre lo “ideológico” y lo “pragmático”, otro concepto análogo. Sin embargo, en estas acepciones particulares la ideología o lo “ideológico” resulta contradictorio con otros diferentes requisitos específicos. Edward Shils, por ejemplo, ha planteado una contradicción entre “política e ideológica” y “política civil”, con base en la cual la política ideológica se caracteriza por la férrea preeminencia de un sistema General y coherente de principios, por una perspectiva totalizadora, por la obsesión hacia el futuro, por una visión dicotómica amigo-enemigo, por la hostilidad hacia los compromisos como por una tendencia extremista, y por otros elementos (Shils ,1958). Volviendo sobre el argumento Diez años después Shils ha identificado la ideología entre todas las otras variantes de sistemas generales de interpretaciones y de ideas morales concernientes al hombre y la sociedad, sobre la base de la presencia conjunto de nuevo rasgos característicos: ) una formulación explícita;2) alto grado de integración y de compatibilidad sistemática, obtenido A través de una concentración pronunciada sobre unas pocas proposiciones cognoscitivas y valorativas; 3) la presencia destacada de la propia diversidad (antes que la similitud) de respetar los otros sistemas de creencias y de las otras ideologías hubo; 4) la resistencia a las innovaciones del sistema ideológico y la tendencia a negarle o a empequeñecer le el significado;5) la imperatividad con la cual la ideología exige la obediencia el pensamiento y en la conducta a los individuos que se le adhieren de y a la propia actuación práctica mundo;6 una fuerte carga emotiva que acompaña tanto la promulgación como la aceptación y la aplicación de la ideología de; 7) el consenso total requerido a todos aquellas que se le adhieren ;8) que el carácter autoritario que los simpatizantes reconocen a su formulación explícita; un) el nexo con cualquier forma de sensación colectiva, dirigida a mantener la disciplina entre los simpatizantes y a traducir en realidad el sistema ideológico. Las ideologías, así definidas, no tienen por necesidad una naturaleza primariamente política; sólo a partir del siglo XVII su componente político lo se vuelve crucial y a partir del XIX decididamente predominante. Sobre solamente el periodo de crisis, cuando la visión del mundo dominante no alcanza a satisfacer nuevas e impelentes necesidades sociales y
exigen imperiosamente a sus adherentes una transformación social de la sociedad o un retiro total de ella.Giovany Sartory ha construido expresamente una contraposición entre ideología y pragmatismo, fundada en una doble dimensión de los sistemas de creencias políticas: la dimensión cognitiva y la emotiva. Los sistemas de creencias ideológica se caracteriza, en el nivel cognitivo, por una mentalidad dogmática (rígida, impermeable tanto a los argumentos como a los hechos) y doctrinaria (que apela a los principios y a las argumentaciones deductivas), un en el nivel emotivo, fuerte componente pasional, que le consideran un alto potencial de actividad; por su parte los sistemas de creencias pragmática se caracterizan por la cualidad opuesta. Según Sartori, al este concepto de ideología sirve para explicar los conflictos políticos: al contraponerse en dos sistemas creencias ideológicas tienden a dar vida a conflictos más o menos radicales, de desde el momento en que esos sistemas de creencias y asocian con una mentalidad cerrada y con una fuerte pasional; al contraponerse dos sistemas creencias pragmáticas tienden a dar vida a consensos o a compromisos, o en todo caso a transacciones pragmáticas, desde el momento en que los sistemas de creencias asocia con una mentalidad abierta y con una carga pasional más o menos baja. Por otro lado la ideología, casi entendía, por sus pronunciados componentes de Iberia dirección con una es el instrumento principal que tienen a su disposición los elites políticas para producir la movilización política de las masas y para llegar a un grado Máximo su manipulación.Robert D. Putnam ha empleado a su vez el concepto de “estilo ideológico” connotándolo como un modo de razonar en política fundado en principios generales, deductivo con un que pone el acento sobre la importancia de las ideas y comporta una visión utópica del futuro. Estudiando las creencias políticas un representante de los hombres políticos italianos y de un representante de los hombres políticos ingleses, Putnam de a encontrar que el estilo ideológico es mucho más frecuente nunca ya que en gran Bretaña, ha tratado también de decencia y cinco relaciones entre estilo ideológico y otras actitudes determinadas que él, como muestra las definiciones de Shils y Sartori arriba señaladas, instalan menudo asociados a la política ideológica y aparecer a propósito de resultados algunas veces positivos y otras negativo. En general ha encontrado nexo positivo entre estilo ideológico, por una parte, y extremismo (a lo largo del eje derecha-izquierda ),enajenación (en el sentido de separación y de oposición radical a los ordenamientos políticos dominante) y propensión a percibir los problemas políticos en términos de conflicto, por la otra. Al mismo tiempo no ha verificado una relación significativa con la hostilidad hacia los compromisos, con el fanatismo, con el dogmatismo y, en General, con una actitud negativa hacia el proceder del pluralismo político. En cuanto la hostilidad y tolerancia hacia los opositores, según Putnam no existe una correlación directa con el estilo ideológico, posean a nivel de las actitud de los hombres políticos particulares, sino que existe una correlación indirecta en el nivel de sistema político en su totalidad.
III. B) EL DEBATE SOBRE LA “DECLINACION DE LAS IDEOLOGÍAS”. Vinculada con ciertas connotaciones de la acepción particular de ideología, como el dogmatismo, el doctrinarismo, la fuerte carga pasional, la propensión hacia conflictos radicales, la tendencia extremista, valoradas en General de manera negativa está la tesis del “fin” o de la “declinación de las ideologías”. Esta tesis toma forma sea la mitad de los años en cuenta, en la atmósfera creada por un pronunciado desarrollo económico de occidente, por el deshielo soviético y por la creciente desilusión respete la posibilidad de una afirmación del comunismo los países industrializados. Entre otras proposiciones afirma las siguientes: que en los últimos 20 años se ha dado una relativa disminución del extremismo, con lo cual resultaban afirmado la final y los objetivos ideológicos, y que se había pronunciado un aflojamiento relativo a la intensidad emotiva con la cual aquellos fines y aquellos objetivos eran perseguidos. La ocasión para la primera difusión de la tesis fue un encuentro sobre el “futuro de la libertad”, organizado por el congreso de la libertad de la cultura, celebrada en septiembre de 1955 en Milán, en el museo de la ciencia y de la técnica, con la participación de cerca de ciento cincuenta escritores, políticos, periodistas y profesores universitarios provenientes de todo el mundo. Después de días de discusión y de debate, entre los participantes occidentales se formó un consenso suficientemente amplio sobre el hecho de que las ideologías extremistas estaban en decadencia, que esta decadencia se reflejaban una cierta convergencia entre las ideologías tradicionalmente antagónicas y que tal cosa debía ser considerada en relación con el desarrollo económico y el elevado bienestar de las sociedades industriales avanzadas. Entre 1955 (aun antes del encuentro de Milán) y 1960 se pueden localizar las formulaciones más notables e influyentes de la tesis de la declinación de las ideología: las de Arón, Shils, Bell y Lipset . En 1955, Raymond Aron destacaba la declinación del fanatismo asociado con las creencias políticas; la pérdida del de importancia, la progresiva erosión de las ideologías tradicionales, alguna ves rígida se imperativas, y observaba que los países occidentales la atenuación de las contradicciones ideológicas dependía del hecho de que la experiencia había enseñado que las demandas políticas divergentes podía ser consideradas. En 1958, enemigo ensayo en el que proponía la diferenciación entre “política ideológica” y “política civil”, Edward Shils expresaba la convicción de que la política ideológica era declinante la sociedad industrializada de occidente y daba una valoración positiva el fenómeno. El 1960, Daniel Bell observaba que las viejas ideología sistemática, totaliza antes, empapadas de pasiones y dirigidas a transforma por entero al modo de vida del hombre, se estaban agotando en el mundo occidental por un complejo razones históricas, que habían alentado su adopción y habían producido un consenso suficientemente extenso entre los portadores de las ideologías, los intelectuales, acerca a los principales problemas políticos. La aceptación tan difundida de él “estado de bienestar”, de una organización descentralizada del poder, de una
unión entre economía mixta y pluralismo político, tendía a poner en el olvido los ásperos contrastes ideológicos de otro momento. En el mismo año, Seymour Martin Lipset formulaba de forma análogo la tesis de la declinación de las ideologías, centrando la atención sobre todo acerca de un sustancial de crecimiento de la polarización ideológica, es decir, una decidida atenuación de los contrastes entre derecha e izquierda. “Esta transformación de la vida política occidental, escribía, se debe al hecho de que los problemas políticos fundamentales después de la revolución industrial ha sido resueltos: los trabajadores obtuvieron un reconocimiento de los derechos económicos y políticos; los conservadores han aceptado el concepto de que estaba bienestar; la izquierda democrática reconocido que un aumento indiscriminado los poderes del estado en vez de conducir a la solución de los problemas económicos comporta una seria amenaza para la libertad. Este triunfo real y verdadero, en los países occidentales, de la revolución social democrática ha puesto un límite a la política interna para aquellos intelectuales que, por estar inducidos a la acción política, necesita ser estimulados por y ideologías o utopías”.La tesis de la declinación de las ideologías ha provocado numerosas y vivaces críticas sin intenso prolongado debate en el cual ha participado, además de los sostenedores originales de la tesis, especialmente Bell y Lipset, autores como, C.W.Mills, J.Meynaud,I.L.Horowitz,H.D.Aiken, J.LaPalombara, D.H.Wrong, M.Harrington y otros, cuyas intervenciones ha sido casi todas recogidas en dos volúmenes antológicos (Waxman. 1969;Rejai, 1971). Entre las muchas críticas planteadas, las más importantes y a las que se recurre con mayor frecuencia son 4. De éstas, las primeras dos comprenden la validez científica de la tesis: su verdad o falsedad. Por su parte, las otras se refieren a su componente valorativo directivo. La primera crítica sostiene que la tesis es prácticamente falsa: o es verdad que las ideologías y los contrastes ideológicos hayan terminado o estén terminando, desde el momento en que todavía el sistema político norteamericano, que ofrecen las condiciones más propicias para consumarse el fin de las ideologías, estallan los problemas raciales y de la pobreza, y tomó forma una derecha radical y la nueva izquierda. La segunda crítica sostiene que la tesis es una interpretación equivocada de un fenómeno real, en el sentido de que describe como declinación de las ideologías aquello que simplemente un desplazamiento del área de conflicto ideológico: mientras se atenúa los contrastes ideológicos alrededor de los viejos problemas políticos, nuevos o más intensos contrastes ideológicos surgen en nuevos sectores. La tercera crítica sostiene que la tesis de la declinación de las ideologías es ella misma una ideología: una ideología, moderada, fundada en una valoración positiva de la política pragmática, de los compromisos, el estado de bienestar y demás, y hecho fundamentalmente favorable al statu quo. La cuarta crítica, por último, sostiene que la tesis es un ataque contra las visiones política generales y los ideales humanos y éticos, que no serían muy importantes: explota un “fetichismo del empirismo”, para usar las
palabras de C. W.Mills, que debilita y vuelve irrelevante cualquier capacidad de trascender la situación de hecho.Pasando de la exposición a la valoración, comenzaré con las críticas que ponen la mira en el componente directivo de la tesis de la declinación de las ideologías la que mencioné en último término, y según la cual la tesis de la declinación de la ideología es un ataque contra los puntos de vista generales y los ideales ético-políticos, en menos fundamentada. No obstante una cierta confusión de términos, y aunque sus sostenedores no distingan de manera sistemática las ideologías que los otros sistemas de creencias, perspectivas y concepciones, que no son ideológicos, de sus escritos resulta claramente que aquello de lo cual predicar la declinación, y cuya declinación evalúan positivamente, es un modo particular de emplear las ideas y los ideales en política y no las ideas y los ideales políticos en General “ el fin de las ideologías, escribe por ejemplo Bell, no es, no debe ser, el fin de la utopía (…) hoy más que nunca la utopía necesaria, en el sentido de que los hombres necesitan, como han necesitado siempre, de una visión de su potencialidad que les permita unir la pasión a la inteligencia” (Bell, 1960). La tercera crítica, según la cual la tesis de la declinación de las ideologías es ella misma una ideología, puede ser aceptada condición de que se adopte, en caso, una sección amplia, General de ideología. Es inobjetable, en efecto, la de que los sostenedores de la tesis, desde Aron hasta Shils, desde Bell, hasta Lipset, no se limitan a aceptar que las ideologías declinan en occidente sino que también expresaron apreciación positiva del fenómeno,. Con esto o ellos hacen una lección a favor de un determinado tipo de política y en contra de otro tipo de política: hacen una lección política y, la lato sensu, ideológica. Lipset lo ha reconocido explícitamente en una polémica con LaPalombara. Ahora bien, está claro que esta elección puede ser compartida o rechazada. Pero también está claro que todo esto no tiene nada que ver con el Valor científico cognoscitivo de la tesis, con su verdad o su falsedad.Veamos por las críticas referidas a la validez cognoscitiva de la tesis. La primera crítica, que niega el “fin” de las ideologías comunes por cierto plausible pero no da en el blanco. No obstante la impresión de algunas formulaciones, se está suficientemente claro que quienes apoyan la tesis no sostienen el “fin”, en sentido literal, de las ideologías sino más bien su declinación o, si se desea usar otra palabra, del “fin” de las ideologías extremistas, empapadas de pasiones, totales, y cosas similares. Igualmente, los favorecedores de la tesis, aun cuando la posición de algunos de ellos pueda parecer al respecto menos un y unívoca, no entienden la declinación de las ideologías como un fenómeno que se ha manifestado de una vez y para siempre y, por lo tanto irreversible. Sin embargo aseguran simplemente que en el arco de tiempo que oscila alrededor de la segunda guerra mundial, entre los años 30 y los años 50 y 60, ha habido una declinación de las ideologías en las sociedades industriales avanzadas, probablemente destinada a tener una determinada duración. De la primera de estas dos precisiones se
concluye que los ejemplos de nuevo sectores y de nuevos contrastes ideológicos no dejan de demoler la tesis de la declinación, en sentido relativo, de las ideologías; a menos que con aquellos ejemplos no se deseara sostener que la intensidad de la política ideológica no ha disminuido sino que solamente se ha desplazado a áreas diversas desde las tradicionales. Que es lo que sostiene, en efecto, la segunda crítica, la más interesante. A ella se le ha rebatido que los más importantes entre los movimientos políticos surgidos en las sociedades industrializadas de occidente, y en especialmente en estados unidos, como el movimiento estudiantil, por la paz y por los desechos civiles y de la nueva izquierda, carecen de un sistema General y coherente de principios, de una definición de fines políticos comprensibles y de una estrategia para llevarlos a la práctica, sin los cuales no se puede hablar de ideología en el sentido aceptado por los sostenedores de la tesis de la declinación de las ideologías. Al respecto, no tenemos sin embargo análisis articulados en investigaciones empíricas que encuadren y afronten adecuadamente la cuestión en su totalidad. En lo restante, la ausencia de respuestas bien orientadas y controladas incluso por parte de los favorecedoras de la tesis, quienes no han intentado jamás una elaborada verificación empírica de ella, ha contribuido a tornar difícil, confuso y en gran medida inconcluso la totalidad del debate.Un intento de verificación directa de la tesis de la declinación de las ideologías ha sido realizado recientemente por John Clayton Thomás, mediante un estudio de los cambios en las posiciones en los partidos, en relación con diversos problemas políticos, endose países industrializados, y teniendo como principales puntos de referencia los períodos 1931,1935, 1950, 1956, 1957,1962. Thomas descomponer la tesis de la declinación de las ideologías en cuatro hipótesis diferentes, referidas al periodo comprendido entre los años 30 y dos años 50, que el intentaba verificar:1) la hipótesis de la convergencia, es decir de la disminución de la divergencia entre partidos, sobre problemas políticos;2) la hipótesis de la despolarización, es decir el desplazamiento hacia la derecha de los partidos “como libro” y el desplazamiento hacia la izquierda de los partidos “no obrero”; 3) la hipótesis de la desradicalizacion, es decir del de crecimiento de las demandas de cambios, tanto los partidos obreros como los no obreros; 4) la hipótesis del alejamiento de las ideologías tradicionales, tanto de los partidos obreros, de los no obreros. El análisis de los cambios en las posiciones políticas de los partidos confirma la tesis de la declinación de las ideologías, tanto en el sentido de la convergencia entre los partidos políticos así como también en el de la desradicalizacion de las demandas de cambio. En cuanto a la despolarización, se han confirmado un desplazamiento hacia la izquierda los partidos no obreros mientras que el desplazamiento hacia la derecha los partidos obreros ha sido causada en gran medida por el desplazamiento hacia la izquierda del status quo. También en cuanto a las hipótesis del alejamiento de las ideologías tradicionales, las conclusiones no son unívocas: el alejamiento es confirmado por
los partidos liberales, socialistas y socialdemócratas, pero no por los partido laborista del Common wealth y por los comunistas.IV. EL SIGNIFICADO FUERTE DE LA IDEOLOGÍA. A) LA “FALSEDAD” de la ideología como falsa representación. Ya he señalado que la vía más adecuada para recuperar de significado fuerte de ideología en la sociedad de la ciencia política consiste en una reformulación, en términos empíricamente aceptables, del concepto marxista de falsa conciencia y del nexo entre falsedad y función social de la ideología que está presente en ella. Sin embargo, esta orientación de las investigaciones resulta arduo y requiere que se afronten y resuelvan diferentes y difíciles problemas. Los más importantes son los que se refieran a la estructura, génesis y función de la ideología. Respecto de la estructura, se trata dar significado preciso y empíricamente plausible a la “falsedad” de la creencia ideológica. Respecto de la génesis, se trata de dar un significado preciso y empíricamente plausible a la relación de determinación entre los intereses y las exigencias prácticas de los hombres comprometidos con el poder, por una parte, y la creencia ideológica, por la otra. Respecto de la función, se trata de dar un significado preciso y empíricamente plausible a la acción que la creencia ideológica ejerce en el sentido de la justificación del poder y de la integración política, tanto del lado de la obediencia como de la dominación.Este trabajo de reformulación ha sido realizado o preparado en parte y en parte queda por hacer. Poco hace que sea pronto el tema de la función de la ideología y que se propuso, entre otras, una solución del problema más espinoso en este campo: el de explicar como una creencia que in primis cubre y enmascara los intereses de los detentadores del poder, puede actuar como falsa conciencia también en quienes están sujetos al poder. A este respecto, el punto fundamental parece residir en la distinción entre intereses de corto plazo (inscritos en la situación de poder) tanto entre los dominantes, entre los nominados, son los intereses de corto plazo, aunque para los dominante sean más bien positivos: o sea encarados a obtener o a conservar ventajas, mientras que para los dominados pueden ser más bien sobre todo negativos: o sea encarados para evitar los males mayores que derivarían de la rebelión, que explican la aceptación de una multiplicación común ideológica del poder. Esta creencia ideológica hace corresponderá ideas ético-políticos, y por ello oculta e idealiza, por un lado, la persecución de ventajas propias y, por el otro, el temor de sanciones y el sentimiento de humillación. Al mismo tiempo, justamente obligada por esta idealización de la situación existente; la idealización tiende a volver escasamente perceptibles los hechos que puedan favorecer cambio la situación de poder, e incluso los intereses de largo plazo, que puedan ser contrapuestos más o menos entre sí, tanto de los dominantes como de los dominados (Stoppino,1978) En relación con la génesis de la ideología W.G. Runciman ha mostrado la legitimidad y la plausibilidad empírica de la idea de un posible nexo causal entre los intereses de las exigencias prácticas de un individuo o un grupo, de por una parte, en sus creencias como por
la otra, y ha señalado la dirección que necesita tomar para llegar a una definición de los intereses, en sentido objetivo, que sea útil a este fin. Falta, sin embargo, una especificación analítica satisfactoria de todos los términos del problema y de los procesos inconscientes o semiconscientes que están implicados. Pero previa a cualquier otra investigación existe una reformulación empíricamente manejable la estructura, que es, en primer lugar, el significado de su “falsedad”. A las distintas maneras inquietan falsedad puede ser entendida dedicar en lo que resta de este ensayo, retomando gran parte un reciente análisis sobre este tema (Stoppino 1974).Una primera forma de definir la falsedad de la ideología es la de entenderla como una falsa representación: una creencia ideológica es falsa porque no corresponde los hechos. La aplicación de este concepto de falsedad a las teorías sociales y políticas es un aspecto importante de la crítica de las ideologías de Pareto “en General, escribe al respecto en los sistemi socialisti (1902,1903), es necesario distinguir siempre fenómeno objetivo concreto de la forma bajo la cual mostró espíritu lo percibe; forma que constituye otro fenómeno que se pueden llamar subjetivo. Aclaremos esto con un ejemplo trivial: la inmersión bastón como si estuviera roto, y si no nos damos cuenta de nuestro horror lo escribiremos como tal: este es el fenómeno subjetivo. Esta distinción entre “fenómeno objetivos” y “fenómeno subjetivo” fue confirmada por Pareto subsiguientes, aunque con palabras distintas. Lo importante es que para Pareto las doctrinas sociales y políticas son generalmente doctrinas que describe la realidad social en la misma forma en que nosotros describimos el bastón inmerso en el agua si dijéramos que está roto. Su crítica se basa, en gran parte, en el hecho de que tales doctrinas son, de hecho, falsas representaciones.También la crítica marxista de la ideología se presenta a menudo en la forma de una crítica de falsas “representaciones” de la realidad. Basta recordar el pasaje fundamental de la ideología alemana, donde Marx y Engels afirman que en su teoría “no se parte de lo que los hombres dicen, se representan o se imaginan, ni tampoco del hombre predicado, pensado, representado o imaginado, para llegar, arrancando de aquí, al hombre de carne y hueso; se trata del hombre que realmente actúa y, arrancando de su proceso de vida real, se exponen también al desarrollo de los reflejos ideológicos y de los ecos de este proceso de vida”. Esta formulación considera, por lado, la génesis de la ideología, y afirma que las imágenes y las representaciones de que los hombres de hacen de la situación social y de sí mismos son determinados (son “reflejo” o “eco”) por el proceso real de la vida en la que actúan. Por otro lado observa la falsedad de la ideología que es entendida como una falsa representación, en el sentido de que las imágenes que los hombres de acción de la situación social y de sí mismos son imágenes que no corresponden a la realidad. De hecho, como se le un poco más arriba, lo que cuenta ese proceso de la vida de “individuos determinados”, “no como puedan presentarse ante la imaginación propia o ajena,
sido tal y como realmente son”. Sería absurdo reducir el concepto o marciano de la falsa conciencia a una pura y simple falsa representación. Pero será el hecho de que la falsedad de la ideología aparece quien forma predominante, así como en otros pasajes, como una descripción falsa la realidad.Mientras sea el más simple y el más obvio, el concepto de falsedad como falsa representación de la realidad es también el más débil, y del que se puede uno desembarazar más fácilmente. Esto va en contra, en nuestro contexto, de dos objeciones formidables. En primer lugar, resulta aquí pertinente la distinción de Sartorl entre el Valor de la verdad y el Valor funcional de la ideología, con la consecuencia de que la falsedad, como falsa representación, es poco o nada hotel en el estudio de las funciones que los sistemas de creencia desarrollan en el proceso político. Del resto, ha sido el propio Pareto quien ha distinguido con mayor fuerza de coherencia entre la verdad o la falsedad de una doctrina, su eficacia o ineficacia y su utilidad o daño social. Limitándonos a los primeros dos aspectos de la distinción, que son los que interesan en esta cuestión, podemos decir con Pareto que entre la verdad o falsedad de una doctrina y su eficacia o ineficacia no existen relaciones significativas. Existen doctrinas verdaderas e ineficaces, doctrinas verdaderas y eficaces, doctrinas falsas y eficaces, doctrinas falsas e ineficaces. De la verdad o falsedad de una doctrina no se puede deducir nada acerca de su eficacia o ineficacia, y de la eficacia o ineficacia de una doctrina no se puede deducir nada acerca de su verdad o falsedad. Ahora bien este dualismo de Pareto puede tal vez ser correcto en determinados casos, en el sentido de que hasta ahora la eficacia de una doctrina social o política puede conllevar una cierta proporción, por así decirlo, de verdad. Pero, en su aspecto fundamental, el dualismo Paretiano aparece irrefutable. En consecuencia, no podemos basarnos en la noción de la fase representación para dar una interpretación del concepto marcianos de ideología que haga explícito o el nexo que se encuentra ensombrecido, entre la falsedad y la función social de la creencia ideológica.La segunda objeción es más radical porque ataca la viabilidad de la noción de la falsa representación en los sistemas de creencias políticas. Los sistemas de creencias políticas no son teorías científicas que se limitan a la descripción y la explicación descriptiva. En ellos se encuentran elementos descriptivos así como también elementos prescriptivos, y estos últimos son esenciales desde el momento que las creencias políticas tienen una función eminentemente práctica. Son “ dar sentido” a la situación política es, por una parte, una interpretación de la realidad social en la cual los hombres se mueven, pero también es, por otra parte y de manera especial, una orientación y una guía de sus comportamientos colectivos. Todo esto sin duda obvió, pero lleva consigo una notable consecuencia para nuestro tema: las creencias políticas pueden considerarse falsos sólo esos elementos descriptivos, no a los prescriptivos. Si aceptamos la distinción fundamental entre las afirmaciones de hecho y los juicios de Valor, el carácter de la falsedad, como falsa representación, puede
ser predicado de las primeras, no de las segundas. En base al criterio de la correspondencia con los hechos, los juicios de Valor no son ni verdaderos ni falsos. Pero, de este modo, la calificación de la falsedad la podemos referir solamente una parte, y no hará más importante, de las creencias políticas.Es evidente, en cambio, que el concepto Marxiana de la falsa conciencia, que tratamos de esclarecer y de reformular en una forma empíricamente manejable, considera el sistema entero de creencias. Para Marx son falsa conciencia no sólo las afirmaciones y las interpretaciones sino también, y sobre todo, los ideales y los valores de la ideología burguesa. Si a la noción de falsa conciencia se le quita el requisito de la compatibilidad, se le quita también una gran parte de su fuerza sugestiva. Nuestro problema se transforma, por lo tanto, en el siguiente: ¿existe un significado que he “falsedad” que pueda traducir, en términos empíricamente plausibles, esta fuerza sugestiva de la noción Marxiana de ideología? ¿Podemos predicar la falsedad de determinados valores en un sentido que no sea simplemente polémico y ni siquiera fundado en una concepción incontrolable la realidad y de la historia?. A la posibilidad de dar una respuesta positiva este intento está ligada también la posibilidad de resolver de un modo satisfactorio el problema relacionado con la restauración de un nexo significativo entre la falsedad y la función social de la ideología.V. B) la “falsedad” de la ideología como falsa representación. Un modo de atribuir el carácter de la falsedad a ciertos juicios de Valor se puede extraer de la que he llamado interpretación neopositivista de la ideología. Esta interpretación es expuesta por Gustav Bergmann de la siguiente manera: “ si tomamos en consideración la historia humana, creo que no se pueden sustraerse a la siguiente conclusión: el poder motivador se ve a menudo muy incrementado cuando en el “racional” de quien lo tiene (es decir en el conjunto de los conocimientos y de los ideales que ee, constituyen la base General de su modo de pensar) éste no aparecen sean pagó la bandera lógica apropiada, o sea precisamente como un juicio de Valor, sino disfrazado de una afirmación de hecho. Llamaré a una afirmación de este tipo, es decir a un juicio de Valor transformado en, o cambiado por una afirmación de hecho, “afirmación ideológica”. Llamaré “ ideologías” a un “racional”, o una parte importante de él, que contenga, en algunos lugares lógicamente cruciales, aserciones ideológicas. Y, en fin, defino al hombre “animal ideológico”, porque al menos hasta este punto de la historia, sus “racionales” han sido muy a menudo las ideologías y porque, guste o no, el poder motivador de sus criterio resulta como al menos a veces, notablemente incrementado cuando esos asumen la forma de ideologías”.Según esta perspectiva bergmanniana, análoga a la de Theodor Geiger y sustancialmente recogida Ernest Topitsh , el carácter ideológico de una proposición no recibe en su falta correspondencia con los hechos puntos la proposición ideológica no es un juicio de hecho, incluso aunque tenga un estatus simbólico: es un juicio de Valor. En cuanto tal, la proposición no “representa” la realidad y, en
consecuencia no es, desde un punto de vista, ni verdadera ni falsa. Más bien su falsedad es entendida como una falsa presentación: en la conciencia de la persona a la valoración se presenta bajo la falsa vestidura de una afirmación de realidad. Analíticamente, la falsedad de la proposición consiste en la incompatibilidad entre su contenido (que es una valoración) y su forma simbólica (que es la típica de las afirmaciones de hecho). Lo que es falso es, por lo tanto, su estatus simbólico, sumo de presentarse a la conciencia.Esta interpretación es indudablemente brillante, y específica un fenómeno de relieve. Sin embargo, respecto a nuestro problema se presta a dos objeciones que me parecen difícilmente superables. La primera es que la interpretación bergmanniana es mucho más útil en el campo de la crítica del conocimiento que en el de la investigación política. Sirven para que sea lindarte las distorsiones que los valores y las inclinaciones prácticas infiltran en las teorías científicas y filosóficas, pero sirven mucho menos para estudiar y comparar, en el caso empírico, los sistemas creencias políticas. Su aplicación práctica, en efecto, presupone una clara distinción entre las formas simbólicas “correcta” para los juicios de Valor y las formas simbólicas “correctas” para las asersiones de hecho. El punto importante es que esta distinción de estar presente no sólo en el discurso de quien aplica el concepto de ideología sino también en el discurso al que tales aplicaciones se refiere. Si en este último discurso la distinción es inexistente o tenue es inconstante, y las mismas forma simbólica se encuentran empleadas con significados diferentes, tanto para expresar valoraciones cuanto a para afirmar hechos, entonces la aplicación del concepto