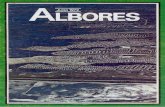Assessing values in adolescents - AIDEP/AIDAPaidep.org/03_ridep/R20/R201.pdf · RESUMEN Se...
Transcript of Assessing values in adolescents - AIDEP/AIDAPaidep.org/03_ridep/R20/R201.pdf · RESUMEN Se...
9
RIDEP · Nº20 · Vol. 2 · 2005
9
RIDEP · Vol. 18 · Nº2 · 2004
Los valores en estudiantes adolescentes: Una adaptación de la escala de Perfiles Valorativos de Schwartz
Assessing values in adolescents: An adaptation of Shwartz´s Portrait Values Questionnaire
MERCEDES FERNÁNDEZ LIPORACE 1, PAULA ONGARATO 2,ELENASAAVEDRA3, MARÍA MARTINA CASULLO4
RESUMEN
Se presentan resultados de un estudio psicométrico realizado sobre la adap-tación de la escala de Perfiles Valorativos de Schwartz, administrada a unamuestra de adolescentes escolarizados de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.De los diez tipos valorativos descriptos por este autor se conservan ocho, que sehan redistribuido de manera diferente a la propuesta por el modelo, resultandoen una estructura de cinco factores, eliminándose las dimensionesAutodirección y Conformismo. Los 18 ítemes que integran esta nueva versióncumplen con los estándares más exigentes en cuanto a poder discriminativo; laestructura factorial elegida se discute a la luz del modelo original. Se señalanalgunas dificultades en cuanto a la consistencia de uno de los factores aislados.
Palabras clave:
Valores, Adolescentes, Schwartz, Argentina
1. Doctora en Psicología UBA, Prof. Adjunta UBA, Investigadora Adjunta CONICET2. Licenciada en Psicología UBA, Auxiliar Docente UBA3. Licenciada en Psicología UBA, Asesora Pedagógica Liceo 1 de la ciudad de Bs As4. Doctora en Psicología, Prof. Titular UBA, Investigadora Independiente CONICET
10
RIDEP · Nº20 · Vol. 2 · 2005
ABSTRACT:
Results from a psycometric analysis of the Portrait Values Questionnaire,made on a sample of students of Junior High School from Buenos Aires city,Argentina, are introduced. From the original model of ten valorative types, eightof them appear in the five factor solution obtained. Two whole dimensions - SelfDirection and Conformity - have been deleted. 18 remaining items exhibit thehighest discrimination power; factor solution is discussed in comparison withSchwartz´s original model. Internal consistency problems are detected in one ofthe isolated factors.
Key-words:
Values, Adolescents, Schwartz, Argentina
11
RIDEP · Nº20 · Vol. 2 · 2005
INTRODUCCIÓN
Haciendo un poco de historia, elinterés de la Psicología por el estudiode los valores humanos viene inicial-mente determinado por el tratamientoque de ellos ha hecho la Filosofía.Desde esta perspectiva, los valores seanalizaban en relación con su puestaen acto en el comportamiento de losindividuos (Agnihorty, 1986; Feather,1975; Kluckhohn, 1951; Sagiv &Schwartz, 2001; Schwartz, 1996).
A partir de la segunda mitad delsiglo pasado la Sociología y laPsicología iniciaron el abordaje cien-tífico de este tópico. Desde esta pers-pectiva, un enfoque clásico e imposi-ble de soslayar en este campo, propo-ne un ordenamiento jerárquico de lasnecesidades humanas, ubicando en eltope del mismo a las necesidades deautorrealización; inmediatamentedebajo, se encuentran las estéticas,por encima de las de conocimiento.Hacia abajo de esta escala, que asumeuna forma piramidal, se ubican las deestima, amor y pertenencia, seguridady protección y en la base de la misma,las fisiológicas o básicas. El acceso alas necesidades superiores de la pirá-mide depende de que hayan sido aten-didas las de la base (Maslow, 1954).En esta misma línea, se sostiene quesolamente los individuos socializadosen contextos en los que existe un bien-estar económico son capaces de esgri-mir valores de autorrealización(Inglehart, 1977).
Durante la década de los 60s seahonda el interés por el estudio de losvalores y las necesidades en relacióncon la personalidad (Gorlow &Barocas, 1964). Paralelamente, sesostiene la importancia relativa de lacultura en la determinación de ambos(Johnson & Stiggins, 1969).
Ya en los 70s los valores soncaracterizados como creencias decarácter prescriptivo y transituacio-nal, que guardan un ordenamientojerárquico y orientan el comporta-miento real y concreto, producto delas demandas sociales y las necesida-des psicológicas particulares (Ross,2001). Son una guía para las accio-nes, actitudes, atribuciones, juicios yelecciones y resultan de los aprendi-zajes cultural e institucionalmentedeterminados. Por su adquisicióndurante la socialización primaria ysecundaria y su relativa estabilidad,se encuentran en la base del autocon-cepto de los individuos. Cuando laspersonas deben enfrentarse con com-portamientos inconsistentes con suescala de valores, reducen la insatis-facción producida por la discrepanciamediante una alteración en su jerar-quía valorativa dado que, por lo gene-ral, los seres humanos no son cons-cientes de esta estructura. A la vez, sedistinguen dos clases de valores: losterminales por un lado, que respon-den a las necesidades humanas y losinstrumentales, por el otro, que seconstituyen en medios para alcanzarlos primeros (Rokeach, 1973).
De esta manera, la razón de ser delos valores es indicar a cada sujetocómo actuar o pensar en situacionesdeterminadas, brindándole un siste-ma de estándares que, en última ins-tancia, se hallan orientados a lasatisfacción de las necesidades indi-viduales, en tanto que, en un análisissocial, se afirma que aquellos guíanel accionar de las distintas institucio-nes que forman parte de la sociedad.Fácilmente puede comprenderseque, según este enfoque, los valoresimplican, básicamente, dos niveles:el individual y el cultural. En elnivel del individuo, resultan poten-cialmente útiles para explicar actitu-des, comportamientos y componen-tes de la identidad, en tanto que en elnivel cultural, se analizan como elproducto de factores políticos ysocioeconómicos. De acuerdo conesta perspectiva, pueden trazarseperfiles valorativos personales, queresultan útiles para explicar y prede-cir comportamientos, actitudes eintereses en las diversas áreas en lasque se desarrolla la vida de las per-sonas. Así, se define a los valorespersonales como guías motivaciona-les ubicadas al tope del sistema de lapersonalidad, que explicarían la tota-lidad de las acciones y comporta-mientos de menor nivel. El análisisde manifestaciones culturales talescomo el arte, los sistemas educativoy económico, las instituciones fami-liares, religiosas, políticas y científi-cas permite estudiar los valores pre-
dominantes en una sociedad(Rockeach, 1973; Royce & Powell,1983, Sánchez Canovas & SánchezLópez, 1999).
Continuando con una breve reseñahistórica, se advierte que recién en lasúltimas décadas comienzan a tomarímpetu los enfoques transculturales,que intentan integrar el estudio de losvalores desde una doble arista: la per-sonal y la cultural, por lo que puedehablarse de un enfoque psicosocial(Ross, 2001). Este interés acrecentadopuede atribuirse a factores científicos yculturales, principalmente en relacióncon la crisis en la que la sociedadactual se halla inmersa, puesto que elfin del siglo XX se caracterizó porestar teñido de atributos de transitorie-dad e inestabilidad, contrastando con lapermanencia de significados y creen-cias esgrimidos por las generacionesprecedentes. Esta crisis valorativapodría explicarse apelando a conceptostales como el relativismo moral y lamuerte de las ideologías (Agnihorty,1986; Feather, 1975; Hernando, 1997;Kluckhohn, 1951; Sagiv & Schwartz,2001; Schwartz, 1996).
En los albores del siglo XXI seproponen dos dimensiones insepara-bles, que resultan útiles para expli-car el desarrollo del self en todas lasculturas: independencia e interde-pendencia. Este desarrollo tienelugar a través de las interaccionessociales que son modeladas por losvalores culturales acerca de la natu-raleza de la existencia humana; de
12
RIDEP · Nº20 · Vol. 2 · 2005
esta manera, individualismo y colec-tivismo son entendidos como térmi-nos para clasificar dos sistemasvalorativos culturales multidimen-sionales que modelan diferentes víasy objetivos de autodesarrollo a tra-vés del desempeño de distintosmodos de independencia e interde-pendencia. Este enfoque resalta elpapel del individualismo en la cultu-ra occidental, investigando, porejemplo, las interacciones entrepadres e hijos que ilustran cómo eseatributo modela el desarrollo del selfen términos de autonomía e interde-pendencia (Hofstede, 1980, 2001).
Desde las investigaciones decampo, en los últimos años, se handesarrollado una interesante variedadde trabajos sobre el tema valores: enámbitos educativos (Kaukiainen,Salmivalli, Lagerspetz, Tamminen,Vauras, Maeki & Poskiparta, 2002),en el campo de la psicología evoluti-va (Ahmed, 1998), de la psicologíade la inteligencia (Boyle, 1989),desde el enfoque de la psicologíasocial y cross – cultural (Harkness &Super, 1992; Mohan & Kaur, 1993;Rapoport & Lomsky-Feder, 2002;Schurmans & Dasen, 1992; Spees,2001; Van Lange & Kuhlman, 1990,1994; Van Lange & Liebrand, 1991),desde la psicología de la personalidad(Singh & Gupta, 1996) o desde unaperspectiva psicobiológica (MacLennan, 1998). Los estudios sobre eldesarrollo de los valores en la adoles-cencia no han arribado aún a conclu-
siones definitivas, ya que el momentode cristalización de la estructura valo-rativa en la personalidad de los indi-viduos permanece aún en discusión,ubicándose según el autor en algúnpunto dado entre la adolescencia tem-prana y la adultez incipiente, aunqueparece experimentar algunas modifi-caciones a lo largo de la vida adulta(Schwartz & Melech, 1999).
Sin subestimar la importancia delos trabajos antes mencionados, nopuede dejar de citarse a Schwartz,(1994, 2001), una figura señera eneste tópico, que intenta imponer unateoría universal sobre el significado ycontenido de los valores humanos, alos que define en términos de metasdeseables transituacionales, cuyaimportancia resulta variable y quecumplen el papel de principios recto-res u orientativos en la vida de las per-sonas o de las organizaciones socia-les; así, ellos motivan los comporta-mientos, funcionan como criteriospara juzgar y justificar acciones y suadquisición se concreta a través de lasocialización en los valores de ungrupo hegemónico por medio deaprendizajes personales. De estamanera, los valores representan lasrespuestas que individuos y grupossociales deben dar, bajo la forma demetas conscientes, a lo que él identifi-ca como tres requisitos universales:las necesidades biológicas de los suje-tos, la coordinación de las accionessociales y el correcto funcionamientoy supervivencia de los grupos. Así,
13
RIDEP · Nº20 · Vol. 2 · 2005
personas y grupos transforman susnecesidades, expresándolas en térmi-nos de valores específicos con el obje-to de adaptarse a una realidad socio-cultural determinada (Schwartz &Sagie, 2000; Schwartz & Bardi, 2001;Schwartz, Melech, Lehman, Burgess,Harris & Owens, 2001).
Siguiendo esta línea de pensamien-to, el aporte fundamental de esta teo-ría consiste en la caracterización dediez tipos motivacionales de valores,derivados de los tres requisitos antesnombrados, aunando una sólida baseteórica y empírica basada en investi-gaciones realizadas con más de25.000 sujetos provenientes de 44naciones, utilizándose para el análisisde la validez convergente y discrimi-nante de estos datos una matriz multi-método – multirrasgo.
La estructura básica verificada enla mayor parte de los trabajos llevadosa cabo se compone de los diez tiposmotivacionales que se describen acontinuación:
Poder: implica la propensiónhacia el poder social, la riquezao la autoridad.Logro: se relaciona con el éxitopersonal, mediante la ejecuciónde competencias aceptadassocialmente.Hedonismo: resalta el placer yla gratificación personales.Estimulación: destaca los des-afíos y la novedad.Autodirección: se vincula con elinterés por el pensamiento autó-
nomo y la independencia en elaccionar del individuo, especial-mente en lo que hace a su expre-sión, la posibilidad de explora-ción y su creatividad.Universalismo: involucra atri-butos tales como la justiciasocial y la tolerancia hacia lasdiferencias, así como la conser-vación del ambiente.Benevolencia: implica la preser-vación y promoción del bienes-tar de los otros, la honestidad, laausencia de rencor y la miseri-cordia, junto con la capacidadpara perdonar ofensas.Tradición: resalta la preserva-ción de las costumbres, la cultu-ra tradicional y la religiosidad.Conformismo: interesa el respe-to por las normas sociales y lascostumbres establecidas, asícomo la evitación de comporta-mientos que pudieran ser poten-cialmente ofensivos o hirientespara otros.Seguridad: propone la armonía,la seguridad y la estabilidadpersonal y social como metas aperseguir.Este modelo postula que losvalores se organizan en un con-tinuo de motivaciones relacio-nadas, que asume la forma deuna estructura circular. Por otraparte, sostiene que estos valoresse agrupan en dos dimensionesbipolares que se encuentran ubi-cadas en cuatro puntos opuestos
14
RIDEP · Nº20 · Vol. 2 · 2005
15
RIDEP · Nº20 · Vol. 2 · 2005
de la circunferencia que repre-senta gráficamente al modelo,de manera que un valor dado,cualquiera sea éste, no se identi-fica unívocamente con ningunade estas cuatro dimensionesmotivacionales, sino que escompartido –de forma más omenos preponderante- por dosde ellos, los que se hallen inme-diatamente a la izquierda o a laderecha de una motivacióndada. Estas dimensiones moti-vacionales son: Apertura al cambio versusConservaciónAutotrascendencia versusAutopromoción (preocupaciónpor los otros en tanto iguales /búsqueda del éxito y dominiopersonales).
Así, por ejemplo, el tipo valorativoHedonismo se halla en un punto inter-medio entre las motivaciones deApertura al Cambio yAutopromoción, en tanto que el valorTradición se encuentra a la izquierdadel eje Conservación, pero tambiéncercano al polo de Autotrascendencia(Fig. 1). La prosecución de cualquierade estas metas valorativas puederesultar conflictiva o congruente conlos otros valores integrantes de laestructura, según sea el caso. La dis-posición circular del modelo repre-senta un continuo motivacional: losdos valores más cercanos en cualquierdirección alrededor del círculo impli-can las motivaciones más similares,
en tanto que los dos valores más dis-tantes implican el mayor antagonismoen tales disposiciones motivacionales.Los conflictos y congruencias, exami-nadas desde los ejes, se reflejan endos pares contrarios: Autopromociónversus Autotrascendencia oponen elpoder y el logro al universalismo y labenevolencia, mientras que enApertura al Cambio versusConservación se enfrentan autodirec-ción y estimulación a seguridad, con-formismo y tradición, en tanto quehedonismo comparte elementos deApertura al Cambio yAutopromoción.
Estos trabajos verificaron, en líne-as generales, la universalidad de estaestructura en los países incluidos en elestudio, a pesar de que el 5% de lasmuestras analizadas se desviaba con-siderablemente de este patrón; se tra-taba, específicamente, de sujetos pro-venientes de países en vías de des-arrollo, además de algunos grupos deadolescentes y de estudiantes univer-sitarios: por ejemplo, en el caso deadolescentes tempranas ugandesas, ladisposición circular de los valoresvariaba de manera tal queUniversalismo y Seguridad, queexpresan tanto intereses individualescomo colectivos, se agrupaban en unsector del círculo, a la vez que los queprimariamente involucran interesesindividuales – autodirección, estimu-lación, hedonismo, logro y poder – sedisponían juntos en otro sector(Schwartz, 1992).
16
RIDEP · Nº20 · Vol. 2 · 2005
Continuando con el enfoque deSchwartz, en nuestro medio se realiza-ron investigaciones relacionadas, dise-ñándose un instrumento para evaluar losvalores en diferentes contextos - recrea-ción y vida social, relaciones familiaresy trabajo -, estudiándose los mismos enpoblación civil y militar y verificándoseque, en cuanto a las diferencias segúncontextos, la orientación valorativa essimilar en los ámbitos laboral y familiar,comprobándose discrepancias para losgrupos comparados en cuanto a losvalores vinculados a la vida social(Castro Solano, 2005, en prensa;Casullo & Castro Solano, 2004).
En vista de la importancia que estalínea de investigación está cobrandoen la comunidad científica en el cursode los últimos años, el desarrollo deinstrumentos psicométricos válidos yconfiables, a la vez que adaptados alas características de diversas pobla-ciones latinoamericanas, se vuelve unobjetivo a perseguir, con el fin deestudiar adecuadamente este cons-tructo en tales individuos y grupos.
Objetivos
El objetivo de este trabajo se centraen efectuar la adaptación y validación
APERTURA AL CAMBIO AUTOTRASCENDENCIA
Autodirección
Universalismo
Estimulación
Benevolencia
Hedonismo
Conformism Conformismo
Tradición
Logro
Poder Seguridad
AUTOPROMOCION CONSERVACION
Figura 1 - Modelo teórico de la estructura valorativa (Schwartz, 1994, 2001)
17
RIDEP · Nº20 · Vol. 2 · 2005
de la Escala de Valores o PerfilesPersonales de Schwartz (1994, 2001),- que fuera anteriormente puesta aprueba en sujetos adultos por Casullo(2002)- en una muestra de estudiantesadolescentes argentinos, residentes enla ciudad de Buenos Aires, incluyendoel análisis de la discriminación de losreactivos, un estudio de validez facto-rial y la determinación de la consis-tencia interna de los factores aislados.Así, a partir de la concreción de todosestos pasos, se ha llegado a la depura-ción del instrumento, conservándoseaquellos ítemes que exhibieron lamejor calidad psicométrica. Por otraparte, la elección del método de análi-sis factorial se relaciona con el propó-sito de efectuar una comparaciónmonorrasgo – heterométodo respectode los resultados obtenidos porSchwartz mediante el método SSA(Small Space Analysis), que permitirádeterminar si los hallazgos convergena pesar de la diferencia metodológica.
MÉTODO
Muestra
Participaron 751 adolescentes deambos sexos (50% de varones, 50% demujeres), cuyas edades variaban entre los12 y los 19 años (Xedad= 14.26; dt= 1.49).Todos eran estudiantes del ciclomedio de enseñanza en la ciudad deBuenos Aires – en esta jurisdicción semantiene el sistema anterior a la leyfederal de educación, que posee siete
grados en la Educación GeneralBásica y cinco años en el nivel medio.Estos alumnos asistían mayoritaria-mente a los dos cursos iniciales (65%al primer año, 24% al segundo), mien-tras que el 11% restante se repartía demanera equitativa entre los años ter-cero y cuarto, no habiéndose evaluadoa los alumnos del último curso deestudios; es decir que se trataba, en sumayoría, de estudiantes que iniciabanel nivel secundario o medio. El 64%convivía con ambos padres y el 70%tenía hermanos.
Instrumento
Se utilizó la adaptación argentinarealizada para sujetos adultos porCasullo (2002) de la escala dePerfiles Personales (Schwartz,Melech, Lehman, Burgess, Harris &Owens, 2001). Es un instrumentoautoadministrable, formado por 40reactivos que describen preferenciasy características personales relacio-nadas con la orientación valorativa delas personas, que brinda diez puntua-ciones independientes, correspon-dientes a cada uno de los diez tiposvalorativos propuestos por Schwartz(2001). El sujeto debe decidir, encada caso, cuán parecido es a esa des-cripción, según seis opciones de res-puesta en formato likert, que varíandesde 0 (No se parece nada a mí)hasta 5 (Se parece mucho a mí).Luego de una administración pilotorealizada a 30 estudiantes adolescen-
18
RIDEP · Nº20 · Vol. 2 · 2005
tes, se verificó que el lenguaje utiliza-do, la consigna, los ítemes y el estilode respuesta solicitado no ofrecíandificultades a los examinados, por loque se decidió mantener inalterada laversión adaptada por Casullo que, enel caso del presente estudio, es objetode análisis, con el fin de efectuar lasmodificaciones que fueran necesariasy estudiar a fondo sus característicaspsicométricas.
RESULTADOS
Teniendo en cuenta que el objetivode adaptación de la técnica constabade tres partes – análisis de discrimina-ción de los ítemes, estudio factorial yestudio de la consistencia interna -, seefectuó, en primer lugar, un análisisde la capacidad discriminativa de loselementos, divididos según las diezescalas que representan a las diezdimensiones valorativas propuestas
por Schwartz (2001), mediante el cál-culo de la correlación de la puntua-ción arrojada por el item con la pun-tuación total de cada escala o dimen-sión valorativa, corregida. Comoresultado de este procedimiento, en elque se adoptó un criterio de máximaexigencia, se conservaron solamenteaquellos elementos que exhibieroncoeficientes iguales o mayores a .30,(Hair, Anderson, Tatham & Black,1999; Martínez Arias, 1995). De estamanera, quedaron eliminados los íte-mes 1, 8, 11, 15, 18, 21, 22, 25, 33, 34y 38. En la Tabla 1 se consignan losvalores de discriminación obtenidosinicialmente para cada escala o agru-pamiento de ítemes. Adviértase que ladimensión Autodirección desaparecepor completo en virtud de la inade-cuada capacidad de sus reactivos paradiscriminar individuos que se ubicanen extremos altos y bajos de la distri-bución de puntuaciones.
19
RIDEP · Nº20 · Vol. 2 · 2005
Respondiendo a la segunda partedel objetivo planteado – estudio de lavalidez factorial -, con los elementosde adecuada discriminación se calculóun análisis de componentes principa-les con normalización Kaiser, criteriode raíz latente y rotación Varimax,que evidenció correctos ajuste delprocedimiento y adecuación muestral(KMO= .787; test de Esfericidad deBartlett: x2= 682.314; 153 gl; p=.000). El método de rotación se esco-gió en virtud de suponer la indepen-dencia de los factores que se confirmóal verificar que la solución más ade-
cuada desde el punto de vista teóricoy que mostraba el mejor ajuste era laque se acompañaba de esta rotaciónortogonal. La estructura aislada cuen-ta con cinco factores –en lugar de losdiez propuestos por el autor original–,que explican el 58.12% de la varianzatotal, explicando cada factor el20.11%, el 11.55%, el 10.26%, el8.90% y el 7.30%, respectivamente.Habiéndose eliminado aquellos reac-tivos que presentaron saturacionesúnicas inferiores a .40 o dobles igua-les o superiores a esa cantidad, se con-servaron 18 elementos (2, 5, 6, 9, 10,
Tabla 1 - Perfiles Valorativos Personales para Adolescentes: coeficientes de discriminación según escala original. Análisis inicial
Conformismo Benevolencia Autodirección Hedonismo Poder
Item Disc. Item Disc. Item Disc. Item Disc. Item Disc.
7 .3711 12 .3020 1 .1033 10 .2999 2 .3965
16 .3882 18 .2217 11 .1232 26 .3060 17 .4204
28 .4364 27 .3475 22 -.0133 37 .4728 39 .4341
36 .3793 33 .0795 34 .1670
Tradición Universalismo Estimulación Logro Seguridad
Item Disc. Item Disc. Item Disc. Item Disc. Item Disc.
9 .3138 3 .3065 6 .3199 4 .3988 5 .3007
20 .4205 8 .2191 15 .2277 13 .5138 14 .4997
25 .2540 19 .6086 30 .3199 24 .3156 21 .15871
38 .1365 23 .4987 32 .3315 31 .5897
29 .6685 35 .5102
40 .5335
Los ítemes eliminados se consignan en negritas y cursivas
20
RIDEP · Nº20 · Vol. 2 · 2005
13, 14, 19, 20, 23, 24, 27, 29, 30, 31,35, 37 y 40) . Finalmente, puede apre-ciarse que la consistencia por factorvaría entre .87 y .1150, siendo todosellos aceptables valores, excepto elcorrespondiente al Factor 2 - .1150 - ,que resulta muy bajo. El Alpha para elFactor 1 es .87, para el Factor 3, .57,para el Factor 4, .53 y para el 5, .43.Inmediatamente se aprecia que elFactor 1 es el más consistente aunquelos valores de Alpha para los factores 3a 5 surgen como correctos en virtud delescaso número de elementos que com-ponen a cada uno – 3 para el Factor 3 y2 para los factores 4 y 5 (Tabla 2).Cabe destacar que el Factor 2 se hallaintegrado por reactivos provenientesde las dimensiones originales
Estimulación, Hedonismo yBenevolencia, cuestión que tal vez estéinfluyendo en la baja consistenciaobtenida. Sin embargo, la eliminacióndel item 27, representante de la últimadimensión original, produce que laestructura se vuelva harto confusa y dedifícil interpretación, resultado quehace preferible la decisión de adoptarla solución anterior como la más ade-cuada. Como se anticipó en párrafosanteriores, los tipos valorativosAutodirección y Conformismo desapa-recen de la estructura factorial , el pri-mero, en virtud de los incorrectos índi-ces de discriminación exhibidos porsus ítemes; el segundo, a raíz de reci-bir cargas únicas inferiores a .40 odobles, superiores a esa cifra (Tabla 2).
21
RIDEP · Nº20 · Vol. 2 · 2005
Tabla 2 - Perfiles Valorativos Personales para Adolescentes: estructura factorial
Las etiquetas que figuran junto a las cargas corresponden a las dimensiones originalmente pro-puestas por Schwartz, de la que cada item forma parte
Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5
Item Seguridad + Universalismo
Estimulación +Hedonismo +Benevolencia
Poder + Logro Tradición Seguridad
2 .683 Poder5 .799 Seguridad6 .655 Estimulac.9 .763 Tradición10 .540 Hedonismo13 .683 Logro14 .750 Seguridad19 .769 Universalis20 .668 Tradición23 .674 Universalis24 .721 Logro27 .409 Benevolenc29 .811 Universalis.30 .673 Estimulac.31 .642 Seguridad35 .629 Seguridad37 .730 Hedonismo40 .701 Universalis.
Vza. Explicada 20.110% 11.549% 10.255% 8.894% 7.308%
Varianza total explicada 58.116%Alpha por
factor .8447 .1150 .5689 .5327 .4307
Componentes principales/Varimax/Kaiser/Raíz latente
KMO= .787 X2Bartlett= 682.314; 153 gl; p= .000
La Tabla 3 resume las dimensioneshalladas en el presente estudio facto-rial para los elementos que se hanconservado en esta versión adaptada,consignando, además, el contenido de
los ítemes que las forman, la carga endicho factor, la discriminación halladay la dimensión a la que originalmentepertenecía, según la propuesta deSchwartz.
22
RIDEP · Nº20 · Vol. 2 · 2005
Tabla 3 - Perfiles Valorativos Personales para Adolescentes: estructura factorial y discriminación según escala
(comparación con las dimensiones originales del modelo de Schwartz)
Factor 1: Universalismo + Seguridad Carga Dimensiónoriginal Discr
14. Es muy importante la seguridad de su país. Piensa que el estado debemantenerse alerta ante las amenazas internas y externas. .750 Seguridad .4997
19. Cree firmemente que las personas deben proteger la Naturaleza, siendoimportante el cuidado del medio ambiente. .769 Universal. .6086
23. Cree que todos los habitantes de la Tierra deberían vivir en armonía. Paraél/ella es importante promover la paz entre todos los grupos del mundo. .674 Universal. .4987
29. Desea que todos sean tratados con justicia, incluso las personas a las queno conoce. Es importante proteger a los más débiles. .811 Universal .6685
35. Es importante para él/ella que haya un gobierno estable. Le preocupa quese mantenga el orden social .629 Seguridad .4927
40. Es importante adaptarse a la Naturaleza e integrarse en ella. Cree que lagente no debería alterar el medio ambiente. .701 Universal. .5335
Factor 2: Estimulación + Hedonismo + Benevolencia Carga Dimensiónoriginal Discr
6. Piensa que es importante hacer muchas cosas diferentes en la vida.Siempre busca experimentar cosas nuevas. .655 Estimulación .3199
10. Busca cualquier oportunidad para divertirse porque considera importantehacer cosas que le resulten placenteras. .540 Hedonismo .3000
27. Es importante atender a las necesidades de los demás. Trata de apoyar aquienes conoce. .409 Benevolenc. .4450
30. Le gustan las sorpresas. Tener una vida llena de emociones es importante. .673 Estimulación .319937. El/ella realmente desea disfrutar de la vida. Pasarla bien es muy importante. .730 Hedonismo .4728
Factor 3: Logro + Poder Carga Dimensiónoriginal Discr
2. Considera importante ser rico/a. Quiere tener mucho dinero y poder com-prar cosas caras. .683 Poder .3965
13. Considera importante ser una persona muy exitosa. Le gusta impresionara la gente. .683 Logro .5138
24. Piensa que es importante ser ambicioso/a. Desea mostrar lo capaz que es. .721 Logro .3156
Factor 4: Tradición Carga Dimensiónoriginal Discr
9. Piensa que es importante no pedir más de lo que se tiene. Cree que las per-sonas deben estar satisfechas con lo que tienen. .763 Tradición .3431
20. Las creencias religiosas son importantes. Trata firmemente de hacer loque su religión manda. .668 Tradición .3431
Factor 5: Seguridad Carga Dimensiónoriginal Discr
5. Le importa vivir en lugares seguros. Evita cualquier cosa que pudieraponer en peligro su seguridad. .799 Seguridad .3007
31. Tiene mucho cuidado de no enfermarse. Para él/ella es muy importantemantenerse sano. .642 Seguridad .3851
Efectuando un análisis factorial desegundo orden que mantuvo los proce-dimientos practicados en el de primerorden, se aislaron tres factores queexplican el 60% de la varianza, agru-pándose en el Factor I las dimensionesTradición y Seguridad, adyacentesambas al eje de Conservación; el FactorII se identifica con la dimensión Poder +Logro (Factor 3 en el análisis de primerorden), adyacente al eje deAutopromoción. Finalmente, en elFactor III se ubican las dimensiones deSeguridad + Universalismo (Factor 1 enel análisis de primer orden) yEstimulación + Hedonismo +Benevolencia (Factor 2 de primerorden), exhibiendo esta última cargasnegativas en este Factor de SegundoOrden. En él, se aprecia que casi toda lamitad superior del círculo (Hedonismo,Estimulación, Universalismo yBenevolencia, excepto Autodirecciónque, como antes se ha referido, desapa-rece como dimensión) se agrupa en unsolo factor, sumándose a Seguridad, quese halla en el polo opuesto, cuestión quemás tarde se retomará en la Discusión.
DISCUSIÓN
Los resultados informados en elapartado anterior permiten apreciar quelas diez dimensiones valorativas pro-puestas originalmente por Schwartz(1994, 2001) no aparecen reflejadas enla estructura factorial obtenida. Detodas las soluciones de primer ordenconsideradas en los diversos ensayos
que se realizaron, se escogió la queofrece el mejor ajuste del modelo, lamejor adecuación muestral en cuanto abalance de casos/reactivos, el mayorporcentaje de varianza total explicada yla mayor sencillez en la interpretación.Si bien ella consta de cinco factores (lamitad que los propuestos en el modelooriginal), ocho de las dimensiones ori-ginales se hallan presentes de algunamanera, puesto que algunos factores -1, 2 y 3 -) están formados por la combi-nación de dos y hasta tres dimensionesoriginales. Cabe destacar, asimismo,que las dimensiones Autodirección yConformismo desaparecen en la estruc-tura obtenida en virtud del inadecuadopoder de discriminación de sus ítemes ode la contingencia de cargar bajo (<.40)en alguno de los factores o, por el con-trario, de recibir saturaciones doblespor encima de .40.
El valor Autodirección acentúa elpensamiento independiente, la liber-tad de acción, de expresión y deexploración, así como la creatividad.Su eliminación debería resultar llama-tiva si se considera la descripción deeste tipo valorativo a la luz de que setrata de sujetos adolescentes que, teó-ricamente, deberían mostrarse máspropensos que los adultos a enarbolarestos valores, aunque tal vez podríapensarse que sus reactivos han resul-tado confusos o incluso ajenos a losjóvenes examinados a raíz de su con-tenido más ligado al mundo adulto –recuérdese que los mismos han sidosuprimidos por los magros resultados
23
RIDEP · Nº20 · Vol. 2 · 2005
obtenidos en cuanto a su capacidaddiscriminativa -.
Es importante tener presente elcontenido de sus cuatro elementos,que rezan como sigue: 1. Tener ideaspropias y ser creativo es importante;le gusta hacer las cosas de manerapropia y original. 11. Es importantetomar sus propias decisiones acercade lo que hace; le gusta tener la liber-tad de planear y elegir por sí mismo/asus actividades. 22. Cree que esimportante interesarse en las cosas; legusta ser curioso/a y trata de entendertoda clase de cosas. 34. Es importan-te para esta persona ser independien-te; le gusta arreglárselas solo/a.Nótese que dos de ellos, 11 y 34,hacen referencia a atributos como lalibertad, la autonomía y la indepen-dencia personales que, quizá, resultenalejados de la vida cotidiana de estosadolescentes que aún dependen de suspadres en muchos aspectos relativos ala toma de decisiones, especialmenteen estos días, en que las dificultadeseconómicas y de seguridad en las dis-tintas ciudades de la Argentina – eneste caso Buenos Aires -, hacen quelos progenitores limiten más la movi-lidad y los horarios de sus hijos, asícomo sus gastos, recortados en virtudde factores económicos. Por otraparte, los ítemes 1 y 34 aluden a valo-res como la creatividad, la originali-dad y el interés y la voluntad porentender diferentes cosas. Tal vez estepar de reactivos esté vinculado concuestiones más cognitivas que, a jui-
cio de estos adolescentes, no tenganque ver con la autonomía a la quehacen referencia los otros dos.
Atendiendo ahora a la dimensiónConformismo, que ha sido suprimidacompletamente, no por una deficientediscriminación de sus elementos sinopor recibir cargas muy bajas o cargasaltas dobles, es posible que haya que-dado eliminada por las característicasmás radicales que los jóvenes suelenexhibir en esta etapa evolutiva.Examinando el contenido de sus ele-mentos, se aprecia que todos ellosacentúan comportamientos conserva-dores, acordes con las reglas y las cos-tumbres establecidas, cuestión que talvez sea opuesta al sentir y procederadolescente que, en esta etapa evoluti-va, busca distanciarse de estos aspec-tos para adoptar sus propias reglas,cuestionando las vigentes (7. Cree quelas personas deben hacer lo que se lesdice; opina que la gente debe seguirlas reglas todo el tiempo, aún cuandonadie las esté observando. 16. Esimportante comportarse siemprecorrectamente; procura evitar cual-quier cosa que la gente juzgue inco-rrecta. 28. Cree que debe respetarsiempre a sus padres y a las personasmayores; para esta persona es impor-tante ser obediente. 36. Es importanteser siempre amable con todo elmundo; trata de no molestar o irritarnunca a los demás).
Repasando ahora los factores iden-tificados en esta solución, se observaque el Factor 1 agrupa ítemes de las
24
RIDEP · Nº20 · Vol. 2 · 2005
dimensiones Seguridad yUniversalismo. El Factor 2, que ofrecealgunos inconvenientes, reúne ele-mentos pertenecientes a los tipos valo-rativos Estimulación, Hedonismo yBenevolencia, cuestión que se retoma-rá más adelante. El Factor 3 está for-mado por la combinación de Poder yLogro. Por último, los Factores 4 y 5son los únicos que se conservan puroscon respecto a los tipos valorativosoriginalmente planteados porSchwartz, sin combinarse con ítemesde otras dimensiones, aunque, como elresto, han perdido algunos elementosen el transcurso de la depuración efec-tuada, ya sea por defectos en la discri-minación o por su inadecuado com-portamiento en el análisis factorial.
Atendiendo individualmente acada factor aislado, con respecto alFactor 1 (Seguridad +Universalismo), se advierte que cum-ple un papel importante en la explica-ción de la varianza total – 20%-, a lavez que resulta el más consistente –Alpha= .87-. Sin embargo, llama laatención, desde el contenido de losítemes, la reunión de indicadores deestas dos dimensiones, aparentementetan disímiles, teniendo en cuenta quela primera propone valores tales comola seguridad, la estabilidad y el papelprotagonista del estado en el cuidadode sus fronteras y de la vida de losindividuos; en cambio, la segunda sebasa en el logro de la integración y laconvivencia en armonía de todos losmiembros del ecosistema humano. De
todas maneras, al examinar el conteni-do de los elementos que se han inclui-do en este Factor 1, se observa que losque aluden a la Seguridad, hacen refe-rencia al rol del Estado en la garantíacontra amenazas internas y externas,así como la estabilidad del gobierno yel orden social. Los reactivos corres-pondientes a Universalismo, por sulado, aluden a la protección del medioambiente, la armonía entre los habi-tantes del planeta, la justicia y la pro-tección de los débiles. De esta mane-ra, se aprecia que este factor se refie-re a la posibilidad de salvaguardar alindividuo, a su entorno, a su nación yal planeta en general, de cualquiertipo de amenaza o inestabilidad. Esdecir que a pesar de que el nombreSeguridad sugiera ideas asociadaspopularmente al conservadurismo y ala tradición, los ítemes que se hanconservado en virtud de su buena cali-dad psicométrica responden todos aconnotaciones más relacionadas concierto cuidado y conservación de lasmencionadas armonía y estabilidaddel individuo y de su entorno inme-diato y mediato. Tomando en cuentael esquema circular propuesto porSchwartz (Fig. 1), estas dos dimensio-nes se ubican en cuadrantes espacial-mente muy separados, hecho que, teó-ricamente, no debería permitirlesunirse (Seguridad se halla inmediata-mente a la izquierda del eje deConservación y separado del deAutopromoción por la dimensiónPoder, en tanto que Universalismo se
25
RIDEP · Nº20 · Vol. 2 · 2005
localiza inmediatamente a la izquier-da del eje de Autotrascendencia yseparado del de Apertura al Cambiopor el valor Autodirección). Sinembargo, parecería que en nuestromedio, los adolescentes entienden demanera distintiva estos reactivos quecobran un nuevo sentido para ellos, yasea por influencia de factores cultura-les o por razones evolutivas que, enúltima instancia, pueden ser entendi-das también como culturales, puestoque las diferencias entre grupos perte-necientes a franjas de edad en unapoblación más amplia, también invo-lucran variables culturales: por ejem-plo, el modo de comportarse y deexpresarse verbalmente o por mediode íconos, vestimentas, tatuajes,adhesiones a grupos de rock o admira-ción hacia deportistas, implica desdeel vamos la posibilidad de pensar elmundo adolescente como una subcul-tura en sí misma.
El Factor 2 ofrece algunas dificulta-des dado que agrupa reactivos de dosdimensiones que parecen tener puntosen común – Hedonismo yEstimulación – y de una tercera que nose relaciona fácilmente con aquellas–Benevolencia-: el tipo valorativoHedonismo destaca la relevancia delplacer y la gratificación personal, entanto que el de Estimulación resalta laimportancia de los desafíos y de lanovedad; la Benevolencia, en cambio,implica la preservación e intensifica-ción del bienestar de los otros, lahonestidad, la ausencia de rencor y la
misericordia. Estas discrepanciasparecen reflejarse en la escasa consis-tencia obtenida por el factor – Alpha=.1150-. Al intentar la eliminación delúnico item de la dimensiónBenevolencia que se presenta aquí, el27, los coeficientes empeoran y desba-lancean la totalidad de la estructura,complicando aún más la interpretaciónde este factor y del resto de los mis-mos. En cuanto a su contenido, esteelemento es el único presente en elfactor que reza sobre la consideraciónde las necesidades ajenas y destaca elhecho de brindar apoyo a los demás.Todos los otros (de las dimensionesHedonismo y Estimulación) resaltanla relevancia de experimentar cosasnuevas, placenteras, divertidas, sor-prendentes, emocionantes. De todasmaneras, es importante recordar lanecesidad de continuar profundizandoen el análisis de estos resultados,intentando verificar si los mismos sereiteran en posteriores replicacionesde este trabajo u obedecen a peculiari-dades de la muestra considerada.
En cuanto al Tercer Factor, reúnedos ítemes de la dimensión Logro yuno de Poder. Destaca la posesión yadquisición de bienes, el éxito y laambición. Posee una consistencia de.57 según el coeficiente Alpha deCronbach que, por el exiguo númerode reactivos en juego – tres -, resultamás que adecuada (Martínez Arias,1995). Lo mismo sucede con los fac-tores 4 y 5, con dos elementos cadauno, que exhiben Alphas de .53 y .43.
26
RIDEP · Nº20 · Vol. 2 · 2005
El Factor 4 alude a la Tradición,haciendo énfasis en la satisfacciónconservadora, relacionada con laaceptación de lo que se tiene, asícomo con las creencias y el comporta-miento religioso. El quinto factorresalta la Seguridad, en cuanto a loslugares en los que se habita y al cui-dado de la salud, evitando la enferme-dad. Estos dos últimos factores se hanmantenido puros, sin mezclarse susítemes con otras dimensiones origina-les, a diferencia de lo que ha sucedidocon los tres primeros. Sin embargo,conviene recordar que el contenido delos estímulos agrupados en el Factor 3– Poder + Logro – no resulta incohe-rente: se trata de aspectos íntimamen-te relacionados, vinculados al éxito ya la ambición, tanto económicos comopersonales.
Como ya se comentó, el Factor 1, apesar de su aparente inconsistencia encuanto al contenido que surge al exa-minar ingenuamente las denominacio-nes de las dos dimensiones que locomponen, - Universalismo +Seguridad -, incluye denotaciones quese refieren a la salvaguarda de la segu-ridad y de la integridad de los indivi-duos y sus ecosistemas próximos, asícomo de su medioambiente más aleja-do. Finalmente, el problema mayoraparece en torno al Factor 2, que agru-pa dos dimensiones sumamente coin-cidentes en cuanto al contenido, a lavez que suma un item de la escala deBenevolencia, resultando ésto en unaconsistencia disminuida - .12-; asi-
mismo, la eliminación de este reactivono mejora la consistencia y produce,asimismo, un disbalance que afecta engrado sumo la interpretabilidad de laestructura factorial.
En síntesis, se advierte que, apartede las dificultades ya enunciadas conrespecto al Factor 2, se observa uncomportamiento adecuado de los estí-mulos conservados en esta versiónadaptada en cuanto a su capacidad paradiscriminar sujetos que puntúan alto ybajo en los rasgos medidos, puesto quese han eliminado aquellos que mostra-ron un comportamiento inadecuado eneste sentido. Por otra parte, a pesar deque la estructura factorial obtenidaexhibe cambios respecto del modelooriginalmente propuesto por Schwartz(1994, 2001), podría pensarse que lafusión de algunas de las dimensionesoriginales en un número menor de fac-tores se explique por medio de peculia-ridades culturalmente determinadas:parecería que en el caso de este grupode adolescentes de la ciudad de BuenosAires, los diez tipos valorativos pro-puestos por Schwartz se estructuran demanera diferente, produciéndose ladesaparición de dos de ellos –Autodirección y Conformismo- y rea-grupándose el resto en cinco dimensio-nes o factores que, si bien respondende manera aproximada al modelo deSchwartz, se combinan en una formaespecial. Nótese que si se tiene encuenta la división de los tipos valorati-vos originales en los cuatro cuadrantescuyos polos se dividen en Apertura al
27
RIDEP · Nº20 · Vol. 2 · 2005
Cambio, Autotrascendencia,Conservación y Autopromoción,puede advertirse que, para el Factor 1,Universalismo y Seguridad se ubicancasi en polos opuestos del modelo cir-cular de Schwartz; en el Factor 2 suce-de algo similar: mientras queEstimulación y Hedonismo están jun-tos en esta gráfica, entre Apertura alCambio y Autopromoción,Benevolencia se encuentra en un lugaropuesto por el vértice central, entreAutotrascendencia y Conservación. ElFactor 3 no ofrece problemas, ya quePoder y Logro poseen una localizaciónadyacente, aunque no comparten elmismo cuadrante, separados por el ejede Autopromoción, así como tampocose registran inconvenientes teóricoscon los dos último factores – Tradicióny Seguridad -, ya que éstos se han man-tenido puros sin mezclarse con ningu-na de las dimensiones originales.
En cuanto al análisis factorial desegundo orden, recuérdense los tresfactores aislados, que explican el 60%de la varianza. En el Factor I deSegundo Orden se reúnen las dimen-siones Tradición y Seguridad, ubicadasde manera adyacente al eje deConservación; el Factor II de SegundoOrden reproduce exactamente ladimensión Poder + Logro (Factor 3 enel análisis de primer orden), adyacen-tes ambas al eje de Autopromoción.Por último, en el Factor III de SegundoOrden se agrupan las dimensionesSeguridad + Universalismo (Factor 1en el análisis de primer orden) y
Estimulación + Hedonismo +Benevolencia (Factor 2 en el análisisprevio), exhibiendo las primeras satu-raciones positivas en este Factor deSegundo Orden, en tanto queEstimulación + Hedonismo +Benevolencia reciben cargas negati-vas. Así, se advierten varias contingen-cias: que el Factor I de Segundo Ordenpuede ser nombrado comoConservación (Tradición + Seguridad)y el Factor II de Segundo Orden,Autopromoción (Poder + Logro). Encuanto al Factor III de Segundo Orden,se observa que casi toda la mitad supe-rior del círculo (Hedonismo,Estimulación, Universalismo yBenevolencia, excepto Autodirecciónque, como antes se ha referido, desapa-rece como dimensión) se agrupa en unsolo factor, sumándose a Seguridad,que se halla en el polo opuesto. La adi-ción de la dimensión Seguridad podríaparecer extraña, dada su ubicaciónopuesta al cuadrante superior(Apertura al Cambio aAutotrascendencia, que integra lasdimensiones del cuadrante superior,versus Conservación, que se ubicajunto al valor Seguridad). Sin embar-go, resulta importante tener en cuentaque en los estudios mencionados entreel 5% en los que la estructura valorati-va se desviaba respecto del modeloteórico, más precisamente en la inves-tigación realizada con niñas ugandesasde 13 a 15 años, los valoresUniversalismo y Seguridad se ubica-ban en forma adyacente, representando
28
RIDEP · Nº20 · Vol. 2 · 2005
una dimensión en la que se contempla-ban los intereses individuales y colecti-vos a la vez, en tanto que en el poloopuesto se reunían Autodirección,Estimulación, Hedonismo, Logro yPoder, todas ellas motivaciones queacentúan el interés del individuo. Eneste sentido, sería coherente que ladimensión Estimulación + Hedonismo+ Benevolencia (Factor 2 en el análisisde primer orden) sature negativamenteen este Factor III de Segundo Orden,ya que sería, entonces, inverso, a losintereses individuales y colectivosrepresentados por Universalismo +Seguridad (Factor 1 en el análisis deprimer orden). Es decir que, por caso,podría nombrarse al Factor III deSegundo Orden como Individualismo– Colectivismo o InteresesIndividualistas y Colectivistas.
De esta manera, se concluiría queen esta muestra de adolescentes de laCiudad de Buenos Aires, la estructuravalorativa exhibida no parece asumirla disposición prevista en el modelooriginal, manteniéndose tres factores:Conservación, Autopromoción eIntereses Individualistas yColectivistas, recordando este últimofactor latente, las contribuciones deHofstede (2001) en relación a lasdimensiones individualismo - colecti-vismo. En este sentido, individualismoy colectivismo son definidos comoejes para clasificar sendos sistemasvalorativos culturales multidimensio-nales que describen la naturaleza de laexistencia humana los que, a la vez,
modelan diferentes caminos y metasde autodesarrollo a través del desem-peño de diferentes estilos de indepen-dencia e interdependencia. Sin duda, ya pesar de ser éste un estudio prelimi-nar, estos resultados adquieren impor-tancia a partir de la relación que pare-cen plantear entre dos modelos teóri-cos, el de Schwartz (1994, 2001) y elde Hofstede (1980, 2001).
Si bien es necesario recordar que ladiscrepancia en los resultados puededeberse a la diferencia metodológicarespecto de los estudios desarrolladospor Schwartz, es importante efectuarcomparaciones heterometodológicascomo la presente con el fin de determi-nar si se confirman los hallazgos origi-nales o si el método puede estar limi-tando dramáticamente los resultados.
Resulta fundamental, sin embargo,tener presente, que se trata de sujetosadolescentes, acerca de los que aún sediscute en cuanto al momento evolutivoen que su estructura valorativa logra sucristalización y afianzamiento como paraconsiderar que ésta se vuelve consistenteen la guía de las orientaciones comporta-mentales del individuo (Schwartz &Melech, 1999). Por este motivo, puedehipotetizarse, incluso, que la estructuraaquí discutida se halla aún en formacióny deberá tomar su forma definitiva en lospróximos años del desarrollo de estosjóvenes estudiantes. Indudablemente, laposibilidad de concretar estudios longitu-dinales con el fin de seguir este procesoevolutivo permitiría clarificar este puntoen gran medida.
29
RIDEP · Nº20 · Vol. 2 · 2005
30
RIDEP · Nº20 · Vol. 2 · 2005
Investigaciones futuras que incluyan,por caso, entrevistas en profundidad,podrían echar más luz acerca de las posi-bles explicaciones para este peculiaragrupamiento de valores; por otro lado,
posibles replicaciones de estos análisiscon muestras superiores en número per-mitirán corroborar o rechazar la posibili-dad de hallar una invariancia factorialrespecto de estos hallazgos.
31
RIDEP · Nº20 · Vol. 2 · 2005
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Agnihorty, R. (1986(. Human values vis-à-vis education. En S. P. Ruhela (Ed.),Human values and education (pp. 40 – 43). New Delhi: Sterling.
Ahmed, R. A (1998). Psychology of aging. En R. A. Ahmed & U. P. Gielen(Eds.), (1998). Psychology in the Arab countries. (pp. 137 - 166). Menoufia,Egypt: Menoufia University Press.
Boyle, R. C. (1989). Relationship between social intelligence and previouslyidentified intellectual ability. Dissertation Abstracts International, 49 (11-B):5015.
Castro Solano, A. (2005, en prensa). La evaluación de los valores humanos. EnA. Castro Solano (Ed.), Técnicas de evaluación psicológica para ámbitosmilitares (cap. 5). Buenos Aires: Paidos.
Casullo, M. M. (2002). La escala de valores de Schwartz, adaptación argenti-na. Buenos Aires: Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires.
Casullo, M .M. & Castro Solano, A. (2004). Valores humanos y contextos enpoblación civil y militar. Acción Psicológica, 3 (1), 21 – 30.
Feather, N. (1975). Values in education and society. New York: Free Press. Gorlow, L. & Barocas, R. (1964). Social values an interpersonal needs, Acta
Psychologica, 22, 231 – 240. Harkness, S. & Super, C. M. (1992). Parental ethnotheories in action. En I. E.
Sigel, A. V. McGillicuddy DeLisi et al. Parental belief systems: The psycho-logical consequences for children (2nd ed.) (pp. 373 - 391). Hillsdale, NJ,US: Lawrence Erlbaum.
Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L. & Black, W. C. (1999). Análisis mul-tivariante. Madrid: Prentice Hall.
Hernando, M. (1997). Estrategias para educar en valores. Madrid: CCS.Hofstede, G. (1980). Culture´s consequences: International differences in work-
related values. Beverly Hills, California: Sage. Hofstede, G. (2001). Culture´s consequences: comparing values, behaviors, ins-
titutions and organizations across nations. Beverly Hills, California: Sage. Kaukiainen, A., Salmivalli, C., Lagerspetz, K., Tamminen, M., Vauras, M.,
Maeki, H. & Poskiparta, E. (2002). Learning difficulties, social intelligenceand self-concept: Connections to bully-victim problems. Scandinavian-Journal-of-Psychology, 43 (3), 269-278.
Kluckhohn, C. (1951). Values and value-orientations in the theory of action:An exploration in definition aand classification. En T. Parsons & E. Shils(Eds.), Toward a general theory of action (pp. 388 – 433). Cambridge, MA:Harvard University Press.
32
RIDEP · Nº20 · Vol. 2 · 2005
Inglehart, R. (1977). The silent revolution: Changing values and politycal stylesamong western publics. Princeton: Princeton University Press.
Johnson, S. W. & Stiggins, R. J. (1969). A cross cultural study of values andneeds. Acta Psychologica, 31, 277 – 284.
Mac Lennan, B. J. (1998). Mixing memory and desire: Want and will in neu-ral modeling. En K. H. Pribram (Ed.), Brain and values: Is a biologicalscience of values possible? (pp. 31 - 42). Mahwah, NJ, US: LawrenceErlbaum.
Martínez Arias, R. (1995). Psicometría. Teoría de los tests psicológicos y edu-cativos. Madrid: Síntesis.
Maslow, A (1954). Motivation and personality. New York: Harper and Row.Mohan, J. & Kaur, M. (1993). Adjustment, personality, intelligence, values &
socio economic status of male/female university research scholars. SocialScience International, 9 (1 - 2): 39 – 50.
Rapoport, T. & Lomsky - Feder, E. (2002). ‘Intelligentsia’ as an ethnic habitus:The inculcation and restructuring of intelligentsia among Russian Jews.British Journal of Sociology of Education, 23(2): 233-248.
Rokeach, M. (1973). The nature of human values. New York: Free Press.Ross, M., (2001). Psicología social de los valores : una perspectiva histórica. En
M. Ross y V. Gouveia (Eds). Psicología Social de los Valores Humanos (pp.27-49). Madrid: Biblioteca Nueva..
Royce, J. & Powell, A. (1983). Theory of personality and individual differences.Factors, sytems and processes. Englewood-Ciffs, NJ: Prentice-Hall.
Sagiv, L. & Schwartz, S. H. (2001). National cultures: Implications for organi-zational structure and behavior. En N. N. Ashkanasy, C. Wilderom & M. F.Peterson (Eds.), The handbook of organizational culture and climate (pp. 417– 436). Newbury Park, California: Sage.
Sánchez Cánovas, J. & Sánchez López, M. P. (1999). Psicología de la diversi-dad humana. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces.
Schurmans, M. N. & Dasen, P. R. (1992). Social representations of intelligence:Cote d’Ivoire and Switzerland. En M. von Cranach, W. Doise et al (Ed.),Social representations and the social bases of knowledge. Swiss monographsin psychology, Vol. 1. (pp. 144 - 152). Kirkland, WA, US: Hogrefe & Huber.
Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values:Theoretical advances and empirical tests in 20 countries. En M. P. Zanna(Ed.), Advances in experimental social psychology (Vol 25, pp. 1 – 65). SanDiego: Academic Press.
Schwartz, S. H. (1994). Are there universal aspects in the structure and contentof human values? Journal of Social Issues, 50, 19 - 45.
33
RIDEP · Nº20 · Vol. 2 · 2005
Schwartz, S. H. (1996). Value priorities and behavior: Applying of theory ofintegrated value systems. En C. Seligman, J. M: Olson & M. P. Zanna (Eds.),The psychology of values: The Ontario symposium (Vol 8, pp. 1 – 24).Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Schwartz, S. H. (2001). ¿Existen aspectos universales en la estructura y conte-nido de los valores humanos?. En M. Ros & V. Gouveia (Eds.), PsicologíaSocial de los Valores Humanos (pp. 53 - 76). Madrid: Biblioteca Nueva.
Schwartz, S.H. & Bardi, A. (2001). Value hierarchies across cultures: taking a simi-larities perspective. Journal of Cross – Cultural Psychology, 32 (3), 268 – 290.
Schwartz, S.H. & Melech, G. (1999). Value development during adolescence.Informe remitido al Ministerio Israelí de Educación.
Schwartz, S.H., Melech, G., Lehmann, A., Burgess, S., Harris, M & Owens, V.(2001). Extending the cross-cultural validity of the theory of basic humanvalues with a different method of measurement. Journal of Cross – CulturalPsychology, 32 (5), 519 – 542.
Schwartz, S. H. & Sagie, C. (2000). Value consensus and importance: A cross –national study. Journal of Cross - Cultural Psychology, 31, 465 – 497.
Singh, A. K. & Gupta, A. S. (1996). Some personality determinants of value andintelligence. Indian Journal of Psychometry and Education, 27(2): 111 – 114.
Spees, E. K. (2001). Stimulating emotional and moral intelligence: Innovativevalues groups for adolescents. Annals of the American PsychotherapyAssociation, 4(1): 14-17.
Van Lange, P. A. M & Kuhlman, D. M. (1990). Expected cooperation in socialdilemmas: The influence of own social value orientation and other’s perso-nality characteristics. En P. J. D. Drenth, J. A. Sergeant et al. (Eds.),European perspectives in psychology, Vol. 3: Work and organizational, socialand economic, cross-cultural (pp. 239 - 250). New York: John Wiley & Sons.
Van Lange, P. A. M. & Kuhlman, D. M. (1994). Social value orientations andimpressions of partner’s honesty and intelligence: A test of the might versusmorality effect. Journal of Personality and Social Psychology, 67(1): 126 – 141.
Van Lange, P. A. & Liebrand, W. B. (1991). Social value orientation and intelli-gence: A test of the Goal Prescribes Rationality Principle. European Journalof Social Psychology, 21(4): 273 – 292.