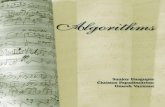antiguedadycristianismo_7_42
-
Upload
thiago-roris-da-silva -
Category
Documents
-
view
217 -
download
0
Transcript of antiguedadycristianismo_7_42
-
7/25/2019 antiguedadycristianismo_7_42
1/9
Cristianismo
y
acultwacin
en
tiempos
de l
Imperio Romano,
Antig. cris t . (Murcia) VII , 1990
E L M O N A C A T O Y L A C R I S T I A N I Z A C I N D E L
N O H I SP A N O . U N P R O C E S O D E A C U L T U R A C I N *
P A B L O C . D A Z MA R T N E Z
Univers idad de Sa lamanca
S U M M A R Y
The present work aspires to explain in what way the monastic inst i tutional ization was
the vehicle that made poss ible the definit ive, and late , Christ inaization of the NW of the
Iberian Peninsula. The monastic ism was, in essence, a mechanism of organization capable
of integrating the tradit ional peasant way of l i fe with the Christ ian values . The peasant
communities found in the monastic practices the best Christ ian adaptation with the level
of development of their social and economic structures .
La cr is t ianizacin del Norte y del No roeste hisp ano fue un proceso tardo y com plejo . En una
primera fase e l carc ter marcad am ente rura l del entorno im pidi la penet rac in de la nueva re l igin
* Esta com un icacin desarrolla algunas ideas ya expresa das en otro trabajo anterior, Co mu nida des mons ticas
y comunidades campesinas en la Espaa visigoda, Los visigodos. Historia y civilizacin (Antigedad y cristianismo
III). Murcia, 1986, 189-95, al cual remit imos como complementario.
1 La consideracin de que e l N y e l N O hispano const ituyeron una gran bolsa de paga nism o hasta bien
avanzada la etapa visigoda parece unnimemente aceptada. Un estado de la cuest in reciente en SOTOMAYOR, M.:
Penetracin de la Iglesia en los medios rurales de la Espaa tardorromana y visigoda. Cristianizzazione ed organ iz-
zazione ecclesiastica delle campagne nell alto medioevo (XXVIIl Settimane di Studio del centro italiano di studi
sul alto medioevo. Spoleto). Spoleto, 1982, 17 -53; donde se recogen diversas ponen cias de gran inters. Igualmente
HILLGARTH, J. N.: Popular re ligion in Visigothic Spain, en
Visigothic Spain. New Approaches,
JAM ES , E. ( ed. ) ,
Oxford,
1980, 3-60, quien se apoya tambin en test imonios arqueolgicos. Menos categrica es LORING GARCA, M.
I.; La difusin del cristianismo en los medios rurales de la Pennsula Ibrica a fines del Imperio Romano, Studia
Histrica. Historia Antigua IV-V (1986-87) , 195-204 .
531
-
7/25/2019 antiguedadycristianismo_7_42
2/9
que tena una proyecci n funda me ntalm ente urbana-, y cu and o a finales del siglo IV y en el siglo
V se produce una permeabilizacin frente a las nuevas creencias, stas se difunden de manos de
los seguidores de Priscil iano. xito del priscil ianismo que se justifica en buena medida por su
condesc endenc ia con las prct icas pagan as , como se desprende ra tanto de las acusaciones de sus
contem porneos , especialme nte I tac io \ com o de la lectura de las actas del I Conci l io de Brag a.
Los obispos reunid os en la sede brac aren se en el 561 identifican las ense anz as de Priscil iano co n
prcticas paganas.
La persistencia de estas creencias y prcticas tradicionales en los siglos VI y VII es puesta de
manifiesto,
para el entorno que aqu nos interesa, por las mismas fuentes que nos informan del
proceso crist ianizador. Estas evidencias implican, por un lado, una continuidad de la fe en los
dioses y del culto, com o mostrar a la destru ccin de un altar pa ga no por Vale rio del Bierzo , quien
erigira en su lugar una capilla en hono r del m rtir san Flix . Pe ro son, sobre todo , man ifestac iones
de una forma m uy concreta de conce bir las re laciones con el med io natural , con el c ic lo b io lgico
agrario,
con la reproduccin y con los antepasados; son el ref le jo de una 'v is in del co sm os ' , ms
dif c i l de erradicar que la creencia misma en el panten pagano, ya fuese romano, germano o
indge na' . La legislacin de los tres conc ilios de Bra ga, los escritos de Ma rtn dum ien se, en espe cial
el
de Correctione rusticorum,
y aqul los del ya ci tado Valerio , son sufic ientemente e locu entes , y
estn suficientemente estudiados para dedicarles ahora mayor atencin*'. Aunque s nos conviene
retener aqu la idea de que es tas 'perv ive ncias pa gan as ' no se perpetan co m o mera s esferas del
pensamiento , s ino que, como v erem os, se corresponden con un os mo dos de v ida y con unas formas
sociales ms o m enos an cladas en el pasado.
Desafortunadamente los tes t imonios de que d isponemos no nos permiten reconstru ir ese
proceso de crist ianizacin, para el siglo VI, sino en sus aspectos ms superficiales, en su proceso
de insti tucionalizacin. Merced a la tarea misional de Martn^ se produce la conversin de la
monarqua sueva y a part i r de ah , y con su apoyo pol t ico , se consol ida una organizacin
eclesistica episcopal que incluye la divisin en dos provincias con centro respectivamente en
Braga y Lugo, cuyos obispos m arcaba n la cpula jerrqu ica en cada u na de el las . En los con ci l ios
celebrados bajo su presidencia se produjo una unificacin de los preceptos dogmticos y se
pusieron las bases de una parroq uializac
o n
com o demos t ra r a el t ex to conoc ido com o
Parrochiale
suevum ,
cuya lectura nos muestra una organizacin ecles is t ica del me dio rural subordin ada a la
2 Se puede ver FRE NO , W. H. C : The Winn ing of the Countryside, JE H XVIII (1967), 1-14; Id. , Town and
Countryside in Early Christianity*,
Studies in Church History XVI
BAKER, D. (ed . ) , Oxford , 1979, 25-42.
3 La bibliografa sobre Prisciliano es am plsima , sobre el aspecto aqu me ncio nad o se pued e consultar CH A D-
WICK, H.;
Prisciliano de vila
Madrid, 1978, esp. 77 ss.
4
RepL serm.
1. Este testimon io tiene un especia l valor por cuanto se sita en la ltima dcad a del siglo V IL
5 Sobre estos aspectos MAN SEL LI, R.: Resistenze dei culti antichi nel la pratica rel igiosa dei laici nel le cam
pagne.
Cristianizzazione...
55-127.
6 An es obl igada la referencia a Mc KE NN A, S. Me:
Paganism and pagan Survivals in Spain u p to the fall of the
Visigothic Kingdom
Washington, 1938, esp. 88 ss . Se puede ver tambin MESL IM, M .: Persistances paennes en Galice
vers la fin du Vie sicle.
Hommages a M. Renard
II , Bruxel les , 1969, 512-24.
7 Un estudio en FER REIR O, A.: The missionar y labors of St. Martin of Braga in 6th. Century Ga licia , Studia
Monastica
XXU l (1981) , 11-26.
8 El mejor estudio sobre este docum ento s igue s iendo el de D AV ID , P.: L organisation eccls iastique du ro
yaume suve au temps de Saint Martin de Braga, en
Etudes historiques sur la Galice et le Portugal du Vie au XII
sicle
Lisboa-Pars, 1947, 1-82. Una edicin crtica ms reciente del texto en
Corpus Chrislianorum
CLXXV T u m -
hol t i , 1965,413-20.
532
-
7/25/2019 antiguedadycristianismo_7_42
3/9
iglesia diocesan a. Igualm ente se intent sujetar a la discipl ina ep iscop al las iglesias que los g rand es
propietarios erigan en sus f incas con total desprecio de la normativa cannica ' . Otro aspecto de
la tarea de Mart n, en absoluto desdeable por sus ul teriores consecuencias, ser la fundacin de
mo naste rios, y en especial la creacin de la abad a-ep iscop ado d e Dum io, cuya iniciat iva estar en
el centro de la expansin monst ica en este siglo VI y en el siguiente.
Es difci l precisar el alcance geogrfico de esta implantacin inst i tucional , y ms difci l an
valorar si corri pareja con una transform acin eficaz de las creen cias bajo patrone s crist iano s. O,
si por el contrar io, se produ jo un s incret ism o entre las prct icas pa gan as y las crist ianas ' , sobre todo
en el medio rura l donde los sacerdotes , par t iendo de unas concepcion es teolgicas m uy simples ,
eran proclives a condescender con tales t radiciones. As puede entenderse la prevencin contra las
superst iciones, especialmente significat iva en los concil ios bracarenses. Igualmente aquellos
cnones de los concil ios orientales recogidos por Mart n y conservados junto a las actas del
Conci l io I I de Braga ' ', en concre to los num erados c om o 6 8, 69 y 71 a
7 5 ,
de los cuales a excep cin
del 71 no conocemos su origen'^, lo que puede significar claramente una adecuacin por parte del
obispo a una rea lidad que le e ra muy inm edia ta .
Frente a este supuesto de ineficacia del clero diocesano para conseguir que las comunidades
rurales pongan su vida cotidiana bajo la tutela de Jesucristo, la crist ianizacin por va monst ica
ofreca grandes ventajas. A diferencia de la parroquial izacin, que en una primera fase a duras
penas podra sino 'evangelizar ' , en el sentido ms superficial del trmino, el monacato, por ser
fundamenta lmente un mecanismo de organizac in, e ra capaz de in tegrar las formas de vida
t radic ionales en un nuevo esquem a de va lores . En la organizac in mo nacal e ra ms viable reduci r
a un elemento de unidad tanto el sistema de creencias, como el marco socio-econmico y el
horizonte inst i tucional ' .
Cabe plantearse si la 'explosin monst ica ' que conoci esta zona en el siglo VII fue
cons ecuen cia del em pe o puesto por M art n / Fru ctuo so en la fundacin de m ona sterio s, o si el
xito de tal prol iferacin se debi a que la solucin monst ica se adecuaba mejor, como hemos
apuntado, a las exigencias de las comunidades campesinas. El documento que mejor puede
ayud am os a resolver este problema es la conoc ida como Regula Communis RC), tambin l lamada
Regla de los abades .
Desde un punto de vista formal la RC es bastante desigual y poco uni ta r ia . Pod r amos consi -
9 Cnon es V y VI del Con cilio II de Braga, a. 572 . Sobre estas iglesias ver nuestro Iglesia propia y gran
propiedad en la autobiografa de Valerio del Bierzo, Actas 1 Congreso Internacional Astorga Romana, Astorga, 1986,
297-303 .
10 Ver KU HN , H.; Da s Fortleben des germanischen H eidentum s nach der Christianisierung, en La conversione
al cristianesimo nell Europa dell Alto Medioevo {XI V Settimane di Studio...), Spo leto, 1967, 743 -57 . Tambin MA N
SELLI, R.:
op. cit.,
64 ss.
11
Item capitula ex orientalium patrum .^ynodis a Martino episcopo ordinata atque collecta aput lucense conci
lium. Se pueden ver en VIVES, J.: Concilios visigticos e hispanorromanos,
Barcelona-M adrid, 196 3, 85 ss.
12 Que se correspondera con el canon 24 del Concil io de Ancyra. Ver MA RT NEZ D EZ, G.: La colecc in
cannica de la Iglesia sueva. Los capitula M artini, Bracara Augusta XXI (1967) , 224 -43 .
13 Ver FERRE IRO, A.: St. Martin of Braga s policy toward heretics and pagan practices,
America Benedictine
Review 34 (1983), 372-95.
14 La importancia del mon acato en la cristianizacin de estas regiones ha sido puesta de man ifiesto por distintos
autores . Recientemente GONZLEZ ECHEGARAY, G.: El monacato en la Espaa nrdica en su confrontacin con
el paganismo (ss . VI-VH), Semana de Historia del monacato cntabro-aslur-leons, Ovied o, 1982, 35-56 .
15 Seguim os la edicin de CA MP OS , J.; RO CA , I.:
Santos Padres Espaoles,
II, Madrid, 1971 , 163 ss; que va
acompaada de traduccin y un breve estudio introductorio.
533
-
7/25/2019 antiguedadycristianismo_7_42
4/9
derarqueesunaacumulac indeprecep tossurgidos delaasamblea abac ia l ,ycomo ta lesprobab le
que no responda aunproyecto homogn eo s inoque recibiese aad idos e in terpolaciones.
Se hafijado, con t odo ,el surgimiento de la en la segunda mi tad del siglo VII ,en t omo al
660.
La r azn de su aparicin queda descr i ta en lo s dos pr imeros cap tu los de la misma . En el
pr imero
se
r econoce
que
suelen
efect ivamente
algunos
organ izar
monas t er ios
en
sus
prop ios
domici l iospor t emoralinfierno yj un t ar seencomun idad con susmujeres ,hi jos ,s iervosyvecinos
bajo la f irmeza dej u ramento yconsagrar iglesias en susprop iasmoradas con ttulo demrt i resy
l lamarlas bajo ta l ttulo monasterios . El cap tu lo r econoce que estos monas t er ios son una
real idadquehaprovocado herej a yc i sma ygrancont roversia por losmonas t er ios , advi r t iendo
que no se tenga a tales pormonjes s inoporhipcr i tas yherejes , los autnt icos monjes no han
de tener t rato con el los ni han de imi tar los . El cap tu lo hace un r epaso de lo s defectos de esas
comunidades : su inestabil idad, su carcter mundano , su f inal idad mater ial y no espi r i tual , la
debil idad
del
principio
de
autor idad,
e t c .
En
el
cap tu lo
s egundo
se
advier te
en
concre to
cont ra
algunos presb teros que f ingiendo sant idad const ruyen monas t er ios en la ciudad con la nica
finalidad
de
obtener
benef icios .
El
cap tu lo
advier te
t ambin
cont ra
el los
p id i endo
alejamiento
de
lo s mismos ,y observa impl ci tamente queslo sean cons ideradosautnt icosmonas t er ios aqul los
que se erigen con tando con el ob i spo que vive bajo la Reg l a o que han s ido aprobados por la
deliberacin de los santos a b a d e s .
Eltipo demonas t er iosaqu descr i tosyelqueenmasca r a la mi sma nosponende manif ies to
unareal idadmuy dist intadeaqul losque ,pore j emplo ,enelmismo en to rno ,dejat ras luci rla Reg l a
de Fructuoso *. Frente a un monas t er io r g idamente es t ab l ec ido , y fundado d e sd e fuera , nos
encon t ramos monas t er ios que surgen por iniciat iva pr ivada, que se organizan de maner a poco
16
Ri g.
Comm.
I:
Solent
enim
nonnulli
oh
melum
gehennae
in
suis
sihi
domibus
monasteria
componere
et
cu m
uxorihus
ftUis
et
sends
alque
uicinis
cum
sacramenti
conditione
in
unum
se
copulare
et
in
suis
sihi
ut
diximus
uillis
et
nomine
martyrum
ecclesias
consecrare
et
eas
tale
nomine
monasteria
nuncupare.
17
BISHKO,
Ch.
J.:
The
pactual
tradition
in
Hispanic
Monast ic i sm ,
Spanish
an d
Portuguese
Monastic
History
600-1300
London, 1984, 22 , ha supuesto que estos monasterios vecinales y presbiteriales eran promovidos po r la
jerarqua
y
el
clero
secular
en
oposicin
a
lo s
metropolitanos-monjes
de
Dumio-Braga,
su
argumentacin
se
apoya
en
la
referencia
haereses
et
schisma
de l c. I, y en la referencia
nostra
eclesia
del c. X X . En el mismo sentido podra argu-
mentarse
la
referencia
del
c.
II
acusando
a
es tos
presbteros
seculares
de
acaparar
bienes
s iguiendo
la
norma
de
lo s
obi.spos. Creemos qu e el enfrentamiento entre un episcopado de tendencia ms asctica y otro ms relajado tuvo en la
Galicia de l s ig lo VII una gran importancia, y as lo muestran lo s cnones de l Concil io III de Braga del ao 675 , donde
la imagen de absoluto relajamiento episcopal es evidente. Pero consideramos tambin que la pugna de modalidades
monsticas,
y
sobre
todo
la
aparicin
de
estos
monasterios
vecinales ,
tiene
otras
lecturas.
18 No hay razn para pensar que lo s monasterios sometidos a la i?C desplazasen aaquellos descritos en la Regla
de Fructuoso, probablemente reflejan medios soc io -econmicos distintos y no habra razn para que entrasen en
contradiccin yfuesen excluyentes. Ver nuestro
Formas
econmicas
y
sociales
en
el
monacato
visigodo
Salamanca, 1987,
99 ss .
19
Para
algunos
no
habra
ninguna
duda
qu e
el
episcopus
su b
regula
de
la
RC
es
el
obispo-abad
de
Dumio ,
que
seguira la tradicin de su fundador Martnen el s ig loprecedente, y que extendera su jurisdicin monstica ms all de
lo s
lmites
de
su
dicesis .
As
ORLANDIS ,
J.:
E l
movimiento
asctico
de
S.
Fructuoso
y
la
congregacin
monstica
dumiense,
Estudios
sobre
instituciones
monsticas
medievales.
Pamplona, 1971, 77; Id., Las congregaciones m o-
nsticas
en
la
tradicin
suevo-gtica.
Estudios 102.
Frente
a
esta
idea
que
ya
estaba
en
HERWEGEN,
I.:
Das
Pactum
de s
Hl.
Fruktuosus
von
Braga
Stuttgart, 1907, BISHKO, Ch. J.: Episcopus sub regula or episcopi sub regula? St .
Fructuosus and the monasticized episcopate in the peninsular west .
Bracata
Augusta
XXI 1967 , 63 s, y ms cate-
gricamente en
Th e
pactual
tradition
19 s, considera qu e este episcopado monastizado se habraextendido po rel resto
de
Gallaecia.
Esta idearesolvera lo sproblemas de disciplina enel mbito de la dices i s ,perono pareceencontrar otros
apoyos documentales , en especial en la s suscripciones del Concil io de Braga.
534
-
7/25/2019 antiguedadycristianismo_7_42
5/9
cannica, y que rechazan en cuanto a fines y medios la disciplina monacal ortodoxa. Como
respuesta se intenta someter a los monasterios a una disciplina, bajo la tutela de un obispo, en
principio el obispo-abad de Dumio, o quizs ms de uno , disciplina que se garantizara con la
celebracin de s nodos abaciales , reuniones q ue se prevean co m o me nsuales entre los abades de
una determinada zona^ .
Denuncia la
RC
q ue se organ izan algu nos con sus familias, sus siervos y sus vecino s. En su
lugar pretend e la Reg la orde nar un mona sterio m s orto do xo . Para ello se estable ce el princ ipio
de autoridad abacial (c. IIT), y se precisa quien p ued e ingresa r en el mon aster io: l ibres, c ualq uiera
que sea su condicin y siervos que presenten documento de l ibertad; y cmo han de someterse a
su superior el abad, don de rige el princip io de obedie ncia (c. V). Sin em bar go e ste props ito se ve
alterado al prever el captulo sexto la admisin en el mo naste rio de los varo nes con sus mu jeres e
hijos, y aunqu e se orde na la separacin de los m ismo s y se regu la la relaci n que en el futuro han
de guard ar con los hijos n o deja de d arse una profesin fam iliar ^ ' .Profesi n en la que es pro bab le
que ingresasen tambin los siervos, como se desprende de la referencia a la sierva del monje
ancilla)
en el captulo XV III. Esta profesin forzad a de los siervos estaba clara en los mo nas terio s
vecinales del captulo primero de la Regla y es igualmente mostrada por Valerio en su
De Genere
monachorum.
Se dan pues unas profes iones qu e, bien colect ivas o individuales , engloban grupo s famil iares
o com unidades comp letas que
\a.RC
intenta ordenar cannicam ente . Qu ines son los p rotagonis tas
de estas profesiones? Algunos rasgos de la
RC
pueden ayudamos a responder , especialmente las
referencias a la estructura propietaria y familiar que se desprenden de su lectura, ambos aspectos
deben ser analizados conjuntamente.
Ya en el captulo prim ero de la
RC
al hablar de estos denostados monasterios vecinales se nos
dice que los profesos enfriados con los que se haban l igado conjuramento para esto, se separan
unos de otros con fuertes rias y disentim iento . Y se arrebatan uno s a otros (.. .) los bienes q ue haban
jun tad o anteriorm ente (. . .) . Pero si algun o de ellos adoleciere de debil idad re curre n a los p arientes
que dejaron en el s iglo para que les presten auxilio con arm as palos y amenazas^^. Este pro blem a
que es recriminado como propio de esos falsos monasterios parece que tambin se daba en los
mo nasterios sujetos a la disciplina de la/ C y as se reco no ce en el captulo X VII I, en uno s trm ino s
muy s imilares a los del texto anter ior : Tenemos averiguado por monaster ios poco cautos que
aqullos que ingresaron con sus bienes entibiados despus (.. .) vuelven al siglo (.. .) y tratan de
arrancar, jun to con sus parientes, lo que hab an l levad o al mo nas terio , y acud en a los jue ces seglares
y debastan con gentes de armas los mo nasterios ^' . En otros casos los mo njes fug it ivos se ap oyan
en sus par ientes para amenazar a l monaster io (c . XX), probablemente tambin con intencin de
recuperar lo que aportaron. De estos testimonios parece desprenderse que el concepto de
propiedad/posesin de estos profesos no se identifica con el concepto de propiedad privada
20 Ri f>.
Com.
X:
Secundo ut per capita mensium ahhates de uno confinio uno se copilentur loco, et mensuales
laetanias strenue celehrent...
21 Los captulos XV XV I y XV II insisten en este ordenam iento separador.
22
Et cum ipsis uicinis cum quibus prius se cum iuramentis ligauerant pro hoc tepefacti cum grande iugio et
discrimine se ah inuicem separant ...) Quod si alicui ex illis inhecillitas appa ruerit propinq uos quos in saeculo
reliquerunt cum gladiis etfuslihus ac minis sibi adiutores adducunt.
23
Conperimus per minus cauta monasterio qui cum facultaticulus suis ingressi sunt, postea tepefactos cum
grande exprobatione repetere, et saeculum quod reliquerant ...), et cum suis propinquis quod monasterio contulerant
hoc exiorquere et iudices saeculares requirere, et cum saionibus monasterio dissipare...
535
-
7/25/2019 antiguedadycristianismo_7_42
6/9
individual definido en el derecho romano y asumido por la t radicin crist iana, y monst ica.
Los profesos aportan sus propiedades, pero al dejar el monasterio pretenden recuperarlas y se
apoyan en sus parien tes. Dice P . D. King^" que en el siglo VII el individu o, por lo que parec e, se
enfrentaba con el mundo sin poder contar, en general , con los beneficios y desventajas que
com portaba un s i s tema eficaz de parentesco . Sin em barg o la
RC
h ace rei teradas referencias a esta
parentela, generalmente con un sentido negativo para la discipl ina, autoridad o intereses patrimo-
niales del mo naster io. Al ma rgen de las referencias ci tad as se pu ed e anotar la preo cup acin por q ue
los bienes de profeso se entregu en a los pob res y no a parien te algu no (ce. IV y VIH ); o por qu e
los monjes n o muestren s ol ici tud p or esos mi sm os parien tes (c . XII I); o po r que los ancian os e sten
libres de sus afectos (c. VIII).
En el mundo de relaciones en el que se desenvuelven los profesos de \nRC, as com o aqul los
de los monaster ios vec ina les , los lazos de parentesco que gen eran so l idar idades y , prob ablem ente ,
comunidad de intereses patrimoniales van ms al l que el ncleo famil iar restr ingido. Al menos
en tres ocasiones describe la Regla cules son esas vinculaciones que en un sentido muy amplio
pod em os l lamar famil iares. Al enum erar la lista de aqullos a quienes el profesor no debe dejar sus
propios bienes encont ramos una pr imera referencia : non dedit patri, non matri, non fratri, non
propinquo, non consanguineo, non filio adoptiuo, non uxori, non liberis... (c. IV ). En el captulo
XIII al recrimina r la jactan cia de los monjes nos desc ribe laRC com o se envan ecen segn los casos
alius de genealogia et sua gente fatetur esse princeps, alius de parentihus, alius de germanis, alius
de cogna tis. alius de fratribus et consang uineis et idoneis. En otro cas o (c. XV III) al advert ir que
el monje enfermo no debe ser atendido por mujer alguna detal la las vinculaciones que ste puede
tener con el las: non matrem, non germanam, non uxoren, non filiam, non propinquam, non
extraneam , non ancillam...^ .
Las dif icul tades te rminolgicas son eviden tes , mxim e en un mom ento y en un contexto en e l
que el con cepto jurd ico de la famil ia rom ana pu ede tener poca ut i l idad explicat iva . Algu no s de los
trmino s son clarame nte identif icables en ese nivel jur dico , al igual que en su definicin de un
parentesco concre to . Sin em barg o e l t rmino propinquus t iene aqu un alcance m s am plio que la
referencia genrica a pariente tal y com o pued e entende rse enlaLex Visigothorum, o a la separac in
frente aextraneum tal y com o aparece en la mis maRC, o en la de Is idoro (ce . XIX y XX IV ). Un
alcance que se pue de identif icar m s con la referencia ya recogida ade genealogia et de sua gente...,
y que se material izara en la pervivencia de ese sentimiento de sol idaridad que l levara a la
consideracin de los intereses individuales como parte de los intereses colect ivos. Cabe pregun-
tarse si esta 'parentela ' basa sus lazos relacinales en una pretri ta comunidad de sangre o si basa
su sol idaridad ms en la pertenencia a una comunidad aldeana con intereses vecinales. Ante esto,
una pr imera idea es que ambas rea l idades probablemente no son antagnicas , es posible que los
miem bros de una comu nidad a ldeana t iendan a considerarse par ientes ent re s , un parentesco no
siempre art i f icial pues el nivel de endogamia frecuentemente era elevado^' ' .
Con tod o, en el con texto de la RC es probable que se diese una autntica sol idaridad sangunea
24 Derecho y sociedad en el reino visigodo, Madrid, 1981 , 24 9.
25 En el Factum tambin encontramos una descripcin de estos vnculos diversos: cum parentihus, germanis, fi-
liis, cogna tis uel propinq uus...
26
La s i tuacin seguira s iendo probablemente as por mucho tiempo. Po demo s ver FL AN DR IN, J. L.:
Orgenes
de la familia moderna, Barcelona, 1 97 9,4 8 ss . Aspe ctos generales y la posibi l idad de una vis in comparativa en D U BY
G.; LE GO FF, J. eds.): Famille et parente dans l Occident mdival, Rom a, 1977. Tambin HE ERS , J.: le clan fa
milial au Moyen Age, Paris, 1974.
536
-
7/25/2019 antiguedadycristianismo_7_42
7/9
procedente de viejas estructuras genti l ceas, que convive y pugna con la imposicin de la familia
res t r ingida. La mism a Regla m enciona espe cf icamente en su cap tulo I a los
uicinis
que se unen
en mon as ter io, quienes probablem ente son as di ferenciados de los 'pa r ien tes ' . Por ot ro lado en
el mundo altomedieval de los reinos crist ianos esta parentela familiar se nos manifiesta tanto en
la docum entacin n otar ia l de derecho pr ivado co mo en los fueros de derecho p bl ico, que no ser an
s ino una plasmacin del derecho consu etudinario d e las com unid ades , las mism as que aqu es tam os
tra tando^l
Pero, aunque no podamos precisar con exacti tud el carcter de estas estructuras de parentesco
y de propiedad parece claro que no coinciden con las tradiciones rom anas q ue la
RC
pretende imponer.
Hasta el punto que sus redactores prefieren renunciar al aporte de los profesos que afrontar los
problemas derivados de un conflicto si estos pretenden recuperar lo aportado (c. XVIII). Y que
adems se indique que la renuncia no se haga en favor de los parientes (ce. IV y VIH),
probablemente porque eso tampoco impl icaba una renuncia efect iva .
Junto a esta prob lem tica, l a / ? Cdeja traslucir otra no m eno s interesan te. Se trata de la dificultad
que es tas com unidad es encontraba n, a l organizarse m onas ter ia lm ente , para asumir e l pr incipio de
autoridad abacial . Segn se desprende de su lectura los monasterios vecinales se daban por abad
alguien que cu m plie ra su s caprichos^*. La R eg la esta ble ce cu les h an d e ser las virtu des del abad^**:
exp erim entad o en la vida mon stica, s in atadu ras en el s iglo, se m ante ndr alejado de todo pleito,
etc. E indica tambin c laramente cmo han de es tar somet idos los monjes a la autor idad del
superior ' , relacin m arca da por el princip io de obe dien cia y por la renu ncia de l prof eso a la prop ia
voluntad . Sin em bar go tal som etim iento tamb in parece choc ar con la prc tica habitual , y frente
a la sumisin perp etua y sin condic ione s, el prin cipio de autoridad m on stico va a estar l im itado
en el NO por la aparicin de frmulas pactuales .
Hemos vis to que e l monacato no adopt en e l NO una discipl ina uniforme, s ino que,
probablem ente , en es ta e tapa convivieron tanto las formas denu nciadas en la
RC
como la que ella
defiende y a la vez lo hicieron, cuanto menos, con un monacato clt ico en tomo a la sede britona
en el l mite septentrional de
Gallaecia^ .
Sin em barg o, y recon ociend o nues t ra ignoran cia sobre la
organ izacin de esta iglesia br i to na , s par ece que las solucio nes pac tuales fueron bastan te
27 Sobre esta etapa puede verse HINO JOSA y NA VE RO S, E.: La comunidad d omstica en Espaa durante la
Edad Media, Obras II , Madrid, 1955, 331-45; GARCA DE VALDEAVELLANO, L.: La comunidad patrimonial de
la familia en el derecho espaol medieval, en
Estudios medievales de Derecho Privado
Sevil la , 1977, 295-321;
MONTANOS FERRIN, E . :
La familia en la alta edad media espaola
Pamplona, 1980, esp. 161-328. Desde una p
tica menos jurdica BARBERO, A.; VIGIL, M.:
La formacin del feudalismo en la Pennsula Ibrica
Barcelona, 1978,
354 ss.
28
Reg. Com.
I:
...et uulgares et ignari cum sint talem praesse sihi ahhatem desiderant ut uhi se uoluerint
conuertere q uasi cum henedictione suas uoluntates faciant.
29 C. Ili: Qualis deheat eligi ahhas in monasterio.
30 C. V: Qualiter de heant m onachi subditi esse suo abbati.
31 A este aspecto del mona cato hispano ha dedica do una espec ial atencin Ch. J. Bish ko, una sntesis red ent e de
sus posturas en el ya citado The pactual tradition.... Por nuestra parte hemos abordado el tema en Formas 153-9.
32 Nuestro cono cim ient o sobre esta Iglesia britona se reduce prcticamen te a la referencia del
Parr. Suev.
XIII. 1.
Ad sedem Brilonorum ecclesias que sunt intro Britones una cum monasterio Maximi et que in Asturiis sunt;
junto a sus
suscripciones en algunos de los concilios bracarenses y toledanos, lo que por otra parte nos da cuenta de su sumisin a
la disciplina de la Iglesia catlica.
33 Do s interpretaciones distintas, pero igualmen te provisio nales en D A V ID , P.: op. cit. 57 s s , y THOMPSON, E .
A.: Britonia, en Christianity in Britain. BA RL EY , M. W.; HAN SO N, R. P. C. eds .): Leicester, 1968, 203 s . El
recurso a la comparacin con la Iglesia irlandesa puede resultar esclarecedor, aceptando que en ambos casos se daban
537
-
7/25/2019 antiguedadycristianismo_7_42
8/9
generales . Pos ibleme nte com o ta l deba entenderse e l
sacramentum o iuramenta
qu e una a los
profesos de los mo naste rios vec inales , y clara me nte lo son el
pactum
anexo a
\ RC
y la l lamada
Regula Consensoria Mona chorum.
El estudio de estos dos documentos pone de manifiesto ciertas diferencias entre ellos. En este
sentido la
Consensoria,
que manif ies ta un ma yor igual i tar ismo entre los com pon entes de la
comunidad, es la const i tucin que s tos se dan en e l momento de organizarse como monaster io.
Mientras que el
Pactum
da, a prim era vista, la sensaci n de ser un m eca nis m o limitad or de los
excesos abaciales en un monaster io ya const i tuido, aunque no deja de anotar e l papel de la
comunidad como l t ima deposi tar la del poder del monaster io. A la asamblea corresponde dic tar
las pena s que se imp ong an a los mo njes trasg resor es de la Re gla, y esa asam blea va a tener po testad
de juz ga r la labor de su abad al frente del m on asterio y recur rir ante los de m s ceno bio s de la
confe deracin , an te el ob ispo qu e vive bajo la Reg la e incluso ante el cond e pro tector d e la Iglesia^^.
Con todo las diferencias entre el
Pactum
y la
Consensoria,
que por otro lado tam bin se define
en el texto com o
pac tum^^ ,
pod ran no ser lo s ino en e l grado de e laboracin de am bos doc um entos ,
ref le jando en e l fondo una problemt ica comn. Las comunidades organizadas monst icamente
asuman su condicin de monaster ios dentro de una t radicin ms o menos or todoxa, pero
conservaban una nocin del pod er , de la autor idad aba cial , que exclua toda pos ible arbi t rar iedad.
El abad es el pr imero entre los herm ano s , di rige la vida mon st ica pero s iem pre que respe te la Regla
y la autoridad de la conferencia, de la asamblea de los monjes. Podramos plantear que estas
comunidades a l organizarse de forma monaster ia l sus t i tuan su const i tucin.pol t ica por una
normat iva re l igiosa , por una Regla . Aportaban al monaster io en e l proceso de adaptacin sus
concepciones del poder , que, con un carcter contractual , excluan la f igura de un abad-pater
depositario de toda la autoridad.
Los monasterios habran sido, as , el vehculo ms eficaz para la crist ianizacin e integracin
del NO hispano, y especialmente de las zonas ms marginales y apegadas a sus prct icas
t radicionales , y lo fueron en una doble di reccin. Las comunidades campesinas vieron en e l
monacato la prctica crist iana que mejor se adaptaba al nivel de desarrollo de su estructura socio
econmica, donde la propiedad an tendra grandes sumis iones de t ipo colect ivo o famil iar . La
organizacin en forma monaster ia l sa lvaguardaba, en pr incipio, ta les prct icas . Pero a l mismo
t iempo es ta monast izacin espontnea se revelaba c laramente ant icannica y las jerarquas
unas condiciones de partida muy primitivas, pero trasladar el modelo tal cual puede ser arriesgado, y ms buscar en la
monastizacin del NO hispano una influencia directa. Podemos consultar, entre otros, LOYER, O.:
Les chrtintes cel-
tiques Paris, 1965, 25 ss; OR LA ND I, G.: Dati e problemi sull orga nizza zion e de lla chiesa irlandesa tra V e IX
secolo, en Cristianizzazione... 713 ss .
34 Reg. Com. I:Cum uxorihus filiis et seruis atqu e u icinis cum sacramen ti conditione in unum se copulare y ms
adelante:Et cum ipsis uicinis cum quibus prius se cum iuramentis ligauerant. HERW EGEN , I .: op. cit. 71 ss, identific
estos iuramenta con la Regula Consensoria Monachorum. BIS HK O, Ch. J.: The date and nature of the spanisch
Consensoria Monachorum, American Journal of Philology LXI X (194 8), 393, nieg a tal vinc ulaci n y prefiere pensar
en monasterios ms prximos a la RC dado que la tradicin manuscrita las transmiti juntas. Ms recientemente, The
pactual tradition*, 20 s, ha preferido hablar de un monacato consensorial, al que considera competidor con la Sancta
Communis Regula.
35 BIS HK O, Ch. J.: The pactual tradition, 20 , considera que despu s del 65 6 la Sancta Communis Regula
habra dado su consentimiento a la adopcin de la constitucin pactual, y busca las razones en el intento de evitar la
presin del episcopado secular por medio de los abades; as como en un compromiso entre formas extremas de
relajacin igualitaria y otro monacato ortodoxo controlado por el episcopado no monastizado.
36 Reg. Cons. Monach. VIII: quia non poterit proprie retiere quod per pactum ad omn es perlinere.
538
-
7/25/2019 antiguedadycristianismo_7_42
9/9
monst icas pretenden hacer una regulacin ms or todoxa, de ah la redaccin de la RC Sin em-
bargo las costumbres campesinas se muestran tan arraigadas que el resultado final es una sntesis
de e lementos que pueden ser anal izados como un proceso de acul turacin. Donde el rasgo ms
des tacado es que la concepcin monrquica de la autor idad cede su lugar a una concepcin
contractual de la relacin entre abad y profesos, en la que adems el superior debe sujetarse a la
supervisin y en algn caso a la decisin de la asamblea de los monjes.
Estas comunidades a ldeanas , con fuer tes componentes famil iares , organizadas como monas-
terios van a tener una gran continuidad tras la cada del reino visigodo de Toledo. Entre los siglos
VIH y XI encon tramos un buen nme ro de e jem plos , tanto de la pervive ncia del pactua l ismo com o
de las vinculaciones parentales entre los mie mb ros de los ce no bio s . Es ta pervivencia una vez que
se haba producid o una tota l des vinculacin de cualquier organ ismo supraindividu al , y de
cualquier consigna doctrinal , es una prueba de la efectividad prctica de tal s istema organizativo.
Es igualmente probable que ta l a is lamiento propiciase la perpetuacin de usos re l igiosos poco
ortodoxos, pero realmente sta ha sido una constante 'universal ' de la religiosidad popular *.
37 Sobre el mon acato pactual altome dieval es obligado citar de nu evo a BI SH KO Ch. J.: Ga llegan pactual mo
nasticism in the Repopulation of Castile Estudios dedicados a Menndez Pidal II Madrid 1951 51 3-3 1 ahora pu
blicado con nota adicional en Spanish and Portuguese...; donde tambin se recoge Portuguese Pactual Mon asticisme in
the Eleventh Century: the case of Sao Salvador de Vacariga. Sobre el mo nacat o familiar OR LA ND IS J.: Lo s mo
nasterios familiares en Hispania durante la Alta Edad Media
Estudios...
125-64.
38 Se puede leer con gran provecho el ensay o antropolgico de M AL D ON AD O J.:Religiosidad popular. Nos-
talgia de lo mgico Madrid 1975 cuy o conte nido no defrauda las espec tativas del ttulo. De sde una ptica histrica y
en el mbito cronolgico que nos ocupa el ya citado HILL GAR TH J. N.: Popular Re lig in. . . .
539