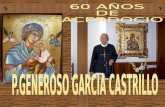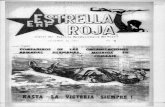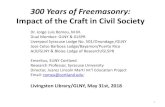biblio.upmx.mxbiblio.upmx.mx/textos/ars 24.pdfARS IURIS 24-2000 Revista del Instituto de...
Transcript of biblio.upmx.mxbiblio.upmx.mx/textos/ars 24.pdfARS IURIS 24-2000 Revista del Instituto de...
ARS IURIS24-2000
Revista del Instituto de Documentación e Investigación Jurídicas de la Facultad deDerecho de la Universidad Panamericana
CONSEJO EDITORIAL
Rafael Márquez Piñero. Presidente. María Reyes Márquez García. Secretaria.
Jorge Adame Goddard.Juan Federico Arriola Cantero.Salvador Cárdenas Gutiérrez.
Óscar Cruz Barney.Rodolfo Cruz Miramontes.Jaime del Arenal Fenochio.
Guillermo Díaz de Rivera Álvarez.Roberto Ibáñez Mariel.
Miguel Ángel Lugo Galicia.Alejandro Mayagoitia.
Salvador Mier y Terán Sierra.Rigoberto Ortiz Treviño.
Horacio Rangel Ortiz.Dora María Sierra Madero.
Jacinto Valdés Martínez.Hernany Veytia Palomino.
UNIDAD GUADALAJARA
Juan de la Borbolla Rivero.Isaías Rivera Rodríguez.
José Antonio Lozano Díez. Gerente General.María Fernanda González Ugalde. Asistente.
Responsables de cada sección:Estudios Jurídicos. Manuel Morante Soria.
Actualidad Académica. Antonio Pérez Fonticoba.Actualidad Legislativa. Gonzalo Uribarri Carpintero.
Tradición Jurídica. Alejandro Mayagoitia.El Foro. Carlos Soriano Cienfuegos.
INFORMES Y SUSCRIPCIONES
Ventas y suscripciones: Mary Pou Bazán.
Universidad Panamericana Facultad de Derecho. Augusto Rodin 498 Col. Insurgentes Mixcoac, 03920,
México, D. F. Tel. 54-82-16-00, ext. 5144 Fax 54-82-16-00, ext. 5146 e-mail:mpoubaza @mixcoac.upmx.mx
C O LAB O R AN EN ESTE NÚMERO
MICHEL BRAVERMAN CARMONAAbogado del Despacho Parás, S. C. Egresado de la Facultad de Derecho Universidad Panamericana México, D. F.
MIGUEL CARBONELL SÁNCHEZ Instituto de Investigaciones Jurídicas Universidad Nacional Autónoma de México México, D. F.
PEDRO COBO PULIDO Profesor de la Escuela de Comunicación Universidad Panamericana México, D. F.
FRANCISCO JOSÉ CONTRERAS VACAProfesor de Derecho Internacional Privado Facultad de Derecho Universidad Panamericana México, D. F.
ÓSCAR CRUZ BARNEYProfesor de Derecho del Comercio Internacional Facultad de Derecho Universidad Panamericana Socio del Bufete Jurídico Rodolfo Cruz Miramontes, S. C. México, D. F.
RODOLFO CRUZ MIRAMONTES Profesor de Comercio Internacional Posgrado de Derecho Universidad Panamericana Socio del Bufete Jurídico Rodolfo Cruz Miramontes, S. C. México, D. F.
4
XAVIER GINEBRA SERRABOU Miembro de la Dirección Jurídica de Transportación Ferroviaria Mexicana, S. A. de C. V.México, D. F.
ROBERTO HERNÁNDEZ GARCÍAEgresado de la Facultad de Derecho Universidad Panamericana México, D. F.
JUAN CARLOS LUNA BARBERENADirector Jurídico de Compaq Computer de México, S. A. de C. V. Egresado de la Facultad de Derecho Universidad Panamericana México, D. F.
ALEJANDRO MAYAGOITIAProfesor de Historia del Derecho Facultad de Derecho Universidad Panamericana, México, D. F.
PROCOPIO OSUNA GUZMÁN Asesor Jurídico del Oficial Mayor de la Procuraduría Federal del Consumidor Profesor adjunto de Derecho Internacional Público Facultad de Derecho, Universidad Panamericana México, D. F.
ALFONSO PÉREZ-CUÉLLAR M. Socio del Despacho Pérez-Cuellar Abogados, S. C. México, D. F.
LUIS U. PÉREZ DELGADO Abogado del Despacho Goodrich Riquelme, S. C. Egresado de la Facultad de Derecho Universidad Panamericana México, D. F.
5
OLGA DEL CARMEN SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación México, D. F.
JUAN FRANCISCO TORRES LANDASocio del Despacho Barrera, Siqueiros y Torres Landa, S. C. México, D. F.
De las opiniones sustentadas en los artículos firmados, responden exclusivamente sus autores
SUMARIO
ESTUDIOS JURÍDICOSMiguel CARBONELL SÁNCHEZEstado constitucional y fuentes del derecho en México: notas para su estudio ............................ 10
Pedro COBO PULIDOLos regímenes autoritarios y su evolución ............................. 28
Óscar CRUZ BARNEYEl arbitraje en México: notas entorno a sus antecedentes históricos .................................................. 53
Rodolfo CRUZ MIRAMONTESLos mecanismos de solución de diferencias en los acuerdos celebrados entre México y la Unión Europea .......................................... 117
Xavier GINEBRA SERRABOUAspectos jurídicos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y con la Unión Europea ................................................ 139
Procopio OSUNA GUZMÁNConsideraciones sobre los principios de soberanía, derechos humanos y autodeterminación en el derecho internacional público ........................................ 150
¥
Índice General¤
Índice ARS 24
ACTUALIDAD ACADÉMICAFrancisco José CONTRERAS VACAAnálisis del mecanismo de solución de controversias previsto por la Decisión Global 2/2000 del Tratado de Libre Comercio celebrado entre México y la Unión Europea .......................... 169
Olga del Carmen SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGASLa Controversia Constitucional 26/99. Cámara de Diputados vs. Poder Ejecutivo Federal (caso Banco Unión) ....................................................................... 195
ACTUALIDAD LEGISLATIVARoberto HERNÁNDEZ GARCÍAComentarios a la «Ley de Fiscalización Superior de la Federación» .............................. 219
Alfonso PÉREZ-CUÉLLAR M.Notas para una reforma al régimen jurídico de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo .............................................. 236
Luis U. PÉREZ DEEGADOConsideraciones en torno a la decisión de la Comisión Federal de Competencia de vender por separado a las empresas Aerovías de México y Mexicana de Aviación ......................... 250
Juan Francisco TORRES LANDAJuan Carlos LUNA BARBERENAEl nuevo marco legal para el comercio electrónico ................................................................ 272
¥
Índice General¤
Índice ARS 24
TRADICIÓN JURÍDICAAlejandro MAYAGOITIAAspirantes al Ilustre y Real Colegio de Abogados de México: extractos de sus informaciones de limpieza de sangre (1760-1823) .............. 285
EL FOROMichel BRAVERMAN CARMONAAlgunas consideraciones sobre el establecimiento permanente en operaciones de comercio electrónico, a la luz de la actualización 2000 de los comentarios al modelo de convenio fiscal, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos............................................................ 496
¥
Índice General¤
Índice ARS 24
10
ESTADO CONSTITUCIONAL Y FUENTES DEL DERECHO EN MÉXICO: NOTAS PARA SU ESTUDIO 1
Miguel Carbonell Sánchez
SUMARIO: I. Introducción; I.1. El Estado constitucional en pocas pala-bras; I.2. Las fuentes del derecho. II. El Estado constitucional enMéxico; II.1. El papel y eficacia del sistema jurídico; II.2. La inestabili-dad constitucional. III. Las fuentes del derecho en la Constitución mexi-cana. IV. Fuentes del derecho y Estado federal. V. El futuro del Estadoconstitucional en México.
I. INTRODUCCIÓNTanto el concepto de «Estado constitucional» como el de «fuentes
del derecho» son conceptos que tienen varios significados o acepcio-nes. Para poder entender la forma en que se van a utilizar en estetrabajo vale la pena apuntar algunas líneas definitorias.
I.1. El Estado Constitucional en Pocas Palabras
Por «Estado constitucional» se puede entender un Estado que seorganice jurídicamente a partir de la existencia de una norma supre-ma que se erige como parámetro de validez del resto de normas per-tenecientes a un sistema jurídico; dicha norma es suprema en un
1 Texto de la exposición realizada en la Universidad dell’Insubria, Como, Italia, el 13 de diciem-bre de 2000. Agradezco a Patrizia Borsellino y a Adrián Rentería la invitación para exponer estetexto, así como las sugerencias y observaciones formuladas durante la discusión posterior. Alestar dirigido a un público extranjero, en el texto se asientan diversos aspectos que para los lec-tores mexicanos seguramente son bastante conocidos. La lectura del presente texto debe hacer-se, en consecuencia, tomando en consideración su origen y el auditorio para el cual fue escrito.
¥
Índice General¤
Índice ARS 24
11
MIGUEL CARBONELL SÁNCHEZ
doble sentido: a) lo es porque no puede ser derogada por las demás,y b) lo es también porque las normas subconstitucionales, para serválidas —es decir, para poder integrarse en el ordenamiento y des-plegar sus efectos normativos— deben ser congruentes con las dis-posiciones de la Constitución, tanto desde un punto de vista procedi-mental como sustancial 2.
Además de esa característica —formal o estructural—, desde unpunto de vista material o de contenido, el Estado constitucional sedefine en virtud de la preeminencia y defensa de una serie de valoresque conforman, a su vez, una determinada ideología. Estos valoresson, dicho de forma muy sintética, la igualdad y la libertad. La ide-ología a la que dan lugar dentro del Estado constitucional es el«constitucionalismo» 3.
Para defender esos valores, históricamente se ha entendido que laConstitución debe establecer la «división de poderes» y garantizar los«derechos fundamentales», de acuerdo con lo que ya establecía el
2 Estos dos puntos de vista dan lugar, de acuerdo con Luigi Ferrajoli, a otros tantos sentidos de lavalidez normativa. En un sentido formal se entiende que son válidas aquellas normas que seajusten a los procedimientos que regulan la creación jurídica dentro de un Estado, independien-temente de su contenido. Desde un punto de vista material, serán válidas aquellas normas que,además de haber sido creadas conforme a los procedimientos establecidos por el ordenamiento,tengan como contenido normas que sean compatibles o coherentes con las normas sustancialeso materiales del mismo, como las que regulan los derechos fundamentales o el principio deigualdad. A la primera, siguiendo a Ferrajoli, se le llama simplemente vigencia y a la segundase le considera más bien como validez en sentido estricto. Una y otra, además, tienen relacióncon la democracia: democracia formal o procedimental en el primer caso —referida al quién yal cómo de las decisiones estatales— y democracia sustancial en el otro —ligada al qué de laacción pública—; Ferrajoli, Luigi, «El derecho como sistema de garantías», en su libroDerechos y garantías. La ley del más débil, Madrid, Trotta, 1999. Sobre las normas supremasde un ordenamiento jurídico y sus características, Guastini, Riccardo, «Normas supremas», trad.de Jordi Ferrer, Doxa, núms. 17-18, Alicante, 1995.
3 Sobre este punto ver los trabajos de Aragón, Manuel, «La Constitución como paradigma» y«Constitución y derechos fundamentales», ambos en Carbonell, Miguel (compilador), Teoría dela constitución. Ensayos escogidos, México, UNAM, Porrúa, 2000. Una explicación clásicasobre el tema se encuentra en Matteucci, N., «Costituzionalismo», en Matteucci Bobbio,Dizionario di politica, Turín, UTET, 1976 (hay trad. al castellano publicada por Siglo XXI). Lasdistintas corrientes filosóficas que dan sustento al constitucionalismo se encuentran analizadasen Barbera, A. (edic.), Le basi filosofiche del costituzionalismo, Laterza, Roma-Bari, 1997.
12
ESTADO CONSTITUCIONAL Y FUENTES DEL DERECHO EN MÉXICO: NOTAS PARA SU ESTUDIO
famoso artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos delHombre y del Ciudadano de 1789.
De lo anterior se deduce que no será Estado constitucional unEstado que:
1. No tenga en la cúspide de su ordenamiento una norma jurídica, através de la cual se regulen las demás normas del sistema, encar-gada de establecer los procedimientos a través de los cuales sepueden crear nuevas normas jurídicas y/o modificar las yaexistentes.
2. No establezca una división de poderes que genere un equilibrioentre ellos: un sistema de checks and balances que impida que sustitulares abusen del poder que tienen conferido.
3. No garantice para todos los habitantes una serie de derechos fun-damentales a través de los cuales se proteja la libertad y la igual-dad: derechos civiles y políticos, por un lado, y derechos sociales,económicos y culturales, por otro 4.
Las tres condiciones anteriores deben darse en la realidad delEstado de que se trate, sin que sea suficiente con que se encuentrenformalmente recogidas en su respectivo texto constitucional.
Normas sobre la producción jurídica organizadas en torno a unanorma de superior jerarquía llamada Constitución, división de pode-res y derechos fundamentales son, pues, el programa normativo mínimode un «Estado constitucional». A ese programa mínimo, naturalmente,
4 El hecho de que se enuncien por separado no significa, sin embargo, que no tengan rasgos comu-nes e incluso que ni siquiera haya diferencias significativas entre ambos tipos de derechos, comocreo que no las hay en lo que respecta a su estructura normativa y a su exigibilidad jurídica; entodo caso, se sigue la postura adoptada por los Pactos de Derechos Humanos de la ONU de1966; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y el Pacto Internacional deDerechos Sociales, Económicos y Culturales, ambos del 16 de diciembre de ese año.
13
MIGUEL CARBONELL SÁNCHEZ
se puede añadir una lista de elementos importantes que de hecho seencuentran más o menos presentes en todo el constitucionalismo con-temporáneo: el control de la constitucionalidad de las leyes, el régi-men constitucional de la economía, la estructuración territorial delEstado (que bajo algunas condiciones es una variante —digamos«geográfica»— de la división de poderes), las normas que se encar-gan de reformar el propio texto constitucional, los principios inspira-dores de la actuación del Estado, el sistema de relaciones entre elderecho internacional y el derecho nacional, etcétera.
I.2. Las Fuentes del Derecho
Las fuentes del derecho son todos los hechos o actos que, deacuerdo con las normas sobre la producción jurídica de un ordena-miento determinado, crean o pueden crear relaciones jurídicas conefectos erga omnes.
Las normas sobre la producción jurídica (NSP), a su vez, son aque-llas normas del ordenamiento que regulan los procesos a través de loscuales se crean, modifican o extinguen las demás normas de ese mismoordenamiento 5. Se suelen llamar normas secundarias o normas desegundo grado, ya que no tienen por objeto directo la conducta de losseres humanos sino que hacen referencia a otras normas jurídicas 6.
Comúnmente, al hablar de fuentes del derecho se suelen indicartres cuestiones distintas entre sí, referidas al fenómeno de la produc-ción normativa, a saber 7:
1. El poder normativo o «autoridad normativa», es decir, el poderhabilitado para la creación o modificación de normas jurídicas.
5 Balaguer Callejón, Francisco, Fuentes del derecho, Madrid, Tecnos, 1991, tomo I, p. 100.6 Bobbio, Norberto, «Normas primarias y normas secundarias» en su libro Contribución a la teo-
ría del derecho, Madrid, Debate, 1990.7 Zagrebelsky, Gustavo, Manuale di diritto costituzionale. Il sistema delle fonti, Turín, UTET,
1993, p. 4.
14
2. El tipo de regulación normativa, es decir, la ley, el reglamento, eltratado internacional, el decreto-ley, etcétera.
3. Cada específica manifestación del poder de creación normativa,esto es, no cualquier ley o reglamento o tratado, sino la ley X, elreglamento Y o el tratado Z.
A1 incluir los efectos erga omnes como parte del concepto de«fuente del derecho» se descarta que sean fuentes todas las normasindividualizadas, por ejemplo, los actos administrativos individuales,los actos de la autonomía privada que tienen efectos entre las partesque los crean y las sentencias que no tengan efectos más que sobre laspartes que participaron en un determinado procedimiento judicial.
Por su parte, las NSP pueden ser entendidas en sentido estricto(aquellas normas que tienen por objeto la determinación del sujetoque puede crear normas jurídicas y de los procedimientos a través delos cuales puede hacerlo) y en sentido amplio (aquellas normas quelimitan o predeterminan el contenido de una regulación futura) 8.
En sentido estricto son NSP: a) aquellas normas que confierencompetencias normativas, es decir, que atribuyen a un cierto sujeto(normalmente un órgano del Estado) el poder o la facultad para crearnormas jurídicas, y b) aquellas normas que regulan el ejercicio de unacompetencia normativa, que son las que se encargan de determinar ydetallar los procedimientos que deben seguirse para crear cada tipo denorma jurídica, en relación con el tipo de fuente del que emana, deforma que una cierta norma no pueda ser creada más que siguiendo elespecífico procedimiento determinado en una NSP 9.
8 Sigo en todo a Guastini, Riccardo, Teoria e dogmatica delle fonti, Milán, Giuffré, 1998, pp. 43y ss.; del mismo autor, «En torno a las normas sobre la producción jurídica», trad. de MiguelCarbonell, en Guastini, R., Estudios de teoría constitucional, México, IIJ-UNAM, Fontamara,2001
9 En general sobre las «normas de competencia», Ferrer, Jordi, Las normas de competencia. Unaspecto de la dinámica jurídica, Madrid, CEPC, 2000.
ESTADO CONSTITUCIONAL Y FUENTES DEL DERECHO EN MÉXICO: NOTAS PARA SU ESTUDIO
15
En sentido amplio son NSP: a) las normas que circunscriben elobjeto de una determinada competencia normativa, es decir, quedeterminan «la materia» o «supuestos de hecho» que puede regularuna determinada fuente; b) las normas que reservan una competencianormativa, de manera que ninguna otra norma puede regular la mate-ria «reservada» para una cierta fuente, y c) las normas que ponenlímites a una competencia normativa, ya sean límites directos (prohi-biciones u órdenes contenidas en la Constitución y dirigidas al legis-lador) o indirectos (como los derechos fundamentales o el principiode igualdad).
II. EL ESTADO CONSTITUCIONAL EN MÉXICOEl estudio del Estado constitucional en México se puede realizar
desde dos puntos de vista, no excluyentes entre sí, sino complemen-tarios. Por un lado, se puede llevar a cabo un análisis textual quetome en cuenta la existencia formal de las instituciones que caracte-rizan dicha forma de Estado. Por otro, se puede examinar el funcio-namiento que tienen esas instituciones en la realidad política del país.
Desde el primer punto de vista se puede decir que México cuen-ta con algunos de los elementos para ser considerado un Estadoconstitucional:
1. Tiene un documento llamado «Constitución», dentro del cual secontiene un elenco —si bien incompleto y caótico— de las fuentesdel derecho 10;
2. El primer capítulo de la Constitución mexicana se dedica a losderechos fundamentales (llamados por el texto constitucional de
10 La Constitución vigente fue creada por un Congreso Constituyente que inicia sus trabajos endiciembre de 1916. El texto se promulga el 5 de febrero de 1917 y entra en vigor el 1 de mayodel mismo año. Desde entonces hasta ahora ha tenido un sinfín de reformas, como se explicamás adelante.
MIGUEL CARBONELL SÁNCHEZ
16
1917 «garantías individuales»), que tienen por objeto proteger tantola libertad como la igualdad; existen también varios mecanismos, através de los cuales se puede reclamar ante el Poder Judicial las posi-bles violaciones que de algunos —no de todos— de esos derechos sehayan cometido por una autoridad pública 11.
3. Existen detalladas y amplias disposiciones que prevén la divi-sión de poderes, que se encuentra incluso expresamente mencionadaen el artículo 49.
Lo anterior no quiere decir que no se puedan hacer críticas a laregulación «formal» que de los elementos del constitucionalismo sehace en la Constitución mexicana. En primer término, porque toda laconstrucción teórica del texto se ha realizado con el objetivo de crearla figura de un Presidente de la República dotado de una serie defacultades que en otro país serían propias de un cuasi-dictador 12. Estoha tenido consecuencias no sólo para el sistema político, sino tambiénpara la entera arquitectura constitucional: la protección de los dere-chos se ha regulado de tal manera que los individuos no pudieranestorbar con reivindicaciones de carácter constitucional el mandofirme que se le quiso dar al Presidente para conducir la vida públicanacional. Así, por ejemplo, prácticamente ningún derecho social oeconómico puede ser reclamado por vía judicial.
Del mismo modo, las amplísimas facultades presidenciales borranen los hechos la división de poderes: el Presidente cuenta con atribu-ciones para dictar por sí mismo normas con rango de ley, así comouna participación muy importante dentro del procedimiento legislativo
11 Respecto de los mecanismos de defensa de la Constitución en México, Fix Zamudio, Héctor,Introducción al estudio de la defensa de la Constitución en el ordenamiento jurídico mexica-no, 2ª edición, México, IIJ-UNAM, 1998.
12 Seguramente por eso es que un diputado al Congreso Constituyente dijo desde la tribuna que«en España, señores, a pesar de que hay un rey, yo creo sinceramente que aquel rey había dequerer ser presidente de la República Mexicana, porque aquí tiene más poder el presidente queun rey, que un emperador», Diario de los debates del Congreso Constituyente 1916-1917,México, 1922, tomo II, p. 438.
ESTADO CONSTITUCIONAL Y FUENTES DEL DERECHO EN MÉXICO: NOTAS PARA SU ESTUDIO
17
a cargo de las Cámaras del Congreso de la Unión (cuenta con ampliasfacultades de veto, puede presentar en forma exclusiva las iniciativasde las leyes más importantes y se encarga de publicarlas y darlas aconocer); además, hasta hace pocos años nombraba a los integrantesde la cúpula del Poder Judicial sin ninguna restricción 13. Los contro-les parlamentarios o jurisdiccionales sobre el Presidente son muyescasos, casi decorativos, de forma que la función de balance y vigi-lancia del Poder Legislativo y del Poder Judicial, prácticamente nopuede darse en los hechos. En la letra, la Constitución de 1917 supo-ne la entronización del autoritarismo: quizá sea un ejemplo de lo quese ha llamado las «dictaduras constitucionales» 14.
Pero cuando el Estado constitucional mexicano muestra mayoresdebilidades es al ser analizado desde el segundo punto de vista men-cionado: el que atiende a la realidad del funcionamiento de las insti-tuciones creadas por el texto de la Constitución. Obviamente, parapoder llevar a cabo este análisis se debe compaginar la perspectivaestrictamente jurídica con otra quizá más sociológica: se trata de vermás allá de los textos legales para saber lo que sucede en la realidad.
II.1. El Papel y Eficacia del Sistema JurídicoUn primer dato que hay que tener presente para comprender la rea-
lidad constitucional mexicana es que existe una secular tradiciónnacional de incumplimiento del orden jurídico. Esto quiere decir sim-plemente que los ciudadanos y las autoridades no acuden al derechoy a las instituciones jurídicas para resolver sus diferencias.
En muchos tramos de la historia del país, el sistema jurídico hasido un repertorio de papeles y de leyes que morían en el mismomomento de nacer, sin desplegar absolutamente ningún efecto prác-tico y sin cambiar en lo más mínimo la realidad. Quizá por eso seaválido afirmar que el constitucionalismo mexicano ha sido un
13 Ver Arteaga Nava, Elisur, Constitución política y realidad, México, Siglo XXI, 1997.14 Valadés, Diego, La dictadura constitucional en América Latina, México, UNAM, 1974.
MIGUEL CARBONELL SÁNCHEZ
18
«constitucionalismo ficción». Su principal objetivo ha sido el de ser-vir como esquema de legitimación para los grupos ganadores de lasluchas revolucionarias que marcaron todo el siglo XIX y principiosdel XX. A partir de 1929, año en que se crea el PRI, el partido oficial,el partido de Estado que se mantuvo en el poder durante 71 años, laConstitución, ya sin guerras de por medio, siguió sirviendo como ele-mento legitimador, esta vez de los deseos y proyectos de cadaPresidente de la República.
La desobediencia de las leyes ha sido estimulada y promovida porlas autoridades mexicanas, que normalmente ejercen sus funcionespor encima o incluso en contra del ordenamiento jurídico, «lo que hasupuesto que las formas jurídicas pocas veces hayan coincidido conlas prácticas políticas reales» 15.
Eso sí, el ordenamiento se ha aplicado cada vez que ha sido nece-sario para reprimir a los disidentes del sistema o cuando han habidode por medio fuertes intereses económicos o políticos cuya preserva-ción así lo exigiera. En esos casos, por supuesto, el ordenamiento seha interpretado con la «flexibilidad» que se haya requerido, y se hanmoldeado las normas jurídicas para hacerlas decir aquello que eranecesario que dijeran en cada caso. En este contexto, la casi nulaindependencia del poder judicial y su sujeción a intereses «supranor-mativos», ha sido y sigue siendo una pieza esencial de prolongacióndel dominio político.
Lo cierto es que, incluso hasta hoy en día, no existe una interpre-tación y una aplicación igual del ordenamiento para todos los habi-tantes. El dogma de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley essólo eso: un buen deseo, lejos de poder ser cumplido en la práctica.Los derechos se pueden hacer valer en la medida en que se cuente conrecursos económicos o amistades políticas para apoyar las propias
15Merino, Mauricio, La democracia pendiente. Ensayos sobre la deuda política de México,México, FCE, 1993, p. 15.
ESTADO CONSTITUCIONAL Y FUENTES DEL DERECHO EN MÉXICO: NOTAS PARA SU ESTUDIO
19
reivindicaciones jurídicas. La desigualdad económica también produ-ce la descobertura jurídica de gran parte de la población; para lospobres no existen las garantías penales ni la inviolabilidad del domi-cilio. En los barrios periféricos proletarios de las grandes ciudades, lapolicía no necesita orden de aprehensión para detener a un sospecho-so: basta con que un agente así considere a cualquier persona, ya seapor su aspecto o por cualquier otra circunstancia. Las fuerzas de segu-ridad pública se gobiernan por sus propios códigos mafiosos, bienlejanos a lo que proclaman la Constitución y las leyes. Hasta hacepoco los códigos procesales penales y la jurisprudencia de los tribu-nales federales todavía reconocían el valor probatorio pleno de laconfesión, estimulando de esa forma la práctica de la tortura en lasdependencias policiales 16.
A la vista de lo anterior, que afecta a las normas que se aplican máscercanamente a los ciudadanos, como pueden ser un código penal ouna legislación laboral, no hace falta ser muy perspicaz para suponerlo que sucede con las normas constitucionales, que por su objetosiempre se encuentran más cercanas al ámbito de influencia de lospoderes públicos. En una encuesta de hace pocos años, a la pregunta:«¿Cree usted que se respeta la Constitución en México?», el 54% delos encuestados dijo que la Constitución no es respetada en lo abso-luto; un 32% dijo que se respeta un poco y un 12% que se acata enalguna medida. Es decir, un 86% de los entrevistados creía que laConstitución no se aplicaba o se aplicaba «un poco» 17.
II.2. LA INESTABILIDAD CONSTITUCIONALOtro factor que afecta la aplicación cotidiana de las normas cons-
titucionales es la terrible cantidad de reformas que ha sufrido la
16 Ver, por ejemplo, el informe Abuso y desamparo. Tortura, desaparición forzada y ejecuciónextrajudicial en México, Human Rights Watch, Nueva York, 1999.
17 Este País, núm. 61, México, abril de 1996, p. 7.
MIGUEL CARBONELL SÁNCHEZ
20
Constitución. Más de 600 modificaciones en poco más de 80 años devida 18. Esto supone que la Constitución ha sido una sustancia areno-sa y movediza, a la cual es muy difícil seguirle el paso y que no esfácil de interpretar con profundidad por la velocidad de sus cambios.
El ejercicio «motorizado» del poder reformador de la Constituciónno ha producido las mejoras que se podrían esperar después de tantoscambios. Al contrario, la población ha dejado de tomar en serio laConstitución, al identificarla con los intereses coyunturales de undeterminado gobierno, o mejor, de un determinado presidente. Losproyectos de un presidente han sido abandonados por el siguiente yasí sucesivamente. La Constitución, mientras tanto, ha ido perdiendoapego dentro del imaginario colectivo y uniformidad en sus conteni-dos jurídicos. Hoy en día no se puede hablar sin más de «identidadconstitucional» 19, pues tal identidad se puede establecer para undeterminado período gubernativo, pero no para todo el tiempo en queha estado vigente la Constitución de 1917. Tampoco parece encontrarrespaldo empírico la afirmación de que la Constitución mexicana es«rígida»; en realidad se ha reformado con mucha mayor frecuencia—y con más facilidad— que cualquier otra norma del sistema.
III. LAS FUENTES DEL DERECHO EN LACONSTITUCIÓN MEXICANA
Como se indicaba unos párrafos arriba, la Constitución contieneun elenco de fuentes del derecho. No se regulan todas dentro de un
18 Una descripción del procedimiento que se debe seguir para reformar la Constitución mexicanase encuentra en Carbonell, Miguel, Constitución, reforma constitucional y fuentes del derechoen México, 3ª ed., México, UNAM, Porrúa, 2000, pp. 217 y ss. En general sobre la reforma cons-titucional y sus funciones, Vega, Pedro de, La reforma constitucional y la problemática delpoder constituyente, Madrid, Tecnos, 1999 (reimpr.). El elenco completo de las reformas que hasufrido la Constitución de 1917 puede verse en VVAA., Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos comentada, 15ª ed., México, IIJ-UNAM, Porrúa, 2000, tomo V, donde vieneuna clasificación de las reformas, por fecha de publicación del respectivo decreto y otra artícu-lo por artículo. El texto actualizado de la Constitución puede encontrarse enwwwjurídicas.unam.mx.
19 El término se toma de Schneider, Hans Peter, Democracia y Constitución, Madrid, CEC, 1991, p. 48.
ESTADO CONSTITUCIONAL Y FUENTES DEL DERECHO EN MÉXICO: NOTAS PARA SU ESTUDIO
21
apartado especial sobre la creación y modificación normativa, sinoque se encuentran dispersas a lo largo de toda la segunda parte deltexto constitucional.
El sistema de las fuentes se organiza sobre la base de la suprema-cía de la Constitución, explícitamente reconocida por el artículo 133.Por debajo de la Constitución, dice el mismo precepto, se encuentranlas «leyes federales que emanan de ella» y los tratados internaciona-les firmados por el Presidente de la República y ratificados por elSenado 20. Estos tres tipos de normas (la Constitución, las leyes fede-rales que emanan de ella y los tratados) conforman lo que el propioartículo 133 llama «la ley suprema de toda la Unión», parafraseandola fórmula del artículo VI de la Constitución de los Estados Unidos.Aunque no se puede desprender del texto constitucional, la SupremaCorte de México ha determinado hace poco que los tratados interna-cionales ocupan un segundo escalón jerárquico, ubicándose sólopor debajo de la Constitución dentro de la jerarquía normativa delordenamiento 21.
Aparte de las leyes federales, la Constitución establece algunasotras normas con rango y valor de ley. Tal es el caso de las facultadesextraordinarias que puede ejercer el Presidente de la República encaso de emergencia y previa «suspensión de garantías» declarada porel Congreso de la Unión (artículo 29 constitucional), o el de la ley quedetermina la estructura interna y la organización del propio Congresode la Unión, que es una ley que sigue un procedimiento distinto delresto de las leyes (artículo 70 constitucional).
Por debajo de las normas con rango y valor de ley, la Constituciónfaculta al Presidente de la República para dictar reglamentos ejecuti-vos, es decir, reglamentos que tengan por objeto y función el detallar yhacer operativas las leyes y demás normas superiores. Dicha facultad
20 El procedimiento que se debe seguir para incorporar los tratados internacionales dentro del sis-tema jurídico mexicano se encuentra en los artículos 76 fracción I y 89 fracción X.
21 Carbonell, Constitución, reforma constitucional y fuentes del derecho en México, obra citada,
pp. XXVI-XXIX.
MIGUEL CARBONELL SÁNCHEZ
22
no se encuentra claramente contenida en la Constitución, pero a tra-vés de una interpretación de la Suprema Corte y de una parte de ladoctrina constitucional, se la ha entendido contenida en la fracción Idel artículo 89 22.
Otra fuente del derecho, de mucha relevancia práctica, es la lla-mada jurisprudencia que dictan algunos órganos del Poder JudicialFederal: concretamente la Suprema Corte y los tribunales colegiadosde circuito 23. A través de la jurisprudencia de los tribunales federalesse crean criterios interpretativos (precedentes), que sirven para resol-ver los casos parecidos que se presenten en el futuro y que deban serresueltos por los órganos jurisdiccionales inferiores (federales o loca-les). La Constitución, en el artículo 94, menciona a la jurisprudenciay reenvía a la ley la determinación concreta de su funcionamiento, desu integración y derogación (interrupción de la vigencia). En susactuaciones cotidianas, los tribunales suelen tomar muy en cuenta loscriterios jurisprudenciales para resolver los casos que se someten a sujurisdicción. La jurisprudencia, en ciertas materias, tiene muchamayor importancia incluso que la ley 24.
IV. FUENTES DEL DERECHO Y ESTADO FEDERALLo que se acaba de mencionar es un cuadro muy sumario de las
fuentes a nivel federal. Dicho cuadro debe completarse con la men-ción de lo que se podría caracterizar como la división «vertical» depoderes, creada a partir de la estructuración de la RepúblicaMexicana como Estado federal 25.
22 Carbonell, Miguel, «Notas sobre los límites de los reglamentos del Poder Ejecutivo Federal enMéxico», Revista de Investigaciones Jurídicas, núm. 20, México, 1996.
23 La jurisprudencia vigente se puede consultar en www.scjn.gob.mx.24 Una de las razones por las que la jurisprudencia ha ido ganando mucho terreno en la práctica
judicial es la pésima técnica legislativa que ha mostrado el poder legislativo desde hace años.Al estar tan mal redactadas las leyes, la jurisprudencia ha tenido que realizar un esfuerzo inter-pretativo e integrador que en un Estado democrático tal vez tendría una dudosa legitimidad.
25 El artículo 40 de la Constitución mexicana establece lo siguiente: «Es voluntad del pueblomexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta deEstados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en unaFederación establecida según los principios de esta Ley Fundamental».
ESTADO CONSTITUCIONAL Y FUENTES DEL DERECHO EN MÉXICO: NOTAS PARA SU ESTUDIO
23
El federalismo supone establecer una serie de ámbitos competen-ciales diferenciados, que se determinan a partir de criterios territoria-les o geográficos. En este sentido, México se divide en 31 entidadesfederativas, que cuentan cada una con sus propios órganos legislati-vos, ejecutivos y judiciales locales. Un tercer nivel de gobierno,desde el punto de vista de división territorial de funciones y compe-tencias, es el de los municipios, cuyo régimen jurídico fundamentalse establece en el artículo 115 de la Constitución. Los poderes fede-rales residen en un territorio que tiene un régimen jurídico ad hoc: elDistrito Federal (artículos 44 y 122 de la Constitución).
Uno de los temas más importantes para el derecho constitucionalmexicano es la forma en que se articula la división de competenciasentre la federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y losmunicipios. La regla general es que todo lo que no esté expresamen-te reservado —es decir, atribuido— a los poderes federales, pertene-ce a la esfera de competencia de las entidades federativas (artículo124 constitucional). La enumeración de las materias o de la parte deellas que son competencia de la federación se hace en el artículo 73constitucional, cuya última fracción prevé además la posibilidad delas llamadas «facultades implícitas», que son aquellas que no estándirecta y claramente previstas por la Constitución, pero que se pue-den desprender de alguna facultad explícita. Se trata de una disposi-ción que también se encuentra en la Constitución de los EstadosUnidos (los llamados «implied powers» establecidos en el artículo I,sección VIII, párrafo 18).
Con base en la separación de materias, se establece lo que sepuede llamar un «paralelismo de las competencias» 26, en el sentidode que las competencias no se establecen a través de criterios jerár-quicos, sino sobre planos ubicados en paralelo, uno junto al otro. Enconsecuencia, para determinar qué nivel de gobierno es competente
26 La expresión es de Zagrebelsky, Gustavo, Manuale di diritto costituzionale. Il sistema dellefonti, 2ª ed., Turín, UTET, 1993 (reimpr.), p. 67.
MIGUEL CARBONELL SÁNCHEZ
24
en una determinada materia se deberá atender al reparto competen-cial establecido en la Constitución, sin que se pueda por tanto acudiral principio de jerarquía para solucionar una eventual contradicciónentre normas de dos distintos niveles de gobierno.
En los hechos, tal reparto competencial suscita más de una perple-jidad, pues hay algunas materias clave que se encuentran repartidasentre la federación y las entidades federativas; tal es el caso de lamateria penal y de la materia civil, lo cual da como resultado que enel país existan 33 códigos penales —31 de las entidades federativas,1 del Distrito Federal y 1 de la federación, en el que se recogen losdelitos federales—, 33 códigos civiles y 66 códigos procesales en unay otra materia. Tratar de ubicarse con precisión dentro de esa junglanormativa es algo que quizá no podría hacer ni el «juez Hércules» deDworkin.
En los últimos tiempos, para complicar un poco más lo anterior, sehan empezado a establecer, a nivel constitucional, una serie impor-tante de materias que no pertenecen a uno u otro nivel de gobierno,sino a todos: se trata de las llamadas «facultades concurrentes» o«coincidentes». Se está frente a una facultad concurrente o coinci-dente cada vez que la Constitución ordena que una determinada mate-ria deba ser atendida por el gobierno federal, por los gobiernos loca-les y por los municipios. Tal es el caso de la educación, la proteccióncivil, los asentamientos urbanos o la preservación ecológica 27, pormencionar algunos ejemplos.
La solución de los eventuales conflictos entre normas locales ynormas federales, en los casos de las materias concurrentes, no esnada fácil, pues en esos supuestos nos encontramos con que laConstitución autoriza a más de un nivel de gobierno a dictar unadeterminada regulación, la cual puede, en ocasiones, ser contraria a
27 Carbonell, Constitución, reforma constitucional y fuentes del derecho en México, obra citada,pp. 73 y ss.
ESTADO CONSTITUCIONAL Y FUENTES DEL DERECHO EN MÉXICO: NOTAS PARA SU ESTUDIO
25
otra regulación de un distinto nivel de gobierno. En tales casos, aun-que ni la doctrina ni la jurisprudencia lo han definido con claridad,creo que no habría más remedio que aplicar el principio de jerarquíaa favor de las disposiciones que provengan del ámbito territorialmen-te mayor (las de la federación o las de las entidades federativas,dependiendo del caso concreto). Este tipo de conflictos, hasta hacepoco inexistentes en México, se van a multiplicar en los próximosaños, debido en parte al fuerte pluralismo político que se observa anivel local, donde los gobiernos regionales deben convivir con muni-cipios gobernados por otro partido y viceversa.
Quizá en previsión de lo anterior es que se reformó el texto cons-titucional a finales de 1994, para mejorar el sistema de las llamadas«’controversias constitucionales», establecidas en el artículo 105fracción I de la Constitución. Las controversias suponen un mecanis-mo para preservar por vía jurisdiccional la división de poderes, cui-dando que tanto los poderes federales como los locales se ajusten alrégimen constitucional de distribución de competencias 28.
V. EL FUTURO DEL ESTADO CONSTITUCIONAL ENMÉXICO
El cambio de partido en el gobierno, luego de las elecciones dejulio de 2000, puede suponer una gran oportunidad de revitalizaciónpara el Estado mexicano en general y para su sistema constitucionalen particular.
El poder ejecutivo que va a estar en el gobierno durante el perío-do 2000-2006 se va a enfrentar a una situación inédita, de la que quizáse tengan que desprender algunos cambios constitucionales: en ningu-na de las dos Cámaras del Congreso de la Unión tiene mayoría abso-luta de miembros de su propio partido. Esto quiere decir que toda ley,y desde luego toda reforma constitucional, para poder ser aprobada
28 Sobre las controversias constitucionales, Cossío, José R., «Artículo 105», Constitución Políticade los Estados Unidos Mexicanos comentada, cit., tomo IV, pp. 120 y ss.
MIGUEL CARBONELL SÁNCHEZ
26
tiene que pasar por un acuerdo entre varios partidos políticos: por lomenos, por el acuerdo del gobierno con el PRI, hoy convertido en elprimer partido de la oposición a nivel federal.
Las tensiones que se pueden generar en ese escenario de verdade-ra «división política» de poderes no son menores. Y si a eso se sumael talante populista y autoritario del nuevo Presidente de la República(Vicente Fox), la posibilidad de un regreso a tiempos pasados de fuer-te dominio caudillista es un escenario que no se puede desechar deentrada.
Lo que parece seguro es que el andamiaje constitucional tendráque cambiar en los próximos años 29. La Constitución de 1917 fuepensada para un contexto político en el que el Presidente tenía ungran poder (jurídico y político), pero en el que también contaba conun partido hegemónico que respaldaba todas sus decisiones y ocu-rrencias en el Congreso de la Unión. Hoy ninguna de estas dos con-diciones existe. Los poderes de facto del Presidente se encuentranactualmente repartidos tanto horizontal como verticalmente. A nivelhorizontal frente al Poder Legislativo y al Judicial —que tímidamen-te empiezan a jugar el papel que les corresponde en un régimendemocrático—, así como frente a una serie de grupos de poder pri-vados y corporativos que ya no se encuentran bajo la sombra tute-lar y clientelista del Presidente. A nivel vertical, a través del forta-lecimiento de las regiones y de las reivindicaciones de las entida-des federativas para obtener más recursos y más competencias: lasdecisiones del centro ya no se pueden imponer a la periferia, comosucedía hasta hace poco; hay que contar con el beneplácito de lasautoridades locales para poder instrumentar un número importantede políticas públicas.
29 Una discusión muy completa al respecto se encuentra en VVAA., Hacia una nuevaConstitucionalidad, México, IIJ-UNAM, 1999 (1ª reimpresión, 2000).
ESTADO CONSTITUCIONAL Y FUENTES DEL DERECHO EN MÉXICO: NOTAS PARA SU ESTUDIO
27
Con todo, el Presidente sigue conservando un cúmulo de faculta-des, que le permite seguir siendo el actor clave de todo el sistemapolítico-jurídico. El cambio de partido en el gobierno no ha produci-do, como es obvio, un desmantelamiento inmediato del presidencia-lismo mexicano.
Como conclusión, se puede apuntar que el Estado constitucionalmexicano es muy débil y su desarrollo ha sido hasta ahora muy inci-piente, tanto como lo es el régimen democrático en el país. Sin demo-cracia es imposible que exista Estado constitucional. Esto explica, enparte, por qué en México esa forma de organización jurídica del poderha tenido tan poca importancia histórica. Pero seguramente sirve tam-bién para entender el creciente interés que existe en la actualidad porla temática referida al constitucionalismo. Puede ser un buen inicio.
MIGUEL CARBONELL SÁNCHEZ
¥
Índice General¤
Índice ARS 24
28
LOS REGÍMENES AUTORITARIOS Y SU EVOLUCIÓN
Pedro Cobo Pulido
SUMARIO: I. Los regímenes autoritarios. II. Las fases en la evoluciónde los regímenes autoritarios; 1. La implantación; 2. La normalización;3. La liberalización. III. Factores influyentes en la evolución de los regí-menes autoritarios. Estado de la cuestión; 1. El factor económico; 2. Lalegitimidad; 3. De las estructuras a los actores; 4. La influencia inter-nacional; 5. La religión; 6. La sociedad civil. IV. Conclusión.
I. LOS REGÍMENES AUTORITARIOSEn los primeros años cincuenta de nuestro siglo, existía un con-
senso generalizado en cuanto a la calificación de los regímenes polí-ticos. Se entendía que todos los sistemas políticos se debían incluirdentro de dos tipos considerados como opuestos: democracia-totali-tarismo 1. Entre los defensores de esta división dicotómica destacaronespecialmente Friedrich y Brzezinsky 2; y, en los años sesenta, conciertos matices con respecto a los anteriores, Samuel Huntington 3 yRobert A. Dahl 4. Sin embargo, algunos politólogos, hacia finales delos cincuenta y principios de los sesenta, fueron conscientes de queesta clasificación era poco precisa, por lo que consideraron necesarioampliar el abanico de conceptos, lo que dio lugar a otros modelos
1 Cfr. Linz, J. J., «Una teoría de régimen autoritario. El caso de España», Fraga Iribarne, M.,Velarde, J., Del Campo, S., La España de los años setenta, vol. III, tomo 2, Ed. Moneda yCrédito, Madrid, 1974, p. 1467.
2 Cfr. Agüero, Felipe, y Torcal, Mariano, «Élites, factores estructurales...», op. cit., pp. 329-350.3 Huntington clasificó a los distintos regímenes en autoritarios y democráticos. Cfr. Huntington,
S., Authoritarian politics in modern society, Nueva York, Basic Books, 1970, p. 509.4 Dahl, utilizando una terminología distinta, los dividiría entre hegemónicos y poliárquicos. Cfr.
Dahl, R., Poliarchy, participation and opposition, New Haven, Yale University Press, 1971. Usola versión española, Poliarquía, Tecnos, Madrid, 1989.
¥ Índice General¤ Índice ARS 24
29
PEDRO COBO PULIDO
taxonómicos. Entre éstos estuvieron los de Hannah Arendt —demo-cracia-dictadura-totalitarismo—, los de Crick —autocracia-república-totalitarismo 5— y los de Linz —democracia-autoritarismo-totalitaris-mo 6—. Hoy día se puede decir que ha cobrado carta de naturaleza laclasificación de Linz.
En la literatura hay acuerdo unánime en considerar a Linz como elprimer investigador que dio una definición precisa de Estado autorita-rio. Su definición se publicó en su muy conocido trabajo: «An authori-tarian regime: Spain», de 1964 7, y que desarrollaría con más profundi-dad en 1975 8. Sin embargo, como el propio Linz 9 reconoce en el pri-mero de estos trabajos, ya otros autores, como A. Inkels, RaymondAron y G. Almond, habían planteado la necesidad de hablar de unnuevo concepto para referirse a los regímenes como el de Japón,España, Portugal y la primera fase de la Francia de Vichy, que no enca-jaban dentro del rígido esquema de democracia-totalitarismo. Pero fueLinz el primero que precisó el concepto al definir a los Estados autori-tarios como sistemas políticos con un pluralismo político limitado, noresponsable, sin una ideología elaboradora y directora, pero con menta-lidad peculiar, carentes de una movilización política intensa y en dondeel líder ejerce su poder dentro de unos límites formalmente mal defini-dos, pero bastante predecibles. Estas características definitorias han per-manecido prácticamente inalterables en sus trabajos posteriores 10. Entre
5 Cfr. Hermet, G., «Dictature Bourgeoise et Modernisation Conservatrice: ProblemesMéthodologiques del Ánalyse des Situations Autoritaries», Revue Française de SciencePolitique, vol. XXV, núm. 6, diciembre 1975, p. 1033 (no da referencias bibliográficas) y tam-bién —para Arendt y Crick, con referencias bibliográficas— en Rouquié, A., «L’Hypothese“bonapartiste”...», op. cit., p. 1078.
6 Linz, J. J., «Una teoría de régimen autoritario...», op. cit., pp. 1467-1531.7 Linz, J. J., «An authoritarian regime: Spain», Erik Allardt, Yrjö Littunen (eds.), Ideologies and
party systems. The Academic Bookstore, Helsinki, 1964, pp. 171-259.8 Cfr. Linz, J. J., «Totalitarian and authoritarian regimes», en F. I. Greenstein, Polsby N. W., The hand-
book of political science, macropolitical theory, vol. 3, Reading, Massachussets: Wesley, pp. 175-411.9 Cfr. Linz, J. J., «Una teoría del régimen autoritario...», op. cit., p. 1474.10 Como botón de muestra, se puede comprobar en algunos de sus escritos más modernos: Linz, J. J.,
«Transiciones a la democracia», Revista Española de Investigaciones Sociológicas, julio-septiem-bre 1990, pp.7-33, y en Linz, J. J., Stepan, A., Problems of democratic transition and consolidation:Southern Europe, South America, and post-communist Europe, The John Hopkins University Press,Baltimore y Londres, 1996, p. 38.
30
LOS REGÍMENES AUTORITARIOS Y SU EVOLUCIÓN
los que más han ayudado a difundir esta tipología, matizándola a voces,se encuentran Guy Hermet 11, S. G. Payne 12, la obra conjunta, ya clásica,de O’Donell, Schmitter y Whitehead 13 sobre las transiciones desde ungobierno autoritario, y el mismo Huntington en obras posteriores a la cita-da arriba 14. También podemos destacar a Amando de Miguel 15 y Tusell 16,entre otros muchos.
Por otra parte, no sólo se ha aceptado la definición de Linz, sino queson numerosos los estudios de regímenes autoritarios que han partido deesa definición, pues ha sido considerado como «de contrastada relevanciapara su clasificación» 17. Entre los numerosos países que han sido estudiadosdesde esta perspectiva Linziana, sin pretender ser exhaustivos, esta-rían Portugal 18, Brasil 19, Grecia, Argentina, Perú 20, España 21, etcétera.
11 Cfr. Hermet, G., en sus obras «Dictature bourgeoise et modernisation conservatrice...», op. cit.; «Espagne:changement de la societé, modernisation autoritaire et démocratie octroyée», Revue Française de SciencePolitique, núm. 4-5, agosto-octubre 1977, pp. 582-600; En las fronteras de la democracia, FCE, 1989, pp.126-136; ¿Para qué sirven las elecciones?, FCE, 1982, pp. 18-53, etcétera.
12 Cfr. Payne, S. G., J. J., El fascismo, Alianza Editorial, Madrid, 1995, pp. 143-164.13 Utilizo la obra que reúne los cuatro tomos iniciales: Transitions from authoritarian rule, The John
Hopkins University Press, Baltimore y Londres, 1986.14 Cfr. Huntington, S., La Tercera Ola: la democratización a finales del siglo XX, Paidós,
Barcelona-Buenos Aires-México, 1991. Este último, aunque, en su ya clásica obra La Tercera Ola,sigue dividiendo a los países entre democráticos y no democráticos, aceptó como entidad propia losgobiernos con las características definidas por Linz, y consideró la distinción entre países autorita-rios y totalitarios como «crucial para comprender la política del siglo XX», p. 25.
15 Cfr. De Miguel, A., Sociología del franquismo: análisis ideológico de los ministros de Franco, Ed.Euros, Barcelona, 1975.
16 Cfr. Tusell, J., «Familias políticas del franquismo», Santos Juliá (coord.), Socialismo y guerra civil,Ed. Pablo Iglesias, Madrid, 1987, pp. 177-187.
17 Agüero, Felipe, y Torcal, Mariano, «Élites, factores estructurales...», op. cit., p. 344.18 Cfr. Durao Barroso, José, «El proceso de democratización: una tentativa de interpretación a partir
de una perspectiva sistemática», Revista de Estudios Políticos, Nueva Época, núm. 60-61, abril-sep-tiembre, 1988, pp. 29-58.
19 Linz, J. J., «The future of an authoritarian situation or the institutionalization of an authoritarianregimen: the case of Brasil», Stepan, A. (ed.), Authoritarian Brazil: origins, policies, and future,New Haven-Londres, Yale University Press, 1973, pp. 233-254.
20 Estos tres últimos estudios en O’Donell, Schmitter, Whitehead, Transitions from authoritarianrule, op. cit. Para Grecia: Nikiforos Diamandouros, P., «Regime change and the prospects fordemocracy in Greece: 1974-1983», Part I, pp.138-164. Para Argentina: Cavarozzi, M., «Politicalcycles in Argentina since 1985», Part II, pp. 19-48. Para Perú: Cotler, J., «Military interventionsand transfer of power to civilians in Peru», Part II, pp. 148-172.
21 Cfr. Tusell, J., «Familias políticas del franquismo», Santos Juliá (coord.), Socialismo y guerracivil, Ed. Pablo Iglesias, Madrid, 1987, pp. 177-187. Cfr. De Miguel, A., Sociología del fran-quismo: análisis ideológico de los ministros de Franco, Ed. Euros, Barcelona, 1975. Cfr. Payne,S. G., J. J., El fascismo, Alianza Editorial, Madrid, 1995, pp. 143-164.
31
PEDRO COBO PULIDO
Esta nueva clasificación no se impondría en la literatura sino traslargos y agudos debates. Al término autoritario se le hicieron críticasde tres tipos: por ser un término que se le podía aplicar a cualquiertipo de régimen, porque se entendía que el nuevo término venía a dul-cificar el componente peyorativo de la palabra fascista y, finalmente,en la medida que aumentaron los estudios sobre esos países, porquese vio que en un momento de grandes transformaciones sociales ypolíticas, la nueva clasificación no servía para explicar la variedad detipos de regímenes.
En cuanto a que el concepto de «régimen autoritario» era aplica-ble a cualquier tipo de régimen, la crítica provino principalmente delas escuelas basadas en Max Weber y de las que tenían una influenciamarxista 22. Las primeras consideraban que todo poder, independien-temente del tipo que fuera, implicaba la autoridad de los gobernantessobre los gobernados. De forma similar los marxistas considerabanque cualquier régimen burgués —democrático o fascista— no eramás que una relación de autoridad entre las clases dominantes ydominadas. Pero las críticas que durante más tiempo han permaneci-do, por tener una fuerte carga emocional, fueron hechas por aquellosque consideraban que la nueva denominación no era más que unmaquillaje que pretendía esquivar la fuerte carga semántica que teníael término fascista 23. De esta forma, se pensaba que estos regímenesa los que se les había dado la denominación de autoritarios no eranmás que «pura, simple y cruelmente regímenes fascistas» 24. Entre losgrandes defensores de conservar el término fascista se encontraronprincipalmente los intelectuales marxistas 25. Quizá para entender esta
22 Cfr. Hermet, G., «Dictature bourgeoise et modernisation conservatrice...», op. cit., pp.1031-1036.
23 La utilización del término fascista como crítica, más que como categoría política, es descrita enEsteban Navarro, M. A., «La categorización política del franquismo. Un análisis de las princi-pales aportaciones historiográficas», Cuadernos de Investigación Histórica: BROCAR, núm. 13,diciembre, 1987, p. 14, y en Hermet, G., En las fronteras..., op. cit., pp. 110-111.
24 Fontán, Nidia M., «Regímenes autoritarios: el Coloquio de Barcelona», Sistema, núm. 14, julio1976, p. 147.
25 Cfr. Furet, François, El pasado de una ilusión, FCE, 1995, primera reimpresión en español, pp.242-305.
32
actitud no haya que olvidar lo que escribió Furet, quien opinaba que«el marxismo prolongó su atractivo gracias a su antifascismo» 26.
La crítica más fundamentada al modelo de Linz vino por la necesidadde precisar mucho más el término. Así, de entre los regímenes existentesen los años sesenta, estudiados por Dahl 27, sólo 23 estaban dentro delgrupo de las no poliarquías o cuasi poliarquías, lo que implica que elresto, incluyendo todos los no estudiados por Dahl, entrarían dentro delos otros dos grupos —regímenes autoritarios o totalitarios—. Por estemotivo se intentaron distintos modelos para afinar en la taxonomía, conel fin de aumentar la comprensión de estos dos últimos tipos de regíme-nes políticos. Entre ellos estuvo el de Rouquié 28, quien propuso la deno-minación de sistemas «no competitivos» o «bonapartistas» para aquellosregímenes que no eran democráticos, pero que tampoco se podían asimi-lar a los autoritarios según el modelo de Linz. El autor francés engloba-ba dentro de esta nueva categoría a los sistemas políticos en donde losgobernantes permitían el libre desarrollo de fuerzas sociales y políticasindependientes, siempre que no interfirieran en el núcleo central delpoder. Esta clasificación, según Rouquié 29, sería diferente «por naturale-za tanto del sistema autoritario (J. Linz, G. A. Aldmond) como del tiporepresentativo pluralista». Un intento parecido fue el que, en los prime-ros años setenta, realizó Guillermo O’Donell 30 para definir de formaclara los distintos regímenes de corte militarista que estaban surgiendo enSudamérica durante esos años. A esta nueva clasificación se la denomi-nó autoritarismo burocrático con el fin de distinguirlo «de otros tipos deautoritarismo tradicional, totalitarismo, y regímenes fascistas» 31.
26 Ibidem, p. 36.27 Cfr. Dahl, A., La poliarquía, op. cit., pp. 85-86.28 Rouquié, A., «L’Hypothèse “Bonapartiste”...», op. cit., p. 1080.29 «Par nature aussi bien du systeme “autoritairie” (J. Linz, G. A. Almond) que du type représen-
tatif pluraliste».30 Cfr. Schamis, Héctor E., «Reconceptualizing Latin American authoritarianism in the 1970’s»,
Comparative Politics, vol. 23, núm. 2, enero 1991. Estos regímenes, según O’Donell se carac-terizarían por la búsqueda de una consolidación de la estructura productiva gracias a la ayudade las multinacionales, por el aumento del aparato burocrático, la exclusión de la participaciónde los grupos políticos previos, la incorporación al Estado de los sindicatos y por la reduccióndel consumo interno. Cfr. pp. 203-204.
31 «From other kinds of traditional authoritarian, totalitarian, and fascist regimes». Schamis,Héctor, «Reconceptualizing Latin American authoritarianism in the 1970’s», op. cit., p. 203.
LOS REGÍMENES AUTORITARIOS Y SU EVOLUCIÓN
33
Por otra parte, el mismo Linz 32 reconoció que a pesar de que suclasificación tripartita fue útil en su momento, cuando se intentó apli-car a los regímenes de los años sesenta, el resultado fue «sorprenden-te»: había más regímenes autoritarios que democráticos y totalitariosjuntos, por lo que él mismo vio la necesidad de mejorar su propia cla-sificación, ya que, según sus propias palabras, la clasificación no sólohabía perdido su utilidad, sino que se estaba convirtiendo en un obs-táculo, tanto para los teóricos como para los políticos democráticos 33.Debido a lo anterior, y a que la desaparición de los sistemas comu-nistas en los países del centro y del este de Europa habían introduci-do nuevas variables, propuso una nueva división que fuera útil parasu estudio. Así, convirtió el terceto en un quinteto, incluyendo dosnuevas categorías: el sultánico, y el postotalitario. El sultánico,basándose en la sociología weberiana, serviría para definir a aquellosregímenes en los que el gobernante, sustentado en los intereses crea-dos entre él y unos pocos colaboradores, ejercería el poder de talmanera como si el país fuera su propia finca 34. Dentro de la catego-ría de regímenes postotalitarios incluiría aquéllos recientementeemergidos de un Estado totalitario y que transitaban hacia una aper-tura, pero que todavía conservaban el lastre de una ideología clara yde la influencia predominante, aunque en descomposición, de unpartido único. Dentro de esta tipología estarían incluidos la inmensamayoría de los países que permanecieron bajo la influencia de laantigua URSS 35.
Resumiendo, podemos decir que el término más utilizado en laliteratura para designar a los regímenes no democráticos es el de
32 Linz, J. J. y Stepan, A., Problems of democratic transition and consolidation, op. cit., p. 39.33 Ibidem, p. 39.34 Cfr. Linz, J. J., «Transiciones a la democracia», op. cit., pp. 10-11, y Linz, J. J. y Stepan, A.,
Problems of democratic transition and consolidation..., op. cit., pp. 51-54; Stepan, A.,«Democratic opposition and democratization theory», Government and Opposition, vol. 32,núm. 4, otoño 1997, pp. 657-673.
35 La descripción de esta nueva tipología y su diferencia con los regímenes sultánicos, totalitariosy autoritarios se puede ver en Linz, J. J. y Stepan, A., Problems of democratic transition an con-solidation..., op. cit., pp. 40-51.
PEDRO COBO PULIDO
36 Cfr. Colomer, J. M., «Teorías de la transición», op. cit., p. 250, y Di Palma, G., «Legitimationfrom the top to civil society», op. cit., p. 52. Este último cita, entre los defensores de esta teo-ría, a Kirkpatrick, «Dictatorships and double standars», Commentary, noviembre 1979, y a Linz,J. J., «Epilogue», Hermet (ed.), Totalitarismes, París, 1984. Por su parte, en McSeweeney, Dean,Tempest, Clive, «The political science of democratic transition in Eastern Europe», PoliticalStudies, vol. XLI, núm. 3, septiembre 1993, p. 412, se cita la ora de Huntington, «Will morecountries become democratics?», Political Science Quarterly, Verano 1984, en donde éste afir-maba que: «the likelihood of democratic development in Eastern Europe is virtually nil», p. 224.
37 Ferrando Badía, J., El régimen de Franco, Tecnos, Madrid, 1984, p. 6.
34
autoritario, en el sentido que le da Linz, aunque a veces se utiliza ensentido amplio para referirse a todos los no democráticos. También haarraigado el término de regímenes autoritario-burocráticos, parareferirse a los regímenes militares con intención desarrollista deAmérica Latina de los años sesenta y setenta. Ha quedado superadala denominación de fascista, reservándose esta denominación casiexclusivamente a Italia, Alemania y ciertos regímenes en Europa cen-tral en el período de entreguerras. Otros términos, como el de semi-competitivo, no han tenido mucho éxito y, finalmente, los términossultánico y postotalitario, aunque se utilizan a veces, no están dema-siado extendidos todavía, quizá debido al poco tiempo transcurridodesde que se definieron sus características con exactitud.
II. LAS FASES EN LA EVOLUCIÓN DE LOS REGÍMENESAUTORITARIOS
La evolución de los regímenes autoritarios era un suceso que sevenía observando desde los años setenta y, de hecho, esa evolucióninterna sirvió como un rasgo distintivo más entre regímenes autorita-rios y totalitarios 36. La caída de los regímenes comunistas, tras unaevolución interna, ha demostrado como poco válida la utilización deese parámetro para distinguir ambos tipos de regímenes, pero, a lavez, ha ratificado que un régimen que intenta limitar las libertadesindividuales, en un mundo en donde la movilidad social y las comu-nicaciones son cada vez mayores, tiene grandes dificultades para per-manecer inalterable en cuanto al control social se refiere. FerrandoBadía 37 afirma que esto en gran parte se debería a la incapacidad que
LOS REGÍMENES AUTORITARIOS Y SU EVOLUCIÓN
35
tienen estos regímenes de incorporar y asimilar los cambios produci-dos en el entorno social, político e ideológico:
[...] el sistema autoritario [...] es transitorio por esencia, pues el sino de todorégimen autoritario es, en su futura evolución, transformarse en un régimendemocrático-pluralista o en uno totalitario. Esta afirmación se basa, entreotras razones, en el carácter de la élite autoritaria. Debido a la impermeabi-lidad de la misma, junto a la existencia de un sustrato social plural, estánabocados a una radical transitoriedad. Su duración dependerá de la vida del«fundador» y de la élite instalada con él en el poder.
En cambio, como afirma Linz 38, la democracia es capaz de incor-porar estos cambios, bien por la adaptación del gobierno que, trasobservar la realidad, evoluciona para no perder el poder, o bien por elrecambio de los gobernantes tras unas elecciones.
Por lo tanto, todo régimen autoritario, e incluso totalitario, porrepresor que sea, con el paso del tiempo 39 tiende a un cierto relaja-miento en las medidas de presión, debido, bien a la incapacidad decontrolar unos medios de comunicación cada vez más sofisticados o,mucho más frecuentemente, por una pérdida de fe dentro de la éliteen los ideales que inspiraron el nacimiento del régimen, lo que haceque el régimen evolucione. Siguiendo a Chuliá 40, quien utiliza unavisión diacrónica para el estudio de los regímenes autoritarios, sepodrían distinguir tres fases en la evolución de éstos: implantación,normalización y liberalización. El paso de uno a otro se produciríacuando el espacio público se desliza desde unas posiciones práctica-mente nulas, a unas en donde, poco a poco, se van creando áreas endonde es posible un cierto debate, contrastes de opiniones, ciertaslibertades de prensa, de reunión, de participación política, etcétera.Estas divisiones, y el paso de unas a otras, son difícilmente percibidas,
38 Cfr. Linz, J. J., «Transiciones a la democracia», op. cit., p. 14.39 Con respecto a la importancia que tiene el tiempo en los cambios en los regímenes autoritarios,
se puede ver Linz, J. J., «Il fattore tempo nei muttamenti di regimi», Teoría política, 1, 1986,pp. 348.
40 Cfr. Chuliá, E., La evolución silenciosa de las dictaduras. El régimen de Franco ante la pren-sa y el periodismo, Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, Madrid, 1997. pp. 9-23.
PEDRO COBO PULIDO
36
ya que no siempre viene precedido de una norma legal, sino quemuchas veces una legislación que teóricamente permitiría un aumentode las libertades no se pone en práctica, mientras que, por el contrario,sin cambios legales significativos se puede disminuir sustantivamenteel cerco estatal a las libertades públicas, gracias a una mayor toleranciapor parte de la burocracia o de las fuerzas de orden público.
1. La ImplantaciónCuando un gobierno autoritario toma el poder, especialmente si se
da en un país con cierta tradición democrática, lo primero que hace esla depuración de los elementos que considera peligrosos para la pro-pia supervivencia del régimen; después, limita los derechos de reu-nión y de expresión, controlando los medios de comunicación demasas y promueve, o bien una masiva incorporación al partido único,o fomenta una despolitización mediante medidas represivas.
Esta fase, una vez roto el sistema legal anterior, y sin uno nuevo quelo haya sustituido, se caracteriza por la discrecionalidad administrativa,que hace que la población se disuada a la hora de manifestar cualquiercrítica a los nuevos gobernantes ante el temor de ser reprimidos.
2. La NormalizaciónEl nuevo gobierno progresivamente se provee de un cuerpo legal
que garantiza, al menos teóricamente, una serie de derechos básicos,a la vez que estructura unas instituciones que, aunque no dejen de seruna fachada, permiten dar una imagen de Estado asentado en unalegalidad institucional y no en la voluntad caprichosa de sus dirigentes.Por otra parte, se pasa de las grandes depuraciones a la persecuciónselectiva: se celebran juicios y se juzga según unas leyes aprobadaspor el gobierno o, a veces, por el parlamento. Este paso del estado demedidas, al estado de normas 41, no significa que el terror y la arbitra-riedad hayan desaparecido, pero implica más predictibilidad en la
41 Cfr. Fraenkel, Ernst, Der Doppelstaat, Frankfurt, A.M./Köln: Europäische Verlagsanstalt. Citadopor Chuliá, La evolución silenciosa..., op. cit., p. 17.
LOS REGÍMENES AUTORITARIOS Y SU EVOLUCIÓN
37
actuación de los aparatos represivos del Estado 42. Este cambio sedebe en parte a que, una vez ganado el poder y eliminados mediantemuerte o exilio la mayoría de los oponentes al nuevo régimen, se hacemás difícil justificar una represión indiscriminada ante los organis-mos internacionales e incluso ante los más moderados del gobierno.Por otra parte, para controlar los resortes del Estado ya no son nece-sarios grandes esfuerzos represivos como antaño, ya que el miedoinstaurado en la población es uno de los mejores aliados de los nue-vos detentadores del poder: unas purgas selectivas a las que se leshaga la debida propaganda del juicio, junto a la condena, serviránpara mantener vivo el recuerdo de las mejores épocas de la represión.
3. La LiberalizaciónEl tercer paso hacia la democracia, si no hay regresión, es la libe-
ralización. El concepto de liberalización ha sido objeto de distintasinterpretaciones, que van de concederle al término un significadomuy restrictivo, considerando que cualquier cambio por pequeño quefuese dentro de un régimen autoritario se podría calificar de liberali-zación, hasta una definición que sería tan amplia que se podría con-fundir con la fase de transición. Junto con Chuliá 43, considero queentre las definiciones que exigen demasiadas condiciones para califi-car una fase como liberalización estarían las de Di Palma,Przeworsky y la de O’Donell y Schmitter, a los que nosotros lepodríamos añadir a Dahl 44. Todos ellos, con distintos matices, enten-derían que la fase de liberalización, entre otras cosas, incluiría la posi-bilidad de poner en cuestión la hegemonía del poder político.
42 Cfr. Simecka, Milan, Le Rétablissement de l’Ordre, París, Maspero, 1979. Citado por Di Palma,G., «Legitimation from the Top Civil Society», Bermeo, N., Liberalization and democratization:change in the Soviet Union and Eastern Europe, The John Hopkins University Press, Baltimorey Londres, 1992, p. 59. En el libro de Di Palma se puede ver la diferencia entre la normaliza-ción en los países autoritarios del oeste y los totalitarios del este.
43 Cfr. Chuliá, La evolución silenciosa..., op. cit., pp. 17-19.44 Cfr. Dahl, R., La poliarquía, op. cit., pp. 41-46.
PEDRO COBO PULIDO
38
La definición de Huntington 45 me parece más acertada que lasanteriores, al ser menos exigente en la enumeración de los requisitosnecesarios para conocer que se ha llegado a esta fase. ParaHuntington, la liberalización se entendería como «la apertura parcialde un sistema autoritario, sin que se elijan líderes gubernamentales através de unas elecciones libremente competitivas»; esta apertura par-cial podría consistir, según este autor, en liberar presos políticos, abriralgunas instancias para el debate público, atenuar la censura, permi-tir elecciones para puestos que tienen escaso poder, etcétera.
Aunque hemos dicho que O’Donell y Schmitter, por una parte, yPrzeworsky por otra, pedían demasiados requisitos, estos autoreshablaron de ciertas características que pueden dar luz acerca de esteconcepto. Así, Przeworsky 46 consideraba que uno de los rasgos defi-nitorios de la liberalización era la de ser una situación, o un proceso,que implicaba la capacidad de «controlar los resultados ex post». Estacaracterística ha sido aceptada por Chuliá 47 y por Bova 48.Generalmente el paso a la liberalización es difícil de medir, porquemuchas veces no hay más señal que la sensación de una mayor liber-tad que se puede sentir en la calle, en la plaza, o en los medios detransporte, con respecto a un pasado inmediato. A este respecto,Timor Kuran 49 refiere una anécdota sucedida en Alemania del Este,poco tiempo antes de la caída del Muro: dos personas totalmente des-conocidas coinciden en el tren y, delante de otras muchas personas,empiezan a criticar abiertamente al gobierno. Ante esto, Kuran afirma
45 Huntington, S., La Tercera Ola..., op. cit., p. 22. Chuliá (La evolución silenciosa, op. cit., p. 15),citando la definición de Huntington, pero no los contenidos específicos, critica a éste de que no«despeje las dudas sobre qué contenidos específicos incluye ésta». Como se ve por la cita para-fraseada a continuación, Huntington sí que los define.
46 Cfr. Przeworsky, A., «La democracia como resultado contingente de los conflictos»., ZonaAbierta, 39-40, abril-septiembre, 1986, p. 3.
47 Cfr. Chuliá, E., La evolución silenciosa..., op. cit., p. 18.48 Cfr. Bova, R., «Political dynamics of the post-communist transition: a comparative perspecti-
ve», Bermeo, N., Liberalization and democratization: change in the Soviet Union and EasternEurope, The John Hopkins University Press, Baltimore y Londres, 1992, p. 19.
49 «East German was obviously reaching its boiling point», Kuran, Timor, «Surprise in the EastEuropean Revolutiont», Bermeo, N., Liberalization & democratization, op. cit., p. 15.
LOS REGÍMENES AUTORITARIOS Y SU EVOLUCIÓN
39
que este pequeño suceso nos puede llevar a la conclusión de que«Alemania del Este estaba obviamente alcanzando su punto de ebu-llición». Por lo que entiendo que la liberalización se puede ver refle-jada en la contestación realizada a escala individual, pero de formapública, ante la sensación de que la represión cotidiana ha disminui-do, y eso incluso en el caso de no haberse producido ningún cambiolegal significativo.
III. FACTORES INFLUYENTES EN LA EVOLUCIÓN DELOS REGÍMENES AUTORITARIOS. ESTADO DE LACUESTIÓN
El estudio de las transiciones desde un Estado autoritario a unodemocrático ha sido una de las constantes en la ciencia política de losúltimos cincuenta años. El cómo, el cuándo, el quién y el por qué sehan producido en unos países y no en otros, en un tiempo y no en elanterior, etcétera, han sido una y otra vez analizados sacando a la luzgran variedad de hipótesis que han sido refutadas o ratificadas porestudios empíricos. En estas páginas esbozaremos algunos de los tra-bajos que han tenido más repercusión en el campo científico y quehan marcado la pauta para posteriores estudios.
1. El Factor EconómicoLos estudios de Lipset 50, que relacionaron como causante y cau-
sado al crecimiento económico y a la democracia, tanto para promo-verla, como para sustentarla —lo que se ha llamado la teoría de lamodernización— han sido uno de los temas más debatidos el campode la política comparada 51. Partiendo de esta premisa causal, los defen-sores de esa teoría han creído en la necesidad de unas precondiciones
50 Cfr. Lipset, Seymour M., «Some social requisits of democracy: economic development andpolitical legitimacy», The American Political Science Review, 53, marzo 1959. Utilizo la tra-ducción castellana en Batllé, A. (ed.), Diez textos básicos de ciencia política, Ariel, Barcelona,1992, pp. 113-150.
51 Cfr. Przeworsky, A., Limongi, F., «Modernization: theories and facts», World Politics, vol. 49,núm. 2, enero 1997, p. 155.
PEDRO COBO PULIDO
40
para que un régimen pueda llegar a ser una democracia. Así, la con-dición previa de la industrialización serviría de catalizador de todo elproceso, cuya secuencia lógica sería: industrialización, urbanización,expansión de la educación con un aumento del nivel cultural, aumen-to de los medios de comunicación de masas y de transporte que favo-recerían la formación de una amplia clase media y un aumento deconcienciación política lo que provocaría una mayor implicación enla vida pública. Ante estos cambios, más o menos extendidos en eltiempo, los detentadores del poder percibirían la pérdida de su legiti-midad y paulatinamente cederían terreno político deslizándose haciauna sociedad democrática.
Entre los estudios recientes que avalan la teoría de la moderniza-ción, estarían los de Ross E. Burkhart y Michael S. Lewis-Beck 52, ylos de John B. Londregan y Keith T. Poole 53. Los primeros llegan ala conclusión de que el crecimiento económico mejora las perspecti-vas democráticas de un país, aunque esas posibilidades disminuyenen la medida que un país está más alejado de los países desarrollados;así, por ejemplo, España y Portugal se han podido democratizar conun nivel económico inferior al que lo pueda hacer Indonesia. Encuanto a los segundos, sus investigaciones apoyarían la anterior tesis,pero consideran que la causa económica no es exclusiva, sino queotros factores han influido poderosamente para que un país puedapasar de un gobierno autoritario a uno democrático.
Pero no todos los estudiosos han estado o están de acuerdo con lashipótesis arriba apuntadas. El primer politólogo que se acercó alcampo de la política comparada, apartándose en parte de una visióndeterminista, fue Dunwart Rustow 54. Éste defendió la influencia de
52 Burkhart, R. E., Lewis-Beck, M. S., «Comparative democracy: the economic development the-sis», American Political Science Review, vol. 88, núm. 4, diciembre 1994, pp. 903-910. En esteestudio se pueden ver distintos trabajos que apoyan y refutan esta teoría.
53 Londregan, J. B., Poole, K. T., «Does income promote democracy?», World Politics, vol. 9, num.1, octubre 1996, pp. 1-30.
54 Rustow, D., «Modernization and Comparative Politics, prospects in research and theory»,Comparative Politics, I, octubre, 1968, pp. 37-51, y en «Transitions to democracy: toward adinamic model», Comparative Politics, XI, abril, 1970, pp. 337-363.
LOS REGÍMENES AUTORITARIOS Y SU EVOLUCIÓN
41
una multitud de factores en el camino hacia la democracia 55, dandode esta forma nuevas esperanzas a países del Tercer Mundo, que porsus bajos ingresos veían lejana la democracia según las teorías de lamodernización.
Aparte de Rustow, quizá haya sido Dahl 56 el que haya criticadomás duramente la teoría de la modernización. Aunque Dahl admite laexistencia de umbrales económicos por encima de los cuales es másfácil que exista una democracia, o una poliarquía según su termino-logía, asegura que esa realidad no es matemática y que existen paísescon alto nivel económico que no son poliarquías, y países con bajonivel que sí lo son. Estas observaciones también fueron hechas porDiamond, Linz y por el propio Lipset 57, que percibieron cómo enLatinoamérica se habían dado casos de gran desarrollo democráticoen países con una estructura muy rural, como el Chile de los añostreinta, mientras que otros países bastante desarrollados, comoUruguay o Argentina, cayeron en manos de un gobierno autoritario.Los autores explican esta indeterminación e incorporan al procesodemocratizador más variables, entre las que destacaron el papel de lasélites en todo el proceso.
A finales de los años setenta, la caída de algunos regímenes de tipoautoritario-burocrático en América Latina obligó a replantearse elpretendido determinismo entre economía y régimen político, inclusopara autores anteriormente defensores de la necesidad de unas pre-condiciones. El crecimiento económico había favorecido tanto laaparición de la democracia como de la dictadura y, a la vez, las crisis
55 Así defendía, «a dynamic model or the transition must allow for the possibility that differentgroups, e.g., now the citizens, now the rulers, now the forces in favor of change, and now thoseeager preserve the past, may furnish the crucial pulse to democracy», «Transitions to demo-cracy...», op. cit., p. 345.
56 Dahl, R., La poliarquía, op. cit., p. 72.57 Diamond, Linz, Lipset (eds.), Democracy in developing countries: Latin America, vol. IV,
Lynne Rienner Publishers, Boulder, Colorado, 1989, pp. 68 y 69.
PEDRO COBO PULIDO
42
económicas habían ayudado a la caída de ambas. Schmitter y O’Donell58, al estudiar estas supuestas contradicciones, se alinearon con la tesisde Dahl al afirmar que no se podía establecer una correlación entreaumento de riqueza económica y democracia. Huntington tambiénolvidó en parte su determinismo económico al afirmar que, aunhabiendo una relación entre desarrollo económico y democracia,«ningún nivel o modelo de desarrollo es en sí mismo necesario nisuficiente para llevar a la democracia» 59.
Que no siempre que hay desarrollo económico hay transiciónhacia la democracia, lo parece probar el estudio hecho por AdamPrzeworsky y Fernando Limongi 60, que ha abarcado, entre 1950 y1990, a 135 países con una suma total de 224 regímenes distintos—101 democráticos y 123 autoritarios— llegando a la conclusión deque los dictadores sobreviven durante años en países ricos, cual-quiera que sea el supuesto umbral económico previsto para que esosregímenes desaparezcan.
En apoyo de la tesis no determinista estaría también el estudio deDavid Martin Jones acerca de Asia, en donde el autor defiende que enpaíses de esa zona que han tenido aumento económico por encima delsiete por ciento anual entre 1960 y 1995 y un considerable aumento de laclase media «even moderate “decompression” seems improbable» 61.
Concluyendo, podríamos decir que el aumento económico estadís-ticamente favorece la aparición de la democracia, pero que no parece
58 «Nor can the timing of an opening toward liberalization be correlated predictably with the per-fomance of authoritarian rulers in meeting socioeconomic goals. Both relative succes and rela-tive failure have characterized these moments», O’Donell, G., Schmitter, P. C., «Opening aut-horitarian regimes», Transitions from authoritarian rule..., op. cit., p. 20.
59 Huntington, S., La Tercera Ola..., op. cit., p. 65.60 «dictatorships survived for years in countries that were wealthy. Whatever the treshold at wich
development is supposed to dig the grave for authoritarian regimes, it is clear that many dicta-torships passed it in good health», Przeworsky, A., Limongi, F., «Modernization....»., op. cit., p.160.
61 Martin Jones, David, «Democratization, civil society, and liberal middle class cultura in PacificAsia», Comparative Politics, vol. 30, núm. 2, enero 1998, pp. 147-169.
LOS REGÍMENES AUTORITARIOS Y SU EVOLUCIÓN
43
existir un umbral por encima del cual se pueda decir que la democra-cia es «inevitable»; el número de excepciones es tan alto que, si bienel desarrollo económico favorece significativamente su aparición, esnecesario que éste vaya acompañado de otros factores coadyuvantescomo pueden ser el estar situado en una zona geoestratégica determi-nada, la actuación de las élites, la intervención externa, una determina-da cultura en parte relacionada con la religión predominante, etcétera.
2. La LegitimidadEl estudio de la legitimidad, de un tipo de régimen u otro, ha sido
considerado como uno de los temas esenciales para entender los regí-menes autoritarios en la segunda mitad del siglo XX 62, pero es, a lavez, uno de los conceptos más difusos en ciencia política, ya que sebasa, más que en datos objetivos, en afectos y valores 63.
Lipset fue uno de los primeros que relacionó legitimidad y efica-cia económica 64. Defendía que, en la medida que un régimen satisfa-ce las expectativas económicas de la masa de población, ésta acepta-ría como legítimo el régimen; por el contrario, cuando se produjerauna crisis económica, la legitimidad se perdería y haría caer el régi-men 65. Desde entonces otros autores han puesto énfasis en la impor-tancia de la legitimidad para la perdurabilidad o la caída de un régi-men autoritario; pero, en la medida que los estudios se alejaban deldeterminismo economicista, destacaron que la relación éxito econó-mico y legitimidad no era un binomio inseparable y que la pérdida delegitimidad podía deberse a otros factores. Linz 66 apuntó que, aun
62 Cfr. Huntington, S., La Tercera Ola..., op. cit., p. 54.63 Cfr. Lipset, S. M., «Desarrollo económico y legitimidad política», op. cit., p. 130.64 Cfr. Linz, J. J., La quiebra de las democracias, op. cit., p. 42, nota 17.65 Cfr. Lipset, S. M., «Desarrollo económico y legitimidad política», op. cit., pp. 130-142. Ésta es
la tesis central de Lipset, pero él mismo reconoce: «Los grupos considerarán un sistema políticolegítimo o ilegítimo según coincidan con sus valores primarios los valores de este sistema» (p. 130),y pone por ejemplo la República de Weimar, en donde los aristócratas consideraron ilegítimo algobierno, no porque fuera ineficaz, sino porque no coincidía con su escala de valores. Sin embar-go, Lipset no desarrolla esta idea y se centra en la relación de causalidad eficacia-legitimidad.
66 Cfr. Linz, J. J., La quiebra de las democracias, op. cit., pp. 36-52 y 86-92.
PEDRO COBO PULIDO
44
teniendo en cuenta la gran relación entre la legitimidad y eficacia,esta relación estaba lejos de ser transitiva y lineal, y que, en granparte, la supervivencia de un sistema político en momentos de crisis,dependía del compromiso inicial de la población con ese tipo de régi-men, provocando de esta manera un movimiento de retroalimentaciónentre legitimidad y eficacia. En obras posteriores 67, señaló que algu-nos sistemas autoritarios habían tenido una gran eficacia desde elpunto de vista económico, y sin embargo no habían podido traduciresa efectividad en legitimidad política al igual que lo hacían lasdemocracias. Por su parte, Salvador Giner 68, al estudiar la caída delas dictaduras en el sur de Europa, analiza las causas de pérdida delegitimidad, pero no lo hace sólo basándose en criterios económicossino que fija su atención también en los culturales: intelectualidad,religión, movilidad al extranjero, etcétera.
Uno de los que más ha puesto en duda la importancia de la pérdi-da de legitimidad como causa de la caída de los estados autoritariosha sido Przeworsky 69. Considera que la eficacia de un régimen auto-ritario es importante para su legitimidad, pero a la vez señala que siel fracaso económico puede llevar a la pérdida de legitimidad y, porlo tanto, al colapso del sistema político, también puede suceder que laalta eficacia en los objetivos prometidos en el inicio de instauracióndel régimen, ya sean de tipo económico, social o de orden público,pueden llevar a los que apoyaron al régimen a verlo ya como innece-sario. De esta manera perdería su legitimidad y provocaría su colapso.La tesis de Przeworsky es apoyada por Chull Shin 70 y Rusell Bova 71,entre otros.
67 Cfr. Linz, J. J., «Transiciones a la democracia», op. cit., pp. 12-15.68 Cfr. Giner, Salvador, «Political economy, legitimation, and the State», Transitions from autho-
ritarian rule, Part I, op. cit., pp. 11-44.69 Cfr. Przeworsky, A., «Some problems in the study of transitions to democracy», Transitions
from authoritarian rule..., Part III, op. cit., pp. 47-63.70 Cfr. Chull Shin, Doh, «On the third wave of democratization: a synthesis and evaluation of
recent theory and research», World Politics, vol. 47, núm. 1, octubre 1994, p. 152.71 Cfr. Bova, Russell, «Political dynamics of the post-communist transition...», op. cit., pp. 122-126.
LOS REGÍMENES AUTORITARIOS Y SU EVOLUCIÓN
45
3. De las Estructuras a los ActoresRustow, como queda dicho, fue el primero que hizo una crítica del
estructuralismo determinista volviendo a poner en el centro de loscambios políticos a los actores individuales, concretándolos en lasélites. Entre los primeros que siguieron la línea marcada por Rustowse encuentran Linz y Stepan 72, en varias de sus obras. En Breakdownof democracies, al estudiar el alto nivel de paro y las crisis económi-cas en la Europa de entreguerras —especialmente Alemania e Italiapor una parte, y Holanda y Noruega por otra— llegaron a la conclu-sión de que las malas condiciones económicas y sociales sirvieron deprecondiciones para que aparecieran gobiernos autoritarios en los dosprimeros países, pero no eran condiciones totalmente necesarias,como lo demostrarían los casos de Holanda y Noruega, que poseíansimilares condiciones socioeconómicas y no sufrieron estados autori-tarios. Ante esa evidencia, resaltaron el papel de factores estricta-mente políticos en los cambios de un tipo de régimen a otro, comoeran la capacidad de liderazgo con habilidad ante las situacionesadversas y la debilidad o la fuerza de las organizaciones políticas.
Por su parte, O’Donell, Schmitter y Whitehead 73, olvidándose losdos primeros de su anterior visión demasiado centrada en la causali-dad desarrollo económico-democracia, concedieron un lugar privile-giado a las élites. Entendían que, llegado a un punto, las élites de losregímenes autoritarios se dividirían entre los «blandos» y los«duros»; los primeros desearían promover una cierta liberalizaciónpolítica y se acercarían a las posturas de los moderados de la oposi-ción, mientras que los duros verían en todo intento de apertura, por
72 Cfr. Linz, J. J., La quiebra de las democracias, Alianza, Madrid 1987, especialmente en laIntroducción, pp. 11-31. En apoyo a esta visión, se puede ver Ertman, Thomas. «Democracy anddictatorship in interwar Western Europe revisited», World Politics, vol. 50, núm. 3, abril, 1998,pp. 474-505. En este trabajo se demuestra cómo, de las 12 democracias europeas durante el períodode entreguerras, sólo en cuatro —España, Portugal, Alemania e Italia— fracasó la democracia,en contra de las otras ocho —las tres monarquías escandinavas, Francia, Gran Bretaña, Bélgicay Holanda— a pesar de los factores económicos adversos.
73 O’Donell, G., Schmitter, P., «Opening authoritarian regimes», Transitions from..., part. IV, op.cit., p. 19.
PEDRO COBO PULIDO
46
mínima que fuese, un peligro para la supervivencia del régimen. Estasdivisiones serían cada vez más intensas y, llegado un momento, lasituación se decantaría hacia una democracia o hacia un fortaleci-miento de las medidas represivas 74.
Por otra parte, Linz, junto con Diamond 75, en sus trabajos sobreAmérica Latina, aunque defensores de la importancia de los actoresen los procesos evolutivos de los regímenes, darían más importanciaque los anteriores a los factores estructurales, como era el grado deinstitucionalización de un determinado régimen. Ésta es la mismavisión que tienen Linz y Stepan 76, en su obra conjunta Transitionsand consolidation, en donde vuelven a insistir en la importancia dediversos factores en el inicio del cambio de las dictaduras y dan espe-cial relevancia a «who initiates and who control the transitions».
Por su parte Huntington 77, en La Tercera Ola, resalta el papel delos actores pero señalando que debían partir de unas condicionesgenerales favorables, situándose en la línea de Linz, Diamond yStepan.
4. La Influencia InternacionalEntre los defensores de las causas endógenas, minimizando las
exógenas en el camino a la democracia, se encuentra la obra colectiva
74 Cfr. Przeworsky, A., «Problems in the study of transition to democracy», en O’Donell,Schmitter, Whitehead, Transitions from authoritarian rule, op. cit., Part III, p. 53, se puede verun análisis teórico de este proceso. Casi todos los autores del libro conjunto, utilizan la divisiónduros-blandos para analizar las transiciones en países concretos.
75 Diamond, Linz, Lipset (eds.), Democracy in developing countries: Latin America, vol. IV,Lynne Rienner Publisher, Boulder, Colorado, 1989, p. 44.
76 Linz, J. J., Stepan, A., Problems of democratic transition and consolidation..., op. cit., especial-mente en el capítulo «Actors and context», pp. 66 y ss.
77 Huntington, S., La Tercera Ola..., op. cit., p, 105. También en este sentido se pueden ver las pp.281-282.
78 Cfr. Schmitter, P. C. , «An introduction to Southern European transitions», O’Donell Schmittery Whitehead, Transitions..., op. cit., part. I, p. 4.
LOS REGÍMENES AUTORITARIOS Y SU EVOLUCIÓN
47
de O’Donell, Schmitter y Whitehead 78, y más recientemente Rusell 79.Con respecto a la obra colectiva sobre las transiciones, Schmitter, enla introducción al tomo acerca del sur de Europa, afirma que los resul-tados del trabajo colectivo eran que las transiciones democracia debí-an ser explicadas en clave interna, siendo los actores externos muymarginales. Por su parte, Rusell Bova afirma que cuando se produje-ron los cambios hacia la democracia en España, Portugal y la URSSno existían amenazas significativas desde el exterior.
Sin embargo, en posteriores obras conjuntas, los autores deTransiciones a la democracia reconocieron un papel primordial de lainfluencia internacional en las transiciones hacia la democracia en lospaíses del centro y este de Europa 80. En apoyo de esta última visiónestaría Huntington 81 quien al estudiar las transiciones en tres grandesáreas de influencia internacional —la antigua CEE, Estados Unidos yla antigua URSS— distingue que ésta puede actuar a través de accio-nes concretas (declaraciones, ayuda militar a la oposición democráti-ca, sanciones económicas, etcétera) y a través de un efecto, difícil-mente medible, pero no menos efectivo: el efecto de la bola de nieveo efecto dominó. Este efecto se produciría en el momento en el queuna transición desde un régimen autoritario realizada con éxito en unpaís, influiría en un régimen autoritario vecino, por la ayuda de losnuevos gobernantes democráticos a la oposición del país todavíaautoritario.
78 Cfr. Schmitter, P. C. , «An introduction to Southern European transitions», O’Donell Schmittery Whitehead, Transitions..., op. cit., part. I, p. 4.
79 Bova, Russell, «Political dynamic of the post-communist transition...», op. cit., p. 123.80 Así lo afirman, sin citar fuentes, Linz, J. J. y Stepan, A., Problems of democratic..., op. cit. p. 73.81 Huntington, S., La Tercera Ola..., op. cit., pp. 87-104. Como se vio anteriormente, los trabajos
de Ross E. Burkhart y Michael S. Lewis-Beek, y los de John B. Londregan y Keith T. Poole, encierta forma llegaron a la misma conclusión: el factor internacional unido al factor económicomultiplicaba las posibilidades de una transición a la democracia.
PEDRO COBO PULIDO
48
Por su parte, Linz y Stepan 82 distinguen entre tres aspectos de lainfluencia internacional en favor de la democratización: a) la políticainternacional de algunos imperios, formales o informales, como elImperio Británico después de la Segunda Guerra Mundial en sus excolonias, la URSS en sus antiguos aliados, los Estados Unidos y laCEE; b) la zeitgeist, o el espíritu de los tiempos que facilita el que hayauna democracia, o dictadura, si hay una tendencia generalizada haciaese tipo de régimen 83, y c) la difusión, que se diferenciaría de la zeit-geist, en que esta última se refiere a eras, mientras que la difusión bienpuede darse en semanas o días. Finalmente, Przeworsky y Limongitambién valoran como importantes los factores internacionales 84.
5. La ReligiónLa importancia que se le pueda dar a las religiones a la hora de
catalizar cambios en los regímenes autoritarios variará mucho, segúnla perspectiva que se haya tomado desde el principio al analizar lastransiciones a la democracia. Así, una visión que considera funda-mental la creación de una cultura cívica para la llegada de la demo-cracia, siguiendo a Almond y Verba 85, les concederá especial rele-vancia, mientras que si tomamos como referencia de estudio casiexclusivamente a los actores, en el sentido que lo hicieron los autoresde Transitions from authoritarian rule, la religión quedará bastanterelegada 86.
82 Linz, J. J., Stepan, A., Problems of democratic..., op. cit., pp. 72-76.83 Sin embargo, esto no significa que acepten la famosa tesis de Fukuyama sostenida en «The end
of the history», National Interest, 16, verano 1989, pp. 3-18, sino que, por el contrario, la recha-zan explícitamente.
84 Cfr. Przeworsky, A., Limongi, F., Modernization..., op. cit., p. 165, para el caso concreto deTaiwán.
85 Cfr. Sani, Giacomo, «The political culture of Italy: continuity and change», The Civic Culture:Revisited, op. cit., pp. 295-297 y 313-314.
86 Es significativo que en el tercer y cuarto tomos de esa obra, en donde se tratan los aspectos gene-rales de las transiciones, no se haga ninguna referencia a la religión.
LOS REGÍMENES AUTORITARIOS Y SU EVOLUCIÓN
49
Huntington 87 llega a la conclusión de que la religión, entendidacomo cultura, juega un papel importante en las transiciones a lademocracia, y defiende que, en términos generales, el protestantismoy el catolicismo —éste después del Concilio Vaticano II— la favore-cen, mientras que la religión ortodoxa, el confucionismo y el Islam lafrenan 88. Sin embargo, no concede un valor absoluto a la religión,pues cree que lo mismo que en un momento determinado se vio alcatolicismo como incompatible con la democracia, como sugirióLipset, e incompatible con el capitalismo, según la conocida tesis deWeber, con el tiempo ambas afirmaciones se han demostrado falsas.Por lo tanto, Huntington concluye que si bien puede parecer que elislamismo y el confucionismo tienen más valores en contra que afavor de la democracia, eso no impediría que, en un momento deter-minado, los elementos que ambas religiones tienen a favor de lademocracia puedan surgir, ahogando al conjunto de postulados teóri-cos en contra de ella. Linz y Stepan coinciden básicamente con loanterior 89.
6. La Sociedad CivilEl estudio de la sociedad civil ha sido considerado en la literatura
de los últimos veinte años como un elemento clave para entender losprocesos de cambio en los estados autoritarios. Siguiendo a PérezDíaz 90, podemos distinguir dos tipos de sociedad civil: la primera,tomada en sentido lato, se referiría al conjunto de instituciones socio-políticas que incluye un gobierno limitado operando bajo la ley, unconjunto de instituciones sociales —mercados u otros órdenes espon-táneos— y una esfera pública en donde los dos anteriores debaten acer-ca de los asuntos de interés público. En sentido estricto, la sociedad civilse reduciría a las instituciones sociales, como son los mercados y
87 Cfr. Huntington, S., La Tercera Ola..., op. cit., pp. 53, 72-87, 266-277.88 Cfr. Huntington, S., La Tercera Ola..., op. cit., pp. 276-277.89 Cfr. Linz, J. J., Stepan, A., Problems of democratic..., op. cit., pp. 260-261.90 Cfr. Pérez Díaz, V., La primacía de la sociedad civil, Alianza Editorial, Madrid, 1994, 2ª ed.,
pp. 76-102.
PEDRO COBO PULIDO
50
asociaciones, en donde se incluiría la esfera pública, pero con laexclusión de las instituciones estatales.
Si intentamos aplicar el concepto de sociedad civil a los estadosautoritarios, debemos utilizar a la sociedad civil en el sentido restric-tivo, ya que todo Estado autoritario, por definición, intenta limitar lacirculación libre de ideas y asociaciones que podrían poner en peligrola estabilidad misma del régimen, por lo que no intenta dialogar conellas sobre el interés público. Por eso, la sociedad civil en estos paí-ses, a diferencia de lo que sucede en las democracias, en donde laexpansión natural de ésta forma parte del sistema, no sólo no inclui-ría a las instituciones estatales, sino que se articularía a sus espaldasy a menudo en contra de ellas 91.
Uno de los primeros estudios sobre las transiciones que resaltaronla importancia de la sociedad civil, en los cambios evolutivos de losregímenes autoritarios, fue el de Transitions from authoritarian rule.Los autores consideraron que la sociedad civil tuvo una gran influen-cia en las transiciones, especialmente en el sur de Europa 92. Sinembargo, relegan su influencia a un segundo plano, una vez que elproceso de liberalización del régimen ha empezado y los moderadosse imponen a la línea dura del régimen Sólo en ese momento seríacuando se produciría la «resurrección de la sociedad civil» 93. Levine 94,partiendo de su visión crítica a la escisión que se había hecho entrelos estudios de las transiciones y democratizaciones, hizo notar que,por una parte, los autores de Transitions from authoritarian rule
91 El sindicato Solidaridad fue el primero que se autoaplicó el término en este sentido y pronto seextendió, significando para muchos la decencia en la lucha contra el Estado y la oposición al des-potismo, buscando encontrar espacios más tolerables para la existencia. Cfr. Hall, J. A., «Insearch of civil society», en Hall, J. A. (ed.), Civil society: theory, history, comparison, PolityPress, Cambrigde, 1995, p. 1.
92 Cfr. Schmitter, P., «An introduction to Southern European transitions», O’Donell, Schmitter,Whitehead, Transitions from authoritarian rule..., Part I, op. cit., pp. 6-8.
93 Cfr. O’Donell, G., Schmitter, P., «Tentative conclusions about uncertains democracies»,Transitions from authoritarian rule..., Part IV, op. cit., pp. 48-56.
94 Cfr. Levine, D., «Paradigm lost to democracy», World Politics, vol. XL, núm. 3, abril 1988, p.379.
LOS REGÍMENES AUTORITARIOS Y SU EVOLUCIÓN
51
daban poca importancia a la sociedad civil como catalizadora de cam-bios relegándola al estímulo de las élites aperturistas y, por otra, quese hablaba casi siempre en términos abstractos, sin concretar suvinculación con las élites y los incipientes partidos políticos, lo queimpedía explicar, una vez finalizada la transición, la vinculaciónentre sociedad civil y los nuevos partidos emergentes. Pérez Díaz 95
tampoco estaría de acuerdo con O’Donell y Schmitter, e invertiría lostérminos, al afirmar que serían los actores políticos los que irían aremolque de la presión ejercida por la sociedad civil, y no al contrario.
Apoyando la tesis de Levine, que resaltaba la necesidad de vincu-lación entre la sociedad civil y los partidos políticos para preservar lademocracia, destaca el estudio de Thomas Ertman 96 sobre las dicta-duras y democracias en el período de entreguerras. En él se concedegran importancia a la relación entre sociedad civil, a través de las aso-ciaciones, y los partidos políticos. En esta línea, Diamond y Linz 97
han destacado la gran influencia entre el asociacionismo existente enAmérica Latina y la probabilidad de que una democracia sobreviva ensitios en donde existe una larga tradición asociativa.
Por otra parte, la influencia de la sociedad civil no ha sido valora-da en todas las transiciones por igual. En este sentido están los estu-dios de Nancy Bermeo 98, quien señala que «diferentes tipos de regí-menes empiezan con diferentes tipos de sociedades civiles, lo queprovoca diferentes grados de libertad para distintos grupos»; los deDi Palma 99, quien distingue entre la sociedad civil en los estados
95 Cfr. Pérez Díaz, V., op. cit., pp. 21-22.96 Cfr. Ertman, T., «Democracy and dictatorship in interwar in Western Europe revisited», World
Politics, 50, núm. 3, abril, 1998, p. 449.97 Cfr. Diamond, Linz, «Introduction: politics, society and democracy in Latin America»,
Diamond, Linz, Lipset (eds.) Democracy in..., op. cit., pp. 35-36.98 Bermeo, N., «Democracy and lessons of dictatorship», Comparative Politics, vol. 24, num. 3,
abril, 1992, p. 287. «(d)ifferent types or regimes start with different types of civil societies andthen accord different degrees of freedom to different groups».
99 Cfr. Di Palma, G., «Legitimation from the top to civil society», Bermeo, Nancy, Liberalization& democratization, op. cit., pp. 49-80.
PEDRO COBO PULIDO
52
autoritarios y los totalitarios; y el de David Martin Jones 100, endonde hace notar que, en los países del sureste asiático, debido a lascaracterísticas culturales, es muy difícil que surja una sociedad civilopositora a los regímenes autoritarios.
IV. CONCLUSIÓNYa entrados en el siglo XXI, la inmensa mayoría de los especialis-
tas reconocen la clara diferenciación entre regímenes autoritarios ytotalitarios. También se entiende que tanto unos como otros evolu-cionan, aunque de forma distinta. Sin embargo, no existe ese consen-so con respecto a cuáles son los factores principales en esa evolución.Sí hay un acuerdo mayoritario en considerar que el factor económicono es determinante y se hace mayor énfasis en la capacidad de losactores en los procesos de cambio, especialmente en la última fase dela transición a la democracia; también se le da mucha importancia ala sociedad civil, aunque algunos autores consideran que ésta se acti-va sólo una vez que las élites han manifestado claramente la necesi-dad de cambio. Con respecto a la religión, se considera que, sobretodo el catolicismo, a partir del Concilio Vaticano II, ha influido deci-sivamente en las transiciones a la democracia en los países católicosy se espera que el Islam y los ortodoxos colaboren en alguna medida.
Los debates siguen abiertos. No hay que olvidar que el estudio dela evolución de los regímenes autoritarios está todavía en sus comien-zos, pero es de esperar que, en los próximos años, estudios más deta-llados acerca de estos regímenes corroboren algunas de las teorías yreleguen otras al olvido.
100 Cfr. Martin Jones, D., «Democratization, civil society, and liberal middel classe cultura inPacific Asia», Comparative Politics, vol. 30, núm. 2, enero 1998, pp. 163-164.
LOS REGÍMENES AUTORITARIOS Y SU EVOLUCIÓN
¥
Índice General¤
Índice ARS 24
53
EL ARBITRAJE EN MÉXICO: NOTAS EN TORNO A SUS ANTECEDENTES
HISTÓRICOS
Óscar Cruz Barney 1
SUMARIO: I. Introducción. II. Derecho castellano; 1. Arbitraje civil; 2.Arbitraje comercial. III. Derecho indiano; 1. Arbitraje civil; 2. Arbitrajecomercial. IV. Derecho nacional; 1. Arbitraje civil; 2. Arbitraje comer-cial. V. La experiencia de México en el arbitraje internacional. VI.Conclusión.
I. INTRODUCCIÓNEl conocimiento de nuestro pasado histórico es fundamental para
entender el desarrollo de la institución arbitral en nuestro país,en donde tiene amplias raíces que se remiten a nuestra tradiciónhispánica.
No hay que perder de vista que el arbitraje privado nace y se desa-rrolla en mayor medida en Roma. Recordemos brevemente que elrégimen procesal de la época clásica romana se caracteriza por la ins-titución de un juzgador que carece del imperium de la magistratura,es decir, basada en el officium de particulares o árbitros. La figura esuna reminiscencia de los tiempos precívicos, donde a falta de acciónestatal, el arbitraje se constituye en el medio fundamental para lasolución de controversias. El arbitraje da base al iudicium privatum
¥
Índice General¤
Índice ARS 24
1 Miembro del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano. Profesor de Arbitraje yDerecho del Comercio Exterior en la Universidad Panamericana y de Historia del Derecho en laUniversidad Iberoamericana. Socio del Bufete Jurídico Rodolfo Cruz Miramontes, S. C.
54
EL ARBITRAJE EN MÉXICO: NOTAS EN TORNO A SUS ANTECEDENTES HISTÓRICOS
de la época clásica «y se concreta en un contrato por virtud del cuallas partes acuerdan someter la cuestión controvertida a la decisión deun particular o arbiter, que ellas mismas designan» 2.
El contrato, cifrado en la litis contestatio es refrendado por elmagistrado ante el cual se celebra y cuya función es la de encauzar yformalizar el proceso, concediendo o no la apertura del iudicium. Elprocedimiento civil romano se puede dividir en tres épocas:
1. La época de las acciones de la ley o legis actiones, que corre desdelos orígenes de la civitas hasta la mitad del siglo II a. C.
2. La época del procedimiento formulario o per formulas, que vadesde la mitad del siglo II a. C. hasta el siglo III d. C.
3. La época del procedimiento extra ordinem, cognitio extra ordinemo extraordinaria cognitio, que se establece en el siglo III d. C. conla desaparición del tradicional ordo iudiciorum privatorum, ins-taurándose un procedimiento que se desarrolla en una sola vía yante un solo tribunal 3.
Característica del procedimiento de las legis actiones y del performulas es la bipartición del proceso en dos fases: la fase in iure y elprocedimiento apud iudicem. En la primera las partes hacían lapresentación de la controversia ante el magistrado, invocando laprotección del derecho alegado y se proveía el nombramiento deliudex, con base en un contrato arbitral, que implicaba la aceptacióndel laudo por él emitido. En la segunda fase cesa la actividad delmagistrado e interviene el árbitro privado en la solución de lacontroversia.
2 Iglesias, Juan, Derecho romano. Historia e instituciones, 10ª ed., Barcelona, España, Ed. Ariel,1992, p. 193.
3 Ibidem, p. 194.
55
Señala Gayo: «aquel que quiera un árbitro debe cuidar de recla-marlo inmediatamente, antes de que se salga de la etapa “in iure”, esdecir antes de que el pretor instruya la fórmula...» 4. En el procedi-miento formulario, ante el index o iudices, que son árbitros, se sus-tanciaba el iudiciam que terminaba con la sentencia, es importanteseñalar que la función juzgadora no se basaba en el imperium, con elque no contaban, sino en el officium, que se fundamenta en el jura-mento hecho a la hora de su nombramiento y por el que prometenfallar de acuerdo con las normas del derecho positivo.
El procedimiento ante el árbitro se rige por los principios de la ora-lidad y la inmediación, y en materia de pruebas impera la libertad decriterio del juzgador 5.
En derecho romano es posible un proceso exclusivamente funda-do en el acuerdo de voluntades de las partes, sin la intervención delmagistrado. El proceso se lleva a cabo con base en un compromissumentre las partes y un receptum arbitrii por parte del árbitro. El EdictoPretorio agrupa bajo la figura de recepta precisamente lo que se deno-mina el receptum arbitrii, en virtud del cual una persona elegidacomo arbiter, en virtud del compromissum 6, se obliga a dictar unfallo o laudo sobre la cuestión controvertida. Una vez aceptado elarbitraje, el arbiter ex compromisso debe dirimir la controversia 7.
ÓSCAR CRUZ BARNEY
4 Gains, Institutas, trad. de Alfredo di Pietro, La Plata, Argentina, Ed. Librería Jurídica, 1967, IV,164.
5 Kaser, Max, Derecho romano privado, trad. de José Santa Cruz Teijeiro, 2ª ed., Ed. Reus,Madrid, 1982, p. 376.
6 El compromissum es un negocio formal constituido por recíprocas estipulaciones, por las cualeslas partes se obligan a pagar una suma, como pena, para el caso de no aceptar la decisión dadaa una controversia por un particular de su confianza por ellos electo sin la intervención de la auto-ridad. Señala Juan Iglesias: «en el derecho justinianeo el compromiso tiene la eficacia del pactosimple: siempre que las partes suscriban el laudo emitido, o no lo impugnen dentro de diez días,es conferida una exceptio veluti pacti o una actio in factum». Ver Iglesias, Juan, op. cit., p. 418.
7 Iglesias, Juan, op. cit., p. 426. Ver también Berger, Adolf, Encyclopedic dictionary of roman law,Filadelfia, EUA, The American Philosophical Society, 1991, Transactions of the AmericanPhilosophical Society, New Series, vol. 43, part. 2, sub voce «arbiter ex compromisso».
56
La resolución de la controversia por este árbitro se hace en justi-cia, sin apegarse a las formas del juicio ordinario. Su sentencia nopodía dar lugar a una actio iudicati, pero sí al pago de la penalidadpor no acatar el laudo arbitral. «A su vez, el demandante que, a pesardel compromissum, acude a la acción ordinaria, puede ser demanda-do a causa de su promesa estipulatoria de atenerse al resultado delarbitraje...» 8.
Posteriormente, en la época tardía, surge la episcopalis audientiaya que el prestigio de los obispos hizo que muchas controversias sesometieran al arbitraje de éstos y se desarrollara una jurisdicción epis-copal, cuyos laudos eran ejecutables ante los tribunales oficiales. Estajurisdicción se limitaba, desde fines del siglo IV, a las causas someti-das al arbitraje por voluntad de las partes, a las referentes a asuntosde religión y a aquéllas en que intervenían clérigos 9.
En cuanto al arbitraje en el derecho hispano-indiano, que pasóposteriormente con los movimientos de independencia a las leyesnacionales 10, debemos dividir su estudio en tres grandes apartados: eldel derecho castellano, el del derecho indiano, para finalmente abor-dar el del derecho nacional. Cabe distinguir asimismo entre arbitrajecivil y arbitraje comercial.
II. DERECHO CASTELLANOSeñala Merchán Álvarez que en el estudio de la institución del
arbitraje se aprecian de forma simultánea dos tendencias: una jurídico-privatista y una jurisdiccionalista, según el tratamiento que los diversosordenamientos castellanos hacen de la figura 11.
8 D’Ors, Álvaro, Derecho privado romano, 7ª ed., Pamplona, España, EUNSA, 1989, p. 171.9 Ibidem, p. 172.10 Para este tema es particularmente útil, por las referencias que proporciona, la obra de don
Lorenzo Arrazola et al., Enciclopedia española de derecho y administración, o nuevo TeatroUniversal de la Legislación de España e Indias, Madrid, Imprenta de los señores Andrés y Díaz,1850, tomo III, sub voce «Arbitrador, arbitraje, arbitramento, árbitro».
11 Merchan Álvarez, Antonio, El arbitraje, estudio histórico jurídico, Utrera, España, Publicacionesde la Universidad de Sevilla, 1981, Anales de la Universidad Hispalense, serie Derecho, p. 38.
EL ARBITRAJE EN MÉXICO: NOTAS EN TORNO A SUS ANTECEDENTES HISTÓRICOS
57
De acuerdo con Merchan Álvarez, las funciones que cumplía lainstitución del arbitraje eran 12:
1. Intentar alcanzar una solución de las controversias jurídicas máspacífica y amigable que el proceso oficial.
2. Sustituir el proceso oficial por otro privado, a fin de eludir deter-minados efectos propios del proceso, como son el exceso de gas-tos, la lentitud en su desarrollo, las formalidades y la incompeten-cia técnica del juzgador.
3. Sustituir el proceso público a fin de evitar la aplicación del dere-cho oficial y reconducirlo a la aplicación del derecho que se con-sideraba más beneficioso por las comunidades nacionales, religio-sas y locales.
4. Garantizar la participación directa de los ciudadanos en la confi-guración de la administración de justicia.
5. Constituir en ciertos casos la instancia judicial única posible, porinexistencia de un tribunal superior.
1. Arbitraje CivilEn el arbitraje civil, el 506 en España, el Breviario de Alarico,
obra de Alarico II y de acuerdo con el derecho romano posclásico, losárbitros elegidos por las partes únicamente podían emitir un laudoque carecía de fuerza ejecutoria, sin que esto fuera un obstáculo paraque las partes pactaran una pena contra el litigante que se negare aacatar la decisión y el ejercicio de una acción ex stipulatu para recla-mar dicha pena, predominan aquí los rasgos jurídico-privados sobrelos jurisdiccionales. Será con el derecho contenido en el LiberIudiciuram del año 654 y posteriormente en el Fuero Juzgo deFernando III que se inicie una tradición judicialista en el arbitraje,frente a la tradición privatista del mismo 13.
12 Ibidem, pp. 45-49.13 Ibidem, pp. 38-39.
ÓSCAR CRUZ BARNEY
58
En el Liber Iudiciuram el arbitraje se constituía mediante un acto,pactio electionis, celebrado ante tres testigos por escrito, mientras queen el Fuero Juzgo se eliminaba el requisito de la escritura y se redu-cía el número de testigos a dos, debiendo ser hombres buenos 14. Eljuez señalado por la voluntad de las partes podía, como los otros jue-ces, mandar y constreñir por sí o por sayón. Los jueces que juzgan porla voluntad de las partes «deben haber nombre de juez, así como elpro ó daño que debe haber el juez, con arreglo á la ley» 15.
Las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio en 1256-1265 16 introdu-jeron la división entre árbitros iuris y arbitradores o amigables com-ponedores. Se establecía:
«Árbitros en latín, tanto quiere dezir en romance, como Juezes avenidores,que son escogidos, e puestos por las partes, para librar la contienda, que esentrellos. E estos son en dos maneras. La una es, quando los omes ponen suspleytos, e sus contiendas, en mano dellos, que los oyan, e los libren, segundderecho... La otra manera de Juezes de avenencia es, a que llaman en latinArbitradores, que quieren tanto dezir como alvedriadores, e comunales ami-gos, que son escogidos por avenencia de amas las partes, para avenir, e librarlas contiendas, que ovieren entre si, en qualquier manera que ellos tovierenpor bien...» 17.
Las partes debían prometer guardar y obedecer el mandato y juiciosde los avenidores bajo cierta pena, no pactándose, las partes no esta-ban obligadas a obedecer la sentencia a menos que no la contradijeranen un término de diez días posteriores a la fecha en que fue dictada.
14 Dirimere causa nulli licebit, nisi aut a principibus potestate concessa, aut ex consensu partiamelecto iudice trium testium fuerit electionis pactio signis, vel subscriptionibus roborata, LiberIudiciorum, Lib. II, Tít. I, L. 13; Fuero Juzgo, L. 13, Tít. l, Lib. 2. Utilizamos las versiones con-tenidas en Los códigos españoles concordados y anotados, 2ª ed., Madrid, Imprenta de LaPublicidad, 1847, tomo I.
15 Liber Iudiciuram, Lib. II, Tít. I, L. 16 y Lib. II, Tít. I, L. 25; Fuero Juzgo, L. 16, Tít. 1, Lib. 2y L 25, Tít. 1, Lib. 2
16 Vigentes en México hasta 1870.17 Las Siete Partidas, Ley XXIII, Tít. IV, Part. III. Utilizamos la edición de Los códigos españoles
concordados y anotados, 2ª ed., Madrid, Imprenta de La Publicidad, 1848, tomo III. Ver tambiénLey VIII, Tít. X, Part. IV.
EL ARBITRAJE EN MÉXICO: NOTAS EN TORNO A SUS ANTECEDENTES HISTÓRICOS
59
Los términos de juezes avenidores, avenidores o juezes de ave-niencia se corresponden con el de árbitro en las Partidas. Como seña-lamos, se debe distinguir entre el árbitro de derecho que debe decidirconforme a las leyes y de igual manera que lo haría un juez ordinario,y los arbitradores, alvidriadores y comunales amigos, que pueden pro-ceder conforme a su leal saber y entender, sin necesidad de sujetarse alas disposiciones y formas legales.
La categoría del arbitrador o amigable componedor surge de la necesi-dad de contar con soluciones arbitrales menos formales y más despegadasde las exigencias procedimentales del arbitraje en derecho 18.
La distinción que se hace en las Partidas se habrá de mantener enadelante. El Diccionario de Autoridades, define árbitro como «elJuez que las partes eligen y nombran, y en quien se comprométenpara librar las contiendas, y diferéncias que tienen entre sí, ó fe efpé-ra que haya entre ellas. Puede fer de dos manéras. Arbitro que llamanjuris, y Arbitro amigable componedor, ó arbitrador. El priméro guar-da en fu conocimiento el orden judicial, y procéde como fi fueffeJuez Ordinário, hafta dár fu fenténcia fegun los méritos de la caufa.El fegundo do eftá obligado á tener ni guardar orden judicial, ypuede librar la contienda, ó fegun derecho, ó por fu arbitrio» 19.
Misma definición nos da Marcum Antonium Patavinum en suTractatus de compromissis faciendis inter coniunctus 20.
18 Merchan Álvarez, Antonio, op. cit., nota 157, p. 71.19 Real Academia Española, Diccionario de la lengua castellana, en que se explica el verdadero sentido
de las voces, su naturaleza y calidad, con las phrases o modos de hablar, los proverbios o refranes, yotras cosas convenientes al uso de la lengua. Dedicado al Rey nuestro señor Don Phelipe V, (que Diosguarde) a cuyas reales expensas se hace efta obra, Madrid, España, Imprenta de Francisco del Hierro,1726, ed. facsímil, Diccionario de Autoridades, Madrid, España, Ed. Gredos, 1990, sub voce «Árbitro».
20 In ftatuto noftro dicitur, antalis electus fit arbiter tantum, vel arbitrator, dico quod hicelectus eft arbiter, eo quia per ftatutum noftrum datur certa forma in procedendo iuri confona, &eum electus fequitur: nam quoties elegitur quis in arbitram, & arbitratorem, tunc fi talis electuseligit viam arbitri iudicialiter procedendo, ut iudex, eo cafu est arbiter, ut per Barto. Salyce. &Floren. in. l. focietatem. arbitrorum.ff.pro foc.&.not. per Innocen. in capit. quintuallis. de iureiu-ran. aut talis electus noni appregendidit viam ordinariam aliqua iudicii, fed procefdit amicabiliterinter partes, ommiffa omni folennitate juris, tuc dicitur arbitrator, ita no. Ver Patavinum, MarcumAntonium, Tractatus de compromissis faciendis inter coniunctus. Et de Exceptionibus impedienti-bus litis ingreffum, Lugduni, Apud haeredes Iacobi Giuntae, 1549, fol. 21.
ÓSCAR CRUZ BARNEY
60
En las Instituciones del derecho civil de Castilla se define al árbi-tro como «los jueces avenidores, que son escogidos y puestos por laspartes para librar la contienda que es entre ellos. Éstos son de dosmaneras: unos nombrados por las partes para que juzguen según dere-cho; y otros puestos por ellas como amigos para componer el asuntoque se les fía» 21.
Por compromiso, Elizondo, citando a Acevedo entiende: «aquel recí-proco convenio de las Partes, por el que se da potestad á los árbitros, óarbitradores para determinar la controversia, que tratan suscitar» 22.
El compromiso arbitral debía hacerse en escrito público medianteescribano o bien, en documento privado que lleve los sellos de laspartes 23, señalando:
1. Nombre de las partes.
2. Nombre de o los árbitros.
3. Pleito o asunto sobre el que se deberá resolver.
4. La promesa por las partes de acatar el laudo que se dicte por elárbitro.
5. El otorgamiento del poder necesario al árbitro para: juzgar, man-dar una o más veces, por escrito u oralmente, en día feriado o no,apegado a derecho o no, en cualquier lugar, en cierto tiempo, inter-pretar su propio laudo y sobre todo poder para juzgar ya sea comojuez o bien como avenidor o comunal amigo.
21 Jordán de Asso y del Río, Ignacio y Manuel y Rodríguez, Miguel de, Instituciones del derechocivil de Castilla, Madrid, España, Imprenta de Francisco Xavier García, 1771, p. CCLXVI.
22 Elizondo, Francisco Antonio de, Práctica universal forense de los tribunales de España y de lasIndias, 6ª impresión, Madrid, España, Oficina de la Viuda e Hijo de Marín, 1792, tomo II, p. 190.
23 Ley XXIII, Tít. IV, Part. III.
EL ARBITRAJE EN MÉXICO: NOTAS EN TORNO A SUS ANTECEDENTES HISTÓRICOS
61
6. Una pena convencional para aquel que no cumpla con lo pactado.
7. La renuncia a todo fuero o ley que les correspondiere 24.
No podían ser objeto de arbitraje aquellos asuntos susceptibles desentencia de muerte, pérdida de un miembro y destierro, tampoco losde servidumbre o libertad y los de matrimonio 25.
Según Merchan Álvarez, en la ley única del título XVI delOrdenamiento de Alcalá de 1348 se atenuaron las formalidades delcompromiso arbitral de las Partidas al disponer que fuera válida todaobligación en cualquiera manera que aparezca que uno quiso obligar-se a otro, ya que en esencia el arbitraje es una forma de obligarse oprometer a otro 26.
Si bien las Partidas no son particularmente prolijas en cuanto a lascapacidades para ser árbitro, podían serlo los capaces, mayores deveinte años 27 y en lo particular podían ser árbitros los clérigos y reli-giosos 28, no pudiendo actuar los mudos y los ciegos como árbitros,los primeros por no poder preguntar a las partes ni responder a ellas,ni dictar sentencia oralmente y el segundo porque no vería a los hom-bres ni los conocería, tampoco los desentendidos podían ser árbitros 29.Se aplican a los árbitros los mismos impedimentos de derecho quetienen los jueces para juzgar.
24 Ley CVI, Tít. XVIII, Part. III.25 Ley XXIV, Tít. IV, Part. III.26 Merchan Álvarez, Antonio, op. cit., p. 153. Véase el titulo XVI «de las obligaciones», en Jordán
de Asso y del Río, Ignacio y Manuel y Rodríguez, Miguel de, El ordenamiento de leyes que D.Alfonso XI hizo en las Cortes de Alcalá de Henares el año de mil trescientos y cuarenta y ocho,Madrid, España, Ed. facsimilar, Joachin Ibarra, Impresor, 1774, p. 26.
27 Aunque si un árbitro menor de dieciocho años y mayor de catorce era puesto por acuerdo de las par-tes, su laudo era válido. Ley V, Tít. IV, Part. III. Esta disposición se repite en el Ordenamiento deAlcalá, Tít. XXXII, Ley XLIV y posteriormente en la Novísima Recopilación, Ley 3, Tít. 1, Ley II.
28 Ley IV, Tít. XVII, Part. III y Ley XLVIII, Tít. VI, Part. I.29 Ley IV, Tít. IV, Part. III.
ÓSCAR CRUZ BARNEY
62
No se podía ser árbitro del pleito propio, salvo en el caso de que aquelque hizo la ofensa le pidiese al ofendido que actuase como avenidor 30.
La decisión del pleito debía darse dentro del término señalado porlas partes, de no hacerlo así, requerían de un poder especial otorgadopor las partes para ello. Cuando no se señalaba plazo alguno para dic-tar el laudo, debían dictarlo dentro del término de tres años contadosa partir de la aceptación del cargo 31. Esta disposición aparece tambiénen las Leyes de Estilo, ley 233.
En cuanto al lugar del arbitraje, éste sería el señalado por las par-tes, o bien en el lugar en donde se celebró el compromiso, debiendode emplazar ahí a las partes, a no ser que éstas les hubieren relevadode esta formalidad. Los árbitros están obligados a fallar los asuntosuna vez que los han aceptado 32, en los tribunales arbitrales, si uno delos avenidores fallece, los otros no pueden decidir el pleito, y si esuna de las partes, deberá emplazarse a los herederos antes de conti-nuar con el procedimiento, salvo pacto en contrario 33.
Para ser dictada, la sentencia requería de la reunión de todos losárbitros, salvo disposición en contrario de las partes; la sentencia sedictaba por mayoría o por común acuerdo de los árbitros. La senten-cia debía dictarse en día no prohibido y estar limitada precisamente alpleito 34.
Los árbitros podían excusarse de sentenciar los pleitos que hansido puestos en sus manos cuando 35:
30 Ley XXIV, Tít. IV, Part. III.31 Ley XXVII, Tít. IV, Part. III.32 Ley XXIX, Tít. IV, Part. III.33 Ley XXVIII, Tít. IV, Part. III.34 Ley XXXII, Tít. IV, Part. III.35 Ley XXX, Tít. IV, Part. III.
EL ARBITRAJE EN MÉXICO: NOTAS EN TORNO A SUS ANTECEDENTES HISTÓRICOS
63
1. Las partes, después de haberles concedido el poder de sentenciaren su pleito, lo iniciasen ante el juez ordinario u otros árbitros.
2. Si una de las partes iniciase en contra de la voluntad de la otra unjuicio ante el juez ordinario.
3. Cuando alguna de las partes los injuriase.
4. Cuando tuviesen que ir en romería, en servicio del Rey o en suconsejo.
5. Por enfermedad u otros obstáculos de igual naturaleza.
La sentencia debía redactarse de la siguiente manera:
Sepan quantos esta carta vieren, como yo Fernand Matheos, escogido porarbitro, e por avenidor, e por comunal amigo de Garci Fernandez de la unaparte, e de Gil Perez de la otra, sobre tal pleyto, o contienda que era entreellos, assi como parece por la carta que era fecha por mano de tal Escrivanopublico; oyda la querella, e la demanda que avia Garci Fernandez contra GilPerez, e la respuesta que Gil Perez fizo a ella; e otrosi seyendo comencadoel pleyto ante mi; e aviendo rescebido la jura de ambas las partes, assi comoes derecho; e vistos los testigos, e las cartas, e las razones de la una parte, ede la otra; e aviendo consejo con omes sabidores sobre este pleyto; judgo, emando, que Gil Perez peche a Garci Fernandez tantos maravedis, e que GarciFernandez quite la querella, e la demanda que avia contra el sobre esta razon:todas estas cosas mando que sean guardadas de amas las partes, so la penaque es dicha en la carta del compromisso, que fue escrita por mano del talEscrivano publico 36.
En lo que se refiere a la posibilidad de recusar a los árbitros, éstase podía dar cuando alguno de ellos resultare enemigo de alguna delas partes, había recibido regalos de la otra parte o un precio, despuésde haber sido nombrado. En ese caso, las Partidas establecen lospasos a seguir: se le debía requerir ante hombres buenos para que
36 Ley CVII, Tít. XVIII, Part. III.
ÓSCAR CRUZ BARNEY
64
dejase de conocer del asunto, si no lo hiciere, se le manifestaría aljuez ordinario para que éste, después de investigarlo, le prohibieseseguir conociendo, y si aún así seguía en el asunto, su sentencia nosería válida y podía ser desobedecida 37.
Cuando una de las partes se negaba a cumplir lo ordenado por losárbitros quedaba obligada a pagar la pena establecida en el compromisoarbitral por incumplimiento de lo pactado. En el caso del laudo, si losárbitros no fijaban plazo para su cumplimiento, se debía cumplir dentrode los cuatro meses siguientes, caso contrario quedaba la parte queincumplía obligada al pago de la pena 38, salvo que no pudiere cumplir losentenciado por enfermedad grave, por tener que acudir en servicio delRey o su consejo o alguna otra causa justa. Una vez superado el obstá-culo, la parte debía cumplir o bien recibir la pena. Establecían las Partidasque «si el mandamiento, o el juyzio de los avenidores fuesse contra nues-tra Ley, o contra natura, o contra buenas costumbres; o fuesse tan desa-guisado, que non se pudiesse cumplir; o si fuesse dado por engaño, o porfalsas pruevas, o por dineros; o sobre cosa que las partes non oviessenmetido en mano de los avenidores; por qualquier destas razones, quefuesse averiguada, non valdria lo que assi mandassen, nin la parte queassi non lo quisiesse obedecer, non caeria porende en pena» 39.
Cabe destacar que las Partidas establecían que del juicio arbitral nocabe la apelación, sin embargo, la parte que no estaba conforme con ellaudo podía pactar la pena convencional y con ello no estar obligada aobedecerlo. Asimismo, si no se había pactado pena alguna, una de laspartes podía negarse a obedecer el laudo y no ser obligado a obedecer-lo si así lo expresaba inmediatamente, pero si ninguna de las partes seinconformaba con la resolución y la acataban ya sea de palabra, porescrito o tácitamente dentro de un término de diez días, el juez ordina-rio del lugar lo podía hacer cumplir a instancia de una de las partes 40.
37 Ley XXXI, Tít. IV, Part. III.38 Ley XXXIII, Tít. IV, Part. III.39 Ley XXXIV, Tít. IV, Part. III.40 Ley XXXV, Tít. IV, Part. III.
EL ARBITRAJE EN MÉXICO: NOTAS EN TORNO A SUS ANTECEDENTES HISTÓRICOS
65
En las Leyes de Toro de 1505 no encontramos disposición algunatocante al arbitraje. En la Nueva Recopilación de 1567 41 se estableceen relación con el compromiso arbitral que éste se podía validar conjuramento de las partes y pasarse después ante escribano o notario 42.
Se confirmó la edad de veinte años como mínima para juzgar enlas condiciones señaladas en las Partidas para los mayores de catorcey menores de dieciocho 43. Asimismo, se confirmaron los impedi-mentos para ser árbitro o juez por ser desentendido, mudo o ciego 44.Según Francisco de la Pradilla Barnuevo, podían ser árbitros los infa-mes 45 (aunque éstos no podían ser elegidos ni nombrados paradesempeñar cargos de dignidad y honra) ya que «no gozan dignidad,ni tienen juridicion alguna» 46.
41 No olvidemos que en virtud del orden de supletoriedad, para lo no previsto en la NuevaRecopilación se debía acudir a las Leyes de Toro, de ahí al Ordenamiento de Alcalá de ahí a losFueros municipales y de ahí a las Siete Partidas. Si bien en los Fueros municipales hay múlti-ples referencias al arbitraje, no nos ocuparemos de ellos debido a que no se aplicaron en lasIndias. En 1805, al aparecer la Novísima Recopilación, ésta se colocó al inicio del sistema desupletoriedad, por encima de la Nueva Recopilación.
42 Nva. Rec., Ley XII, Tít. I, Lib. IV. Utilizamos las Leyes de Recopilación, Madrid, Imprenta dePedro Marín, 1772, t. I., t. II, Madrid, en la Imprenta Real de la Gazeta, 1772. Tomo tercero deAutos Acordados, que contiene nueve libros, por el orden de títulos de las Leyes deRecopilación, Madrid, por don Joachin Ibarra, Impresor de Cámara de S. M., 1772.
43 Nva. Rec., Ley III, Tít. IX, Lib. III.44 Nva. Rec., Ley VII, Tít. IX, Lib. III.45 La infamia es la pérdida y disminución del estado y buena opinión de la persona, derivada de
hechos o actos indebidos del declarado infame. Puede haber infamia de hecho e infamia de dere-cho, la primera deriva de la opinión de los hombres serios y graves de la comunidad, la segun-da deriva de sentencia judicial, en aquellos casos en que el derecho dispone que alguno sea infa-me por sus acciones o bien se incurre en infamia sin sentencia, ipso iure.
46 Pradilla Barnuevo, Francisco de la, Suma de todas las leyes penales, canonicas, civiles, y deftosReynos, de mucha utilidad, y provecho, no folo para los naturales dellos, pero para todos engeneral. Primera y segunda parte. Autor..., Doctor en leyes y abogado. Y el licenciado D.Francifco de la Barreda Alcalde de Alcadas de la ciudad de Toledo adicionó las nuevasPrematicas, Leyes, y Penas Militares. Difpuesto todo por Andres de Carrafquilla, Madrid,España, Viuda de Luis Sánchez, 1628, pp. 81-83.
ÓSCAR CRUZ BARNEY
66
Se distingue entre árbitros iuris o jueces árbitros y árbitros arbi-tradores, decidiendo los primeros conforme a derecho y los segundosa verdad sabida y buena fe guardada 47.
La Nueva Recopilación establece detalladamente los pasos a seguirpara proceder a la ejecución de las sentencias arbitrales. Se debía pre-sentar el compromiso y el laudo signados por escribano público para queel juez ordinario verificase que el laudo se dictó dentro del tiempo fija-do en el compromiso y sobre el o los asuntos sometidos al arbitraje.
La parte que estuviere conforme con la sentencia y busque su eje-cución, debía presentar fianzas suficientes que garanticen todo lo quereciba en virtud de la sentencia con sus frutos y rentas, para el casode que la sentencia sea declarada nula. La revocación de la sentenciase debía solicitar ante la Real Audiencia, la cual podía confirmarla orevocarla, si la confirmaba no cabía la suplicación ni la nulidad.
Cuando el laudo arbitral era revocado por la Real Audiencia, sepodía suplicar ante la misma Audiencia, manteniendo las cosas en elestado en que se encuentran hasta su resolución definitiva 48.
Se prohíbe, finalmente, que los presidentes y los oidores de lasaudiencias manden a las partes a resolver mediante arbitraje los asuntosque ellos debían conocer, sino que en todos los negocios determinen loque sea justicia, lo mismo en todos los negocios que ya estén compro-metidos en árbitros. En caso de pleitos dudosos e intrincados, en dondeparezca que no se puede determinar bien la justicia, y que se debe man-dar comprometer en árbitros, antes de hacerlo, el Presidente y losOidores debían consultar con el Rey 49.
47 Nva. Rec., Ley IV, Tít. XXI, Lib. IV.48 Nva. Rec., Ley IV, Tít. XXI, Lib. IV. Sobre el recurso de suplicación, véase Cruz Barney, Óscar,
Historia del derecho en México, México, Oxford University Press, 1999, pp. 186-189.49 Nva. Rec., Ley XIII, Tít. V, Lib. II.
EL ARBITRAJE EN MÉXICO: NOTAS EN TORNO A SUS ANTECEDENTES HISTÓRICOS
67
La Novísima Recopilación de 1805 confirma la disposición relati-va a la edad del árbitro 50 y la obligación de que las partes hagan jura-mento al celebrar los compromisos arbitrales 51.
Se prohíbe a los oidores y alcaldes de las audiencias ser árbitros deaquellas causas que como jueces pudieren conocer o bien pudiese lle-gar el asunto a la Audiencia a la que pertenecen. Tampoco podíanintervenir en un arbitraje respecto de un pleito ya iniciado judicial-mente ante ellos, salvo en el caso de contar con la licencia real o queel asunto se comprometiere en todos los oidores 52.
Se prohíbe a los asistentes, gobernadores, corregidores y sus ofi-ciales recibir compromisos de pleitos que ante ellos estuvieren pen-dientes o bien de los cuales pudieren conocer, so pena de devolver loque recibieren en pago más otro tanto 53.
En materia de ejecución, se repite lo establecido en la NuevaRecopilación 54.
Se prohíbe finalmente, al igual que en la Nueva Recopilación, quelos presidentes y los oidores de las audiencias manden a las partes aresolver mediante arbitraje los asuntos que ellos debían conocer 55.
En resumen, Ignacio Jordán de Asso y del Río y Miguel de Manuely Rodríguez derivan de la institución del arbitraje los siguientes prin-cipios referidos a los árbitros iuris 56:
50 Nov. Rec., Ley III, Tít. I, Lib. XI. Utilizamos la edición contenida en Los códigos españoles con-cordados y anotados.
51 Nov. Rec. Ley VII, Tít. I, Lib. X.52 Nov. Rec. Ley XI, Tít. XI, Lib. V.53 Nov. Rec. Ley XII, Tít. XXV, Lib. XI.54 Nov. Rec. Ley IV, Tít. XVII, Lib. XI.55 Nov. Rec. Ley XVII, Tít. I, Lib. V.56 Jordán de Asso y del Río, Ignacio y Manuel y Rodríguez, Miguel de, op. cit., pp.
CCLXVI-CCLXIX.
ÓSCAR CRUZ BARNEY
68
I. Que el árbitro está en lugar del juez, aunque no lo es propia-mente, de ahí que:
a) Los mismos impedimentos de derecho que afectan a los juecesafectan a los árbitros.
b) Ninguno puede ser árbitro en pleito propio, salvo en los llamadosde agravio 57.
c) La sentencia dada por un árbitro no puede revocarse por su mino-ría de edad.
d) el Juez Ordinario no puede ser árbitro, pero sí aprobar el com-promiso de las partes.
II. Para ser árbitro se requiere compromiso de las partes y acep-tación de parte del mismo, de ahí que:
a) Pueden comprometer en árbitros todos los que pueden obligarse yenajenar.
b) El compromiso arbitral ha de ir acompañado de cierta pena con-vencional.
c) El compromiso debe ir autorizado por escribano público que hagaconstar el pleito que dio causa a la transacción, los nombres de losárbitros, el modo con que han de proceder y lo demás necesariopara dicho fin.
e) Solamente es válido el compromiso sobre causa dudosa.f) No es válido el compromiso sobre delitos públicos ni sobre causas
de matrimonio.g) Sólo pueden comprometer en árbitros aquellos que pueden com-
parecer en juicio, los menores necesitan la autoridad del curador.h) El procurador a pleitos requiere de poder especial para compro-
meter en árbitros, a menos que lo tengan lleno y absoluto parafacer cumplidamente todas las cosas en el pleyto.
i) Nadie puede ser obligado por el Juez Ordinario a aceptar el nom-bramiento del árbitro.
57 Véase en este punto, Villadiego, Alonso de, Instruccion politica, y practica judicial, conformeal estilo de los Confejos, Audiencias, y Tribunales de Corte, y otros ordinarios del Reyno,Madrid, España, Imprenta de Juan de Ariztia, 1720, p. 173.
EL ARBITRAJE EN MÉXICO: NOTAS EN TORNO A SUS ANTECEDENTES HISTÓRICOS
69
j) Que cualquiera puede alegar las siguientes excusas para no acep-tar el encargo de árbitro:
1. El que las partes hayan promovido ya el pleito ante el JuezOrdinario.
2. El cambiar las partes de árbitros. 3. Por poder recibir algún perjuicio derivado de la aceptación. 4. Por estar ocupado en oficio, cargo público o en el cuidado de su
propia hacienda. 5. Por enfermedad.
III. Que es obligación del árbitro conocer y pronunciar sobre lacausa, de ahí que:
a) El juez árbitro ha de proceder según el orden del derecho, arregla-do a las facultades que las partes le dieren. A lo que añaden Parejay Domínguez: «si ha empefado á proceder, como Arbitro, enforma de juicio, y continúa fin orden, vale fu fentencia comoArbitrador» 58.
b) Debe dar sentencia sobre la causa de avenencia y no otra que nosea accesoria, dentro del lugar y término señalado, si las partes nolo prorrogasen. No habiendo tiempo convenido, se entiende el detres años según derecho.
c) Que ausentándose alguno de los árbitros no pueden los otros librarel pleito sin nuevo consentimiento de las partes.
d) Que habiendo discordia entre los árbitros, se elija un tercero porlas mismas partes, por los árbitros si cuentan con poder para ello59 o por el Juez Ordinario.
58 Ver Domínguez Vicente, Joseph Manuel, Ilustracion y continuacion a la Curia Philipica ycorreccion de las citas que en ella se hallan erradas: dividido en las mismas cinco partes,Madrid, España, En la Oficina de los Herederos de Juan García Infanzón, 1736, fol. 35; Parejay Quezada, Gabriel de, Praxis edendi. Sive de univerfa Inftrumentorum Editione tan á Praelatisquam a Iudicibus Ecclefiafticis, & Secularibus litigatoribus que in judicio paeftanda tractatus,Madrid, España, Ex Tipographia Francisci Maroto, 1643, Tít. 2, Resolut. 6, Species Prima, núm.170, fol. 219, tomo I.
59 Elizondo, Francisco Antonio de, op. cit., 4ª impresión, tomo IV, p. 22.
ÓSCAR CRUZ BARNEY
70
e) Que no vale el laudo pronunciado por los árbitros en día feriado, ano ser que fuesen arbitradores o árbitros amigables componedores.
f) Que siendo muchas las causas puedan sentenciar cada una en par-ticular, salvo si las partes hubiesen convenido lo contrario.
IV: Las partes deben obedecer la sentencia, de ahí que:
a) Las partes deben obedecer el laudo arbitral dentro del término quese les prescriba por el árbitro, y no prescribiéndolo, dentro de cua-tro meses, bajo la pena que se hubiese establecido.
b) Que excusarán las partes el pechar esta pena, no pudiendo cumplirla sentencia por impedimento legítimo de enfermedad, real servi-cio, etcétera.
c) No obliga la sentencia arbitral contraria a la ley, buenas costum-bres, maliciosa, imposible de cumplir, pronunciada por soborno oenemistad y fuera de los límites del pleito de avenencia.
d) No hay apelación de la sentencia arbitral, pues quien no la quiereseguir, se dispensa de ello pagando la pena convencional, y noestando convenida, significándolo a la parte contraria dentro dediez días después de pronunciada.
e) Fuera de estos casos, el Juez Ordinario puede hacer cumplir la sen-tencia arbitral a instancia de parte.
De lo anterior se infiere, según los citados autores, que el oficio deárbitro se termina:
1. Por muerte de alguna de las partes, a no ser que se comprometa ennombre de los herederos, pues entonces se puede seguir el juicioarbitral con citación de ellos.
2. Por muerte civil o natural de los árbitros.3. Por perderse o destruirse la cosa objeto del pleito.4. Por haber transcurrido el término del compromiso.
Con la Constitución de Cádiz de 1812 se estableció en su artículo280 que no se podría privar a ningún español del derecho de resolversus diferencias por medio del arbitraje, cuyo laudo se ejecutaría, de
EL ARBITRAJE EN MÉXICO: NOTAS EN TORNO A SUS ANTECEDENTES HISTÓRICOS
71
acuerdo con el artículo 281, si las partes al hacer el compromisoarbitral no se hubiesen reservado el derecho a apelar 60.
En derecho canónico 61, las Decretales de Gregorio IX, Libro I,Título 43 De Arbitris 62 establecen los siguientes puntos:
1. Los árbitros deben ser elegidos en número desigual, y discordan-do, se deberá decidir por mayoría 63.
2. La sentencia que contenga pecado es nula y no puede remitirse porlas partes 64.
3. El árbitro en causa patrimonial de clérigo, no puede adjudicar a laIglesia los réditos de la cosa litigiosa; aunque fuese solamente porla vida de dicho clérigo 65.
4. No pueden las mujeres ser elegidas por arbitradoras a menos quetengan jurisdicción ordinaria; y teniéndola, podrán serlo aunquesea sobre cosas temporales de la Iglesia 66.
5. La Iglesia en perjuicio de sus exenciones no puede comprometerse 67.6. El árbitro no tiene más facultades que las dadas en el compromi-
so, sin que pueda admitirse reconvención alguna 68.
60 Utilizamos el texto de la Constitución de Cádiz contenido en la obra de Tena Ramírez, Felipe,Leyes fundamentales de México, 15ª ed., México, Porrúa, 1989.
61 Tomamos las referencias y la traducción de Pérez y López, Antonio Xavier, Teatro de la legis-lación universal de España e Indias, Madrid, Oficina de don Gerónimo Ortega y Herederos deIbarra, 1792, t. IV, pp. 102-104.
62 Utilizamos la edición contenida en el tomo segundo del Corpus Iuris Canonici, DecretalesGregorii Papae IX una cum Libro Sexto, Clementinis, et Extravagantibus a Petro, et FranciscoPithoeo jurisconsultis, Augustae Taurinorum, Ex Typographia Regia, 1746, Lib. I, De Arbitris,Titulus XIIII, fols. 74-76.
63 Arbitri sunt in dispari numero assumendi, & eis discordantibus statar sententiae majoris partis.Cap. I, Ex Concilio Africano, an. 402.
64 Nullum est arbitrium, seu arbitramentum continens peccatum per partes non remissibile. Cap.II, Alexander III, an. 1160.
65 Arbiter assumptus in patrimoniali causa Clerici, non potest adjudicare rem Ecclesiae possiden-dam, etiam ad vitam Clerici. Cap. III, Alexander III, an. 1160.
66 In mulierum singularem tanquam in Arbitraticer compromit, ti non potest, secus, si mulier habetalias jurisdictionem de jure communi, vel consuetudine: nam tunc etiam super rebus temporali-bus Ecclesiae potest in eam valide compromitti. Cap. IV, Innocent. III, an. 1210.
67 Ecclesia exempta non potest in praejudicium exemptionis compromittere. Cap. V, Innocent. III,an. 1209. Aquí la edición que consultamos señala como fecha 1298.
68 Arbiter non habet potestatem judicandi ultra comprehensa in compromisso: ideo coram eo nonfit reconventio. Cap. VI, Innocent. III, an. 1202. Aquí la edición que consultamos señala comofecha 1208.
ÓSCAR CRUZ BARNEY
72
7. El que en virtud de sentencia arbitraria debe hacer la elección dealgún empleo, tomando antes consejo de otros está obligado apedir este consejo, pero no a seguirlo 69.
8. No puede comprometerse en lego la decisión de cosasespirituales 70.
9. Si el Papa delegase alguna causa al Arzobispo, y con autoridad deéste, por los Procuradores de las partes, se comprometiese en tresárbitros, de los cuales dos son seculares y uno clérigo, vale seme-jante arbitrio; aunque aquélla sea espiritual y uno de losProcuradores comprometiéndose en los árbitros, excediese de loslímites de su mandato 71.
10. La potestad del árbitro para decidir la elección litigiosa entre dos,se acaba por muerte de uno; y el otro se tiene por electo sin nuevaelección 72.
11. El árbitro, después de juzgada la cosa no puede mudar la senten-cia, sobre las discordias nuevas, aunque hubiese recibido facultaddel Papa para transigir el negocio entre las partes 73.
12. No vale el compromiso hecho a dos o más árbitros con condiciónde que discordando se elija un tercero por los mismos o por otros.No vale el compromiso hecho en cierta persona 74.
69 Qui per arbitrium tenetur eligere cum aliquorum consilio, tenetur illorum consilium in tractatuelectionis requirere, sed fequi non adstringitur. Cap. VII, Innocent. III, an. 1209.
70 De rebus spiritualibus in Laicum compromitti non potest. Cap. VIII, Innocent. III, an. 1215.71 Auctoritate Judicis etiam delegati potest de causa spirituali in Clericum, & Laicum commpro-
mitti: & si arbitrium est a partibus receptum, debet a partibus executioni mandare, licet pergeneralem Procuratorem factum fuerit compromissum. Si autem non fuit arbitrium approbatum,& poena fuit apposita, agitur ad poenam, alias ad interesse. Cap. IX, Innocent. III, an. 1214.
72 Si per duos electos ad eandem praelaturam in discordia compromittitur in ordinarium, mortealterius compromittentium expirat compromissum: ordinarius tamen ex potestate ordinaria pro-cedit super jure superstitis, antequam fiat transitus ad aliam electianem. Cap. X, Honorius III,an. 1220.
73 Arbiter post rem judicatam super discordiis novem assumptus, non potest per suum arbitriumsententiam immutare, ettiamsi de componendo inter partes mandatum acceperit a Papa. Cap.XI, Honorius III, an. 1220.
74 Non valet compromissum factum in duos, sive plures, hoc adjecto, ut in caso discordiae eligaturtertius per eosdem, vel alios. Cap. XII, Gregorius IX, an. 1230.
EL ARBITRAJE EN MÉXICO: NOTAS EN TORNO A SUS ANTECEDENTES HISTÓRICOS
73
13. Vale el compromiso para que uno o más o los que eligieren éstosdecidan la causa 75.
14. La potestad del árbitro expira por la muerte de uno de los com-promitentes y no pasa a sus herederos, salvo que se hubiese expre-sado en el compromiso 76.
En el Liber Sextus de Bonifacio VIII, Libro I, Título XXII, DeArbitris encontramos:
1. Si de tres árbitros, dos se conforman en la suma, vale la sentenciade éstos; pero discordando todos, la de la suma menor 77.
2. Si de tres árbitros uno no quisiese o no pudiese intervenir a exa-minar y definir el negocio, pueden proceder en él los dos restan-tes; como si aquél estuviese presente, debiéndose guardar en cuan-to a los jueces, los derechos antiguos 78.
2. Arbitraje ComercialEn materia de arbitraje comercial, éste se desarrolla en las asocia-
ciones de comerciantes para promoción del comercio y defensa de susagremiados o consulados integrados por los mercaderes residentesque llenaban los requisitos de edad, propiedades y ocupación 79. LosConsulados actuaban como tribunales especiales para resolver loslitigios mercantiles surgidos entre sus integrantes. Los jueces o cón-sules y el Prior se elegían de dos o tres de sus miembros de maneraanual. El arbitraje va a adquirir una especial relevancia en la solución
75 Valet compromissum factum in unum, vel in plures, ut ipsi per se causam definiant vel per alios,quos ipsi elegerint. Cap. XIII, Gregorius IX, an. 1230.
76 Compromissum ante sententiam latam finitum morte alterius compromittentium, unde non tran-sit in haeredes compromittentium, nisi de eis sit cautum in compromisso. Cap. XIV, GregoriusIX, an. 1230.
77 Si ex tribus arbitris duo concordant in summa, tenet illorum sententia: si omnes discordant, tenetsententia de summa minori. Cap. I, Bonifacius VIII, an. 1299.
78 Si ex tribus arbitris unus nolit examinando, vel definiendo negotio interesse, duo procedere pote-runt ac si ille praesens esset. Circa Judices autem antiqua jura serventur. Cap I, BonifaciusVIII, an. 1299.
79 Smith, Robert, «Los consulados de comerciantes en Nueva España», Los consulados deComerciantes en Nueva España, México, Instituto Mexicano de Comercio Exterior, 1976, p. 15.
ÓSCAR CRUZ BARNEY
74
de las controversias mercantiles, dada la necesidad de contar conresoluciones expeditas 80. No intervenían juristas ni jueces profesio-nales, sino mercaderes conocedores del tráfico mercantil y sus pro-blemas y costumbres. Los litigios se resolvían con base en el ususmercatorum y a las normas escritas privativas de cada Consulado 81.
El primer Consulado en Castilla es el de Burgos, creado por prag-mática de los Reyes Católicos dada en Medina de Campo el 21 dejulio de 1494 a petición de los mercaderes locales, incluyéndose en laNueva Recopilación como ley 1ª, título 13, libro 3°. Después de unasprimeras ordenanzas sobre fletamentos, y previa autorización otorga-da por el Emperador en 1520, el Consulado de Burgos vio sus prime-ras ordenanzas confirmadas en Valladolid el 18 de septiembre de1538 82. El Consulado recibió sus segundas ordenanzas en 1572, per-feccionando las anteriores, particularmente en lo relativo a los segu-ros marítimos, insertando tres formularios para su elaboración.
Finalmente en el siglo XVIII se promulgaron las últimas ordenan-zas del consulado. Es importante destacar que en septiembre de 1511,la Corona expidió una Pragmática general sobre la jurisdicción de laCasa de Contratación de Sevilla en donde se estableció que todos losprocesos relativos a contratos y compañías del comercio americano,seguros y fletes se regirían por las reglas y costumbres del Consuladode Burgos 83.
80 Vas Mingo, Marta Milagros del, «Los consulados en el tráfico indiano», en Andrés Gallego, JoséAndrés (coord.), Colección Proyectos Históricos Tavera (1), Nuevas aportaciones a la historiajurídica de Iberoamérica (cd rom), Madrid, Fundación Histórica Tavera, 2000, p. 11.
81 Tomás y Valiente, Francisco, Manual de historia del derecho español, Madrid, Tecnos, 1987, pp.352-353; Coronas González, Santos M., Manual de historia del derecho español, Valencia,Tirant lo Blanch, 1996, pp. 353-354.
82 Basas Fernández, Manuel, El Consulado de Burgos en el siglo XVI, Madrid, CSIC, 1963, facs.de la Excma. Diputación Provincial de Burgos, V Centenario de la Fundación del Consulado,1994, p. 41.
83 Haring, Clarence H., Comercio y navegación entre España y las Indias, en la época de losHabsburgos, trad. Emma Salinas, México, FCE, 1984, pp. 51-52.
EL ARBITRAJE EN MÉXICO: NOTAS EN TORNO A SUS ANTECEDENTES HISTÓRICOS
75
Según Gil Blanco, la importancia que fue adquiriendo el comerciode Indias, la elevación de los costos de su mantenimiento y de los liti-gios mercantiles resultantes de la apertura comercial fueron las prin-cipales causas para la autorización de la erección del Consulado deCargadores a Indias de Sevilla 84. Fue creado por Real Provisión de23 de agosto de 1543 para el comercio indiano, aprobándose susordenanzas por Real Provisión de 14 de julio de 1556, teniendo pre-sente la organización y funcionamiento del Consulado de Burgos 85.En ellas se establecía que el Consulado contaría con un prior y doscónsules electos de entre los mismos comerciantes, que conoceríansobre cualquier diferencia relativa al tráfico de mercancías de o paralas Indias, incluyendo fletes, seguros, sociedades, contratos y comi-siones 86. Las actividades del Consulado de Sevilla las divide GarcíaFuentes en tres: judiciales, mercantiles y financieras 87, en dondeconocía de los pleitos surgidos a raíz del ejercicio del comercio, elfinanciamiento a través de préstamos y donativos al comercio india-no y por delegación de la Casa de Contratación funciones relativas alcontrol del tráfico con las Indias, controlando los seguros marítimos,tonelajes, despacho de flotas, etcétera. Por otra parte, el Consuladocobraba los derechos de infantes, lonja, avería y toneladas 88. Juntocon el Consulado existía otra institución que era la Universidad de losMaestres e Pilotos de las Naos de la Navegación de las Indias, queagrupaba a los propietarios de los navíos y a sus capitanes que
84 Gil Blanco, Emiliano, «La realidad del tráfico veracruzano y su contraste con las políticas de losconsulados de Sevilla y México», Novahispania, México, UNAM, CONACYT, Seminario deCultura Novohispana, núm. 2, 1996, p. 163.
85 Si bien José Luis Comellas señala que las Ordenanzas definitivas datan de 1522. VéaseComellas, José Luis, Sevilla, Cádiz y América. El trasiego y el tráfico, Málaga, Arguval, MAP-FRE, 1992, p. 63.
86 Smith, Robert Sidney, Historia de los consulados de mar (1250-1700), trad. E. Riambau,Barcelona, Península, 1978, p. 121. El Consulado muy pronto entró en conflictos jurisdicciona-les con la Casa de Contratación, que habría de ventilarse ante el Consejo de Indias. Sobre eltema véase Trueba, Eduardo y Llavador, José, Jurisdicción marítima y la práctica jurídica enSevilla (siglo XVI), Valencia, Studio Puig, 1993, p. 53.
87 García Fuentes, Lutgardo, El comercio español con América 1650-1700, Sevilla, Excma.Diputación Provincial de Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla, 1980, pp.23-25.
88 Ibidem, p. 27.
ÓSCAR CRUZ BARNEY
76
participaban en la Carrera de Indias, con fines devocionales, capilla,fiestas religiosas y tareas asistenciales 89.
El Consulado mantuvo estrecha relación con la Casa deContratación de Sevilla, que se encargaba de conocer las apelacionesrespecto de las sentencias consulares, su ejecución y la rendición decuentas del cuerpo en el cobro de impuestos. En la segunda mitad delsiglo XVII la Casa de Contratación perderá la iniciativa en los asun-tos relativos al tráfico mercantil con las Indias, «la Casa queda rele-gada a un segundo lugar, va a remolque del Consulado de Comerciode Sevilla, verdadero órgano rector del comercio con Indias» 90.
En 1511 se creó el Consulado Casa de la Contratación,Juzgado de los hombres de negocios de mar y tierra y Universidadde Bilbao 91, regido por las mismas disposiciones que el de Burgosy que participó del comercio con las Indias desde sus inicios a tra-vés de los puertos de Cádiz, Sevilla, Canarias y Lisboa hasta lasublevación de Portugal 92. Aparentemente, su antecedente más pró-ximo lo constituye la separación en 1455 de la nación vizcaínarespecto de la castellana, con la concesión a los vizcaínos y gui-puzcoanos de la facultad de nombrar cuatro personas para despa-char los pleitos surgidos entre ellos 93.
Sus primeras ordenanzas generales se redactaron en 1531 y en1554 se modificaron y ampliaron en materia de elecciones, jueces,juntas generales, seguros, baratería de patrón, vituallas y avería grue-sa entre otros temas, cambios que fueron aprobados en 1560 94.
89 Comellas, José Luis, op. cit., p. 64.90 García Fuentes, Lutgardo, op. cit., p. 29.91 Vas Mingo, Marta Milagros del, op. cit., p. 43.92 García Fuentes, Lutgardo, op. cit., p. 87.93 Vas Mingo Marta Milagros del, op. cit., p. 43.94 Ibidem, p. 47.
EL ARBITRAJE EN MÉXICO: NOTAS EN TORNO A SUS ANTECEDENTES HISTÓRICOS
77
La creciente presencia e importancia del Consulado de Bilbao sehace manifiesta en sus Ordenanzas de 1737, influenciadas por lasfrancesas de Marina de 1681 y que recogen conjuntamente al derechomercantil marítimo y al terrestre, convirtiéndose éstas en la base paralas Reales Cédulas de creación de los Consulados indianos de lasegunda mitad del siglo XVIII.
III. DERECHO INDIANORecordemos que el derecho indiano surge en el marco del ius
commune, como especialidad del derecho castellano, ya que, con-forme al principio de extensión del derecho del conquistador en lastierras conquistadas, el derecho castellano se extendió al NuevoMundo.
1. Arbitraje CivilDe ahí que el derecho indiano abarca no sólo al conjunto de
leyes y disposiciones de gobierno promulgadas por los reyes ypor las autoridades a ellos subordinadas para el establecimientode un régimen jurídico particular en las Indias, sino también elderecho castellano, las bulas papales, algunas capitulaciones y lascostumbres y disposiciones desarrolladas en los municipios deespañoles y las costumbres y disposiciones indígenas, siempreque no fueren contrarias a la religión católica o al Rey 95.
Así, las disposiciones sobre arbitraje civil que vimos anteriormen-te son de aplicación supletoria a las disposiciones dictadas especial-mente para las indias.
En el Cedulario Indiano de Diego de Encinas de 1596 secontiene una disposición de 1532 sobre los requisitos que se
95 Véase, Cruz Barney, Óscar, op. cit., p. 182.
ÓSCAR CRUZ BARNEY
78
deben cumplir para la ejecución en las Indias de las sentenciasarbitrales, confirmando la que se encuentra en la NuevaRecopilación sobre este tema 96.
2. Arbitraje ComercialEn cuanto al arbitraje comercial, la Recopilación de Leyes de los
Reynos de las Indias de 1680 97, al tratar del Consulado deComerciantes de la Nueva España, aborda el tema de la jurisdicciónconsular; ésta se origina en la falta de especialización de los órganosjudiciales para la resolución de problemas concernientes al comercio,fundamentalmente el marítimo. Los comerciantes deciden confiar laresolución de sus controversias a un compañero de oficio que hicieralas veces de árbitro, actuando como perito en la materia objeto deconflicto 98. Se trata de arbitraje comercial o bien reservado a comer-ciantes únicamente.
Característica fundamental de un Consulado es precisamente laexistencia de un tribunal propio e independiente, capacitado paradecidir las cuestiones planteadas ante él por los miembros de lacomunidad mercantil 99. A este respecto, se afirma: «Entre los gran-des privilegios que las Repúblicas bien gobernadas franquean á los
96 Proviffion que manda que fe executen las fentencias arbitrarias dadas defpues de la ley en ellainferta y conforme a ella, Dada en la villa de Madrid a diez dias del mes de Deziembre de mil yquinientos y treynta y dos años, en Diego de Encinas, Cedulario indiano, ed. facsimilar de laúnica de 1596, Madrid, Ediciones de Cultura Hispánica, 1945, tomo II.
97 Utilizamos la Recopilación de leyes de los Reynos de las Indias, Madrid, España, por Julián deParedes, 1681, ed. facsimilar, México, Escuela Libre de Derecho, 1987.
98 Gacto Fernández, Enrique, Historia de la jurisdicción mercantil en España, Sevilla, Anales dela Universidad Hispalense, Universidad de Sevilla, 1971, Serie Derecho, núm. 11, p. 11.
99 Ibidem, p. 29. Sobre los privilegios del Consulado, ver en el caso del sevillano a Solórzano yPereyra, Juan de, Política indiana, Madrid, Compañía Ibero-Americana de Publicaciones, 1930,Lib. VI, Cap. XIV, núm. 18. Ver también Valle Pavón, Guillermina del, «Los privilegios corpo-rativos del Consulado de comerciantes de la ciudad de México», Historia y grafía, México,Universidad Iberoamericana, Departamento de Historia, núm. 13, año 7, 1999.
EL ARBITRAJE EN MÉXICO: NOTAS EN TORNO A SUS ANTECEDENTES HISTÓRICOS
79
Comerciantes, es particularísimo el concederles Jueces propios yprivativos, para la substanciacion y determinacion de sus pleytos» 100.
El Consulado de Nueva España se rigió por las Ordenanzas deBurgos y Sevilla 101 durante sus dos primeros años de vida hasta la ela-boración de sus propias ordenanzas en 1603, confirmadas por el Reyen 1604, impresas por vez primera en 1636, la segunda en 1772 y latercera y última en 1816 102. Las Ordenanzas del Consulado de laNueva España estaban dirigidas a la elección de Prior, cónsules yorganización del Consulado, así como a los procedimientos a seguirante el mismo, aplicándose de manera supletoria las disposiciones delas Ordenanzas del Consulado de Sevilla y de Burgos, de acuerdo conlo establecido por la Recopilación de leyes de los Reynos de lasIndias de 1680 103. En este sentido, tal como señala Robert Smith, «elúnico propósito expreso de las cédulas que crearon los consulados deMéxico y Lima era el de proporcionar una corte mercantil, pero laestructura del tribunal del consulado presuponía la organización deuna universidad de los mercaderes, o gremio» 104.
Cabe destacar que en materia de supletoriedad, el 3 de noviembrede 1785, en un informe rendido al Virrey de la Nueva España por elConsulado sobre la aplicación de las Ordenanzas de Bilbao en susnegocios, se señalaba: «este consulado observa, á falta de ordenanza
100 Heros, Fernández, Juan Antonio, Discursos sobre el comercio. Las utilidades, beneficios, y opu-lencias que produce, y los dignos objetos que ofrece para bien de la Patria. El que exercitan losCinco Gremios Mayores de Madrid, participando todo el Reyno de sus ventajas: y que es com-patible el comercio con la primera nobleza. Representaciones y dictámenes por..., en Valladaresde Sotomayor, Antonio, Semanario Erudito, que comprehende varias obras ineditas, criticas,morales, instructivas, políticas, historicas, satiricas, y jocosas de nuestros mejores autores anti-guos y modernos, Madrid, don Blas Roman, 1790, ed. facs. Madrid, prólogo de Barrenechea,José Manuel, Banco Bilbao Vizcaya, Espasa-Calpe, 1989, p. 127 (se citará por la numeración dela edición facsímil).
101 Ordenanzas del Consulado de la Nueva España, Auto de el Acuerdo de la Real Audiencia deMéxico, a veinte de junio de mil quinientos noventa y cinco, p. 10.
102 Rodríguez de San Miguel, Juan N., Pandectas hispano-megicanas, Nueva edición, México,Librería de J. F. Rosa, 1852, t. 3, p. 353.
103 Rec. Ind., Lib. IX, Tít. XXXXVI, Ley 75.104 Smith, Robert, Ramírez Flores, José y Pasquel, Leonardo, Los consulados de comerciantes en
Nueva España, México, Instituto Mexicano de Comercio Exterior, 1976, p. 21.
ÓSCAR CRUZ BARNEY
80
particular suya, lo establecido por las de Bilbao en todo lo que sonadaptables á las circunstancias del país y estilos de este comercio; locual es muy conforme á lo que asientan los autores del reino, queesponen la ley 1ª de Toro, pues dicen uniformemente, que á falta deley, estatuto o costumbre debe determinarse por la comun opinion delos autores: con mucha mayor razon deberá resolverse por lo que elsoberano tiene aprobado en casos semejantes y respecto de unamisma línea, cual es el comercio» 105.
Rodríguez de San Miguel menciona a este respecto que las orde-nanzas de Bilbao «se hicieron notables y de más respeto en la penín-sula que las de Burgos y Sevilla, y se fue introduciendo su uso insen-siblemente, y su preferencia se estendió a América» 106, preferenciaque, como veremos, se consolidó en las ordenanzas de la nueva gene-ración de consulados indianos.
El Prior y cónsules del Consulado de México podían resolver loslitigios y diferencias entre mercaderes en materia de compras, ventas,cambios, trueques, quiebras, seguros, cuentas, compañías, factorías,fletamentos de recuas y navíos, fletes, y «de todo lo demás que pue-den, y deven conocer los Confulados de Burgos, y Sevilla...» 107.
En el procedimiento se debía escuchar por el Prior y dos cónsules,la demanda hecha por el actor y la defensa por el demandado «paraque el dicho Prior, y Confules entiendan el cafo, y colijan parte de larazon que cada uno tiene». Inmediatamente después se debía buscarllegar a un arreglo o conciliación entre las partes, no lográndolo, seprocedía nuevamente a escuchar a las partes ya sea en forma oral opor escrito sin la participación de abogados. Si presentaban algúnescrito hecho por abogado, se les debía rechazar y otorgar el plazo deun día para la presentación de uno nuevo 108.
105 Juan N. Rodríguez de San Miguel, op. cit., pp. 353-354.106 Idem.107 Rec. Ind., Lib. IX, Tít. XXXXVI, Ley 28.108 Véase Ordenanzas del Consulado de la Nueva España, fol. 23.
EL ARBITRAJE EN MÉXICO: NOTAS EN TORNO A SUS ANTECEDENTES HISTÓRICOS
81
Se debía llevar el pleito con la mayor brevedad posible pudiéndo-se sentenciar ya sea por unanimidad o por mayoría, debiendo firmarla sentencia los tres, asentando sus votos en el libro, que para esteefecto estaba en poder del Secretario del respectivo Consulado.
El Prior y los cónsules debían resolver los pleitos a verdad sabiday buena fe guardada, con la mayor celeridad posible 109. Las apelacio-nes se hacían ante un Oidor de la Real Audiencia nombrado anual-mente por el Virrey. Debía resolver la apelación acompañado de dosmercaderes por él seleccionados 110. Ante la resolución del juez dealzada que confirme la sentencia del Prior y cónsules no cabe apela-ción o recurso alguno. En caso de que la decisión sea revocar la sen-tencia de primera instancia, cabía la suplicación ante el mismo Oidorpero con dos mercaderes distintos a los primeros. Ante el resultado dela suplicación no cabía recurso alguno 111.
Se prevé la recusación de Prior y cónsules. En el Consulado deMéxico, cuando eran recusados Prior y cónsules, debían serlo conjustas causas y conforme a derecho 112.
En cuanto a los conflictos de jurisdicción entre los consulados ylas justicias ordinarias, en el caso del Consulado de México, tocaba alVirrey su resolución por Real Cédula de 18 de junio de 1597.
En el siglo XVIII, con el surgimiento de la nueva generación deconsulados de comercio, se crean en México los consulados deVeracruz y Guadalajara, en 1795
Función fundamental de los consulados era la administración de lajusticia mercantil que estaba a cargo del Tribunal del Consulado, com-puesto por el Prior y los cónsules, quienes, junto con sus diputados
109 Rec. Ind., Lib. IX, Tít. XXXXVI, Ley 30.110 Rec. Ind., Lib. IX, Tít. XXXXVI, Ley 37.111 Rec. Ind., Lib. IX, Tít. XXXXVI, Ley 38.112 Rec. Ind., Lib. IX, Tít. XXXXVI, Leyes 31 y 32.
ÓSCAR CRUZ BARNEY
82
debían ser mirados por todos como jueces puestos por el Rey paraadministrar justicia. En caso de que recibieran alguna falta de respeto,se debía proceder conforme lo dispuesto por la ley 47, tít. 46, lib. 9, dela Recopilación de Indias 113, que establece que el Prior y los cónsulespodían proceder civilmente y condenar según la ofensa, hasta en dos-cientos pesos. Del asunto conocerían dos de tres Prior y cónsules, sieran dos los ofendidos, conocía el restante junto con dos de los Priory cónsules antecesores, si eran los tres los ofendidos conocerían loscónsules y el Prior anteriores. De su decisión se podía apelar ante elJuez de Apelaciones. Si la ofensa iba más allá que simples palabras, sedebía remitir la causa a los alcaldes del crimen de la Real Audiencia.
La jurisdicción del consulado abarcaba, por materia, todos lospleitos y diferencias ocurridos entre comerciantes o mercaderes, suscompañeros y factores, sobre sus negociaciones de comercios, com-pras, ventas, cambios, seguros, cuentas de compañía, fletamentos denaos y factorías, «y demas de que conoce y debe conocer elConsulado de Bilbao conforme á sus Ordenanzas: las quales han deservir de regla á este nuevo Tribunal por ahora para la sustanciaciony determinacion de los pleytos en todo lo que no vaya prevenido poresta Cédula: y lo que ni en ella ni en dichas Ordenanzas esté preve-nido, se decidirá por las Leyes de Indias, ó en su defecto por las deCastilla; no habiendo pragmáticas, reales cédulas, órdenes ó reglamen-tos expedidos posteriormente que deban gobernar en las respectivasmaterias» 114, es odiosa por quitar de la ordinaria e improrrogable 115.
113 Real Cédula de S. M. para la ereccion del Consulado de la M. N. y M. L. Ciudad de Veracruz,de Orden de su Junta de Gobierno, Veracruz, Oficina de don Manuel López Bueno, Impresordel Consulado, 1795, AGN, Bandos, Exp. 18, vol. 4, Fol. 5-31 (de ahora en adelante RC.Veracruz), arts. 2 y 19 y Real Cédula de ereccion del Consulado de Guadalaxara, expedida enAranjuez a VI de Junio de MDCCXCV, Madrid, Oficina de don Benito Cano, MDCCXCV, AGN,Bandos, vol. 18, Exp. 18, Fs. 53-80v. (de ahora en adelante RC. Guadalajara), arts. 2 y 19.
114 Con la consecuente difusión de las ordenanzas bilbaínas en Indias, como base del derecho mer-cantil y que estarían vigentes en los países iberoamericanos hasta bien entrado el siglo XIX: enChile hasta 1867, Guatemala 1877, México 1884, Paraguay 1870 y Uruguay hasta 1865. Ver VasMingo, Marta Milagros del, op. cit., p. 14.
115 Hevia Bolaños, Juan de, Curia Philipica, Madrid, don Josef Doblado, 1783, Lib. II, Cap. XV, núm. 11.
EL ARBITRAJE EN MÉXICO: NOTAS EN TORNO A SUS ANTECEDENTES HISTÓRICOS
83
Para mayor comodidad de los litigantes el Tribunal podía tenerdiputados en los puertos y lugares de mayor actividad comercial yconocían con igual jurisdicción de los pleitos mercantiles en dichospuertos y lugares. Cabe destacar que ningún diputado podía conocery resolver los asuntos por sí solo, sino que debía hacerlo acompaña-do de dos colegas, que él mismo escogía de los que en número de doscada parte le proponía al efecto, con la asistencia del Escribano deCabildo del Pueblo u otro acreditado.
La designación de los puertos y lugares en donde se considerabaconveniente nombrar diputados correspondía al Intendente(Veracruz), o al Comandante General (Guadalajara) a propuesta delConsulado correspondiente 116. Una vez establecidos se debía darcuenta al Rey para su aprobación 117.
En aquellos pueblos en donde no se hubieran nombrado diputados,suplían sus funciones los jueces ordinarios a quienes ocurrieran losdemandantes, si así les convenía. Tanto los jueces ordinarios comolos diputados se debían ajustar en su actuación a lo dispuesto en lasrespectivas cédulas de erección, otorgando las apelaciones para elTribunal de Alzadas.
El Tribunal debía celebrar audiencias los días martes, jueves ysábados de cada semana, transfiriéndose al siguiente cuando cayesenen día festivo. El horario era de las ocho a las diez de la mañana, ohasta más tarde si era necesario. Había en ellas un Escribano queautorizaba los juicios y dos Porteros Alguaciles para cuidar los estra-dos y para hacer las citaciones y diligencias que fueren ocurriendo.Cuando el Prior o un cónsul no podían asistir se debían excusar, de no
116 RC. Veracruz, art. 10 y RC. Guadalajara, art. 10.117 En el caso del Consulado de Guadalajara, contaba en 1796 con diputaciones en Zacatecas,
Durango, Sombrerete, Chihuahua, Villa de Aguascalientes, Real de Colima, pueblos de Sayulay Tepic, para 1821 las tenía en Aguascalientes, Arizpe, Colima, Chihuahua, Saltillo, SantiagoPapasquiaro, Sayula, Sombrerete, San Juan de los Lagos, Tepic, El Pitic y Zacatecas. Ver VarelaVázquez, Enrique, «Pórtico», Tribunal del Consulado en Guadalajara: Real Cédula,Guadalajara, UNED, 1989, pp. 12-13.
ÓSCAR CRUZ BARNEY
84
hacerlo o de no tener una excusa debían pagar una multa de cuatropesos por cada falta.
El parentesco, la sociedad o el tener intereses en el asunto porparte de los jueces con alguno de los litigantes, era impedimento paraasistir y votar en su resolución. En estos casos, así como en el deindisposición o ausencia casual, bastaba la asistencia de los otros dospara hacer audiencia. En el caso de ausencias prolongadas entraba enlugar del ausente su Teniente.
Podían ser recusados con causa legítima y probada el Prior, loscónsules, los diputados y sus colegas, así como los miembros delTribunal de Alzadas. En esos casos, eran suplidos por sus Tenientes opor cualquiera de ellos. En el caso de los Colegas, suplirían los que apropuesta de las partes se nombraren de nuevo.
En los juicios se debía proceder brevemente y siempre con un esti-lo llano, verdad sabida y buena fe guardada, ya que «el verdaderoComerciante debe detestar todos los litigios. Su costo es el menordaño. El mayor consiste en robarle el tiempo, que puede emplearse enbeneficio del público y suyo» 118.
El orden era el siguiente: una vez presentado el litigante en audien-cia pública, exponía breve y sencillamente su demanda indicando laparte contra quien la intentaba. Luego se hacía comparecer a lademandada por medio de un Portero y oídas ambas verbalmente consus testigos y con los documentos que presentaren.
Si los documentos eran de fácil inspección, se procuraba compo-ner a las partes buenamente, proponiéndoles ya sea la transacciónvoluntaria, o bien el compromiso en arbitradores o en amigables com-ponedores. Si las partes solucionaban su controversia por cualquiera
118 Heros, Fernández, Juan Antonio, op. cit., p. 128.
EL ARBITRAJE EN MÉXICO: NOTAS EN TORNO A SUS ANTECEDENTES HISTÓRICOS
85
de estos medios quedaba el pleito concluido. Si no se avenían, sedebía extender en ese mismo acto la diligencia de comparecencia yjuicio verbal, que firmaban ambas partes, posteriormente se les hacíasalir para la votación de los Jueces, empezando siempre el másreciente. Dos votos conformes hacían sentencia, la cual, firmada porlos Jueces con su Escribano y una vez notificada a las partes, se podíaejecutar si su cuantía no superaba los mil pesos fuertes.
Si el asunto era de difícil prueba y alguna de las partes pedíaaudiencia por escrito, se le admitía en memorial firmado junto con losdocumentos que presentare, sin permitirse la intervención de aboga-do 119 y con sólo la respuesta a la demanda en los mismos términos porla otra parte. Estos asuntos se debían resolver dentro de los ocho díassiguientes.
Los jueces del Tribunal del Consulado podrían acudir al dictamende un abogado en aquellos casos que por su complejidad técnico-jurí-dica así lo ameritasen. Para ello contaban con un Asesor titular, quedebía asistir a las audiencias al llamado del Tribunal y rendir su dic-tamen ya sea oralmente o por escrito, según fuera requerido. Podíantambién solicitar el dictamen de los consiliarios más expertos enaquellos asuntos relativos a cuentas, comisiones y demás que fuerenparticularmente complejos o graves y que ameriten un examen espe-cial. En estos casos se debía convocar a los consiliarios a las audien-cias y en ellas exponer su dictamen. Ya con el dictamen se pasaba ala votación de los jueces, sin la presencia de los consiliarios.
En los consulados no se admitían las excepciones tocantes alorden de proceder en la causa «por ser sutilezas del derecho»,
119 Se ordenaba además que, cuando en los Tribunales de primera o de segunda instancia se pre-sentaban escritos, que aunque estuvieran firmados sólo por las partes, pareciera a los jueces quehabían sido elaborados por abogados, no se podían admitir a menos que las partes afirmaranbajo juramento que no había intervenido en ellos letrado alguno. Aun en ese caso se debía dese-char todo lo que oliera a sutilezas y formalidades de derecho, atendiéndose sólo a la verdad ybuena fe.
ÓSCAR CRUZ BARNEY
86
admitiéndose sí las relativas a la decisión y determinación de ella, ensus méritos, verdad en el negocio y defensión de la parte. Se admití-an las excepciones de litis pendencia, cosa juzgada, litis finita,transacción, prescripción y de la innumerata pecunia 120.
En cuanto a los recursos contra las sentencias del Tribunal delConsulado, procedía el recurso de apelación en los asuntos cuyacuantía fuera superior a los mil pesos, solamente de autos definitivoso que tuvieren fuerza de tales. La apelación se tramitaba en elTribunal de Alzadas, compuesto por el Decano de la Audiencia (en elcaso del consulado de Guadalajara) o Intendente (en el caso del con-sulado de Veracruz) y dos colegas.
Los colegas se nombraban por el mismo Decano, Gobernador oIntendente en las apelaciones presentadas, eligiendo uno de los dosque le proponían cada una de las partes. Los candidatos a colega debíanser hombres de caudal conocido, prácticos e inteligentes en lasmaterias de comercio y de buena opinión y fama.
Las apelaciones se debían sustanciar y resolver con un solo trasla-do, sin alegatos ni informes de abogados en un término de quincedías, haciendo sentencia dos votos conformes.
Si la sentencia recurrida se confirmaba por el Tribunal de Alzadas,se procedía a su ejecución sin posibilidad de interponer nuevo recur-so; pero si se revocaba en todo o en parte, se podía suplicar de ella.La suplicación se debía resolver por el mismo Tribunal de Alzadasdentro de los nueve días siguientes, cuya resolución pasaría inmedia-tamente a su ejecución.
Respecto de los negocios ejecutoriados sólo podía interponerse elrecurso de nulidad o injusticia notoria al Consejo de Indias, donde seresolverían conforme a derecho.
120 Hevia Bolaños, Juan de, op. cit., Lib. II, Cap. XV, núm. 41, p. 447.
EL ARBITRAJE EN MÉXICO: NOTAS EN TORNO A SUS ANTECEDENTES HISTÓRICOS
87
La ejecución de las sentencias definitivas y de las demás que pasa-ban en autoridad de cosa juzgada, se hacía por medio del PorteroA1guacil y de los otros Ministros que al efecto nombraban el Prior ylos cónsules, despachando para ello los mandamientos que se requirie-sen, y los exhortos a los demás Jueces y Justicias que fuere necesario.
En los casos de conflicto de jurisdicción entre el Tribunal delConsulado y cualquier otro tribunal o juez sobre el conocimiento dealguna causa, se debía procurar terminar el problema amigablementeen una o dos conferencias, o por medio de mutuos oficios dictadossiempre con la debida urbanidad y moderación, y suspendiéndoseentre tanto todo procedimiento por una y otra jurisdicción. Si no sepodía terminar el conflicto dentro de tres o cuatro días, los autos deambas jurisdicciones se remitían entonces al Regente de la Audiencia(en el caso de Guadalajara) o al Virrey (en el caso de Veracruz) en esemismo día cuarto, o en el siguiente a más tardar, para que con vistade ellos y de los fundamentos que cada jurisdicción expusiera, decla-re dentro de los tres días siguientes la jurisdicción que debía conocery ser tenida por competente, con absoluta inhibición de la otra.
Si el tribunal o juez con quien ocurría el conflicto estaban fuera dela ciudad, y a distancia tal que fuera imposible terminarla en los cua-tro días fijados, se tenía por término improrrogable el necesario paradirigirse mutuamente cuatro oficios, dos de cada parte, de manera talque la jurisdicción que ponía el cuarto oficio, remitía con la mismafecha sus autos al Regente de la Audiencia o al Virrey en su caso, avi-sándolo así a la otra jurisdicción para que remitiera los suyos, y resol-ver la disputa dentro de los tres días ya señalados 121.
121 RC. Veracruz, arts. 3-18 y RC. Guadalajara, arts. 3-18; Ver sobre el tema a VeytiaLinaje, Joseph de, Norte de la contratación de las Indias Occidentales, Sevilla, porJuan Francisco de Blas, 1672, ed. facsímil, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales delMinisterio de Hacienda, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, 1981, Lib. I, Cap.XVII, núm. 1.
ÓSCAR CRUZ BARNEY
88
En el siglo XIX, con la Constitución de Cádiz de 1812 se estable-ció, al tratar de la administración de justicia en lo civil, en su artícu-lo 280 que no se podría privar a ningún español del derecho de resol-ver sus diferencias por medio del arbitraje, cuyo laudo se ejecutaría,de acuerdo con el artículo 281, si las partes al hacer el compromisoarbitral no se hubiesen reservado el derecho a apelar.
IV. DERECHO NACIONALEn el siglo XIX, México no solamente ha sido proclive a la insti-
tución del arbitraje y lo ha recogido en diversos ordenamientos inter-nos, sino que forma parte de diversas convenciones internacionalestanto multilaterales como bilaterales de carácter público, y ha recu-rrido a él para dilucidar problemas que se le han venido presentandoa través de su vida como país independiente a partir de 1821.
1. Arbitraje CivilLa Constitución de Cádiz de 19 de marzo de 1812 continuó vigen-
te en el México independiente, hasta la elaboración del ReglamentoPolítico Provisional del Imperio Mexicano de 18 de diciembre de1822, aprobado en el mes de febrero de 1823, quedando en vigor lasleyes, órdenes y decretos promulgados anteriormente hasta el 24 defebrero de 1821 en cuanto no pugnasen con el propio Reglamento.
En su artículo 55 estableció que la facultad de aplicar las leyes alos casos particulares que se controvierten en juicio, correspondeexclusivamente a los tribunales erigidos por ley. En todo lo relativo alorden, sustanciación y trámites del juicio, desde la conciliación enadelante, se arreglarían los alcaldes, jueces de letras y tribunales desegunda instancia al Reglamento de las audiencias y juzgados de pri-mera instancia de 9 de octubre de 1812, con algunas reservas encuanto al examen de testigos y audiencias de nulidades.
En el citado Reglamento de 1812 se consigna el oficio de conci-liadores de los alcaldes constitucionales de los pueblos, asociados con
EL ARBITRAJE EN MÉXICO: NOTAS EN TORNO A SUS ANTECEDENTES HISTÓRICOS
89
dos hombres buenos, nombrados uno por cada parte. La providenciade conciliación se debía asentar en un libro con el título de determi-naciones de conciliación. De no conciliarse las partes, se asentaría enel libro 122.
En la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos del4 de octubre de 1824 se rescata en su artículo 156 la disposición de laConstitución de Cádiz en el sentido de que «a nadie podrá privarsedel derecho de terminar sus diferencias por medio de jueces árbitros,nombrados por ambas partes, sea cual fuere el estado del juicio».
Las Bases Constitucionales del 23 de octubre de 1835 no contie-nen disposición alguna al respecto. Las Siete Leyes Constitucionalesdel 30 de diciembre de 1835 establecieron en la Quinta LeyConstitucional, artículo 39, que todos los litigantes tienen derechopara terminar, en cualquier tiempo, sus pleitos civiles o criminales,sobre injurias puramente personales, por medio de jueces árbitros,cuya sentencia sería ejecutada conforme a las leyes. Para entablarcualquier pleito civil o criminal sobre injurias puramente personalesdebía intentarse previamente la conciliación.
En las Bases para la Organización Política de la RepúblicaMexicana del 12 de junio de 1843 se repite la disposición de la QuintaLey Constitucional en sus términos 123.
Con el Acta Constitutiva y de Reformas del 21 de mayo de 1847 yel restablecimiento de la Constitución Federal de los Estados UnidosMexicanos de 1824 volvió a estar en vigor el artículo 156 ya mencio-nado, hasta la expedición de las Bases para la administración de la
122 Reglamento de las audiencias y juzgados de primera instancia de 9 de octubre de 1812, enDublán, Manuel, y Lozano, José María, Legislación mexicana o colección completa de las dis-posiciones legislativas expedidas desde la independencia de la república, México, Ed. oficial,Imprenta del Comercio, 1876, tomo I, núm. 102, Cap. III, art. 1.
123 Arts. 185-186.
ÓSCAR CRUZ BARNEY
90
República hasta la promulgación de la Constitución, de 22 de abrilde 1853 que terminaron con el sistema federal.
En 1856, Ignacio Comonfort expidió el Estatuto OrgánicoProvisional de la República Mexicana que estuvo vigente hasta laConstitución de 1857 y que se basaba en la Constitución de 1824 y enlas Bases Orgánicas de 1843. No contiene disposición alguna respec-to al arbitraje.
El 5 de febrero de 1857 se juró la Constitución Política de laRepública Mexicana, en ella no aparece disposición alguna relativa alarbitraje. Lo mismo ocurre en la Constitución de 1917.
Tampoco encontramos referencia alguna en el EstatutoProvisional del Imperio Mexicano de 10 de abril de 1865.
Previa a la codificación, y como ya señalamos, las disposicionesdel derecho castellano e indiano en materia de arbitraje se mantuvie-ron vigentes en México. Así, en obras como el Nuevo FebreroMexicano 124 y el Novísimo Sala Mexicano 125, se trata el tema del arbi-traje. Con base en las Leyes de Estilo, Siete Partidas, la Nueva, laNovísima Recopilación y la Curia Philipica se define al compromiso,como «un convenio en que los litigantes dan facultad á una ó mas per-sonas para que decidan sus controversias y pretensiones», pudiendocomprometer en árbitros todos aquellos que pueden contratar y pare-cer en juicio. Asimismo, quienes tienen prohibido comparecer en jui-cio, están impedidos para comprometer en árbitros.
124 Nuevo Febrero Mexicano. Obra completa de jurisprudencia teórico-práctica, dividida en cuatrotomos: en el primero y segundo se trata de la parte teórica; en el tercero de las sustanciacionesde todos los juicios y de todos los tribunales establecidos en la República; y en el cuarto delderecho administrativo, México, Mariano Galván Rivera, impreso por Santiago Pérez, tomo III,1851, pp. 34-39.
125 Novísimo Sala Mexicano, o ilustracion al Derecho real de España, con las notas del Sr. Lic. D.J. M. Lacunza. Edición corregida y considerablemente aumentada con nuevas anotaciones yrefundiciones, relativas a las reformas que ha tenido la legislación de México hasta el año de1870, por los señores don Manuel Dublán y don Luis Méndez, abogados de los Tribunales de laRepública, México, Imprenta del Comercio, 1870, tomo I, pp. 265-275.
EL ARBITRAJE EN MÉXICO: NOTAS EN TORNO A SUS ANTECEDENTES HISTÓRICOS
91
El menor de catorce años que tiene curador si se compromete enárbitros sin su autorización y después no quiere cumplir la sentenciaarbitral aunque hubiere dado fiadores y se imponga una pena, no estáobligado a cumplir el laudo, pagar la fianza o a cumplir la pena.
El Compromiso arbitral se puede hacer antes de la controversia ouna vez surgida ésta y estando presente ante los jueces superiores oinferiores, habiendo o no sentencia y aunque estuviere basada enautoridad de cosa juzgada, sabiéndolo los interesados.
Respecto de los árbitros se mantiene la división tradicional de lasPartidas. Pueden ser árbitros de derecho o arbitradores y que no resul-tando del compromiso si se han nombrado unos u otros, se presumeque son arbitradores
Los árbitros deben determinar el negocio con arreglo a las leyes,del mismo modo que si fuesen jueces ordinarios, oyendo y recibien-do pruebas, razones y defensas. Los arbitradores son amigos comu-nes o unos amigables componedores con facultad para oír las razonesde los interesados, avenirlos y componerlos, según les parezca, sinobservar el orden judicial.
Puede ser árbitro y arbitrador el menor de 25 años, sabiendo los liti-gantes que no los tiene. La mujer, señora de vasallos puede ser árbitra ensu territorio y arbitradora aunque no lo sea, pero estando casada requierelicencia de su marido. El clérigo puede ser árbitro y arbitrador, pero no elmudo, sordo, ciego, fatuo, religioso, esclavo e infame. No pueden ser árbi-tros ni el Presidente de la Suprema Corte, ni los ministros, ni el fiscal 126.
Los árbitros no están obligados a determinar el negocio cuando,habiendo aceptado el encargo, los interesados inician juicio aparte ocomprometen el pleito con otro u otros árbitros o los maltratan, o bien
126 Bases para el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de 14 de febrero de 1826, en Dublán,Manuel, y Lozano, José María, Legislación mexicana o colección completa de las disposicioneslegislativas expedidas desde la independencia de la república, México, Ed. oficial, Imprenta delComercio, 1876, tomo I, núm. 466.
ÓSCAR CRUZ BARNEY
92
cuando alguno de ellos tiene que ir a alguna comisión de Estado o desu consejo, o tienen necesidad de cuidar de su hacienda sin poderloexcusar, o cuando por enfermedad se haya imposibilitado de conocerde él. Cuando los árbitros no estén acordes en la resolución de la con-troversia, pueden las partes nombrar un tercero, valiendo lo que dosde tres resuelvan.
Cabe la recusación del árbitro o de los árbitros si después de nom-brado alguno de los interesados se enemistó con él o ellos, o sabe ypuede probar que la contraparte lo sobornó. En estos casos puede laparte afectada solicitar al juez ordinario les prohíba conocer del nego-cio. No pueden ser recusados ni los árbitros ni el tercero sino porcausa justa, originada y sabida después del nombramiento, probadaante el juez ordinario y declarada por tal.
El laudo debe dictarse en el lugar señalado por las partes y en sudefecto en aquél en que se comprometieron en árbitros. En cuanto alplazo, el laudo debe dictarse en el tiempo fijado por las partes, nohaciéndolo se entiende el de tres años desde el día de su aceptación.
De la sentencia de los árbitros cabe solicitar la apelación del agra-viado. De la sentencia de los arbitradores cabe solicitar la reducciónde sus términos a albedrío de buen varón o bien la nulidad.
La sentencia consentida por las partes por no haber apelado o pedi-do reducción de ella en tiempo hábil, trae aparejada ejecución. Lomismo si el compromiso se contrajo por instrumento público y sedictó en término.
A partir de la codificación, la materia arbitral civil se regula en losCódigos de Procedimientos Civiles de 1872 127, 1880 y 1884 128.
127 Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y el Territorio de la Baja California,México, Imprenta del Gobierno, en Palacio, 1872.
128 Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal y Territorio de la Baja California,México, Imprenta de Francisco Díaz de León, 1884.
EL ARBITRAJE EN MÉXICO: NOTAS EN TORNO A SUS ANTECEDENTES HISTÓRICOS
93
Pablo Zayas, comentando al Código de 1872 entendía por arbitra-je «la facultad que dos ó mas personas confieren á particulares sinautoridad judicial, para que conozcan y decidan sus controversias.Por eso la discusión del negocio ante estas personas sin jurisdicciónpública, se llama juicio arbitral» 129.
El arbitraje es abordado en dichos códigos prácticamente de lamisma manera, aunque con algunas diferencias que señalaremos encada caso, tomando como base el Código de 1872 130. En el Código deProcedimientos Civiles para el Distrito Federal y el Territorio de laBaja California de 1872 trata del tema el Título XII «Del JuicioArbitral», dividido en siete capítulos y abarcando de los artículos1273 a 1379; en el Código de Procedimientos Civiles de 1880 131 seaborda en el Título XII «Del Juicio Arbitral», dividido en siete capí-tulos, mientras que en el Código de Procedimientos Civiles delDistrito Federal y Territorio de la Baja California de 1884 trata elCapítulo V, «Del Juicio Arbitral», dividido en siete secciones que vande los artículos 1240 al 1343.
Los tres códigos dividen el tema en los siguientes capítulos osecciones:
I. De la constitución del compromiso;II. De los que pueden nombrar y ser árbitros;III. De los negocios que pueden sujetarse al juicio arbitral;IV. De la sustanciación del juicio arbitral;
129 Zayas, Pablo, Tratado elemental de procedimientos en el ramo civil conforme al Código pues-to en vigor en el Distrito Federal el 15 de Setiembre de 1872, México, Neve HermanoImpresores, 1872, tomo II, p. 3.
130 Es importante consultar para este punto el Proyecto de Reformas del Código de ProcedimientosCiviles del Distrito Federal y Territorio de la Baja California formado por la Comisión nom-brada al efecto por el Supremo Gobierno, en cumplimiento del decreto de 9 de abril de 1875,México, Imprenta del Comercio, 1876.
131 Código de Procedimientos Civiles, 15 de septiembre de 1880, en Dublán, Manuel, y Lozano,José María, Legislación mexicana o colección completa de las disposiciones legislativas expe-didas desde la independencia de la república, México, Ed. oficial, Imprenta del Comercio,tomo XV, pp. 77-230.
ÓSCAR CRUZ BARNEY
94
V. De la sentencia arbitral;VI. De los recursos en el juicio de árbitros; VII. De los arbitradores.
1. De la Constitución del CompromisoSostiene Zayas que «como toda la fuerza del arbitrage viene de la
voluntad de los contendientes, ya para obligarse mutua y recíproca-mente entre sí, ya con relación á los árbitros, para determinar su facul-tad, era preciso que esta voluntad estuviese eficazmente expresada conla solemnidad de un verdadero contrato, que evitara otra nueva cues-tion sobre el compromiso...» 132, de ahí que en cuanto a la constitucióndel compromiso arbitral, se establezca que las partes tienen derecho asujetar sus diferencias al juicio arbitral, antes, durante 133 y después deque haya sido sentenciado el juicio, pudiendo celebrar el compromiso,que deberá hacerse en escritura pública siempre que el interés pase de500 pesos, si es menor se deberá hacer ante tres testigos.
La escritura de compromiso debe contener:
1. Los nombres de los que la otorgan.2. Su capacidad para obligarse.3. El carácter con que contraen.4. Su domicilio.5. Los nombres y domicilio de los árbitros.6. El nombre y domicilio del tercero, o de la persona que haya de
nombrarle y la manera de hacer el nombramiento.7. La manera de suplir las faltas de los árbitros y del tercero, y la
persona que haya de nombrar a éste en caso necesario.8. El negocio o negocios que se sujetan al juicio arbitral.9. El plazo en que los árbitros y el tercero deben dar su fallo.
132 Zayas, Pablo, op. cit., pp. 5-6.133 El Código de 1872 no preveía la celebración del compromiso durante el juicio, posibilidad
incluida por el Proyecto de Reformas, p. 321 y reflejado en los Códigos de 1880, arts. 1238 y1333; y de 1884, arts. 1274 y 1241, respectivamente.
EL ARBITRAJE EN MÉXICO: NOTAS EN TORNO A SUS ANTECEDENTES HISTÓRICOS
95
10. El carácter que se dé a los árbitros.11. La forma a que deben sujetarse en la sustanciación.12. La manifestación de si se renuncian los recursos legales, expre-
sando terminantemente cuáles sean los renunciados.13. El lugar donde se ha de seguir el juicio y ejecutarse la sentencia. 14. La fecha del otorgamiento.
El compromiso legalmente contraído no puede revocarse sino decomún acuerdo y las obligaciones impuestas por él, son transmisiblesa los herederos, quienes aunque fueren menores deben sujetarse a ladecisión arbitral. La falta de cualquiera de las anteriores condicionesanula el compromiso, pudiendo reclamarse dicha nulidad ante los árbi-tros, previamente a la contestación de la demanda. Una vez presentadala reclamación, los árbitros deberán remitir los autos al juez ordinariodesignado para la ejecución de la sentencia, a fin de que sustanciado elincidente respectivo, dicte la resolución correspondiente 134.
El compromiso produce las excepciones de incompetencia y litis-pendencia, si durante él es promovido el mismo negocio ante un tri-bunal ordinario. Por otra parte, la prescripción se interrumpe desde lafirma del compromiso arbitral, pero si el arbitraje no se concluye porcausas independientes de la voluntad del prescribiente, el tiempotranscurrido desde la fecha del compromiso hasta la suspensión sedebe computar en el período legal.
La confesión y demás pruebas rendidas ante el o los árbitros tie-nen el mismo valor que las hechas ante el juez competente, siempreque se trate del mismo negocio y ante las mismas partes. Los árbitrosdeben recibir personalmente todas las pruebas. En el caso de la expe-dición de exhortos y la compulsa de documentos de los protocolos yarchivos, ésta se debe hacer por el juez ordinario, a quien los árbitrossolicitarán de oficio la práctica de esas diligencias.
134 Este último párrafo corresponde al artículo 1242 del Código de 1880 y 1245 del Código de1884. Cabe señalar que en proyecto de reformas únicamente se añadía la frase: «cuya nulidadno puede pedirse después de sentenciado el negocio».
ÓSCAR CRUZ BARNEY
96
En cuanto al número de árbitros, éste podía ser único o bien «unoo más por cada parte». En caso de que se encargara a los árbitros ladesignación del tercero, debían designarlo en la primera sesión de tra-bajo, mientras que si el nombramiento recae en otra u otras personaso si las partes se reservan el mismo, debe hacerse antes de la primerasesión de los árbitros. Tanto los árbitros como el tercero deben acep-tar su nombramiento ante notario, y no habiéndolo, ante dos testigos,dentro de los seis días siguientes a aquél en que se hizo saber el nom-bramiento al último árbitro; ocurrirá lo mismo tratándose del tercero.Si pasados los seis días los árbitros no han manifestado su aceptación,el nombramiento se considera aceptado.
Cuando las personas que deben hacer el nombramiento de los árbi-tros no se ponen de acuerdo, corresponde al juez (de primera instan-cia, menor o de paz, añaden los Códigos de 1880 y 1884, según lacuantía del negocio, dentro de tres días), no debiendo nombrar a nin-guno de los que hayan sido ya propuestos.
Cuando se deba reemplazar al tercero, el plazo para su nombra-miento es de seis días contados a partir de que las partes hayan sidonotificadas de la necesidad de su nombramiento.
En el caso de que un árbitro no acepte el nombramiento, la parteque lo nombró tiene seis días para hacer una nueva designación, en sudefecto le corresponde al juez respectivo. Si ninguno de los árbitrosacepta y las partes no hacen nuevos nombramientos dentro del térmi-no ya señalado, caduca el compromiso.
Una vez aceptado el compromiso, los árbitros y en su caso el ter-cero, quedan obligados a desempeñar el encargo y las partes y el juez,a instancia de éstas, pueden compelerlos a cumplir con su tarea con-forme al compromiso arbitral. Si a pesar del apremio judicial los árbi-tros se niegan a cumplir con el encargo, se les debe imponer unamulta equivalente al cinco por ciento del interés del pleito, siendoademás responsables de los daños y perjuicios. Lo anterior constitu-ye una causa de caducidad del compromiso arbitral.
EL ARBITRAJE EN MÉXICO: NOTAS EN TORNO A SUS ANTECEDENTES HISTÓRICOS
97
Cuando solamente uno de los árbitros o el tercero se niega adesempeñar el encargo, deberá ser sustituido conforme al compromi-so, si la parte que deba nombrarlo no lo hace, corresponde al juez elnombramiento. Cuando el nombramiento corresponda a ambas partesy se nieguen a hacerlo, caducará el compromiso.
En cuanto al término para dictar el laudo arbitral, éste será el fija-do por las partes, pudiendo prorrogarlo de común acuerdo y por escri-to. El término se cuenta para los árbitros desde el día siguiente a aquélen que el último de ellos aceptó el encargo, para el tercero, desde elsiguiente a aquél en que se le entregaron los autos con los respectivosfallos. Establecen los ordenamientos procesales que respecto de lostérminos del juicio arbitral, se deben observar las reglas comunesestablecidas para los términos judiciales.
II. De los que pueden nombrar y ser árbitrosPueden comprometer en árbitros un asunto todos aquellos que
estén en pleno ejercicio de sus derechos civiles, en el caso de la mujercasada, ésta requiere del permiso de su marido o del juez para hacer-lo. En el caso de los tutores, requieren de aprobación judicial tantopara comprometer en árbitros, como para nombrar a los mismos enlos negocios de los menores.
Los apoderados requieren de cláusula especial para poder com-prometer en árbitros los negocios de sus poderdantes. Los ayunta-mientos y directores o administradores de establecimientos públicosrequieren de la autorización del gobierno general en el Distrito y delJefe Político en el caso de California para sujetar a juicio arbitral losnegocios de su cargo.
Los síndicos de los concursos requieren por su parte del acuerdounánime de los acreedores para comprometer en árbitros. Los albace-as requieren el correspondiente de los herederos para comprometerlos negocios de la testamentaría o del intestado.
ÓSCAR CRUZ BARNEY
98
Se mantiene la distinción de las Siete Partidas en cuanto a los árbi-tros de derecho y a los arbitradores o amigables componedores. Losárbitros de derecho son aquellos que se sujetan estrictamente a la leyen la decisión de los negocios que se les someten. Los arbitradoresson los que deciden confor1ne a su conciencia y a la equidad, sinsujetarse a las prescripciones y formalidades de la ley.
Respecto de quiénes pueden ser árbitros, en principio pueden serárbitros todos aquellos que se hallen en pleno ejercicio de sus dere-chos civiles, a excepción de los magistrados, jueces, representantesdel Ministerio Público y secretarios de tribunales y juzgados, a lo queañadirán los Códigos de 1880 y 1884, «los magistrados, fiscales yjueces propietarios en ejercicio, y los interinos y suplentes cuando losean por más de tres meses... lo mismo se entenderá de cualesquieraotros empleados de la administración de justicia» 135. En el caso deque durante la vigencia del encargo uno de los árbitros obtuviesealguno de los empleos señalados, cesará inmediatamente en su encar-go y deberá ser reemplazado. También se deberá reemplazar al árbi-tro que fallezca durante el procedimiento arbitral.
En caso de presentarse la necesidad de reemplazar a un árbitro, sesuspenderán los términos durante el tiempo que transcurra hasta elnuevo nombramiento. Asimismo, si fallece uno de los interesados sesuspenderán los términos mientras la testamentaría o el intestadotienen representante legítimo.
III. DE LOS NEGOCIOS QUE PUEDEN SUJETARSE ALJUICIO ARBITRAL
Pueden comprometerse en árbitros todos los negocios civiles, seacual fuere la acción en que se funden, en caso de ser dos o más nego-cios, deberán especificarse exactamente en el compromiso.
135 Art. 1315 del Código de 1872 y 139 y 1282 del Código de 1884.
EL ARBITRAJE EN MÉXICO: NOTAS EN TORNO A SUS ANTECEDENTES HISTÓRICOS
99
No pueden comprometerse en árbitros:
1. El derecho de recibir alimentos, pero no los alimentos vencidos.2. Los negocios de divorcio, salvo en cuanto a la separación de bie-
nes y las diferencias puramente pecuniarias.3. Los negocios de nulidad del matrimonio.4. Los concernientes al estado civil de las personas, salvo los dere-
chos pecuniarios que de la filiación, legalmente declarada pudie-ren deducirse 136.
5. La responsabilidad criminal, pero sí la civil que resulte del delito.6. Los demás casos en que lo prohíba expresamente la ley.
A este respecto comenta Zayas que como la base fundamental delarbitraje es la libertad del individuo para disponer libremente de susbienes y derechos, y el sujetarse al parecer u opinión de personas quecarecen de jurisdicción pública equivale a una renuncia de los recur-sos ordinarios, motivo por el que se equipara al arbitraje a una espe-cie de transacción, la ley prohíbe sacar del conocimiento de los jue-ces ordinarios todos aquellos asuntos en que no cabe precisamente latransacción, de ahí la prohibición de someter al arbitraje el derecho arecibir alimentos y otros más 137.
IV. DE LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO ARBITRALDe inicio se establece que las partes no pueden dejar a la voluntad
de los árbitros la sustanciación del juicio. En el compromiso arbitralal señalar la forma en que debe sustanciarse el juicio las partes lodeben hacer de manera pormenorizada y en caso de duda los árbitrosdeben sujetarse a las reglas del juicio común (ordinario, señalará elCódigo de 1884). En este sentido, los jueces ordinarios están obli-gados a impartir el auxilio de su jurisdicción a los árbitros o al ter-cero, cuando lo soliciten de conformidad con las facultades que les
136 Arts. 331 del Código Civil de 1870 y 307 del Código Civil de 1884.137 Zayas, Pablo, op. cit., p. 12.
ÓSCAR CRUZ BARNEY
100
conceden el compromiso arbitral y las disposiciones legales aplica-bles. Cabe señalar que es competente para todos los actos relativos aljuicio arbitral y para la ejecución de la sentencia el juez designado enel compromiso.
Los árbitros deben proceder siempre unidos en toda la sustanciacióndel procedimiento y en caso de discordia se deberá llamar al tercero,sujetándose además a las disposiciones del juicio ordinario en lo que nohubiese sido modificado por las partes. Los árbitros deben actuar conescribano (secretario que ha de ser abogado o notario, señala el Códigode 1884) y en su falta con testigos de asistencia. Añade el Código de1884 que secretario y testigos deben ser nombrados por los árbitros sien el compromiso arbitral no se dispone otra cosa, aclarando que enningún caso podrá intervenir persona empleada en algún juzgado 138.
Las actuaciones deben hacerse en el papel sellado o timbradocorrespondiente 139 y pueden hacerse en cualquier día y a cualquierhora, a no ser que en el compromiso arbitral se les hubiere impuestoel deber de sujetarse estrictamente a la forma de los juicios ordina-rios. En cuanto a los términos, las partes pueden señalarlos para dic-tar el laudo, las excepciones, las pruebas, las tachas, los alegatos ysentencias. En caso de que el término no fuese bastante, los árbitrospodrán dictar un auto notificando a las partes la necesidad de contarcon la prórroga en cuestión, a fin de que manifiesten su consenti-miento, siendo los árbitros responsables de los daños y perjuicios sila petición se hiciere después de la citación para sentencia. En caso denegativa de cualquiera de las partes y no siendo moralmente posibleobrar dentro del término se debe dar por concluido el compromiso.
Los árbitros solamente pueden conocer de los incidentes sin cuyaresolución no fuere posible decidir el negocio principal. El resto deincidentes solamente pueden conocerse con autorización de las partes.
138 Código de 1872, art. 1324, Código de 1884, art. 1290.139 Sellado en el Código de 1872 y en el Código de 1880, y Timbrado en el de 1884.
EL ARBITRAJE EN MÉXICO: NOTAS EN TORNO A SUS ANTECEDENTES HISTÓRICOS
101
Los árbitros pueden decidir si la controversia sometida a su juicioes arbitrable o no de acuerdo con la ley, mas no pueden decidir sobrela validez o nulidad del compromiso o de su nombramiento. Cabedestacar que pueden conocer de las excepciones perentorias, pero node la reconvención, sino en el caso en que se oponga como compen-sación hasta la cantidad que importe la demanda.
Pueden asimismo condenar en costas, daños y perjuicios a las par-tes, sin embargo, no están posibilitados para imponer multas y engeneral deben ocurrir al juez ordinario para toda clase de apremio.
Los árbitros están facultados, para mejor proveer en el juicio ydentro del término fijado en el compromiso arbitral para fallar a:
1. Decretar que se traiga a la vista cualquier documento que creanconveniente para esclarecer el derecho de las partes.
2. Exigir la confesión judicial a cualquiera de los litigantes sobre loshechos que estimen de influencia en la cuestión y no resulten pro-bados esta facultad no se concede en el Código de 1884, art. 129.
3. Decretar la práctica de cualquier reconocimiento o avalúo queconsideren necesario.
4. Traer a la vista cualesquiera autos que tengan relación con elJuicio.
5. Nunca concluye el término para el árbitro, quien aun después de lacitación para sentencia o de la vista, puede recibir todas las prue-bas que considere necesarias para la aclaración de los hechos.
Si durante la sustanciación del procedimiento arbitral ocurriese unincidente criminal, los árbitros deberán dar conocimiento al juezcompetente con testimonio autorizado de las constancias respectivas.
Tanto los árbitros como el tercero son recusables por las mismascausas que los demás jueces, siempre que fueren posteriores al com-promiso arbitral. Cabe señalar que los árbitros son responsables con-forme al Código Penal en los casos en que lo son los demás jueces.Los árbitros pueden, una vez aceptado el encargo, excusarse:
ÓSCAR CRUZ BARNEY
102
a) por enfermedad comprobada que les impida desempeñar su oficioen el término fijado por las partes;
b) por ausencia justificada y necesaria; yc) cuando por causas imprevistas tengan indeclinable necesidad de
atender a sus negocios y esto les impida desempeñar el encargo.
Tanto de las recusaciones como de las excusas de los árbitros escompetente para conocer el juez ordinario, conforme a derecho y sinulterior recurso.
En cuanto a la remuneración de los árbitros, éstos podrán cobrarlos derechos que el arancel les señale.
V. DE LA SENTENCIA ARBITRALEl compromiso arbitral podrá declararse por terminado por los
árbitros:
1. Cuando las partes así lo hayan convenido, exponiéndolo porescrito.
2. Cuando haya legal confusión de derechos, mas no cuando hayasubrogación.
La sentencia debe pronunciarse dentro del término fijado en elcompromiso, pues al hacerlo fuera de dicho término la sentencia dic-tada es nula. Si pasa el término sin que se dicte la sentencia, el com-promiso queda sin efecto, siendo responsables los árbitros por losdaños y perjuicios resultantes y añaden el Proyecto de Reformas y losCódigos de 1880 y 1884: «si ellos tuvieron culpa en la demora» 140.Además, los árbitros están obligados a dictar el laudo conforme aderecho y en caso de estar conformes, su decisión tiene el carácter desentencia definitiva. En casos de discordia, corresponde al terceropronunciar su sentencia sin obligación de sujetarse a alguno de losvotos de los árbitros.
140 Código de 1872, art. 1354, Código de 1884, art. 1320.
EL ARBITRAJE EN MÉXICO: NOTAS EN TORNO A SUS ANTECEDENTES HISTÓRICOS
103
El laudo arbitral se debe notificar por el secretario o por los testi-gos de asistencia a las partes dentro de las cuarenta y ocho horassiguientes a haber sido dictado, lo mismo se debe hacer en caso dediscordia con los votos de los árbitros, pasándose los autos al tercero.
Para la ejecución del fallo se deberán pasar la sentencia y los autosal juez ordinario, lo mismo en el caso de autos y decretos. Si las par-tes estuviesen conformes o bien si existe la renuncia a todos los recur-sos, el juez deberá mandar ejecutar la sentencia. En caso de existiralgún recurso conforme a derecho lo debe admitir y remitir los autosal tribunal superior, sujetándose en todos sus procedimientos a lo dis-puesto para los juicios ordinarios, tal y como lo señalan el Proyectode Reformas y los Códigos de 1880 y 1884 141.
VI. DE LOS RECURSOS EN EL JUICIO DE ÁRBITROSLos recursos son tramitados conforme a las reglas establecidas
para los que se entablan en los tribunales ordinarios 142 y en caso dehaberse establecido una pena convencional por su interposición, lamisma deberá ejecutarse sin excusa antes de la admisión del recurso.Conocerán de los mismos los tribunales ordinarios, salvo, señala elCódigo de 1884 en su artículo 1333, que las partes hubieren nombra-do árbitros para la segunda instancia y en el caso del recurso de casa-ción del que siempre deberá conocer el tribunal ordinario.
Cuando exista la renuncia expresa a todos los recursos legales,ninguno podrá ser admitido, si solamente se renunció a algunos obien a ninguno, se pueden admitir cuando, atendido el interés del plei-to, deban admitirse en los tribunales ordinarios conforme a derecho.
141 Código de 1872, art.1359, Proyecto de Reformas, p. 323, Código de 1880, art. 1322 y Códigode 1884, art. 1325.
142 Los recursos en el Código de 1872 son los de aclaración, revocación, apelación, denegada ape-lación, súplica, denegada súplica y casación. En el Código de 1884 son los de aclaración, revo-cación, apelación, denegada apelación y casación.
ÓSCAR CRUZ BARNEY
104
En todo caso, aun cuando se hubiere renunciado a todo recursocabrá el de casación, por infracción a las reglas de sustanciación fija-das por las partes o por la ley. Tanto en el Proyecto de Reformas comoen los Códigos de 1880 y 1884 se establece: «Aun cuando se hayarenunciado todo recurso, no se tendrá por excluido el de casación,siempre que la sentencia no se haya arreglado á los términos del com-promiso, ó que se haya negado á las partes la audiencia, la prueba ólas defensas que pretendieren hacer, establecidas por el compromisoó por la ley, en defecto de estipulación expresa» 143.
El Código de 1870 establecía en su artículo 1365 que tambiénhabría siempre lugar a la aclaración de la sentencia, recurso que sedebía entablar ante el juez ordinario quien devolvería los autos a losárbitros para los efectos legales. El Proyecto de Reformas no toca elcitado artículo. En el artículo 1328 del Código de 1880 y 1330 delCódigo de 1884 se modifica lo relativo a la procedencia de dichorecurso, señalándose únicamente que deberá entablarse ante losmismos árbitros.
VII. DE LOS ARBITRADORESLos Códigos procesales dedican la última parte del espacio dedi-
cado al arbitraje al tema de los arbitradores. De inicio se establece quelas reglas establecidas para los árbitros son aplicables a los arbitradorescon las siguientes excepciones:
1. Si el interés del pleito no pasa de quinientos pesos, el compromi-so puede otorgarse por escrito privado ante tres testigos 144;
2. Los concursos, testamentarías, intestados y demás negocios en quese interesen menores o establecimientos públicos no pueden sujetarseal juicio de arbitradores;
143 Código de 1872, art. 1364, Proyecto de Reformas, pp. 323-324, Código de 1880, art. 1327,Código de 1884, art. 1329.
144 Esta disposición no se encuentra en el Código de 1884 dentro de la sección de los arbitradores,sino en el artículo 1243 al tratar del compromiso arbitral.
EL ARBITRAJE EN MÉXICO: NOTAS EN TORNO A SUS ANTECEDENTES HISTÓRICOS
105
3. Los arbitradores no están obligados a sujetarse a los preceptoslegales para la sustanciación del juicio, pero, añade el artículo1336 del Código de 1880 y 1337 del Código de 1884 «llevarán susactuaciones en el papel timbrado correspondiente»;
4. No obstante lo anterior, los arbitradores deberán recibir las prue-bas, oír los alegatos y citar para sentencia, y añaden tanto elProyecto de Reformas como el artículo 1337 del Código de 1880y 1338 del Código de 1884 «salvo lo estipulado por las partes enel compromiso».
5. Los arbitradores solamente son responsables en los casos en queno se sujeten a lo prevenido en materia de admisión de pruebas,alegatos y citación para sentencia.
6. Los arbitradores no tienen obligación de fallar conforme a lasleyes, pudiendo hacerlo según los principios de equidad.
7. De los laudos de los arbitradores no caben más recursos que losque las leyes conceden respecto de las demás sentencias y añadentanto el Proyecto de Reformas como el artículo 1340 del Códigode 1880 y 1341 del Código de 1884.
8. Si el interés del pleito pasare de quinientos pesos, pero no de mil,se observará respecto de los recursos que no se hubieren renun-ciado lo dispuesto para los juicios verbales 145; y
9. La sentencia de los arbitradores produce los mismos efectos que lade los árbitros y en su ejecución se deberá proceder de la mismaforma.
Posteriormente y ya en el siglo XX y con la expedición del CódigoCivil para el Distrito y Territorios Federales en Materia Común ypara Toda la República en Materia Federal de 1928, se formuló unnuevo Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal quese publicó en el Diario Oficial de la Federación del primero al vein-tiuno de septiembre de 1932, iniciando su vigencia el primero deoctubre de ese mismo año.
145 De los juicios verbales trata el Código de 1872 en los artículos 1079 a 1145, el Código de 1884lo hace de los artículos 1071 a 1130.
ÓSCAR CRUZ BARNEY
106
2. Arbitraje ComercialEn materia de arbitraje comercial, debemos tener presente que una
vez consumada la independencia de México, las Ordenanzas deBilbao se constituyeron en el cuerpo de leyes de comercio que rigióal país, con excepción de lo relacionado con la organización de losconsulados, pues éstos fueron suprimidos por decreto del 16 deoctubre de 1824.
Se dispuso en 1824 que los pleitos que se suscitaren en territoriosfederales en materia mercantil se determinarían por los alcaldes o jue-ces de letras en sus respectivos casos, asociados con dos colegas queescogerían entre cuatro propuestos por las partes, arreglándose segúnlas leyes vigentes en la materia.
El Reglamento Político Provisional del Imperio Mexicano de 18de diciembre de 1822 en su artículo 58 estableció que mientras sub-sistieran los consulados, únicamente podrían ejercer el oficio de jue-ces conciliadores en asuntos mercantiles, pudiendo ejercer el de árbi-tros por convenio de las partes. Ésa fue la práctica observada hasta el15 de noviembre de 1841 en que el Poder Ejecutivo, en uso defacultades extraordinarias introdujo el Decreto de Organización delas Juntas de Fomento y Tribunales Mercantiles 146 que fue comple-mentado por el Decreto de 20 de Enero de 1842 relativo al régimeninterior de los Tribunales y por el Decreto de Primero de Julio de1842 que reformó la organización de los Tribunales Mercantilespara facilitar el despacho de los asuntos.
Los Tribunales Mercantiles se erigieron en las capitales de losdepartamentos, en los puertos habilitados para el comercio extranje-ro y en las plazas interiores designadas por los gobernadores y juntasdepartamentales respectivas. Estaban integradas por un presidente ydos colegas. Les correspondía conocer, en el lugar de su residencia, detodos los pleitos que en él se suscitaren sobre negocios mercantiles,
146 Ver Nuevo Febrero Mexicano, op. cit., p. 506.
EL ARBITRAJE EN MÉXICO: NOTAS EN TORNO A SUS ANTECEDENTES HISTÓRICOS
107
siempre que el interés del mismo fuera superior a los cien pesos, delos pleitos que no excedieran dicha cantidad seguirían conociendo losalcaldes y jueces de paz.
Los Tribunales Mercantiles se arreglaban en la decisión de losnegocios de su competencia a las Ordenanzas de Bilbao en lo que noestuviesen derogadas, mientras se formaba el Código de Comercio dela República 147.
Si bien existía un procedimiento especializado para los asuntosmercantiles, el procedimiento ante este tribunal no puede considerar-se arbitral dado que:
1. Es un Tribunal Estatal, a diferencia de los Tribunales Consularesque eran de particulares; y
2. No existe la libertad de las partes para elegir a los árbitros.
A lo anterior podemos añadir que no existía ninguna otra opciónpara solucionar las controversias mercantiles y que al expedirse elCódigo de Comercio de 1854 se trata no solamente de los Tribunalesde Comercio sino del arbitraje comercial, diferenciando claramenteuno del otro.
No será sino durante el gobierno de Santa Anna, con el Código deComercio de México de 1854, que se restablece al arbitraje comercial,esta vez como método alternativo de solución de controversias mer-cantiles. El llamado Código Lares se inspiró en el Código deComercio francés y en el español de 30 de mayo de l 829, de Sainz
147 Disposición que fue confirmada por los artículos 45 y 77 de la llamada Ley Juárez o Ley deAdministración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Federación de 22 de noviembrede 1855. Véase Mercado, Florentino, Libro de los Códigos, ó prenociones sintéticas de codifi-cacion romana, canónica, española y mexicana, por..., México, Imprenta de Vicente G. Torres,1857, p. 567. (De esta obra existe una edición facsímil del Tribunal Superior de Justicia delDistrito Federal). Se puede consultar en Fairén Guillén, Víctor y Soberanes Fernández, JoséLuis, La administración de justicia en México en el siglo XIX, México, Tribunal Superior deJusticia del Distrito Federal, 1993, pp. 251-255.
ÓSCAR CRUZ BARNEY
108
de Andino. Tuvo una pretendida vigencia general, aunque bastantecorta dado que, por la Revolución de Ayutla, el régimen de SantaAnna fue derrotado el 4 de octubre de 1855 cuando, habiendo renun-ciado a la presidencia, el nuevo Presidente fue Juan Álvarez quienquedó como interino.
Con el triunfo de la Revolución de Ayutla los liberales descono-cieron la legislación expedida durante el período, a excepción delCódigo Lares. Cabe destacar que sí tuvo vigencia general durante elSegundo Imperio Mexicano (1863-1867), por decreto de 15 de juliode 1863. Con el triunfo de la República, el Código se mantuvo vigen-te sólo en algunos estados como Puebla y México, aplicándose nue-vamente las Siete Partidas y las Ordenanzas de Bilbao.
Como ya señalamos, en el Código Lares se mantienen losTribunales de Comercio, del que tratan los primeros cuatro Títulosdel Libro Quinto.
El Código Lares trata brevemente el tema del arbitraje en el TítuloV, del Libro Quinto, titulado «Del Juicio Arbitral» y que abarcaba delos artículos 1011 al 1021 148. Establecía que toda contienda sobrenegocios mercantiles podía ser comprometida en juicio de árbitros,hubiera o no pleito iniciado sobre ella, o en cualquier estado que éstetuviere hasta su conclusión.
El compromiso celebrado para tal efecto se debía hacer constar ya sea:
a) En escritura pública.b) Por escrito presentado en los autos, si hubiere ya pleito comenzado.c) Por convenio ante el tribunal.d) Por contrato privado entre las partes que conste por escrito y se
firme por éstas.
148 Código de Comercio de México, México, Imprenta de Jospe Mariano Lara, 1854.
EL ARBITRAJE EN MÉXICO: NOTAS EN TORNO A SUS ANTECEDENTES HISTÓRICOS
109
En el compromiso se debían expresar:
1. Los nombres de los interesados, su domicilio y vecindad.2. El negocio sobre el que versa la contienda.3. Los nombres del árbitro o árbitros nombrados por las partes. En
caso de no haber sido ya electos, se deberá expresar el términodentro del cual han de elegirse, y si han de ser comerciantes o decualquiera otra profesión.
4. Si los mismos árbitros han de nombrar el tercero para el caso dediscordia, o si el Tribunal lo ha de nombrar en su caso.
5. El plazo dentro del cual deban pronunciar su laudo los árbitros yen el que deba dirimir la discordia el tercero. Si bien, el términodel compromiso podía prorrogarse con el consentimiento unánimede las partes.
6. Si las partes renuncian a los recursos de apelación, albedrío debuen varón o cualquier otro.
7. Si las partes se imponen alguna multa en que haya de incurrir elque no cumpla con alguna de las cláusulas estipuladas o que no sesujete a la sentencia que haya de pronunciarse.
Los árbitros, al aceptar el cargo, debían examinar si el compromi-so cumplía con los requisitos señalados. Faltando alguno de ellos,debían solicitar a las partes que llenasen la laguna en cuestión, de nohacerlo se tendría por nulo el compromiso.
Una vez aceptado el encargo, los árbitros no podían dejar de cum-plirlo y tocaba al Tribunal de Comercio apremiarles a ello, con laposibilidad en caso extremo de imponerles alguna pena pecuniaria,según el interés del negocio y condenarles al resarcimiento de dañosy perjuicios que se hubieran podido ocasionar a las partes.
En cuanto a la recusación de los árbitros, se estableció que éstosno eran recusables sino con expresión y prueba de causa que hayanacido, o llegado a noticia del recusante después del compromiso, yque tocaba calificar al Tribunal de Comercio.
ÓSCAR CRUZ BARNEY
110
El recusante, en el mismo día en que hubiere interpuesto la recusaciónante el árbitro, se debía presentar ante el Tribunal a denunciarla, exponien-do en él las razones y constancias en que fundara su solicitud. El Tribunaldebía hacer depositar al recusante cierta cantidad como pena para el casode no probar la recusación y dar traslado de ésta a la parte contraria, con-cediendo el término improrrogable y fatal de tres días para probar la causa.
A1 mismo tiempo emplazaría a los interesados a su presencia paraque ocurrieran a conocer su fallo. En caso de admitirse la recusación, elrecusante debía nombrar a un nuevo árbitro en el término breve que eljuez señale y en su defecto lo efectuará el Tribunal, en caso contrario,seguirá el juicio arbitral según su estado, teniéndose como suspensodurante estas diligencias.
En caso de muerte de alguno de los árbitros, la parte a quiencorresponda deberá proceder a nombrar persona que le reemplace. Nohaciéndolo, el Tribunal lo hará de oficio.
Como señalamos, una vez aceptado por los árbitros su encargo,procederán en vista de la calidad del negocio y del plazo que se les haotorgado a fijar los términos siguientes:
1. Al actor para que entable su demanda acompañada de los docu-mentos que juzgue convenientes.
2. Al demandado para que conteste.3. El necesario para la rendición de pruebas.4. El indispensable para que se impongan de éstas, después de publi-
cadas, los litigantes.5. El que se reserven para examinar el negocio y sentenciar.
Los términos fijados por los árbitros pueden ser ampliados o res-tringidos a petición motivada de parte, o bien de oficio si la pruden-cia así lo dictare.
Contra las sentencias arbitrales caben el recurso de apelación y el dealbedrío de buen varón, siempre y cuando no hayan sido renunciados.
EL ARBITRAJE EN MÉXICO: NOTAS EN TORNO A SUS ANTECEDENTES HISTÓRICOS
111
De ellos conoce el Tribunal de Comercio, donde se sustanciará ydeterminará en segunda instancia el recurso, o se reducirá el laudopronunciado. Del recurso de súplica que corresponda en este caso,conoce la sala del Tribunal que conozca en tercera instancia de losnegocios mercantiles.
En 1869 se elaboró un proyecto de Código Mercantil para elDistrito Federal, otro proyecto se preparó en 1880.
Hasta entonces la materia mercantil era de carácter local. El 14 dediciembre de 1883 se reformó la Constitución en el sentido de reser-var a la Federación la facultad legislativa en materia de comercio,para expedirse el 20 de abril de 1884 el Código de Comercio de losEstados Unidos Mexicanos que entró en vigor el 20 de julio de esemismo año, con base en los dos proyectos mencionados 149.
El Código de Comercio de 1884 no contempla al arbitraje comomedio de solución de controversias mercantiles, si bien en el LibroSexto que trata de los juicios mercantiles se trata del procedimientoconvencional 150 consistente en la posibilidad de que los jueces sesujeten al procedimiento pactado por las partes siempre y cuando secumplan ciertas condiciones como son su otorgamiento mediante ins-trumento público o ante el juez que deba conocer o conozca de lademanda, que se conserven las partes sustanciales del juicio que sondemanda, contestación y prueba y que no se alteren la gradación esta-blecida en los tribunales ni su jurisdicción.
Como puede apreciarse, el procedimiento convencional si bien seacerca enormemente al arbitraje no es tal, ya que quien conoce delasunto es el juez, quien conserva su carácter de autoridad frente a laspartes.
149 Código de Comercio de los Estados Unidos Mexicanos, México, Tipografía de Clarke yMacías, 1884.
150 Arts. 1503-1506.
ÓSCAR CRUZ BARNEY
112
El Código de Comercio de 1884 fue sustituido por el actualCódigo de Comercio de los Estados Unidos Mexicanos promulgadoel 15 de septiembre de 1889 y que entró en vigor el primero de enerode 1890. Su fuente principal fue el Código de Comercio español de1885 151.
El actual Código de Comercio sí contemplaba al arbitraje comomedio de solución de controversias al tratar del procedimiento con-vencional en el Libro Quinto, Título I.
El artículo 1051 disponía: «El procedimiento mercantil preferenteá todos es el convencional. A falta de convenio expreso de las partesinteresadas, se observarán las disposiciones de este Libro, y en defec-to de éstas ó de convenio, se aplicará la ley de procedimientos localrespectiva». Asimismo, el artículo 1052 señalaba que los jueces sesujetarían al procedimiento convencional pactado por las partes si:
1. Fue otorgado mediante instrumento público o póliza ante corredoro bien ante el juez que conozca de la demanda en cualquier esta-do del juicio.
2. Se conservan las partes sustanciales del juicio, que son la deman-da, la contestación y la prueba cuando proceda.
3 Que no se señalen como pruebas admisibles las que no lo son con-forme a las leyes.
4. Que no se altere la gradación establecida en los tribunales ni sujurisdicción.
5. Que no se disminuyan los términos que las leyes conceden a losjueces y tribunales para pronunciar sus resoluciones.
6. Que no se convenga en que el negocio tenga más recursos o dife-rentes de los que las leyes determinan, conforme a su naturaleza ycuantía.
151 Código de Comercio de los Estados Unidos Mexicanos, México, Tip. El Gran Libro de F. Parresy Comp. Sucs., 1889.
EL ARBITRAJE EN MÉXICO: NOTAS EN TORNO A SUS ANTECEDENTES HISTÓRICOS
113
Por su parte, el artículo 1053 establecía los requisitos de la escri-tura pública, póliza o convenio judicial, que debía contener:
1. Los nombres de los otorgantes.2. Su capacidad para obligarse.3. El carácter con el que contraen.4. Su domicilio.5. El negocio o negocios en que se ha de observar el procedimiento
convenido.6. La sustanciación que debe observarse.7. Los medios de prueba que renuncien los interesados, cuando con-
vengan en excluir alguno de los que la ley permite.8. Los recursos legales que renuncien, cuando convengan en que no
sea admisible alguno de los que concede la ley.9. El juez o árbitro que debe conocer del litigio para el cual se
conviene el procedimiento.
En este caso, el Código abría nuevamente las puertas al arbitrajecomercial, y esta vez incluía la figura del árbitro en el procedimientoconvencional 152.
El artículo 1051 se modificó posteriormente, para incluir en sutexto al árbitro, y quedó como sigue:
«El procedimiento mercantil preferente a todos es el que libre-mente convengan las partes con las limitaciones que se señalan eneste libro, pudiendo ser un procedimiento convencional anteTribunales o un procedimiento arbitral».
Esta situación de la regulación del arbitraje comercial en el Códigode Comercio cambiaría radicalmente con la publicación del Decreto
152 Cabe mencionar que en el Índice alfabético de las disposiciones contenidas en el Código deComercio de los Estados Unidos Mexicanos que comenzará a regir el 1 de enero de 1890, pre-parado por Manuel Covarrubias Acevedo y que se publicó en 1889, no existen las voces árbitro,arbitraje, arbitral, etcétera.
ÓSCAR CRUZ BARNEY
114
por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones delCódigo de Comercio, publicado en el Diario Oficial de la Federacióndel 4 de enero de 1989. Originalmente, adoptando en parte la LeyModelo de Arbitraje elaborada por la Comisión de Naciones Unidaspara el Derecho Mercantil (CNUDMI o UNCITRAL por sus siglas eninglés), además de algunas disposiciones del Código deProcedimientos Civiles para el Distrito Federal.
Sin embargo, y debido a que las reformas no tuvieron los resulta-dos esperados, el 22 de julio de 1993 se sustituyeron por una nuevareforma con la rúbrica Del Arbitraje Comercial. Con ella se incorpo-ró sustancialmente la Ley Modelo más algunas disposiciones delReglamento de Arbitraje de CNUDMI de 1976, en lo referente a cos-tas y otras reglas de procedimiento.
V. LA EXPERIENCIA DE MÉXICO EN EL ARBITRAJEINTERNACIONAL
Si bien merece un estudio particular, no podemos dejar de mencio-nar, aunque sea muy brevemente, el tema de la dolorosa experienciade México en el arbitraje internacional.
Como señala Rodolfo Cruz Miramontes 153, México forma parte dediversas convenciones multilaterales en materia arbitral, entre las quedestacan, a principios del siglo XX, el Tratado de ArbitrajeObligatorio del 29 de enero de 1902, publicado en el Diario Oficialdel Supremo Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos del 25 deabril de 1903 y el Tratado General de Arbitraje Interamericano yProtocolo de Arbitraje Progresivo del 5 de enero de 1929, que fueaceptado con reservas y declaraciones, publicado en el Diario Oficial,órgano del Gobierno Constitucional de los Estados UnidosMexicanos del 11 de abril de 1930.
153 Véase para este tema y para una visión cabal del arbitraje en México: Cruz Miramontes,Rodolfo, «El arbitraje en México», The Arbitration, Milán, Inchieste di Diritto Comparato M.Rotondi, Giuffre Editore, 1991 y «El arbitraje en México», El Foro, órgano de la BarraMexicana, Colegio de Abogados, AC., México, Octava época, tomo III, núm. 1, 1990.
EL ARBITRAJE EN MÉXICO: NOTAS EN TORNO A SUS ANTECEDENTES HISTÓRICOS
115
En cuanto a los bilaterales, destacan, entre otros, los firmados conBrasil 154; con Colombia 155 y con el reino de Italia 156.
A México le ha tocado participar en numerosos conflictos interna-cionales, cuyos resultados, en su mayoría, le han sido negativos. Lasmaterias tratadas han sido muy diversas, integradas, por una parte, porreclamaciones particulares de extranjeros, apoyadas por sus gobiernoscontra el gobierno mexicano y, por otra, por conflictos territoriales.
Destacan por su importancia para el estudio de la historia de la partici-pación de México en el arbitraje internacional, los casos de las ComisionesMixtas de Reclamaciones 157, el Fondo Piadoso de las Californias 158, elcaso de El Chamizal 159 y el de la Isla de la Pasión o Clipperton 160.
154 Publicado en el Diario Oficial de los Estados Unidos Mexicanos del 15 de enero de 1912.155 Publicado en el Diario Oficial, órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos del 6 de octubre de 1937.156 Publicado en el Diario Oficial de los Estados Unidos Mexicanos del 9 de junio de 1908.157 Sobre el tema, véase Antonio Gómez Robledo, México y el derecho internacional, México,
Porrúa, 1965, p. IX.158 Remitimos al lector a las siguientes publicaciones: Boletín de Prensa de la Secretaría de Relaciones
Exteriores de México, 1 de agosto de 1967. Ver también Gómez Robledo, Antonio, op. cit. nota 304,pp. 1 a 101; Zorrilla, Luis G., Historia de las relaciones entre México y los Estados Unidos deAmérica, México, Porrúa, 1966, pp. 155-163; Velásquez, Ma. del Carmen, El Fondo Piadoso de lasCalifornias, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 1985; Cortina González, Aurora, «ElFondo Piadoso de las Californias», Memoria del IV Congreso de Historia del Derecho Mexicano,México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1988, pp. 225-244.
159 Ver entre otros documentos y estudios a Gómez Robledo, Antonio, op. cit., nota 304, pp.161-286;Zorrilla, Luis G., ibidem, pp. 165-174; Sepúlveda, César, «El Chamizal y algunas cuestionesdiplomáticas pendientes entre México y los Estados Unidos», Revista de la Facultad de Derechode México, México, UNAM, tomo XII, 1962, núm.47, pp. 487-491, y en su Derecho internacio-nal, 15ª ed., México, Porrúa, 1986, pp. 227 a 232; Gregory, Gladys, The Chamizal Settlement, aview from El Paso, EUA, Texas Western College Press, vol. I, núm. 2, 1963; Cruz Miramontes,Rodolfo, «Análisis de la solución dada al problema de El Chamizal», Lecturas Jurídicas, México,Universidad de Chihuahua, núm. 18, 1964, pp. 45-67, publicado también en La Frontera delNorte, México, El Colegio de México, 1978, Romero, Javier, «El Chamizal. Estudio constitucio-nal», La Justicia, México, tomo XXIV, núm. 405, enero, 1964; Reyes Retana Tello, Ismael,«México frente al arbitraje internacional: el caso de El Chamizal», Revista mexicana de políticaexterior, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, Instituto Matías Romero de EstudiosDiplomáticos, Nueva Época, núm. 43, abril-junio, 1994, entre otros muchos y desde luego deindispensable lectura: Casasús, Joaquín D., El Chamizal. Demanda, réplica, alegato e informespresentados por el licenciado Joaquín D. Casasús ante el Tribunal de Arbitraje y sentencia pro-nunciada por el mismo tribunal, México, Ed. Eusebio Gómez de la Puente, 1911; y Sierra, CarlosJ., El Chamizal, monumento a la justicia internacional, México, Secretaría de Hacienda y CréditoPúblico, Dirección General de Prensa, Memoria, Bibliotecas y Publicaciones, 1964.
ÓSCAR CRUZ BARNEY
116
De la experiencia sufrida, concluye el maestro César Sepúlveda: «Laconclusión inescapable es que, respecto a México, el arbitraje no haconstituido un método útil o convincente para solucionar controversiascon otras naciones, más bien ha constituido una carga incómoda» 161.
VI. CONCLUSIÓNEs innegable la enorme carga histórica que en el caso de México
tiene la figura del arbitraje como mecanismo alternativo de solución decontroversias. El conocimiento cabal de esta figura permitirá una mejoraceptación y desarrollo entre los posibles usuarios en nuestro país.
Los elementos que definen a la figura del árbitro, ya sea en dere-cho o arbitrador, del compromiso, las partes y las tareas y obligacio-nes de unos y otros, se han venido perfilando desde el derecho roma-no, definiéndose con especial detalle en la magna obra del derechocastellano: las Siete Partidas, de Alfonso X el Sabio.
De ahí el paso al derecho indiano y su pervivencia en el derechodel siglo XIX mexicano, patente particularmente en la codificaciónprocesal civil.
No queda pues sino esperar mayores y mejores esfuerzos en elestudio de esta figura que, en el caso de México, tiene profundasraíces romanas y castellanas.
160 Ver Gómez Robledo, Antonio, op. cit., nota 304, pp. 105-147; ver asimismo la colaboración del Dr. RodolfoCruz Miramontes, Manual de derecho internacional para oficiales de la Armada de México, Secretaría deRelaciones Exteriores, Secretaría de Marina, México, 1981, pp. 96-97. Existe una segunda edición bajo eltítulo de Compendio de derecho internacional para oficiales de la Armada de México, México, Secretaría deRelaciones Exteriores, Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos, 1993. También Sepúlveda, César,«Historia y problemas de los límites de México: I. La frontera norte», Historia Mexicana, México, El Colegiode México, núm. 29, 1958 y desde luego, González Avelar, Miguel, Clipperton, isla mexicana, México, FCE,1992.
161 Sepúlveda César, op. cit., nota 309, p. 396.
EL ARBITRAJE EN MÉXICO: NOTAS EN TORNO A SUS ANTECEDENTES HISTÓRICOS
¥
Índice General¤
Índice ARS 24
117
LOS MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS EN LOS ACUERDOS
CELEBRADOS ENTRE MÉXICO Y LA UNIÓN EUROPEA
Rodolfo Cruz Miramontes 1
SUMARIO: I. Introducción. II. El mecanismo de solución de con-troversias establecido en ambos acuerdos bilaterales. III. ¿Por qué elAcuerdo de Asociación Económica, Concertación Política yCooperación? IV. ¿Se afectará la relación de México con los EstadosUnidos al celebrarse el TLCUE?
I. INTRODUCCIÓNEl 6 de junio de 2000 fueron aprobados por el Senado de la
República, los textos de los Acuerdos comprendidos en lasDecisiones del Consejo Conjunto establecido conforme al Acuerdode Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, asícomo el Acuerdo Interino sobre Comercio y cuestiones relacionadascon el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos por una parte yla Comunidad Europea y sus Estados miembros por la otra 2.
Ambas decisiones se desprenden del Acuerdo denominado «Glo-bal» y que fue firmado en la ciudad de Bruselas el día 8 de diciembrede 1997, aprobado por el Parlamento Europeo el día 6 de mayo de1999 y que ha tenido que ser aprobado a su vez por los órganos legis-lativos de los quince países que tienen el carácter de Miembros.
1 Profesor de Derecho Internacional Público, así como de Derecho Comercial Internacional.Coordinador del Sector Industrial en la COECE, y de las Mesas de Prácticas Desleales ySolución de Controversias en el TLCUE y en el TLC, así como miembro de cada una de las queno coordinó.
2 Diario Oficial de la Federación, 6 de junio de 2000.
¥
Índice General¤
Índice ARS 24
118
Dicho Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política yCooperación Comercial y las Decisiones de referencia fueron conjuntamen-te aprobados por el H. Senado de la República el pasado día 20 de marzo ypublicada la aceptación de cuenta en el Diario Oficial del 6 de junio pasado.
En la misma fecha se llevó a cabo la denominada «DeclaraciónConjunta» que contiene el citado Acuerdo «Interino» que a su vez fueaprobado por el Senado de la República, el día 23 de abril de 1998 ypor el Parlamento Europeo el día 13 de mayo del mismo año.
Dicho Acuerdo fue promulgado el día 20 de julio de 1998 y publi-cado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de agosto y entró envigor el 1° de septiembre de ese mismo año.
El denominado Acuerdo Global se enmarca en el Artículo 133 delTratado de Amsterdam, en cuanto al manejo del Acuerdo Comercialpor ser materia comunitaria.
En consecuencia, el Comercio de Bienes es de competencia exclu-siva de la Comisión Europea y requiere solamente del conocimientoy aprobación del Consejo Europeo.
En cambio, por lo que toca a la reglamentación de los Servicios,Inversión o Movimientos del Capital y Ejecución de los Derechosde Propiedad Intelectual, están reservados a los Estados miembrosy su negociación debe llevarse a cabo de manera conjunta entreambas entidades, conforme al mandato que los Miembros otorguenal Órgano Ejecutivo de la Comunidad o sea el Consejo y ademáscontar con la opinión del Parlamento Europeo.
A efectos de precisar la aparente complejidad del «corpus juris»que conforma el TLCUE, señalaremos que existen los siguientes ins-trumentos legales:
1. El «Acuerdo Global», como se le llama al Acuerdo de AsociaciónEconómica, Concertación Política y Cooperación Comercial.
LOS MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS EN LOS ACUERDOS CELEBRADOS ENTRE MÉXICO Y LA UNIÓN EUROPEA
119
2. El «Acuerdo Interino» o sea el Acuerdo sobre comercio y cuestio-nes relacionadas con el comercio.
3. Dos decisiones adoptadas por el Consejo Conjunto derivadasdirectamente de ambos acuerdos.
4. En cierta forma podemos también incluir la Declaración Conjunta,que facilitó iniciar las negociaciones sobre los temas de compe-tencia mixta en materia comercial.
El primero y el último de dichos documentos se firmaron en la ciudadde Bruselas el día 8 de diciembre de 1997 y obran en el Acta Final, y lossegundos en Bruselas y en Lisboa los días 22 y 24 de febrero de 2000.
El Acuerdo Global, por su competencia compleja, requiere de laaprobación de los órganos legislativos de los quince EstadosMiembros de la Unión Europea y del Parlamento Europeo, quien sepronunció favorablemente desde el 6 de mayo de 1999.
Las aprobaciones de los Miembros se han venido realizando endiversas fechas y en algunos casos no han faltado cuestionamientos,sobre todo por razones políticas y de los derechos humanos, pero sinllegar a causar mayores problemas. Estimo que se han debido más acuestiones de política interna que por deficiencias del Tratado.
El Acuerdo Interino recibió la aprobación del Parlamento Europeoel 13 de mayo de 1998 y del Senado mexicano el 23 de abril delmismo año, habiéndose publicado el día 31 de agosto siguienteentrando en vigor el 1° de septiembre de 1998.
Debido al proceso aprobatorio de suyo dilatado, se utilizó el siste-ma del Acuerdo Interino para trabajar de inmediato aprovechando losantecedentes que regulan las relaciones entre México y la ComunidadEconómica Europea actualizadas mediante la Declaración del día 2de mayo de 1995.
En consecuencia, tenemos que en ambos Acuerdos mencionados seregulan todos los temas propios y que fueron objeto de una intensa
RODOLFO CRUZ MIRAMONTES
120
negociación llevada a cabo alternativamente en las ciudades deMéxico y Bruselas.
Las negociaciones se iniciaron en la Ciudad de México, en noviem-bre de 1998 y le siguieron rondas en ambas ciudades, nueve en total,habiendo concluido formalmente el día 23 de noviembre de 1999.
Aunque pudieren parecer precipitadas, en realidad no lo fuerontanto, pues los temas se fueron ajustando, como ya se dijo, en 1995,1996 y se formalizaron en diciembre de 1997, habiendo pesado sinduda alguna en el ánimo de los negociadores, la anunciada Ronda delMilenio de la OMC que estaba programada precisamente para llevarsea cabo durante tres años a partir del año 2000.
Este marco jurídico actual será modificado al entrar en vigor elAcuerdo Global, pues en el Artículo 16 del Interino se previene queal suceder este supuesto, dejará de ser aplicable.
Sin embargo, todas las decisiones que se hubieren adoptado per-manecerán vigentes como si hubiesen sido adoptadas por elConsejo Conjunto del Global (Artículo 60, p. 5).
La vinculación entre la OMC y el Acuerdo Interino es absolutay podemos prevenir desde ahora que los cambios y modificacionesque se acuerden en el Marco Multilateral de Comercio, repercuti-rán en el Bilateral comentado.
Veremos cómo nuestro tema de Solución de Controversias está no sóloconsiderado dentro del Anexo 2 de la OMC sino su relación es íntima.
II. EL MECANISMO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIASESTABLECIDO EN AMBOS ACUERDOS BILATERALES
A continuación revisaremos primeramente el mecanismo contem-plado en el Acuerdo Interino cuyo corte y disposiciones práctica-mente están copiadas en el Acuerdo de Colaboración que hemos
LOS MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS EN LOS ACUERDOS CELEBRADOS ENTRE MÉXICO Y LA UNIÓN EUROPEA
121
mencionado, por tanto, lo que digamos del uno lo estaremos tambiénseñalando para el otro.
El Artículo 7 del Acuerdo Interino establece un Consejo Conjuntointegrado por representantes de México, del Consejo de la UniónEuropea y de la Comisión Europea.
La realización de sus tareas se apoyará en el denominado ComitéConjunto a que se refiere el Artículo 10 y su composición estará tambiénintegrada por Representantes de México y de la Comunidad Europea.
De manera específica se previene en el Artículo 12 que el ConsejoConjunto deberá establecer un procedimiento específico para laResolución de Controversias Comerciales y relacionadas con elComercio que será compatible con las disposiciones de laOrganización Mundial de Comercio.
En consecuencia, la Decisión desprendida del Acuerdo Interinoque hemos mencionado con anterioridad, contiene el Título VI encuyos artículos 41 al 47, se regula todo lo propio de la Solución deConflictos que aparezcan por la puesta en marcha del mismo, asícomo con los temas específicos mencionados en los artículos 2° al 5°del citado Acuerdo Interino, a los que se les denomina «instrumentosjurídicos abarcados». Esto significa lo siguiente:
1. La decisión presente incluye, entre otros, los temas siguientes:1°. Libre circulación de bienes: A) Eliminación de aranceles. a) Productos industriales (Arts. 4, 5 y 6). b) Productos agrícolas y pesqueros (7 a 9). B) Medidas no arancelarias. a) Licencias y cupos (se prohíben) Art. 12. b) Trato nacional (Art. 13). c) Medidas AD y compensatorias (Art. 14) 3.
3 Se exceptúan del procedimiento arbitral.
RODOLFO CRUZ MIRAMONTES
122
d) Salvaguardas (Art. 15). e) Procedimientos de evaluación de la conformidad (Art. 19.2 del
Acuerdo OTC) 4. f) Medidas sanitarias y fitosanitarias (Art. 20.1) 5. g) Balanza de pagos (Art. 21). h) Zonas de Libre Comercio y Uniones Aduaneras conforme el Art.
XXIV (párrafos 3, 4 y 5) 6.2°.Compras del Sector Público (Arts. 25 al 38).3°.Competencia (Art. 39).4°.Consultas en Asuntos de Propiedad Intelectual (Art. 40).5°.Obligaciones del Comité Conjunto en lo relativo al comercio y
cuestiones relativas (Art. 48).
2. Los «instrumentos jurídicos abarcados» del Acuerdo INTERI-NO que se hallan en los artículos 2 al 5, incluyen:1°. El Artículo 2° se ocupa del Objetivo consistente en establecer un
marco para el intercambio de bienes mediante la «liberalizaciónbilateral y preferencial, progresiva y recíproca del comercio» con-forme a las normas de la OMC.
2°. El Artículo 3° previene el establecimiento del calendario para ladesgravación y para la eliminación de las barreras no arancelariasy demás temas conexos.
3°. El tema del Artículo 4° es referente a la Contratación Pública.4°. El correspondiente al Artículo 5° es el de las normas de compe-
tencia y formas de cooperación inter-partes.
La presente decisión se compone además de varios anexos, entrelos que está el de Solución de Controversias (XVI) que encierra lasReglas Modelo de Procedimiento.
Por último, se establecen excepciones al ámbito de aplicación delMecanismo de Solución de Controversias en los temas de los artículos:
4 Se exceptúan del procedimiento arbitral.5 Se exceptúan del procedimiento arbitral.6 Se exceptúan del procedimiento arbitral.
LOS MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS EN LOS ACUERDOS CELEBRADOS ENTRE MÉXICO Y LA UNIÓN EUROPEA
123
14. Medidas antidumping y subvenciones conforme al Artículo VI delGATT y de la OMC.
19 (2). Normas y procedimientos de evaluación de la conformidad delAcuerdo OTC (Obstáculos Técnicos al Comercio).
20 (1). Medidas sanitarias y fitosanitarias conforme a la OMC.21. Problemas de balanza de pagos.23. Zonas de Libre Comercio y Uniones Aduaneras.40. Mecanismo de Consulta para asuntos de Propiedad Intelectual.
3. Modus Operandi del Mecanismo de Solución de Controversias:Primero. Se previene la pertinencia de buscar la solución del dife-
rendo mediante las consultas.El Comité Conjunto será ante quien se lleven las consultas, el que
se reunirá dentro de los 30 días posteriores a la presentación de lasolicitud y en los siguientes 15 días dictará su decisión.
Pasados 45 días sin terminar el diferendo, el quejoso podrá some-terlo al arbitraje (Art. 43).
Segundo. En su petición del arbitraje el quejoso designará un árbi-tro y propondrá tres candidatos para Presidente del Tribunal ArbitralAd-Hoc.
El escrito lo entregará al Comité Conjunto y una copia a su con-traparte.
Ésta deberá, en los 15 días siguientes, designar su árbitro y suge-rir al Presidente en una lista de tres candidatos.
Tercero. Ambas Partes deberán concertar la designación delPresidente en los 15 días posteriores y a su aceptación se consideraráque el Panel queda establecido.
Comentario. Contra lo habitual, no serán los árbitros quienesdesignarán a su Presidente sino serán las Partes.
¿Qué pasa si no se nombra al 2° árbitro, o no se nombraPresidente?
En el primer caso se seleccionará de la lista de tres, propuesta porla Parte solicitante.
RODOLFO CRUZ MIRAMONTES
124
En el segundo, será seleccionado en la semana siguiente, de las lis-tas propuestas. En ambos casos las selecciones serán por sorteo.
Cuarto. El Tribunal presentará un Informe Provisional, en un tér-mino de 3 a 5 meses a partir de la fecha de establecimiento y lasPartes dispondrán de un término de 15 días para observarlo.
Quinto. El Informe Final se dictará 30 días después del Preliminar.Estimando una situación ordinaria en la que el Presidente sea
designado por sorteo, calculamos un término bajo el supuesto de apli-car la suma corrida de plazos previstos, que no se tomarán más de 263días.
Sin embargo, prácticamente se presentarán dilaciones no provoca-das, por lo que pudiéramos hablar de un promedio conservador de315 días, pues habrá que descontar los inhábiles.
Sexto. La resolución contenida en el Informe Final, será obligato-ria y deberá acatarse y cumplirse por las Partes. (Art. 46, 1, 3, 4).
La adopción de las medidas pertinentes deberá ser a la brevedad yen caso de no poder cumplirla, deberán las Partes acordar un plazo«razonable» (p. 4) para ello.
Cualquier incidente que surja en esta fase de ejecución podrá ser cono-cido por el mismo Tribunal Arbitral e inclusive se prevén las sanciones porel incumplimiento total o parcial, consistente en una compensación.
De no obtenerse, se podrán retirar beneficios procurando que seande efectos equivalentes y dentro del mismo sector afectado.
Dicha suspensión será temporal sólo por el término necesario paraalcanzar su eliminación.
Séptimo. Existen ciertas disposiciones de carácter general quemerecen comentarios específicos.
En el Artículo 45, párrafo 5, se establece una facultad sui generisa favor de las Partes que por su originalidad, cito textualmente:
La Parte reclamante puede retirar su reclamación en cualquier momentoantes de la presentación del Informe Final. El retiro será sin perjuicio del
LOS MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS EN LOS ACUERDOS CELEBRADOS ENTRE MÉXICO Y LA UNIÓN EUROPEA
125
derecho a presentar una nueva reclamación en relación con el mismo asuntoen una fecha posterior.
Esto es, que si la reclamante se percata mediante el InformeProvisional que su pretensión no camina bien, podrá desistirse, corre-gir las fallas de su petición, mejorar las pruebas de sus argumentos yvolver a promover el caso.
No es comprensible esta disposición tan original que atenta con-tra los principios elementales de certeza y sobre todo de seguridadjurídicas.
Revisando la práctica en los foros internacionales especializadosen temas de comercio, podemos encontrar que hay casos en los quehabiéndose presentado deficiencias reales o aparentes a juicio de losárbitros, en los escritos iniciales del proceso, se ha rechazado el casoy vuelto a presentar considerando las razones del juzgador mas nuncaha estado en manos del afectado retirar su demanda por no convenir-le el previsible resultado.
Si esta facultad se diera para ejercerse hasta antes de conocer elInforme Provisional, cabría admitirla pero en la forma actual, se aten-ta frontalmente contra los valores jurídicos que los procedimientoslegales pretenden alcanzar.
En efecto, sobre la justicia está la seguridad jurídica como asenta-mos anteriormente, pues este valor es social y es lo que permite elorden en una sociedad cualquiera.
Al revisar los borradores del texto en la mesa correspondiente deCOECE nos permitimos manifestar por escrito, nuestro rechazo a talpretensión pero no obtuvimos éxito 7.
7 Comunicación dirigida al C. Secretario de Comercio y Fomento Industrial, fechada el día 2 dediciembre de 1999.
RODOLFO CRUZ MIRAMONTES
126
Ojalá y esta distorsión de la técnica jurídica no anide problemasfuturos que se conviertan en interminables y obliguen así a la Partedébil, a concertar resoluciones inequitativas en su contra.
2. El Artículo 47 contiene otras disposiciones que condicionarán almecanismo de solución de controversias comentado.
A) El párrafo 3° excluye del mismo a «... los asuntos relacionadoscon los derechos y obligaciones de las Partes adquiridos en el marcodel Acuerdo de Marrakech, en el que se estableció la OMC».
Si por «marco del Acuerdo» nos atenemos a la definición contenidaen el Artículo II que define el ámbito de la Organización señalando:
La OMC constituirá el marco constitucional común para el desarrollo de lasrelaciones comerciales entre sus Miembros en los asuntos relacionados conlos acuerdos e instrumentos jurídicos conexos incluidos en los Anexos delpresente Acuerdo.
Tendremos así que más allá de los 16 artículos que regulan a la OMC,están los Anexos 1A, 1B, 1C, 2 y 3 que a su vez contienen diecisieteAcuerdos, un Entendimiento y un Mecanismo. En consecuencia, poco onada queda como propio del sistema del Artículo 43 (1) del AcuerdoInterino México-Unión Europea.
Confirma y remacha lo anterior el siguiente párrafo del Artículo 47comentado cuya parte inicial consigna:
4. El recurso a las disposiciones del procedimiento de solución de contro-versias establecidos en este título será sin perjuicio de cualquier acción posi-ble en el marco de la OMC incluyendo la solicitud de un procedimiento deSolución de Controversias...».
B) Sin embargo, de presentarse esta situación, no se podrá iniciarel otro o cualesquier otro mientras no concluya el primero.
LOS MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS EN LOS ACUERDOS CELEBRADOS ENTRE MÉXICO Y LA UNIÓN EUROPEA
127
Aparentemente al inicio de las negociaciones, los europeos pre-tendían la concurrencia y concomitancia de foros, pero prevaleció larazón alegada por los nuestros y quedó ordenada así la disputa.
Habiendo estado conforme el sector privado con lo anterior, nuncase nos informó, sin embargo, que se excluiría del Artículo 43 (1) a lostemas del Acuerdo OMC, pues esto carece ya de todo sentido.
¿Qué asunto podrá prosperar en el foro del mecanismo deSolución de Controversias del TLCUE?
Habrá que hacer una cuidadosa disección para encontrar, por eli-minación temática, alguno que no esté ya comprendido en el índiceOMC.
Si reparamos, además, que aparte del Entendimiento de Soluciónde Diferencias comprendido en el Anexo 2, existen otros mecanismosespecíficos a problemas de telecomunicaciones, de servicios, deinversiones, obstáculos técnicos al comercio y otros, el asunto sevuelve muy complejo y por ello puede resultar nugatorio.
C) Por último, podemos señalar que la voluntad de las Partes con-serva su primacía sobre la letra de la norma en lo tocante a reglas deprocedimiento, términos, etcétera.
No obstante que existe todo un sistema procedimental referido enel Anexo XVI, se prevé en el párrafo 2° del citado Artículo 47 que lasPartes lo podrán modificar y convenir otra cosa.
Cosa similar se da en cuanto a los plazos formalmente estipulados,según se previene en el párrafo 1° del comentado precepto legal.
Forman parte y complementan esta decisión del Acuerdo Interinodiversos anexos y Declaraciones Conjuntas, entre los que encontra-mos el Anexo III, que contiene las «Reglas Modelo deProcedimiento» que mencionamos al referirnos al Art. 43 y la
RODOLFO CRUZ MIRAMONTES
128
Declaración Conjunta XIV que se refiere a medios alternativos parala solución de controversias, consignando la obligación de las partesde promoverlas y subrayan la importancia de la Convención de laONU de 1958, todo ello para facilitar la resolución de diferenciascomerciales privadas.
Sin lugar a dudas, la influencia del Art. 2022 del TLC se proyectóen este precepto.
Sin pretender haber analizado todos los detalles y consumido el aná-lisis del sistema que será utilizado en el arreglo de los conflictos que sur-jan y que sean atribuibles al mecanismo en cuestión, cabe mencionar loque no se logró en el tema genérico de los conflictos comerciales.
Teniendo presente que en el TLC se acordó un Capítulo XIX simi-lar al existente en el Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos yCanadá, que se ocupa de revisar si las decisiones en casos de contro-versias por prácticas desleales de comercio (dumping y subsidios puni-bles), se ajustaron a derecho, el sector privado mexicano pretendió algosimilar y se incluyó originalmente en los doce temas iniciales.
Me tocó coordinar la mesa de COECE y desde un principio loseuropeos se mostraron renuentes a tocar el tema.
Plantearon múltiples argumentos en contra y pese a las salidas ysugerencias que les formulamos, no se obtuvo éxito (contenidas en eldocumento Propuestas diversas que se han formulado a la mesa denegociaciones de SECOFI, por parte de la mesa de COECE sobreprácticas desleales a negociarse con la UE, 14 de abril de 1999), porlo que sólo aparece un artículo, el 14, en el que las Partes «confirman»sus derechos y obligaciones regulados en el Acuerdo relativo a la apli-cación del Art. VI del GAO sobre estos temas de prácticas desleales.
Nos preocupa esta ausencia, pues el sector exportador no tendrámás remedio, al sufrir una decisión contraria en un procedimientoantidumping o de subsidios, que interponer algún recurso en el caso,
LOS MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS EN LOS ACUERDOS CELEBRADOS ENTRE MÉXICO Y LA UNIÓN EUROPEA
129
ante las autoridades europeas en Bruselas, o pedirle al gobierno quelo lleve a Ginebra ante la OMC. Sin duda, esto constituye una limi-tante y un problema futuro al sector exportador.
En cuanto al mecanismo arbitral que se contempla en el AcuerdoGlobal que hemos mencionado con anterioridad, encontramos dispo-siciones iguales, como ya se había advertido, a las que rigen laSolución de Controversias en el Acuerdo Interino.
Así podemos decir que los artículos 37 a 43 del citado Acuerdodesarrollan un mecanismo en los mismos plazos y condiciones ya seña-lados. Por lo tanto, nuestras observaciones y comentarios son iguales.
Considero pertinente que en la parte última de la presente ponen-cia nos ocupemos de algunas grandes interrogantes planteadas entorno al Acuerdo México-Unión Europea.
III. ¿POR QUÉ EL ACUERDO DE ASOCIACIÓNECONÓMICA, CONCERTACIÓN POLÍTICA YCOOPERACIÓN?
Desde un punto de vista estrictamente objetivo y con base en lasrelaciones comerciales que han prevalecido entre países y la Europacomunitaria, realmente no significan mayores montos y su volumenpor lo tanto no justificaría per se la celebración del Acuerdo. Por ellodebemos explorar otras posibles causas.
Una primera razón de carácter general y de acciones políticas dela Europa comunitaria consiste en su vocación universal para abarcara un número mayor de países en su área de influencia, conforme losprincipios que regulan a la comunidad.
Como es sabido, existe la decisión de ampliar el llamado espacioeuropeo y así se ha considerado no sólo la ampliación concreta haciaotro país para convertirlo en Miembro de la Unión Europea sino reba-sar estas fronteras bajo estos parámetros.
RODOLFO CRUZ MIRAMONTES
130
Lo que se lleve a cabo también se supone saldrá de los prototiposde acuerdos comerciales y políticos existentes a la fecha.
Para ello hay ya decisiones referidas a ciertas áreas regionales enparticular. Será útil recordar las que se refieren al ContinenteAmericano y desde luego, en forma específica, las que se han ocupa-do de nuestro país.
De manera significativa el año de 1994 estuvo lleno de accionessobre el particular.
Así, en el mes de junio se tomó una resolución en Corfu paraampliar sus relaciones con los países latinoamericanos conforme sedescriben en las conclusiones del Consejo Europeo.
A éstas siguieron, como era lógico, otras manifestaciones en elmismo sentido en octubre 8 y particularmente en la Reunión delConsejo Europeo de ESSEN, en diciembre de 1994 en donde especí-ficamente se refieren a México invitando al Consejo y a la ComisiónEuropea para que definiera y delineara el futuro acuerdo.
Se refirieron también a otros Acuerdos Específicos deComplementación Económica con Chile y el Mercosur que sirvierande plataforma a posibles acuerdos de libre comercio al comenzar elnuevo siglo, pero especialmente destaca la manifestación hecha conanterioridad por Jacques Delors en la Cumbre Europea deCopenhague en junio de 1993, para establecer una relación especialcon México.
Pese a los problemas que se presentaron en nuestro país entre losmeses finales de 1994 e inicios de 1995, las acciones derivadas de lasresoluciones anteriores se dieron firmemente, como sucedió con la
8 Comisión Europea, documento básico sobre las relaciones de la Unión Europea con AméricaLatina y el Caribe. Luxemburgo, 3 de octubre de 1994.
LOS MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS EN LOS ACUERDOS CELEBRADOS ENTRE MÉXICO Y LA UNIÓN EUROPEA
131
confirmación que hiciera la Comisión el 11 de enero de 1995 y la pro-puesta expresa del 8 de febrero siguiente para negociar el nuevoAcuerdo.
A efectos de darle una cierta formalidad a dicha propuesta, el vice-presidente Manuel Marín viajó a nuestro país con motivo delSeminario sobre la Integración Europea que llevara a cabo El Colegiode México, el 27 de febrero siguiente y anunció el Acuerdo al que enun principio se había llegado para «[...] anudar unas relaciones privi-legiadas [...]».
El apoyo, no sólo del Vicepresidente de la Comisión Europea sinode su país, España, respondía a la petición mexicana de que fuera elinterlocutor privilegiado como lo calificó en las siguientesNegociaciones con la Europa Comunitaria.
Coincidentemente, Francia había impulsado a través de su minis-tro de Relaciones Exteriores, Alain Juppe, este futuro Acuerdo cuan-do visitara a México en febrero de 1994.
Se presume que con la propuesta francesa a la UE de celebrar unNuevo Acuerdo, constituyó una acción de equilibrio al impulso queAlemania estaba dando a favor de la incorporación de los países delEste a la Europa comunitaria.
Todo ello, como se puede apreciar, sucede a raíz de la entrada envigor del TLC, lo cual no es una mera coincidencia.
Vino a desembocar todo esto en el compromiso del 7 de abril de1997, celebrado en Noordwijk y ratificado en Amsterdam días des-pués, en donde originalmente la llamada Troika Europea formada porIrlanda, Luxemburgo, y los Países Bajos, y el secretario deRelaciones de México, confirmaron una vez más su propósito de lle-var a cabo un Acuerdo muy ambicioso superior en sus alcances acualquier otro existente a la fecha entre Europa comunitaria y algúnpaís americano.
RODOLFO CRUZ MIRAMONTES
132
La formalización del compromiso se plasmó en el ya sabidoAcuerdo de Asociación Económica, Concertación Política yCooperación ratificado por todos, el 8 de diciembre de 1997.
Con lo relatado no cabe duda del interés europeo de llevar adelan-te su resolución de ampliar sus relaciones con países no europeos,pero, ¿por qué seleccionaron a México?
Resulta interesante conocer la respuesta objetiva para poder reali-zar una negociación seria y fructífera.
Para encontrarla será útil traer a la mesa la imagen de los «círcu-los concéntricos» difundida por el que fuera Presidente de laComisión Europea durante 10 años, de gran influencia en la misma:Jacques Delors (1984-1994).
De manera simplista y resumida diremos, con base en el estudiodel profesor Stephan Sherroc 9, que se ubican los países en orden deimportancia para la diversificación de sus intereses y relaciones polí-ticas y económicas, en tres grupos:
1. El primer círculo lo componen los países de la AsociaciónEuropea de Libre Comercio (AELC).
2. EL segundo círculo ha estado integrado durante varias décadaspor los países miembros de la Convención de Lome (APC) 10.Sin embargo, al caer el Muro de Berlín y con ello el resurgimien-to de los países de la Europa central así como los«Mediterráneos», compartiendo con la UE SistemasDemocráticos y cada vez más cerca del Sistema del LibreMercado, han crecido en interés e igualan o superan ya a los quefueron sus ex-colonias.
9 Stephan Sherroc, «La Unión Europea como opción diversificadora: un recorrido crítico», enMéxico y la Unión Europea, política exterior, Instituto Matías Romero, México núm. 49, pp.224-227.
10 Se enlistan en el Anexo núm. 1.
LOS MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS EN LOS ACUERDOS CELEBRADOS ENTRE MÉXICO Y LA UNIÓN EUROPEA
133
3. Por último, en el tercer círculo está América Latina junto con lospaíses asiáticos.
Por ende, México se ubica en principio en este último, lo que llevaa nuestro autor citado a señalar que «es preciso reconocer que, en elámbito económico, el interés que México tiene por Europa, es mayorque el interés de los europeos por nuestro país».
Entonces, ¿por qué el deseo no sólo de negociar un Acuerdoampliado, superior al de la tercera generación con México y ademásde concluirlo ya, en 1999?
Primero, debemos tener presente que para los países europeos, lasrelaciones internacionales de contenido económico, se deben supedi-tar a los intereses políticos y no al revés, como sucede con los EstadosUnidos de América, en donde el comercio es el dictador de sus rela-ciones con el mundo; el animas lucrandi guía siempre sus acciones.
Por lo tanto, y sin dejar de lado o menospreciar los intercambioscomerciales e inversiones entre ambos países, la posición geopolíti-ca y estratégica de México resulta muy atractiva para la Europacomunitaria.
Sin duda que la apertura económica de nuestro país y su muy acti-va presencia en foros multilaterales como el GATT/OMC, la OCDE,la APEC y los acuerdos comerciales particularmente el TLCAN, locolocan en una posición regional única.
Ciertamente que el TLC le dio un giro especial a las relaciones deMéxico con la comunidad internacional y lo ha convertido en unapuerta única de acceso al mercado norteamericano 11.
11 «Sea como fuere, lo cierto es que la firma del TLC acrecentó el interés europeo en México», nosdice el mismo autor en otro ensayo: «Las relaciones entre México y la Unión Europea: ¿El findel desencuentro?», en La Unión Europea y México: una nueva relación política y económica.Instituto de Relaciones Europeo-Latinoamericanos, Madrid, 1997, p. 84.
RODOLFO CRUZ MIRAMONTES
134
Llevamos ya cinco años de vigencia del mismo y entramos almomento de las desgravaciones importantes. Europa no quiere seguirestando marginada; de ahí su pretensión de que la desgravación aran-celaria corra bajo el principio de la «Paridad con el TLCAN».
No dejan de estar presentes desde luego otros elementos de diver-sa índole que fortalecen la figura de nuestro país y atraen la atenciónde Europa como son su presencia en el Grupo de Contadora, de Río,de los Tres y el Mecanismo de San José.
Esto es, que se unen los elementos políticos, los económicos ytambién la evolución interna hacia una mayor apertura democrática.
Existen seguramente otras razones fundamentalmente políticas,que explican la convicción de la UE para tener una base en nuestroContinente estratégicamente situada, en un cruce de caminos: hacia elnorte con Canadá y los Estados Unidos, hacia el sur con AméricaLatina, al oeste con Asia y hacia el este, con Europa. Por ello, nues-tras autoridades afirman:
La negociación del TLCUE consolidará a México como un centro estra-tégico para la realización de negocios, debido a su privilegiada ubicacióngeográfica con acceso preferencial a los mercados del norte, centro ySudamérica.
Estoy convencido que nuestro país está llamado a jugar un granpapel en la recomposición política y económica global del futuro.Solamente falta que lo entendamos y actuemos en consecuencia.
Para México no hay duda que de lograrse un buen Acuerdo, seequilibrarían nuestras relaciones con los Estados Unidos y ampliaría-mos nuestras fuentes externas de financiamiento.
Gran Bretaña, Holanda, Alemania, España, Francia y Suecia son,hoy en día, los principales países, en su orden, en invertir en México.
LOS MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS EN LOS ACUERDOS CELEBRADOS ENTRE MÉXICO Y LA UNIÓN EUROPEA
135
I V. ¿ S E A F E C TA R Á L A R E L AC I Ó N D E M É X I C O CON LOS ESTADOS UNIDOS AL CELEBRARSE ELTLCUE?
Lawrence Whitehead plantea una cuestión muy interesante sobrela posible reacción del gobierno norteamericano ante la eventualfirma del TLCUE. Diserta sobre un tema que califica como «El mon-roísmo de los años noventa» y textualmente sostiene:
Desde la Segunda Guerra Mundial, los sistemas políticos de EuropaOccidental han adquirido rasgos muy distintos. Habiendo abandonado lastendencias monárquicas, imperialistas o antidemocráticas, los países euro-peos han abrazado principios de gobierno liberales, constitucionales y repre-sentativos que serían más afines a James Monroe que al duque deWellington. En la actualidad, tanto EUA como la UE apoyan un sistema queimplica una concepción universalista de los derechos humanos, el respetopor el Estado de derecho y la soberanía de las naciones, la cooperación inter-nacional y la solución pacífica de conflictos, así como un gobierno constitu-cional con elecciones libres y que dé garantías a las minorías. Tales son losprincipios normativos defendidos por la UE e incorporados en sus tratados,acuerdos de cooperación y diálogos políticos, los cuales coinciden con losvalores defendidos por los Estados Unidos.
Sin embargo, desde una perspectiva histórica, resulta pertinente preguntarsesi una renovada presencia política de Europa en México podría ser conside-rada por los dirigentes estadounidenses como una amenaza a la «paz y segu-ridad» que la Doctrina Monroe pretendía defender. Claramente, EUA no harenunciado a su derecho a tomar acciones unilaterales en casos donde se veaamenazada su seguridad. Diversas cuestiones, tales como mantener un acce-so garantizado al Canal de Panamá o detener los flujos migratorios y el trá-fico de drogas, se consideran como factores vitales para la «Seguridad» delpaís y justificación suficiente para poner en marcha acciones de fuerza. Enestos casos, si bien los países de la UE han compartido con Washington losprincipios declarativos, claramente no han coincidido en la forma en que hansido aplicados 12.
12 Lawrence Whitehead, «Pobre México, tan lejos de Noordwijk: Las relaciones políticas entreMéxico y la Unión Europea vistas desde Europa», en La Unión Europea y México: una nuevarelación política y económica, op. cit., pp. 64-65.La Doctrina Monroe constituye una expresión típica de la política norteamericana y se apoya enla tesis del llamado «Destino Manifiesto». En su origen fue una respuesta a las ambiciones dealgunos países europeos sobre territorio americano y está contenida en el mensaje del presiden-te Monroe del día 2 de diciembre de 1823.
RODOLFO CRUZ MIRAMONTES
136
Hasta ahora no se ha percibido alguna manifestación ni en pro nien contra por parte del gobierno vecino sobre el TLCUE.
Desde luego como país independiente no hay razón para dejar dehacer lo pertinente, lo que le convenga a México.
Por otra parte, la vinculación económica existente entre ambospaíses merced al TLC, es amplia y profunda, lo que evita cualquiersupuesta amenaza que pudieran percibir.
Existe además un canal de comunicación particular entre la UE ylos EUA denominado el «Diálogo Trasatlántico» que sin constituir uninstrumento formal, ha servido como un foro de consulta para temasfinancieros, comerciales y de inversión que evidencian el mutuo inte-rés por estar cerca estos aspectos, fue establecido en 1995 y su pro-pósito inicial fue reducir las barreras más persistentes de carácter noarancelario.
En suma no considero que exista mayor preocupación de índolepolítica en el gobierno que los lleve a oponerse al TLCUE.
Confirma esta afirmación personal, la tesis del conocido politó-logo Zbigniew Brzezinski, otrora Consejero de Seguridad Nacionaldel Presidente de los Estados Unidos de América, James Carter,desarrollada en una interesante obra intitulada «The GrandChessboard. American Primacy and its Geoestrategic Imperatives» 13,que nos explica lo que pretende el gobierno norteamericano para con-tinuar con su hegemonía mundial y cómo lo va logrando.
Parte de la idea que siendo la hegemonía una ambición tan antiguacomo el ser humano, los Estados Unidos la lograron a nivel global, deuna manera muy rápida e inusual.
13 Publicada por Basic Books, Nueva York, 1997.
LOS MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS EN LOS ACUERDOS CELEBRADOS ENTRE MÉXICO Y LA UNIÓN EUROPEA
137
Compara su presencia con otros imperios conocidos como son elromano, el chino, el mongol, el español, el británico y el soviético yestima que hay grandes diferencias con ellos.
Se apoya la supremacía norteamericana en cuatro elementos:
1. Militar. 2. Económico. 3. Tecnológico. 4. Cultural.
El último punto significa la difusión y aceptación mundial delsupuesto «American Way of Life» tan grato a las nuevas generacio-nes.
La combinación de todos ellos explica su preeminencia y cómo haconstituido un centro de poder que se ha impuesto a lo que llama«Eurasia» (Europa occidental y central, y su proyección asiática hastaJapón).
¿Por qué esta zona geográfica constituye una fuerza de atraccióntan grande?; la respuesta es que no sólo es el centro del mundo, sinoque quien lo controle manejará dos terceras partes de las regiones másavanzadas y productivas del mundo.
Con la desaparición de la URSS, Estados Unidos se convirtió enla única y auténtica potencia global y para Europa, que durante 500años fue a través de sus imperios, gobernante de diversas regiones delglobo, por vez primera tiene como principal actor y líder a una enti-dad fuera del continente, con quien comparte principios políticos yeconómicos desde fechas recientes, o sea al término de la SegundaGuerra Mundial. Afirma el politólogo citado lo siguiente:
[...] America es too democratic at home to be autocratic abroad» (p. 35).
De la manera en que se controle y siga siendo factor de equilibrio,dependerá la existencia de su hegemonía.
RODOLFO CRUZ MIRAMONTES
138
Como se puede desprender de lo anterior, y desde luego de otrasrazones más que expone dicho autor, nos parece que no sólo dejaráque las negociaciones México-Unión Europea lleguen a su culmina-ción, sino que las considera dentro de la lógica de su política hege-mónica del primer poder global.
No pretendemos sostener ni hacer propia esta teoría; le pertenecea su autor y a quienes opinan en forma similar como G. JohnIkenberry, Samuel P. Huntington, Harold Mackinder y otros más.
Sólo nos parece una explicación lógica y ordenada que confirmaalgunas reflexiones personales y que viene a contestar la interrogan-te que planteara el profesor Lawrence Whitehead y que diera pie aesta parte final.
Fuere como fuere, lo cierto es que México desempeña y desempe-ñará un papel importante en estos procesos pero, ¿cómo podrá en lamedida de sus dimensiones y capacidades, ser más actor que pieza deajedrez siguiendo los términos de Brzezinski? 14.
No deja de resultar interesante la inquietud sobre el tema que hastaahora, no ha sido objeto de encuesta en México 15.
Por ello debemos actuar con decisión y claridad de pensamiento,con una sola meta: lograr lo mejor para México y para nosotros.
14 Cabe mencionar que en dicha obra el nombre de México no aparece mencionado ni una sola vezy el de «NAFTA» (TLCAN) una sola, en la p. 28 de 223.
15 Lorenzo Meyer estima que dicho acuerdo es muy útil para diluir precisamente la DoctrinaMonroe. Ver «La Doctrina Monroe o una lucha interminable» en Reforma, 2 de diciembre de1999, p. 19-A.
LOS MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS EN LOS ACUERDOS CELEBRADOS ENTRE MÉXICO Y LA UNIÓN EUROPEA
¥
Índice General¤
Índice ARS 24
139
ASPECTOS JURÍDICOS DEL TRATADO DELIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE
Y CON LA UNIÓN EUROPEA
Xavier Ginebra Serrabou
SUMARIO: I. Introducción. II. El capítulo de competencia en el Tratadode Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). III. El capítulo decompetencia del Tratado de Libre Comercio entre México y la UniónEuropea
I. INTRODUCCIÓNEl Tratado de Libre Comercio regula cuestiones sustantivas y
adjetivas, públicas y privadas, en cuestiones de competencia, que nohan sido muy estudiadas. Sin embargo, de su análisis derivan dere-chos y obligaciones para las empresas. El objeto del presente artícu-lo es analizar someramente los capítulos de competencia del TLCANy de la Unión Europea, por tratarse de los dos acuerdos de libre co-mercio de mayor trascendencia para México.
II. EL CAPÍTULO DE COMPETENCIA EN EL TRATADODE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE(TLCAN)1. Eliminar barreras al comercio entre los países y facilitar el movi-
miento de bienes y servicios entre los territorios de las Partes.2. Promover condiciones de justa competencia dentro del área de
libre comercio.3. Incrementar las oportunidades de inversión en el territorio de las
Partes.4. Establecer una adecuada y efectiva protección en materia de pro-
piedad intelectual en los territorios de cada Parte.
¥
Índice General¤
Índice ARS 24
140
ASPECTOS JURÍDICOS DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE Y CON LA UNIÓN EUROPEA
5. Crear procedimientos efectivos para la instrumentación y ejecu-ción del Acuerdo, para su administración y la resolución decontroversias.
6. Establecer un marco para la cooperación trilateral, regional ymultilateral para expandirlos beneficios del Acuerdo (art. 101).
El Capítulo XV del TLCAN está dividido en los cinco artículossiguientes: 1501 «Leyes de competencia»; 1502 «Monopolios yEmpresas del Estado»; 1503 «Empresas del Estado»; 1504 «Grupo deTrabajo en Comercio y Competencia», y 1505 «Definiciones» 1.
POLÍTICA EN MATERIA DE COMPETENCIA, MONOPO-LIOS Y EMPRESAS DEL ESTADO
Artículo 1501. Legislación en materia de competencia.1. Cada una de las partes adoptará o mantendrá medidas que prohí-
ban prácticas de negocios contrarias a la competencia y empren-derá las acciones que procedan al respecto, reconociendo queestas medidas coadyuvarán a lograr los objetivos de este tratado.Con este fin, las partes realizarán ocasionalmente consultas sobrela eficacia de las medidas adoptadas por cada parte.
2. Cada una de las partes reconoce la importancia de la cooperacióny la coordinación entre sus autoridades para impulsar la aplica-ción efectiva de la legislación en materia de competencia en lazona de libre comercio. Las partes cooperarán también en cues-tiones relacionadas con el cumplimiento de la legislación enmateria de competencia y consultarán sobre asuntos de interésmutuo, incluidos la asistencia legal mutua, la comunicación, laconsulta y el intercambio de información relativos a la aplicaciónde las leyes y políticas en materia de competencia en la zona delibre comercio.
1 AAVV, The Competition Laws of NAFTA, Canada, Mexico and the United States, Section ofAntitrust Law, American Bar Association, Chicago, 1997, p. 1.
141
XAVIER GINEBRA SERRABOU
3. Ninguna de las partes podrá recurrir a los procedimientos desolución de controversias de este tratado respecto de cualquierasunto que surja de conformidad con este artículo.
El TLCAN tiene la fuerza de un Tratado Internacional, es decir, setrata de instrumentos de carácter internacional (principalmente Estadosy organismos internacionales) que celebran acuerdos entre sí 2.
Su fuerza vinculativa es la misma que las leyes federales, deacuerdo con el artículo 131 constitucional, aunque recientes ejecuto-rias los ponen por encima de las leyes federales.
Consideramos contrario al artículo 131 poner las leyes reglamen-tarias de la Constitución por encima de los tratados internacionales 3.
En el artículo anterior cada firmante del TLCAN, como personajurídica de derecho internacional, se compromete a adoptar y manten-er una legislación en materia de competencia frente a los otros Estados,pero no constituyen obligaciones específicas para los particulares.
Dentro del TLCAN, en las cuestiones de competencia —a diferen-cia de otros capítulos del Tratado— no se incluyeron mecanismospara la resolución de controversias, lo cual consideramos un error. Talvez la razón principal fue que las cuestiones de competencia —salvocuando se trate de cuestiones internacionales de competencia— noson susceptibles de arbitraje, de acuerdo con las decisiones de los tri-bunales y de la Suprema Corte de Estados Unidos 4. De todos modos,la frontera entre lo que es orden público no sujetable a arbitraje, y loque no lo es, constituye una frontera poco nítida en el orden jurídicode México.
2 Pererznieto Castro, Leonel, Derecho internacional privado, 4ª ed., México, 1989, p. 17.3 Contreras Vaca, Francisco José, Derecho internacional privado, Harla, México, 1994, p. 13.4 Ginebra Serrabou, Xavier, Alianzas estratégicas o joint ventures, Ed. Themis, México, 2000, pp.
176 y 177.
142
Asimismo, esta disposición obliga a las partes a adoptar legisla-ciones protectoras de la competencia en sus respectivos países, cosaque en México tuvo lugar con la expedición de la Ley Federal deCompetencia Económica. Sin embargo, de la citada redacción sedesprende que la obligación es para los Estados como sujetos de dere-cho público, mas no para las empresas, como sí sucede en otrosartículos del capítulo de competencia del TLCAN.
Artículo 1502. Monopolios y empresas del Estado.1. Ninguna disposición de este tratado se interpretará para impedir a
las partes designar un monopolio.
2. Cuando una parte pretenda designar un monopolio, y esta desi-gnación pueda afectar los intereses de personas de otra parte, laparte:
a) Siempre que sea posible, notificará la designación a la otra parte,previamente y por escrito;
b) Al momento de la designación, procurará introducir en la ope-ración del monopolio condiciones que minimicen o eliminencualquier anulación o menoscabo de beneficios, en el sentido delanexo 2004, «anulación y menoscabo».
3. Cada una de las partes se asegurará, mediante el control reglamen-tario, la supervisión administrativa o la aplicación de otras medi-das, de cualquier monopolio de propiedad privada que la parteasigne o gubernamental que mantenga o designe:
a) Actúe de manera que no sea incompatible con las obligaciones dela parte en ese tratado, cuando ese monopolio ejerza facultadesreglamentarias, administrativas u otras funciones gubernamentalesque la parte le haya delegado con relación al bien o serviciomonopolizado, tales como la facultad para otorgar permisos deimportación o exportación, aprobar operaciones comerciales oimponer cuotas, derechos u otros cargos;
b) Excepto cuando se trate del cumplimiento de cualquiera de los tér-minos de su designación que no sean incompatibles con los incisos
ASPECTOS JURÍDICOS DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE Y CON LA UNIÓN EUROPEA
143
(d) o (d) actúe solamente según consideraciones comerciales en lacompra o venta del bien o servicio monopolizado en el mercadopertinente, incluso en lo referente a su precio, calidad, disponibil-idad, capacidad de venta, transporte y otros términos y condi-ciones para su compra y venta;
c) Otorgue trato no discriminatorio a la inversión de los inversion-istas, a los bienes y a los proveedores de servicios de otra Parte alcomprar y vender el bien o servicio monopolizando en el mercadopertinente; y
d) No utilice su posición monopólica para llevar a cabo prácticascontrarias a la competencia en un mercado no monopolizado en suterritorio que afecten desfavorablemente la inversión de inver-sionista de otra Parte, de manera directa o indirecta, inclusive através de las operaciones con su matriz, subsidiaria u otra empre-sa de participación común, y a través del suministro discriminato-rio del bien servicio monopolizado, del otorgamiento de subsidioscruzados de conducta depredatoria.
4. El párrafo 3 no se aplica a la adquisición de bienes o servicios porparte de organismos gubernamentales, para fines oficiales, y sin elpropósito de reventa comercial o de utilizarlos en la producción debienes o en la prestación de servicios para su venta comercial.
5. Para los efectos de este artículo, «mantener» significa la designaciónantes de la entrada en vigor de este Tratado y su existencia al 1° deenero de 1994.
De acuerdo con lo anterior, sí se desprenden conductas prohibiti-vas para las empresas, públicas o privadas, que sean declaradasmonopolios conforme al TLCAN, para que realicen prácticasmonopólicas dentro o fuera de su territorio.
En ese sentido, haría falta una declaración de monopolio de algu-na empresa pública o privada, de conformidad con las definicionesdel TLCAN, por parte de la Comisión Federal de Competencia, siguien-do el procedimiento del artículo 50 del Reglamento de la LFCE, el
XAVIER GINEBRA SERRABOU
144
cual, una vez concluido, sujetaría a dicho monopolio a las regula-ciones específicas que establece el propio Tratado, como la prohibi-ción de subsidios cruzados, depredación de precios y las demás prác-ticas monopólicas relativas previstas en el artículo 10 de la LFCE,toda vez que al tratarse de monopolios, constituyen el máximogrado de poder sustancial en el mercado que puede adquirir unaempresa, por lo que los actos que realizase, de actualizar alguno delos supuestos del propio artículo 10, se considera que serían viola-torios, contra los que no se podrían alegar ganancias en eficiencia,con fundamento en el artículo 6 del RLFCE, por implicar elmonopolio, de acuerdo con la interpretación judicial, el aca-paramiento o ventaja exclusiva indebida a favor de determinadaspersonas, lo que actualizaría alguno de los supuestos efectos anti-competitivos previstos en el propio artículo 10 de la LFCE, dado elmayor rango jurídico de una Ley sobre un reglamento, de acuerdocon el artículo 133 constitucional.
Este artículo prevé la prohibición de la discriminación y dene-gación de trato, la depredación y los subsidios cruzados, acerca decuyos dos últimos no existe una prohibición expresa en la LFCE, yaque tales conductas se encuentran determinadas en el Reglamento, loque contraría el artículo 14 constitucional, pues todo acto ilícito debeser declarado como tal en una ley en sentido formal, emanada delCongreso, por la extensión de la garantía del nullum crimen nullapoena sine lege, que ha hecho la jurisprudencia de la Corte a los actosilícitos en materia administrativa, por lo que en caso de que laComisión sancione a algún agente económico por estas prácticas ten-drá más fuerza que si se emplaza conforme al Reglamento, lo queharía que esa práctica fuese declarada fácilmente como inconstitu-cional por las razones apuntadas.
También obliga a la parte que designa el monopolio, a avisar dela constitución del mismo a las otras partes, es decir, a los otros gob-iernos. En caso contrario, se podría estar dando un incumplimientode los términos del Tratado que podrían llevar a los mecanismos deresolución de controversias del capítulo 20, o a la imposición de
ASPECTOS JURÍDICOS DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE Y CON LA UNIÓN EUROPEA
145
sanciones por incumplimiento de un tratado internacional, de acuer-do con el propio Tratado y el derecho internacional público. Sinembargo, no hay que olvidar que las normas de derecho internacionalpúblico no suelen ser coercibles (Dávalos), por lo que su incumpli-miento puede servir más como medida de presión política, queuna medida de resarcimiento de daños. A este respecto habríaque examinar que ciertos monopolios mexicanos —telefonía, petro-química secundaria—, fueron notificados a los otros gobiernos parte.En caso contrario, podría haber un incumplimiento del Tratado.
Asimismo, este artículo prevé la posibilidad de imponer regulacionesasimétricas a las empresas con poder monopólico. La regulaciónasimétrica es la sujeción del agente económico a determinadas condi-ciones de la autoridad para evitar la realización de prácticas monopóli-cas o que abusen de su poder de mercado. En derecho de las telecomu-nicaciones (art. 63 de la Ley Federal de Telecomunicaciones) se prevéexpresamente esta figura, que corresponde a la Comisión Federal deTelecomunicaciones, previa declaratoria de poder sustancial de laComisión Federal de Competencia.
En el caso de monopolios autorizados, la imposición de regula-ciones específicas corresponde a la Comisión Federal deCompetencia, siguiendo el procedimiento del artículo 50 delReglamento para la declaratoria de existencia de un monopolio.
Este esquema no ha sido utilizado hasta el momento, pero consti-tuye un mecanismo de control de los monopolios, que fortalece lalegislación protectora de la competencia en el TLCAN.
Artículo 1503. Empresas del Estado.1. Nada de lo dispuesto en este Tratado se interpondrá para impedir
a una Parte mantener o establecer empresas del Estado.
2. Cada una de las Partes asegurará, mediante el control reglamentario,la supervisión administrativa o la aplicación de otras medidas, de
XAVIER GINEBRA SERRABOU
146
que toda empresa del Estado que la misma mantenga o establezca,actúe de manera que no sea incompatible con las obligaciones dela Parte de conformidad con los Capítulos XI, «Inversión», y XIV«Servicios Financieros», del Tratado de Libre Comercio deAmérica del Norte, cuando dichas empresas ejerzan facultadesreglamentarias, administrativas u otras funciones gubernamentalesque la parte haya delegado, como la facultad de expropiar, otorgarlicencias, operaciones comerciales o imponer cuotas, derechos uotros cargos.
3. Cada una de las Partes se asegurará de que cualquier empresa delestado, que la misma mantenga o establezca, otorgue trato no dis-criminatorio a las inversiones de inversionistas de otra parte de suterritorio, en lo referente a la venta de sus bienes y servicios.
Este artículo prohíbe a las empresas del Estado discriminar o dene-gar trato, conductas previstas una en el artículo 10 fracción V, de laLFCE y 7 fracción IV, del RLFCE.
Las empresas del Estado, que no constituyen monopolios de con-formidad con el artículo 28 constitucional, no están sujetas a laLFCE, como lo establece su artículo 4°, pero sólo en aquellos aspec-tos necesarios para la realización de su actividad, y sin que puedanextender su monopolio —cosa muy frecuente por otro lado— másallá de los límites previstos por la Constitución o su ley reglamen-taria. En todo lo demás —si cabe— la aplicación de las leyesantitrust debe ser más severa, por la gran posibilidad de que abusende su posición de mercado.
Artículo 1504. Grupo de Trabajo en Materia de Comercio yCompetencia.
La Comisión establecerá un Grupo de Trabajo en Materia deComercio y Competencia, integrado por representantes de cada unade las Partes, para informar y hacer las recomendaciones que pro-cedan a la Comisión, dentro de un plazo de cinco años a partir de
ASPECTOS JURÍDICOS DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE Y CON LA UNIÓN EUROPEA
147
la entrada en vigor de este Tratado, sobre los trabajos ulterioresreferentes a las cuestiones pertinentes acerca de la relación entre lasleyes y políticas en materia de competencia, y el comercio en la zonade libre comercio.
Este grupo de trabajo, en cuestiones de competencia, tiene unagran importancia para la homologación, en la medida en la quesea posible, de las leyes de competencia de los tres países o, porlo menos, para que los agentes económicos de un Estado parteconozcan la legislación de competencia de los otros países, paraque, en caso de que decida incursionar en los mercados extran-jeros, conozca la legislación antitrust en el país al que se dirige,por ejemplo, respecto a cláusulas de exclusividad, ventas atadaso fijación de precios al distribuidor extranjero, ya que las viola-ciones a la normatividad de competencia suelen implicar fuertessanciones, por lo que sería muy conveniente que se realizasenestudios de competencia económica entre todos los Estados partepara difundir la legislación de competencia a los otros países alos que los agentes económicos decidan exportar sus bienes oservicios.
El artículo 1504 establece los conceptos de los artículos que semencionan anteriormente, en el capítulo XV del TLCAN, comomonopolio, empresa de Estado, etcétera, mismos que no se estimanecesario comentar.
Tal vez lo más importante que se puede señalar es que se asimilaagente económico a empresa, lo cual consideramos acertado, lareferencia que hace al mercado geográfico (ámbito espacial delmercado relevante) y la definición que hace de monopolio, para queningún agente económico pueda alegar inconstitucionalidad en elmismo, por no estar definido en la LFCE.
XAVIER GINEBRA SERRABOU
148
III. EL CAPÍTULO DE COMPETENCIA EN EL TRATADO DELIBRE COMERCIO ENTRE MÉXICO Y LA UNIÓN EUROPEA
El capítulo de competencia con la Unión Europea difiere signi-ficativamente del capítulo de competencia del TLCAN. En el mismono se establecen obligaciones específicas para los agentes económi-cos, sino más bien obligaciones para los Estados firmantes delTratado y la Unión Europea. Se asemeja más a un convenio decolaboración y de intercambio de información que a un capítulo decompetencia con obligaciones específicas para las empresas.
El artículo 1 del capítulo de competencia establece que las Partesse comprometen a aplicar sus respectivas leyes de competencia, loque constituye obligaciones de Estado a Estado pero no obliga a lasempresas de la zona de libre comercio.
Los objetivos del Tratado son promover la cooperación y coordi-nación y la eliminación de prácticas anticompetitivas. Esta coordi-nación se concreta en el artículo 3, que establece que cada autoridadde competencia de la otra Parte notificará a la autoridad de compe-tencia de la otra Parte si puede afectar la competencia en el territoriode la otra Parte. Esta notificación deberá hacerse, de preferencia, alprincipio del procedimiento (art. 3.2).
Con miras a facilitar la aplicación efectiva de sus leyes de compe-tencia, las autoridades de competencia intercambiarán informaciónsobre leyes, estudios de competencia e información sobre cualquieractividad anticompetitiva de que se tenga conocimiento (art. 4).
Las partes podrán notificar su disposición para coordinar activi-dades de aplicación de la ley relativas a un caso específico (art. 5).
Cuando una autoridad de competencia considere que una investi-gación o un procedimiento que la otra autoridad de competencia de laotra Parte lleve a cabo pueda afectar sus intereses importantes enviaráuna opinión sobre el asunto a la otra autoridad de competencia o lesolicitará consultas (art. 6).
ASPECTOS JURÍDICOS DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE Y CON LA UNIÓN EUROPEA
149
Cuando sea posible, cada parte tomará en consideración los intere-ses importantes de la otra Parte, especialmente cuando resulten efec-tos adversos para una Parte (art. 7).
El artículo 8 establece la obligación de guardar la confidencialidadrespecto a la información que se obtenga.
El artículo 9 prevé la asistencia mutua y la cooperación en cues-tiones de capacitación, seminarios, etcétera (art. 9).
En materia de competencia, se creó un mecanismo que tiene comoobjetivo resolver cualquier diferencia sobre la aplicación de lasrespectivas legislaciones en alguna materia que pudiera afectar elTLCUE.
Para la solución de controversias, el acuerdo alcanzado estableceun mecanismo similar al del TLCAN.
Por otra parte, se fijan medidas de salvaguarda en caso de difi-cultades cambiarias y monetarias.
¥
Índice General¤
Índice ARS 24
XAVIER GINEBRA SERRABOU
150
CONSIDERACIONES SOBRE LOS PRINCIPIOS DE SOBERANÍA, DERECHOSHUMANOS Y AUTODETERMINACIÓN EN EL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO
Procopio Osuna Guzmán
SUMARIO: I. Introducción. II. La protección jurídica internacional delos derechos humanos en relación con el principio de soberanía. III. Elprincipio de autodeterminación como derecho de secesión. IV.Conclusiones.
I. INTRODUCCIÓNLos conceptos de soberanía, autodeterminación y de derechos hu-
manos se han mantenido como pilares de la política internacional enlos últimos siglos y sin duda permanecen en las consignas de nume-rosos Estados, pueblos y estudiosos de la arena internacional.
El estudio de estos conceptos, como principios del derecho inter-nacional público, nos conduce a preguntarnos si corresponden a unanueva realidad internacional y de si sus interpretaciones jurídicas aúnson suficientes para resolver los conflictos internacionales que se pre-sentan en la actualidad.
Para responder estas incógnitas, es indispensable el análisis de lasdoctrinas políticas que impulsaron el nacimiento de los conceptos desoberanía, derechos humanos y autodeterminación, la ratio históricade su consagración en la Carta de las Naciones Unidas y las conse-cuentes interpretaciones efectuadas por los órganos de las NacionesUnidas al respecto. Asimismo, haremos referencia a la concepciónromana clásica del derecho y a las teorías iuspositivistas que haninfluido en la ciencia del derecho internacional público.
¥
Índice General¤
Índice ARS 24
151
II. LA PROTECCIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL DELOS DERECHOS HUMANOS EN RELACIÓN CON ELPRINCIPIO DE SOBERANÍA
La ratio jurídica de la protección de los derechos humanos en elderecho internacional público es producto de la experiencia de lasatrocidades cometidas en la segunda guerra mundial. Así, se con-cibieron dos criterios determinantes: «primero, que en muchasocasiones era el propio Estado el primer y más importante viola-dor de los derechos del hombre [...] y segundo, que existía unarelación innegable entre el respeto a los derechos humanos den-tro de los Estados y el mantenimiento de la paz en la comunidadinternacional» 1.
Con base en estos dos criterios es posible ubicar a los derechoshumanos como una parte fundamental del concepto innovador IusCogens internacional, el cual establece los derechos humanoscomo una de las exigencias más elementales de la convivencia enla comunidad internacional. El Ius Cogens fue desarrollado por laCorte Internacional de Justicia, en el caso Barcelona Traction, el5 de febrero de 1970, donde se señaló: «Los principios y reglasrelativos a los derechos fundamentales de la persona humana,representan obligaciones de los Estados hacia la comunidad inter-nacional en su conjunto u obligaciones erga omnes [...] y queconstituyen obligaciones derivadas del Ius Cogens» 2.
1 Pastor Ridruejo, José, Curso de derecho internacional público y organizaciones internaciona-les, 6a. ed., Ed. Tecnos, Madrid, 1996, p. 222.
2 Ibidem, p. 223.
PROCOPIO OSUNA GUZMÁN
152
El concepto de Ius Cogens contrasta con las numerosas declara-ciones programáticas 3 que se han emitido en el derecho internacio-nal, pues «lo que realmente importa en el campo de la proteccióninternacional de los derechos y libertades del hombre no es tanto ladefinición de los mismos como la eficacia de los recursos que se pon-gan a disposición de los beneficiarios» 4. Por tanto, el Ius Cogens esun criterio de orden judicial que las partes pueden invocar, ante laCorte Internacional de Justicia, para resolver las controversias inter-nacionales que le sean sometidas.
Por otro lado, el principio de soberanía absoluta se consagró en losartículos primero y segundo de la Carta de las Naciones Unidas,como eje principal del derecho internacional público. Es por estarazón que el espíritu de la Carta enaltece la soberanía de los Estadosy alrededor de él giran los demás principios: la prohibición del uso dela fuerza, la cooperación en materia de derechos humanos, la no inter-vención en los asuntos de jurisdicción interna de los Estados e, inclu-so, el principio de libre autodeterminación de los pueblos.
La soberanía absoluta representó un gran avance para el ordenjurídico internacional desde el punto de vista de la independenciapolítica de los Estados. Se reconoció la soberanía para todo Estado
3 Las concepciones que han trascendido en el actual derecho internacional público, a través dedeclaraciones universales de derechos humanos. son las descubiertas por dos métodos filosófi-cos: primero, el racionalista de Christian Wolf (1679-1754), que concibe al derecho natural comoun sistema de derechos subjetivos, es decir, integrado por los derechos naturales del hombre conel carácter de innatos, universales, absolutos, inmutables y coercibles. El otro método es el empi-rista de Locke. Se parte de la idea del contrato social, donde el individuo aislado en su estadonatural, se somete de manera incondicional e irreversible a una autoridad a cambio de la protec-ción de un núcleo de derechos naturales inalienables, por lo cual son exigibles frente al gobier-no. Hervada, Javier, Historia de la ciencia del derecho natural, 3a. ed., Ed. Eunsa, Pamplona,1991, pp. 286-288 y 26l-262. Estas concepciones fueron duramente criticadas por el iuspositi-vismo. Kelsen, en su teoría del Estado, expone su crítica a los derechos humanos, en razón deque encubre una manipulación del derecho positivo, ya que éstos enfatizan únicamente elmomento de la «facultad» olvidándose del «deber jurídico», al Estado lo ven solamente como lasumisión de los hombres, es decir, sólo desde el punto de vista de sus «obligaciones». Concluyediciendo que en realidad se trata de intereses de grupo y de clase, que tratan de atrincherarse enla teoría, verbigracia, la inviolabilidad del derecho de propiedad.
4 Pastor, op. cit., p. 224.
CONSIDERACIONES SOBRE LOS PRINCIPIOS DE SOBERANÍA, DERECHOS HUMANOSY AUTODETERMINACIÓN EN EL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO
153
constituido, con la intención de evitar dominios extranjeros subyu-gantes de las naciones, así como políticas expansionistas emprendi-das por Estados que gozan de superioridad económica y militar.
Sin embargo, lo que fue un concepto progresista ahora constituyeel principal obstáculo 5 para el desarrollo del derecho internacionalpúblico, pues ¿cómo podemos reconciliar la soberanía absoluta con laprotección internacional de los derechos humanos, si sabemos que lasoberanía no admite imposiciones del exterior, como puede ser lacompetencia de las cortes internacionales de derechos humanos? Aúnmás, los principales teóricos de la soberanía, como Jean Bodin,Hermann Heller y Carl Schmidtt, indican que la soberanía se afirma,en casos de necesidad, aun en contra del derecho 6.
Consideremos un argumento similubus ad similia entre la sobera-nía y el dominium romano. La tesis clásica del derecho romano otor-gaba al antiguo derecho de propiedad, las características de absoluto,exclusivo y perpetuo. Este derecho de propiedad se afirmaba por unpaterfamilias dentro del domus romano. Consistía en una potestadabsoluta sobre los alieni iuris o sometidos, sobre los servi o esclavos(res mancipi) y las demás cosas que integran su domus. Sin embargo,el propio desarrollo de la comunidad romana exigió el establecimien-to de limitaciones a este derecho. El derecho romano impuso modali-dades al dominium para evitar el abuso del derecho, verbigracia, lasdisposiciones que prohíben castrar a los esclavos, echarlos a las fieras
5 El principio de soberanía fue uno de los puntos principales de acuerdo en las cumbres deDumbarton Oaks, Yalta y San Francisco, para la configuración del actual orden jurídico inter-nacional. La aceptación universal de la Carta de las Naciones Unidas dependió casi exclusiva-mente del establecimiento de este principio.
6 La autora Aurora Arnáiz cita textualmente un párrafo que resume las teorías de Carl Schmidtty Hermann Heller, sobre la soberanía: «[...] la soberanía es la cualidad, de una unidad territo-rial de decisión y acción, en virtud de la cual y en defensa del mismo orden jurídico, se afirmade manera absoluta, en los casos de necesidad, aun en contra del derecho». Arnáiz Amigo,Aurora, Soberanía y potestad. De la soberanía del pueblo; de la potestad del Estado, 2a. ed.,Porrúa, México 1981, p. 543.
PROCOPIO OSUNA GUZMÁN
154
del circo o las que disponen la venta obligatoria del esclavo sujeto amalos tratos 7.
Posteriormente, las modalidades o limitaciones apelaron al con-cepto de interés público o también llamado utilidad pública. El inte-rés público representa las necesidades colectivas de una comunidad osociedad, protegidas por la tutela del Estado. El interés público ya nosólo pretende evitar el abuso del derecho, sino incluye conceptos másgravosos como la expropiación de bienes, y otros actos de imperium,como el sometimiento a tormento de los esclavos con ocasión de lamuerte violenta de sus dueños.
Por tanto, vemos una semejanza entre el dominum romano y lasoberanía absoluta en cuanto a sus características. La soberanía con-fiere al Estado el derecho de gobernar a los habitantes de un determi-nado territorio de manera absoluta, exclusiva y perpetua 8, al igualque el dominium romano sobre los alieni iuris o sometidos. Hay unaequivalencia parcial entre los sometidos o alieni iuris, gobernadosbajo el dominium y los habitantes de un territorio estatal. Kelsen loresume cabalmente en un enunciado: «El Estado necesita súbditos, nonecesita ciudadanos» 9. En la actualidad, el desarrollo de la comuni-dad internacional exige el establecimiento de limitaciones o modali-dades a este derecho. Estas limitaciones pretenden constreñir eldominium ejercido sobre los habitantes y los bienes públicos de unterritorio, en favor de un interés superior, que es el bien común de lacomunidad internacional.
7 El dominium no sólo se ejercía sobre cosas sino también sobre personas. El término propietasfue acuñado en el derecho romano posclásico. Su origen proviene del mancipium que es la potes-tad absoluta del paterfamilias sobre los alieni iuris o sometidos, los servi o esclavos (res man-cipi) y sobre las demás cosas que integran un domus. D’Ors, Álvaro, Derecho privado romano,8a. ed., Ed. EUNSA, Navarra, 1993, pp. 175-208 y 267-280. Iglesias, Juan, Derecho romano.Historia e instituciones, 11a. ed., Ed. Ariel, Barcelona, 1993, pp. 111-127 y 226-276.
8 Jean Bodin define la maiestas como «summa in cives ac subditos legibusque soluta potestas».Sabine, George, Historia de la teoría política, 1a. ed., FCE, México, 1987, p. 301.
9 Kelsen, Hans, Teoría general del Estado, Ed. Nacional, México, 1975, p. 120.
CONSIDERACIONES SOBRE LOS PRINCIPIOS DE SOBERANÍA, DERECHOS HUMANOSY AUTODETERMINACIÓN EN EL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO
155
Los derechos humanos son modalidades con fundamento en elinterés de la comunidad internacional, los cuales velan por la digni-dad humana y el desarrollo integral de la persona frente al Estado. Enesencia, esta modalidad pretende evitar el abuso del derecho de losgobernantes, sobre los gobernados, al igual que el derecho romanolimitó el dominium de los paterfamilias sobre los sometidos y esclavos.
Es importante señalar otra clara semejanza entre el interés público yel interés de la comunidad internacional: ambos velan por la proteccióny la satisfacción de necesidades colectivas y ambos intereses deben sertutelados por normas jurídicas dotadas de supremacía 10. Su distinciónradica en que el interés público se refiere a una colectividad nacional,y el interés público internacional a una comunidad multinacional.
Una vez esclarecida la naturaleza de las limitaciones al ejerciciode la soberanía, nos queda por analizar si estas limitaciones pertene-cen propiamente, en cuanto a su regulación, al derecho nacional o alderecho internacional público. El interés de la comunidad internacio-nal nos puede dar luz al respecto, ya que constituye la apología delbien común general y, por lo tanto, parece convincente la regulaciónde los derechos humanos por el derecho internacional. Sin embargo,inclinarnos hacia esta postura, relegaría las constituciones de losEstados en su parte dogmática. Afirmar que la protección de los dere-chos humanos pertenece a la esfera del derecho internacional, es iguala rechazar las condiciones particulares de cada nación, así como sulibertad de crear su orden jurídico particular.
10 Kelsen, en su libro: Introducción a la teoría pura del derecho, describe un antagonismo entredos construcciones monistas, la supremacía del derecho nacional y la supremacía del derechointernacional. Señala que la supremacía del derecho nacional «parece justificar una política querehúsa cualquier restricción a la libertad de acción del Estado». A contrario sensu la suprema-cía del derecho internacional «parece que justifica más efectivamente una restricción esencialde la libertad de acción del Estado, que la supremacía del derecho nacional».El autor utiliza la palabra «parece» porque su intención es purificar la ciencia del derecho de lapolítica, es decir, considera el decidir por uno o por otro sistema, como una cuestión de razónpolítica y, por lo tanto, una falacia que conduce a la ambigüedad del concepto de soberanía delEstado. Kelsen, Hans, Introducción a la teoría pura del derecho, Ed. Nacional, México, 1974,pp. 109-114.
PROCOPIO OSUNA GUZMÁN
156
Por otro lado, tampoco puede aceptarse la protección de los dere-chos humanos como exclusiva de la esfera del derecho nacional, lahistoria ha demostrado casos en que el Estado, sumergido en situa-ciones bélicas o de emergencia, perturba la imparcialidad necesariadel sistema judicial para la protección de los derechos humanos 11.También sabemos que no todos los Estados cuentan con mecanismosde control efectivos y que no todos cumplen con las mínimas exigen-cias internacionales sobre los derechos humanos.
El principio de definitividad 12 de los actos, una posición equili-brada entre estos dos extremos, dispone el agotamiento de los recur-sos, juicios o medios de defensa que establece el derecho nacionalpara la solución de controversias en materia de derechos humanos. Setrata de una delegación formal de las normas jurídicas internaciona-les hacia las normas nacionales que actuarían en primera instancia.Este principio no menosprecia o exalta las fuentes creadoras del dere-cho de una nación, sino que rechaza las concepciones que distinguendos esferas u órdenes jurídicos distintos. La definitividad sostiene queel principio fundamental del derecho es la «unidad del ordenamientojurídico». Este principio se refiere «a la coordinación y unificación detodos los elementos y momentos del derecho», entre el derecho inter-nacional y el derecho nacional, porque «a una misma realidad socialcorresponde una única estructura u orden jurídico» 13.
El jurista Hans Kelsen describe la relación entre el derecho inter-nacional y el derecho nacional. Apunta que lo característico de la teo-ría moderna del Estado consiste en conceder a la soberanía el valor deabsoluto, implicando la semejanza del Estado como persona metaju-rídica a Dios, ya que es el propio Estado, como poder supremo, el que
11 A este respecto, son ilustrativas la represión estudiantil en México, el 2 de octubre de 1968, o larepresión de Tiananmen en China, en junio de 1989, entre otros sucesos.
12 El principio de definitividad tiene su antecedente en la protección internacional de los derechoshumanos en el derecho internacional clásico. El Estado de la nacionalidad de la víctima, cuan-do lo estimaba políticamente oportuno, ejercía la protección diplomática de la víctima, siemprey cuando hubiera agotado los recursos internos del Estado infractor. Pastor, op. cit., p. 223.
13 Hervada, op. cit., pp. 24 y 25.
CONSIDERACIONES SOBRE LOS PRINCIPIOS DE SOBERANÍA, DERECHOS HUMANOSY AUTODETERMINACIÓN EN EL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO
157
se autolimita y el que posee el derecho de someterse voluntariamen-te al orden jurídico internacional que él mismo ha creado.
Esta teoría voluntarista no concuerda con la existencia del derechointernacional, porque lo reduce a un simple «derecho político externo» 14.Deduce que debe haber un primado del orden jurídico internacional«si ha de ser posible la idea de una coordinación de todas las comuni-dades dadas históricamente como Estados y si ha de descartarse la ideade una subordinación de todas bajo un único Estado soberano» 15.
El principio de definitividad considera al derecho internacionalpúblico y al derecho nacional como una unidad complementaria, quecoordina los recursos que se ponen a disposición de los particularesen razón de las violaciones a las libertades fundamentales, ademásimplica la supremacía del derecho internacional al establecer las cor-tes internacionales como segunda instancia.
III. EL PRINCIPIO DE AUTODETERMINACIÓN COMODERECHO DE SECESIÓN
La consagración del derecho a la autodeterminación en la Carta delas Naciones Unidas es especialmente problemática. La autodetermi-nación es un controvertido concepto equívoco que ha recibido nume-rosas interpretaciones a lo largo de la historia. La teoría política defi-ne la autodeterminación, en sentido externo, como concepto garantede la independencia política y la no intervención extranjera en losasuntos de la jurisdicción interna de los Estados y, en sentido interno,como el derecho de los pueblos a constituirse como Estado propio oadherirse a otro ya existente 16.
14 «De hecho las tendencias que construyen el derecho internacional como derecho político exter-no tienen muchos puntos de contacto con las corrientes que lo niegan de un modo absoluto, rehu-sando atribuir el carácter jurídico a las normas que se presentan bajo el nombre de derecho inter-nacional». Kelsen, op. cit., p. 161.
15 Ibidem, pp. 97-163.16 Existen otras interpretaciones como la otorgada por la doctrina marxista, de carácter económi-
co, que se concentraba en la lucha entre Estados ricos y pobres, así como la otorgada por AdolfoHitler en la conquista del espacio vital de Alemania. Guimón, Julen, El derecho de autodeter-minación, 1a. ed., Ed. Universidad de Deusto, Bilbao, 1995, pp. 223-225.
PROCOPIO OSUNA GUZMÁN
158
La ratio histórica del artículo primero de la Carta de las NacionesUnidas que establece el derecho de autodeterminación de los pueblos,proviene de una coyuntura ideológica entre las dos superpotenciasvencedoras de la segunda guerra mundial. Tanto la Unión Soviéticacomo los Estados Unidos coincidieron en la animadversión hacia elcolonialismo europeo 17. Por lo tanto, el derecho a la autodetermina-ción se estableció en la Carta como símbolo de la liberación de lascolonias, en su mayoría europeas.
El principio de autodeterminación como descolonización tiene sucorolario en el caso de Namibia. La antigua colonia alemana fue inva-dida por Sudáfrica en 1915 y legalizada como «mandato internacio-nal» bajo el marco jurídico de la Liga de las Naciones. El mandato,en sus artículos 6 y 7, le concedía facultades de supervisión a la Ligade las Naciones, así como la posibilidad de modificar los términos delmandato.
Con la disolución de la Liga de las Naciones y su sustitución porla Organización de las Naciones Unidas, Sudáfrica fue obligada a ter-minar su mandato, con la resolución de opinión que emitió la CorteInternacional de Justicia, la cual posteriormente dio lugar a la resolu-ción 283/1970 del Consejo de Seguridad, que prohibió a todos losEstados entablar relaciones diplomáticas, consulares y económicasque implicaran un reconocimiento de la autoridad de Sudáfrica sobreNamibia 18.
A pesar de la clara interpretación del principio como descoloniza-ción, nos cuestionamos si la autodeterminación puede ser aplicada
17 Siguiendo la clasificación del profesor Pastor Ridruejo, el derecho internacional clásico no sólose desentendía de la suerte de los pueblos sometidos a la colonización, sino incluso la justifica-ba. En la Conferencia de Berlín de 1885, las potencias europeas establecieron reglas para elreparto y la colonización de territorios africanos. Otro claro ejemplo es el establecimiento demandatos internacionales por la incipiente Sociedad de Naciones, para administrar una coloniabajo una «misión sagrada de la civilización». Pastor, op. cit., pp. 277-288.
18 Página de Internet de Cornell Law Library, International Court of Justice:[http://www.lawschool.cornell.edu/library/icj.htm].
CONSIDERACIONES SOBRE LOS PRINCIPIOS DE SOBERANÍA, DERECHOS HUMANOSY AUTODETERMINACIÓN EN EL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO
159
para resolver los conflictos secesionistas. En 1970, la AsambleaGenera1 de las Naciones Unidas emitió una resolución que pretendíaestablecer criterios de interpretación para los principios del derechointernacional establecidos en la Carta. En ella señalaba: «El estable-cimiento de un Estado soberano e independiente, la libre asociacióno integración con un Estado independiente o la adquisición de cual-quier otra condición política libremente decidida por un pueblo, cons-tituyen formas del ejercicio del derecho de libre determinación deese pueblo».
Posteriormente, señalaba una restricción: «Ninguna de las disposi-ciones de los párrafos precedentes se entenderá en el sentido de queautoriza o fomenta acción alguna encaminada a quebrantar o menos-cabar total o parcialmente la integridad territorial de Estados gober-nados e independientes que se conduzcan de conformidad con el prin-cipio de igualdad de derechos y de la libre determinación de los pue-blos antes descrito y estén, por tanto, dotados de un gobierno querepresente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin dis-tinción por motivos de raza, credo o color» 19.
La resolución define la autodeterminación tanto en sentido exter-no como interno, pero les impone un límite, para evitar las interpre-taciones permisivas del derecho de secesión. La autodeterminaciónno deberá entenderse en el sentido de quebrantar la integridad terri-torial de un Estado que se conduzca bajo el principio de autodetermi-nación, posea un gobierno representativo y que no disponga de insti-tuciones contrarias a la igualdad de derechos.
Una interpretación literal del párrafo nos conduce a considerar lajustificación de una secesión en los casos en que la madre patria sea unEstado totalitario o con instituciones políticas que distingan clases deciudadanos por motivos de raza, color o religión. Sin embargo, es nece-sario interpretar la resolución de conformidad con su ratio histórica. El
19 Bermejo, Romualdo, Textos de derecho internacional público y Tratado de la Unión Europea,2a. ed., Ed. EUNSA, Pamplona, 1996, pp. 198-204.
PROCOPIO OSUNA GUZMÁN
160
sentido que permitió el consenso entre los Estados, en ese entonces,del bloque comunista y capitalista, fue el relativo a la descoloniza-ción. Es por eso que, desde su nacimiento, los órganos que constitu-yen las Naciones Unidas sólo han interpretado el principio en estesentido.
Por tanto, el derecho de secesión es una laguna del derecho inter-nacional público, ya que no hay decisiones judiciales, ni tratados, nininguna otra fuente vinculatoria que manifieste criterios para resolverun caso de secesión.
La Corte Internacional de Justicia cuenta con un excelente mediopara poder colmar dicha laguna, la resolución fundada ex aequo etbono. El artículo 38 del Estatuto de la Corte dispone lo siguiente: «[...]la presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidirun litigio ex aequo et bono, si las partes así lo convinieren» 20.
La teoría política ha aportado diversas soluciones que nos sirvende orientación respecto de cuándo es justificada la causa de secesión.Podemos clasificar las soluciones en tres doctrinas principales: la doc-trina liberal lockeana, la doctrina liberal consensualista y la doctrinanacionalista.
La teoría liberal de los derechos individuales, inspirada en la con-cepción de Locke, sostiene que el Estado tiene determinadas obliga-ciones hacia sus ciudadanos y, si éste cumple con las obligaciones demanera satisfactoria, ningún grupo está justificado en su reclamaciónde secesión. Las obligaciones del Estado se conciben en términos loc-keanos, es decir, se trata de la protección de la propiedad, la vida, lalibertad y la seguridad del individuo. En el momento en que el Estadofracasa en el cumplimiento de sus obligaciones, los liberales conclu-yen que tales derechos pueden protegerse de manera más efectivamediante la constitución de otro Estado 21.
20 Bermejo, op. cit., pp. 467 y 468.21 Miller, David. Sobre la nacionalidad: autodeterminación y pluralismo cultural, 1a. ed., Ed.
Piados, Barcelona, 1997, pp. 136-147.
CONSIDERACIONES SOBRE LOS PRINCIPIOS DE SOBERANÍA, DERECHOS HUMANOSY AUTODETERMINACIÓN EN EL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO
161
El autor Birch intenta concretar qué tan insatisfactorio debe ser elincumplimiento de las obligaciones del Estado para justificar un casode secesión. A1 efecto establece las cuatro condiciones prácticassiguientes: a) el sometimiento de la región a la fuerza por parte delEstado; b) fallos graves en la protección de los derechos y en la segu-ridad de los habitantes; c) fallo grave en la salvaguarda de los legíti-mos intereses políticos y económicos de la región; d) incumplimien-to de una negociación entablada para salvaguardar los interesesesenciales de la región, por ejemplo, una reforma constitucional 22.
El principio liberal individualista se basa en el contrato social,mediante el cual cada individuo cede parte de su libertad en favor delEstado a cambio de la protección de sus intereses materiales. Si apli-camos este principio en sentido puro, tendremos que será justa lacausa de secesión, siempre que los individuos decidan rescindir sucontrato con el Estado debido al incumplimiento de sus cláusulas, queconsisten en la salvaguarda de sus intereses materiales. Se trata de uncriterio limitado en cuanto a su visión, ya que otorga un amplio mar-gen de discrecionalidad al individuo, por lo que deja las puertas abier-tas a la secesión.
Los autores de esta teoría, conscientes de dicha deficiencia, recu-rren a «condiciones prácticas» que moderan la protección de los inte-reses materiales. Sin embargo, aún permanece buena parte de ambi-güedad en condiciones como el «fallo grave en la salvaguarda de loslegítimos intereses políticos y económicos de la región».
22 La declaración de independencia de los Estados Unidos parece inspirarse en esta doctrina.«Consideremos como evidentes estas tres verdades, de que todos los hombres han sido creadosiguales y han sido dotados por el Creador de ciertos derechos inalienables, entre los cuales estála vida, la libertad, la consecución de la felicidad; de que, para asegurar estos derechos, se ins-tituyen entre los hombres gobiernos que reciben sus justos poderes del consenso de los gober-nados; de que, cada vez que una forma de gobierno conduce a destruir estos objetivos, el pue-blo tiene derecho a cambiarla o abolirla, instituyendo otro gobierno bajo principios y con unaorganización de poderes que le permiten tener mayores probabilidades de asegurar la seguridady la felicidad». Bobbio, Norberto et. al., Diccionario de Política, 7a. ed., Siglo XXI, México,1991, p. 99.
PROCOPIO OSUNA GUZMÁN
162
La teoría liberal de los derechos humanos, dominante entre lospolíticos de la comunidad internacional, considera a los derechos delhombre de manera más íntegra que los intereses materiales de Locke.Expone que la secesión es una causa justa cuando los derechos fun-damentales del grupo secesionista se ponen en peligro o se violan gra-vemente por el Estado del que se quieren secesionar. En particular,políticas genocidas, de limpieza étnica y otras que ponen en peligrola existencia de dicha comunidad.
Este criterio y la condición práctica que señala el sometimientoinjusto de la comunidad por la fuerza por parte del Estado, tienen suorigen en la teoría de Hugo Grocio sobre el derecho de rebelión de lossúbditos contra los superiores. En el capítulo IV de su libro: Del dere-cho de la guerra y de la paz, Grocio apunta: «Mas si alguna ofensase nos hace por semejante causa, o de cualquiera manera porque asílo quiere el que tiene el poder supremo, más bien se ha de tolerar queresistir por la fuerza». Más adelante manifiesta una excepción en casode necesidad: «[...] sino que aquel que se mantuviera en la posesiónsolamente por la fuerza; parece que dura el derecho de guerra, y porconsiguiente sería lícito contra él lo que contra un enemigo, quepuede ser muerto por cualquiera, con el solo derecho privado» 23.
El criterio justifica, sólo en casos de necesidad, la guerra contra laautoridad que mantiene sometidos a los súbditos injustamentemediante el uso de la fuerza. Se deduce, entonces, que estos súbditos,podrán perseguir la secesión en el caso de necesidad señalado. El cri-terio de Grocio coincide, en cuanto a su fin, con las teorías que con-sideran la violación grave de los derechos humanos como una causajusta para el derecho a la secesión, ya que ambos condenan el usoinjusto de la fuerza por parte del Estado.
23 Grocio, Hugo, Del derecho de la guerra y de la paz, tomo I, Ed. Reus, Madrid, 1925, pp.207-243.
CONSIDERACIONES SOBRE LOS PRINCIPIOS DE SOBERANÍA, DERECHOS HUMANOSY AUTODETERMINACIÓN EN EL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO
163
La doctrina liberal consensualista argumenta que las fronteras delEstado deben depender del consentimiento, es decir, la voluntad de lamayoría de la población es determinante para ejercer el principio deautodeterminación como derecho de secesión. El autor Beran matizaeste principio con unas condiciones prácticas: a) la secesión no ha decrear un enclave étnico a su vez; b) la región que intenta independi-zarse no ha de comprender áreas estratégicas de naturaleza militar,cultural o económica, verbigracia, el aprovisionamiento de la únicazona petrolera o que la reglón secesionista debilite la madre patria alpunto de hacer imposible su defensa militar; c) el nuevo Estado debeser viable tanto en términos económicos como militares 24.
Una vez más, observamos que el principio consensualista, inter-pretado en sentido puro, nos conduce a un absurdo lógico. Son ilus-trativas las palabras de Letamendía: «Existe una imposibilidad deconvertir a cada grupo étnico en un Estado-Nación, como sería elcorolario del pensamiento del alemán Herder, deriva no sólo de laheterogeneidad étnica de muchos de los actuales Estados, fruto de lasmigraciones inducidas por la sociedad industrial, sino también delgran número y diversa naturaleza de aquéllos. Nelson (1988) ha con-tado 1,305 categorías étnicas existentes en los cerca de 190 Estadosactuales del mundo (575 si se agrupan las que habitan en diversosEstados) de las que 381 (67% del total) tienen menos de un millón dehabitantes, no llegando 157 de ellas a 100,000 miembros» 25.
Con el fin de evitar el caos mundial, los autores manifiestan quese debe cumplir con «condiciones prácticas». Sin embargo, el princi-pio de estas condiciones es contradictorio. Si el consentimiento es elpilar de la teoría, ¿cómo supeditarlo a la viabilidad del nuevoEstado o al debilitamiento de la madre patria? Si se convoca a unreferéndum en la región que aprueba la independencia, mas luego esneutralizado por la condición práctica de la viabilidad del Estado,
24 David Miller clasifica a Buchanan, Beran y otros, entre los teóricos liberales que desarrollan lasoberanía popular de Jean Jacques Rousseau. Miller, op. cit., p. 137.
25 Letamendía, Francisco, Juego de espejos, 1a. ed., Ed. Trotta, Madrid, 1997, p. 62.
PROCOPIO OSUNA GUZMÁN
164
entonces el consentimiento ya no es el fundamento de la autodeter-minación sino, en este caso, sería una consideración práctica.
La teoría nacionalista de David Miller subordina el derecho desecesión a «las condiciones políticas que aseguren las identidadesnacionales» 26. En consecuencia, el autor señala que el único caso quejustifica la secesión es cuando un Estado agrupa dos identidadesnacionales distintas e irreconciliables. A manera de ejemplo se aludeal caso de los judíos y palestinos en Israel. No obstante, el autor indi-ca que, además, se deben cumplir tres condiciones: la primera, quedicha identidad nacional no pueda ser adecuadamente protegidamediante una concesión de autonomía política limitada. La segundaconsiste en que el territorio demandado no contenga minorías cuyasidentidades sean radicalmente incompatibles con la identidad sece-sionista; y la tercera considera la situación de los grupos minoritariosque continuarán en el Estado que concede la secesión. Cita el ejem-plo de Canadá, donde uno de los argumentos que impiden la inde-pendencia de Québec es la situación desventajosa que sufrirían lascomunidades francófonas de otras provincias, ya que el grupo mayo-ritario ya no sentiría la necesidad de conciliación política o la necesi-dad de formar una identidad común. Además de este gravoso pliegode condiciones, Miller señala que también deben considerarse lasmismas condiciones prácticas que establecen las teorías liberales.
Conforme a esta teoría, consideremos una comunidad sometida aun Estado, que cumple con los criterios nacionalistas: identidad irre-conciliable, imposibilidad de satisfacción de la demanda mediante laconcesión de mayor autonomía limitada y que no deja en situacióndesventajosa a los grupos minoritarios que permanecen en la madrepatria; después, su caso necesita prevalecer sobre las «condicionesprácticas» señaladas, en particular la siguiente encrucijada, no se le
26 Los antecedentes de la teoría de Miller se ubican en las teorías nacionalistas de Herder ySchleiermacher, cuyos principios desembocaban, al igual que el consensualismo puro, en unareceta para el caos. Sin embargo, Miller salva esta deficiencia con el recurso de las Condicionesprácticas». Bobbio, op. cit., p. 100.
CONSIDERACIONES SOBRE LOS PRINCIPIOS DE SOBERANÍA, DERECHOS HUMANOSY AUTODETERMINACIÓN EN EL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO
165
permite debilitar estratégicamente a la madre patria y tiene que ser unEstado viable. Concluimos que la autodeterminación, en principio,está prohibida por la teoría nacionalista, salvo que se cumpla el reco-rrido de condiciones, en su mayoría prácticas, que el autor señala.
Observamos que ambas doctrinas, liberales y nacionalistas, seremiten a «condiciones prácticas», y que en algunos casos segura-mente son determinantes. No nos parece que deberían llamarse «con-diciones» sino «consideraciones» prácticas, ya que matizan los crite-rios teóricos, que exaltan el valor del consentimiento de la población,o de la identidad nacional. Las consideraciones prácticas se inspiranen las circunstancias económicas, militares, culturales y políticas quepueden concurrir en un caso concreto.
Recurrir a estas consideraciones prácticas implica apelar al juicioprudencial práctico, porque admiten el principio de la imposibilidadde establecer criterios teóricos absolutos, que sean aplicables en todasituación y en todo momento. Por la misma razón, no es plausibleenumerar taxativamente las consideraciones prácticas, pues la rique-za de la realidad excedería cualquier pliego de criterios prácticos.
El reciente caso de Kosovo nos ilustra la aplicación de las consi-deraciones prácticas. Las violaciones a los derechos humanos de losalbanos kosovares se atribuyeron al gobierno yugoslavo de Milosevic,al punto de considerarse suficientes para una intervención humanita-ria por parte de la alianza militar occidental, OTAN. No obstante,hasta ahora, todavía no han considerado las violaciones de los dere-chos humanos como razón suficiente para justificar la secesión. Setomó en cuenta otra «consideración práctica», que finalmente preva-leció, la viabilidad económica y política del nuevo Estado.
En consecuencia, para discernir cuándo existe una causa justa parala secesión, necesitamos de la prudencia jurídica. El autor Massiniidentifica tres etapas de la prudencia jurídica. La primera etapa delacto de prudencia es la deliberación o consilium, en la cual se anali-zan los hechos del caso. Se parte de la regla que enuncia cada caso de
PROCOPIO OSUNA GUZMÁN
166
justicia como irrepetible y único, así como el deber de contar con lascircunstancias distintas y posibilidades de solución diversas. El viciodel consilium es la precipitación. La segunda etapa es el juicio, en elque se debaten los criterios teóricos y prácticos sobre la causa justade la autodeterminación. El juicio tiene una orientación, eminente-mente práctica, determinar lo justo concreto, fin que se salvaguardacon las «consideraciones prácticas». El vicio de esta etapa es lainconsideración de las cuestiones prácticas mencionadas. El terceracto es el imperio, consistente en cumplir el mandato del juicio halla-do. El vicio de esta última etapa es la inconstancia 27.
En conclusión, los jueces de la Corte Internacional de Justicia, aldecidir un juicio ex aequo et bono para resolver sobre una causa desecesión deberán ejercer la iuris prudentia, y seguir cabalmente lastres etapas que Santo Tomás de Aquino establece, debiendo hacer hin-capié en las circunstancias del caso para determinar las consideracio-nes prácticas aplicables. La etapa con mayor relevancia jurídica es eljuicio, donde deberán sopesar los criterios teóricos nacionalistas yliberales contrastándolos con los criterios prácticos señalados, paradeterminar lo justo concreto.
IV. CONCLUSIONESEl principio de soberanía contenido en la Carta de las Naciones
Unidas ha sido interpretado por los órganos de la ONU de conformi-dad con las teorías que sostienen su carácter de absoluta, exclusiva yperpetua. Estas características asemejan la soberanía con el antiguodominium romano.
El establecimiento de la soberanía absoluta en la Carta Magna delderecho internacional público representó un concepto progresista quegarantizó la independencia política de los Estados de la comunidadinternacional, en particular, de los débiles. Sin embargo, al igual que
27 Massini, Carlos Ignacio, La prudencia jurídica, 1a. ed., Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1983,pp. 43-67.
CONSIDERACIONES SOBRE LOS PRINCIPIOS DE SOBERANÍA, DERECHOS HUMANOSY AUTODETERMINACIÓN EN EL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO
167
en tiempos del dominium romano, ha surgido la necesidad de impo-ner limitaciones a la soberanía por un orden jurídico internacionaldotado de supremacía sobre los derechos nacionales. Los derechoshumanos son una de las limitaciones que la comunidad internacionalexige sean protegidos no sólo por el derecho nacional sino tambiénpor el derecho internacional público.
El principio de definitividad de los actos representa un papel im-portante en la coordinación entre dos elementos, derecho internacionaly derecho nacional, de un solo ordenamiento jurídico. La importanciadel principio radica en su proposición de una segunda instancia inter-nacional integrada por las cortes internacionales de derechos humanos.
Sin duda, los órganos más importantes para consolidar la nuevaconcepción de soberanía y derechos humanos en el derecho interna-cional público, son las cortes internacionales, encabezadas por laCorte Internacional de Justicia. En orden de establecer y ampliar loscriterios judiciales como Ius Cogens, definitividad de los actos yotros, éstas requieren ser facultadas con jurisdicción obligatoria y condecisiones vinculatorias en esta materia. Estas reformas se encuentrantrabadas, precisamente, por la teoría de la soberanía absoluta domi-nante en la mayoría de los Estados.
El derecho a la autodeterminación de los pueblos es definido porel derecho internacional público, en el sentido de la descolonizaciónde los pueblos sometidos bajo el yugo de gobiernos extranjeros. Estainterpretación impulsó la independencia política de las colonias enÁfrica y en Asia.
No obstante los logros obtenidos respecto a la descolonización, elprincipio de autodeterminación necesita ser interpretado respecto alos conflictos de secesión. Numerosos conflictos como el de Québec,Irlanda del Norte, el País Vasco, Kosovo, Montenegro, Córcega,Timor Oriental, Tíbet, Chechenia y los enclaves palestinos en Israel,por mencionar algunos, representan buena parte de la turbulencia delorden mundial actual.
PROCOPIO OSUNA GUZMÁN
168
La Corte Internacional de Justicia es el órgano facultado por laCarta para interpretar la autodeterminación. A pesar de no contar condecisiones judiciales que contengan criterios de solución aplicables aestas controversias, el artículo 38 del Estatuto de la Corte la facultapara resolver un conflicto mediante un instrumento fundamental en laintegración de lagunas, la decisión ex aequo et bono.
Como analizamos, existe una imposibilidad de resolver dichas con-troversias mediante criterios absolutos como es la exaltación del con-sentimiento o de la identidad nacional. Sin embargo, la teoría políticaha matizado sus criterios teóricos con «condiciones prácticas», quenos orientan respecto de cuándo es justificada una causa de secesión.
Estas «condiciones», a las que nosotros llamamos consideracionesprácticas, deben ser analizadas por el juicio prudencial de los jueces de laCorte. Apuntamos que dentro de las tres etapas que constituyen el acto deprudencia, la relativa al juicio posee mayor importancia, ya que en estaetapa se debaten los criterios teóricos nacionalistas y liberales frente a lasconsideraciones prácticas, con el fin de determinar lo justo concreto.
Los derechos humanos como limitaciones impuestas a la sobera-nía y el principio de autodeterminación en su acepción como derechode secesión, son criterios contrarios a las teorías de la autolimitación,de la soberanía absoluta y del Estado como único sujeto del derechointernacional público. Todas estas teorías obstaculizan las reformasdel derecho internacional que la comunidad internacional demanda.
La necesidad de reformas se ubica no tanto en el número de miem-bros del Consejo de Seguridad u otras que consideren cuestiones deforma o de organización, sino en aquellas que son parte del dere-cho internacional en sentido estricto, en palabras de Álvaro D’Ors,en el derecho como «aquello que aprueban los jueces», en razón dela tradición clásica romana.
¥
Índice General¤
Índice ARS 24
CONSIDERACIONES SOBRE LOS PRINCIPIOS DE SOBERANÍA, DERECHOS HUMANOSY AUTODETERMINACIÓN EN EL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO
170
ANÁLISIS DEL MECANISMO DE SOLUCIÓNDE CONTROVERSIAS PREVISTO POR LADECISIÓN GLOBAL 2/2000 DEL TRATADO
DE LIBRE COMERCIO CELEBRADO ENTREMÉXICO Y LA UNIÓN EUROPEA 1
Francisco José Contreras Vaca 2
SUMARIO: I. Introducción. II. Antecedentes. III. Aspectos generales. 1.Título I «Disposiciones generales». 2. Título II «Libre circulación de bie-nes». 3. Título III «Compras del sector público». 4. Título IV«Competencia». 5. Título V «Mecanismo de consultas para asuntos depropiedad intelectual». 6. Título VI «Solución de controversias». 7.Título VII «Obligaciones específicas del Comité Conjunto referentes alcomercio y cuestiones relacionadas con el comercio». 8. Título VIII«Disposiciones finales». 9. Análisis comparativo con el TLCAN. IV.Mecanismo de solución de controversias. V. Conclusiones.
I. INTRODUCCIÓNA partir de la segunda mitad del siglo XX se inició a nivel mun-
dial una etapa de integración económica y liberalización comercial, locual ha traído como resultado la celebración de una gran cantidad detratados para establecer zonas de libre comercio y crear esquemas decolaboración e integración globales, regionales y sub regionales.Resulta de suma importancia señalar que prácticamente la totalidadde los acuerdos internacionales creadores de tales estructuras contie-nen mecanismos específicos para dirimir pacíficamente las controver-sias que se llegaren a suscitar por la aplicación de los compromisosestablecidos y que han elegido a la transacción, a la conciliación y alarbitraje como métodos idóneos para lograrlo. Es por todos conocido
¥
Índice General¤
Índice ARS 24
1 Trabajo presentado como ponencia en el XXIV Seminario Nacional de Derecho InternacionalPrivado y Comparado, celebrado del 9 al 11 de noviembre de 2000, en la Universidad de Colima.
2 Académico de Número de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado yComparado; profesor de Derecho Internacional Privado en la Universidad Panamericana, elInstituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y el Centro Universitario México, Divisiónde Estudios Superiores (CUMDES), y de Teoría IV en la Universidad Iberoamericana.
171
que México se encuentra inmerso en este contexto y que por ello hasuscrito diversos tratados, se ha integrado a bloques comerciales y hacreado zonas de libre comercio, siendo el más trascendente hasta lafecha el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),debido a la cercanía de los países parte, a la amplitud de las materiasreguladas, a la importancia económica que para nuestra nación con-lleva y por la amplia área geográfica abarcada. No obstante, resultaevidente la creciente importancia que representa para México el tra-tado de libre comercio celebrado con la Unión Europea, razón por lacual emprendemos su análisis, poniendo especial énfasis en el meca-nismo de solución de controversias que incluye.
II. ANTECEDENTESEl 26 de abril de 1991, en la ciudad de Luxemburgo, nuestro país
y la entonces Comunidad Europea suscribieron un Acuerdo Marco deCooperación, a efecto de fortalecer y ampliar sus relaciones.Sustentados por el convenio antes indicado, con fecha 8 de diciembrede 1997, en Bruselas, Bélgica, dichas partes firmaron dos nuevosacuerdos: el Acuerdo de Asociación Económica, ConcertaciónPolítica y Cooperación (conocido como «Acuerdo Global» y abar-cando materias en que la Comisión Europea y sus Estados miembrostienen facultades concurrentes) y el Acuerdo Interino sobre Comercioy Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre la ComunidadEuropea y los Estados Unidos Mexicanos (conocido como «AcuerdoInterino» y abarcando materias exclusivas de la Comisión Europea).
Acorde con lo dispuesto por el «Acuerdo Global» y con los artícu-los 3, 4, 5, 6 y 12 del citado «Acuerdo Interino», y a la luz de las obli-gaciones y derechos derivados del Acuerdo de Marrakech e inmersosdentro del proceso mundial de globalización económica, tal y comoquedó señalado con anterioridad, nuestro país, en Lisboa, Portugal, el24 de febrero de 2000 y la Unión Europea en Bruselas, Bélgica, el 23de febrero de 2000 firmaron la Decisión Global 1/2000 relativa al«Acuerdo Global» y la Decisión Global 2/2000 relativa al «AcuerdoInterino», integrándose así el conocido como Tratado de Libre
FRANCISCO JOSÉ CONTRERAS VACA
172
Comercio entre México y la Unión Europea, decisiones que en nues-tro territorio fueron aprobadas por el Senado de la República el 20 demarzo de 2000, publicándose los Decretos de su Aprobación en elDiario Oficial de la Federación de fecha 6 de junio de 2000 y publi-cándose los decretos de promulgación en el Diario Oficial de laFederación de fecha 26 de junio de 2000. Por su amplitud, en este tra-bajo únicamente analizaremos la Decisión 2/2000 creada por el«Acuerdo Interino», la cual entró en vigor el 1 de julio de 2000 al ini-ciar la vigencia del «Acuerdo Global» y terminar la del «AcuerdoInterino», y en el entendido de que la Decisión 2/2000, que de con-formidad con los lineamientos establecidos por el artículo 45 del«Acuerdo Global», se considera como si hubiere sido aprobada por elConsejo Conjunto de este último acuerdo.
III. ASPECTOS GENERALESLa Decisión Global 2/2000 del denominado Tratado de Libre
Comercio, celebrado entre México y la Unión Europea, se hallaintegrada por 8 Títulos 3, dentro de los cuales están contenidoslos 50 artículos que la conforman; también hay 16 Anexos 4,
ANÁLISIS DEL MECANISMO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS PREVISTO POR LA DECISIÓN GLOBAL 2/2000 DEL TRATADO DE LIBRE
COMERCIO CELEBRADO ENTRE MÉXICO Y LA UNIÓN EUROPEA
3 Los títulos son: Título I «Disposiciones generales»; Título II «Libre circulación de bienes»;Título III «Compras del sector público»; Título IV «Competencia»; Título V «Mecanismo deconsulta para asuntos de propiedad intelectual»; Título VI «Solución de controversias»; TítuloVII «Obligaciones específicas del Comité Conjunto referentes a comercio y cuestiones relacio-nadas con el comercio», y Título VIII «Disposiciones finales».
4 Los anexos son:a) Los que corresponden al Título II son: Anexo I «Anexo de desgravación de la comunidad»(referido art. 8); Anexo II «Anexo de desgravación de México» (referido art. 8); Anexo III«Relativo a la definición del concepto de producto originario y a los procedimientos de coope-ración administrativa» (referido art. 3); Anexo III «Reglas modelo de procedimiento» (referidoart. 43); Anexo IV (sin nombre y referido al art. 12), y Anexo V (sin nombre y referido al art. 13).b) Los que corresponden al Título III son: Anexo VI «Entidades cubiertas del Título II» (referi-do al art. 25); Anexo VII «Bienes cubiertos» (referido al art. 25); Anexo VIII «Servicios cubier-tos» (referido al art. 25); Anexo IX «Servicios de construcción cubiertos» (referido al artículo25); Anexo X «Umbrales» (relativo al art. 25); Anexo XI «Notas generales» (referido al artículo25); Anexo XII «Procedimientos de compras y otras disposiciones» (referido al art. 29), y AnexoXIII «Publicaciones» (referido al artículo 31); Anexo XIV «Formato para la información queserá intercambiada de conformidad con el Artículo 38-2» (referido al artículo 38).c) El que corresponde al Título IV es: Anexo XV (sin nombre y referido al art. 39).d) El que corresponde al Título VI es: Anexo XVI «Reglas modelo de procedimiento» (referido alartículo 47).
173
5 Apéndices 5 (que en numerosas ocasiones incorporan notas), asícomo 15 Declaraciones Conjuntas 6.
Es importante destacar que el citado Acuerdo Interino sobreComercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre laComunidad Europea y los Estados Unidos Mexicanos creó a unConsejo Conjunto 7 y que éste fue quien elaboró la Decisión Globalanalizada, misma que crea a otro órgano, al cual denomina comoComité Conjunto, otorgándole, entre otras facultades, la de supervisarel adecuado funcionamiento de la misma, vigilar su ulterior desarro-llo y coordinar el trabajo de los 6 Comités Especiales establecidos a
FRANCISCO JOSÉ CONTRERAS VACA
5 Los apéndices son: Apéndice I «Código de Conducta»; Apéndice II «Listas de las elaboracio-nes o transformaciones a aplicar en los materiales no originarios para que el producto trans-formado pueda obtener el carácter de originario»; Apéndice III «Certificado de Circulación deMercancías EUR.1 y Solicitud de Certificado de Circulación de Mercancías EUR.1»; Apéndice IV«Declaración en factura», y Apéndice V «Período de tiempo para proporcionar información en laexpedición de los Certificados EUR.1 con posterioridad a la exportación y para la expedición deuna Declaración en factura según lo establecen los artículos 17 (3) y 20 (6) del Anexo III».
6 Las declaraciones son: Declaración Conjunta I «Relativa a la acumulación total conforme alartículo 2 del anexo III»; Declaración Conjunta II «Relativa al artículo 2 del anexo III»;Declaración Conjunta III «Relativa al artículo 6 del anexo III»; Declaración Conjunta IV«Relativa al apéndice I al anexo III»; Declaración Conjunta V «Relativa a las notas 2 y 3 delapéndice II (A) al anexo III para las partidas Ex 2914 y Ex 2915»; Declaración Conjunta VI«Relativa a la nota 4 del apéndice II (A) al anexo III para la partida 4104»; DeclaraciónConjunta VII «Relativa a productos textiles específicos del apéndice II al anexo III»;Declaración Conjunta VIII «Relativa a la nota 8 del apéndice II (A) al anexo III para las par-tidas 6301 a la 630»; Declaración Conjunta IX «Relativa a la nota 9 del apéndice II (A) alanexo III»; Declaración Conjunta X «Relativa al apéndice II y apéndice II (A) al anexo III»;Declaración Conjunta XI «Relativa a la nota 12.1 del apéndice II (A) al anexo III para las par-tidas Ex 8701, 8702 y 8704»; Declaración Conjunta XII «Referentes a los artículos 8 y 9 de laDecisión»; Declaración Conjunta XIII «Referente al artículo 15 de la Decisión»; DeclaraciónConjunta XIV «Referente a medios alternativos para la solución de controversias», yDeclaración Conjunta XV «Declaración Conjunta XV de México y la Comunidad».
7 El citado Acuerdo Interno sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre laComunidad Europea y los Estados Unidos Mexicanos señala, entre otras, como facultades delConsejo Conjunto las siguientes: en su artículo 3 para decidir las medidas y el calendario parala liberación bilateral, progresiva y recíproca de las barreras arancelarias y no arancelarias alcomercio de bienes de conformidad con el artículo XXIV del GATT; en su artículo 4 para deci-dir sobre las disposiciones apropiadas y el calendario para la apertura gradual y recíproca de losmercados de contratación pública acordados sobre una base de reciprocidad; en su artículo 5para establecer los mecanismos de cooperación y coordinación entre las autoridades competen-tes de las partes responsables de la aplicación de sus leyes de competencia; en su artículo 6 paraestablecer mecanismos de consulta con miras a alcanzar soluciones mutuamente satisfactoriasen caso de dificultades en la protección de la propiedad intelectual, y en su artículo 12 para esta-blecer un procedimiento específico para la solución de controversias comerciales.
174
lo largo de la Decisión Global 8, mismos que a saber son: el ComitéEspecial de Cooperación Aduanera y Reglas de Origen, el ComitéEspecial de Normas y Reglamentos Técnicos, el Comité Especial deMedidas Sanitarias y Fitosanitarias, el Comité Especial deProductos de Acero, el Comité Especial de Compras del SectorPúblico y el Comité Especial sobre Asuntos de Propiedad Intelectual.Con el fin de contar con una idea general del contenido de la DecisiónGlobal 2/2000, en los apartados siguientes analizo brevemente suestructura global y principios básicos.
1. TÍTULO I «DISPOSICIONES GENERALES»
Lo integra únicamente el art. 1, mismo que señala los cinco obje-tivos del acuerdo, que a saber son:
• Liberalización progresiva y recíproca del comercio de bienes, deconformidad con el artículo XXIV del GATT.
• Apertura de la contratación pública en aquellas áreas que se con-vienen.
• Establecimiento de un esquema de cooperación en materia deprácticas desleales de comercio a efecto de lograr una sana com-petencia en la zona.
• Incorporación de un esquema de consultas en materia de propie-dad intelectual.
• Creación de un mecanismo de solución de controversias.
De lo anterior, se desprende que esta Decisión Global no se limitaa establecer una zona de libre comercio, sino que regula aspectos
8 Artículo 48 de la Decisión Final Global del Tratado de Libre Comercio celebrado entre Méxicoy la Unión Europea.
ANÁLISIS DEL MECANISMO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS PREVISTO POR LA DECISIÓN GLOBAL 2/2000 DEL TRATADO DE LIBRE
COMERCIO CELEBRADO ENTRE MÉXICO Y LA UNIÓN EUROPEA
175
relativos a las prácticas desleales de comercio, a la contrataciónpública, a la propiedad intelectual y crea un mecanismo para dar solu-ción a algunas controversias que puedan surgir por su aplicación.
Por último, cabe señalar que, como en su oportunidad se analizacon mayor detalle, estos objetivos son más limitados que los delTLCA
2. TÍTULO II «LIBRE CIRCULACIÓN DE BIENES»Se divide en dos capítulos, los cuales abarcan los arts. 2 a 24. El
capítulo I, denominado «Eliminación de aranceles aduaneros» (art.2 a 10), se limita a regular la manera de establecer el mecanismoadministrativo para implementar el libre comercio, incorporandofundamentalmente el compromiso de las Partes para:
• Crear una Zona de Libre Comercio al término de un período detransición cuya duración máxima será de diez años (art. 2).
• No introducir nuevos aranceles aduaneros ni aumentar aquéllosactualmente aplicados (art. 3).
• Eliminar paulatinamente los aranceles aduaneros a los «productosoriginarios» conforme a los compromisos de desgravación conte-nidos en los arts. 4 a 10 y acorde con los «Calendarios de des-gravación arancelaria» establecidos para cada Parte en losAnexos I y II. Es importante señalar que el concepto de «productooriginario» está delimitado en el Anexo III, el cual incorpora lasdenominadas «reglas de origen», mismas que señalan que se con-sideran como originarios de la región a aquellos productos total-mente obtenidos en la zona y a aquellos que incorporen materialesajenos, siempre que hubieren sido objeto de elaboración o trans-formación suficiente en la zona acorde con las condiciones seña-ladas en el Apéndice II. Asimismo, el ya citado Anexo III señalaque, salvo las excepciones que él mismo indica 9, podrán utilizarse
9 Productos clasificados en los capítulos 50 a 63 del denominado «Sistema armonizado» y losseñalados en el artículo 6 del anexo III.
FRANCISCO JOSÉ CONTRERAS VACA
176
materiales ajenos a la región siempre que su valor total no supereel 10% del «precio franco-fábrica» 10 del producto (art. 3), en elentendido de que conforme a la Declaración Conjunta IV«Relativa al Apéndice I al Anexo III» cuando el mismo sea desco-nocido o incierto, el productor o el exportador pueden basarse enel costo de fabricación del bien. Por último, es importante señalarque, conforme al Anexo III, para que los «productos originarios»puedan gozar del trato arancelario preferencial (salvo mercancíasque no superen los 6,000 euros, en cuyo caso basta incorporar unadeclaración al documento que las ampara 11 o para productosenviados a particulares en paquetes pequeños o equipaje personalde viajeros, mismos que se admitirán como originario sin presen-tar ninguna prueba) 12, es necesario que el exportado exhiba un«certificado de circulación EUR.1», cuyo modelo se incorpora enel Apéndice III, el cual tiene una validez de 10 meses a partir de sufecha de expedición 13 y debe conservar el exportador durante unperíodo de tres años, como mínimo 14.
• Estar dispuestos a que, mediante una decisión del ConsejoConjunto, se puedan reducir los aranceles aduaneros más rápidode lo previsto por los arts. 4 a 10, o se mejoren las condiciones deacceso previstas, en caso de que la situación económica general ola del sector en cuestión lo permitan (art. 3).
10 Conforme al artículo 1 del anexo III, se entiende por «precio franco-fábrica» al precio ex fábri-ca del producto pagado al fabricante de México o de la Unión Europea en cuya empresa hubie-re tenido lugar la última elaboración o transformación, siempre que el precio incluya el valor detodos los materiales utilizados, previa deducción de todos los gravámenes interiores devueltoso reembolsados cuando se exporte el producto obtenido.
11 Lo anterior conforme al artículo 15 y el apartado I del artículo 20 del anexo III, mismos queseñalan que en este caso sólo es necesario que el exportador incorpore en la factura, orden deentrega o cualquier documento comercial que describa suficientemente a los productos, unadeclaración en términos del texto cuyo modelo se incorpora en el Apéndice IV y que a la letradice: «El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización adua-nera o de la autoridad gubernamental competente No...) declara que salvo indicación en senti-do contrario, estos productos gozan de un origen preferencial...».
12 Artículo 25 del anexo III.13 Artículo 22 del anexo III.14 Artículo 27 del anexo III.
ANÁLISIS DEL MECANISMO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS PREVISTO POR LA DECISIÓN GLOBAL 2/2000 DEL TRATADO DE LIBRE
COMERCIO CELEBRADO ENTRE MÉXICO Y LA UNIÓN EUROPEA
177
Asimismo, en el Capítulo II denominado «Medidas no arancela-rias» (arts. 11 a 24), las Partes establecen lo siguiente:
• Prohibición de restricciones cuantitativas: eliminan todas lasprohibiciones y restricciones al comercio, distintas a aranceles,tales como cuotas o licencias (art. 12).
• Trato nacional: otorgan un trato nacional 15 a los productos dezona (art. 13).
• Medidas antidumping y compensatorias: confirman sus derechos yobligaciones derivados del Acuerdo Relativo a la Aplicación delArtículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros alComercio 16 y el Acuerdo sobre Subvenciones y MedidasCompensatorias de la Organización Mundial de Comercio (art. 14).
• Cláusula de salvaguarda: la establecen con la finalidad de que,durante un período máximo de tres años, cualquiera de las Partespueda suspender las reducciones arancelarias, en caso de quealgún producto sea importado en cantidades tan elevadas y en con-diciones que causen o amenacen causar perjuicios graves a laindustria nacional, debiendo contener tales medidas elementosclaros para su progresiva eliminación. En tal caso, y antes de laadopción de la medida, la Parte que pretenda aplicarla deberá ofre-cer compensar a la otra con una liberalización comercial sustan-cialmente equivalente. En caso de que las Partes no lleguen a nin-gún acuerdo sobre tal compensación, la Parte afectada podrá tomar«acciones arancelarias compensatorias», con un efecto comercialsustancialmente equivalente a la medida de salvaguarda aplicada.Es importante destacar que antes de que las Partes apliquen cua-lesquiera de las medidas señaladas, deben suministrar al ComitéConjunto toda la información pertinente con miras a que dentro deun período de 30 días intente una solución mutuamente satisfactoria,
15 Trato no menos favorable al concedido a los productos similares de origen nacional.16 También conocido como «Código Antidumping».
FRANCISCO JOSÉ CONTRERAS VACA
178
en el entendido de que dentro de dicho plazo la Parte no podráaplicar la medida que pretende, salvo circunstancias excepciona-les. En todo caso, se debe notificar al Comité Conjunto de lamedida tomada y ésta será objeto de consultas periódicas en esteórgano (art. 15).
• Cláusula de escasez: la incorporan en el acuerdo, señalando quecuando la eliminación gradual de los aranceles o las cuotas compen-satorias impuestas provoquen o amenacen causar una escasez agudade productos alimenticios o de otros productos esenciales, la Parteafectada puede adoptar restricciones a la exportación o imponerlearanceles aduaneros, procurando imponer aquella que perturbe enmenor medida el funcionamiento del acuerdo. Asimismo, antes deaplicar la medida o lo antes posible en caso de existir circunstanciasexcepcionales y críticas que exijan una acción inmediata, la Parteafectada suministrará al Comité Conjunto toda la información perti-nente con miras a que dentro de un período de 30 días intente unasolución mutuamente satisfactoria, en el entendido de que dentro dedicho plazo la Parte no podrá aplicarse la medida que pretende, salvola circunstancia excepcional antes indicada. En todo caso, se debenotificar al Comité Conjunto la medida tomada, misma que seráobjeto de consultas periódicas en este órgano (art. 16).
• Cooperación aduanera: se comprometen a intercambiar informa-ción, prestar asistencia técnica en caso necesario, respetar la transpa-rencia, eficiencia, integridad y responsabilidad en las operaciones, aefecto de garantizar el cumplimiento de la libre circulación de bienesy crea el Comité Especial de Cooperación Aduanera y Reglas deOrigen para supervisar la ejecución de los compromisos relativos ala libre circulación de bienes y para servir como foro de consulta ydiscusión en temas relativos a la materia aduanal, a las reglas de ori-gen y a la cooperación administrativa necesaria (art. 17).
• Valoración aduanera: incluye una cláusula de nación más favore-cida, al señalar que a partir del 1 de enero de 2003 ninguna Partepodrá otorgar un trato menos favorable en materia de valoración
ANÁLISIS DEL MECANISMO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS PREVISTO POR LA DECISIÓN GLOBAL 2/2000 DEL TRATADO DE LIBRE
COMERCIO CELEBRADO ENTRE MÉXICO Y LA UNIÓN EUROPEA
179
aduanera a las importaciones de productos originarios de la otraParte, respecto de las importaciones de productos originarios decualquier otro país (art. 18).
• Normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación dela conformidad: confirman sus derechos y obligaciones estableci-dos en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 17 de laOrganización Mundial de Comercio y para intensificar la coope-ración bilateral en este campo el Consejo Conjunto establece elComité Especial de Normas y Reglamentos Técnicos, el cual seintegra por representantes de las Partes quienes ocuparán su pre-sidencia de manera alternada, se reunirá una vez al año y presen-tará un informe anual al Comité Conjunto (art. 19).
• Medidas sanitarias y fitosanitarias: ratifican sus derechos y obli-gaciones establecidos en el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias yFitosanitarias de la Organización Mundial de Comercio y paracooperar en este campo el Consejo Conjunto establece un ComitéEspecial de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, el cual se integrapor representantes de las Partes quienes ocuparán su presidenciade manera alternada, se reunirá una vez al año y presentará uninforme anual al Comité Conjunto (art. 20).
• Dificultades en materia de balanza de pagos: se comprometen aesforzarse para evitar la aplicación de medidas restrictivas a lasimportaciones por motivo de dificultades, presentes o posibles, ensu balanza de pagos. Asimismo, para el caso de que una Parte lashubiere adoptado se obliga a hacerlo con duración limitada, a quesean las estrictamente necesarias y a que se comunique lo antesposible a la otra Parte un calendario para su eliminación (art. 21).
• Excepciones generales: señalan que este título no impide que lasPartes adopten medidas para: (a) proteger la moral pública; (b)
17 También conocido como «Acuerdo OTC».
FRANCISCO JOSÉ CONTRERAS VACA
180
proteger la salud o la vida de las personas y de los animales o parapreservar los vegetales; (c) lograr la observancia de leyes y regla-mentos, que no sean incompatibles con el acuerdo, en materiaaduanera y protección a la propiedad intelectual; (d) importacióno exportación de oro y plata; (e) proteger los tesoros nacionales decarácter artístico, histórico o arqueológico, y (f) conservación derecursos naturales no renovables (art. 22).
• Uniones aduaneras y zonas de libre comercio: indica que la deci-sión no impide que se mantengan o establezcan uniones aduane-ras, zonas de libre comercio u otros arreglos con terceros países(art. 23).
• Comité Especial de Productos de Acero: se establece el mismo, elcual se integra por representantes de las Partes quienes ocuparánsu presidencia de manera alternada, se deberán reunir dos veces alaño, por lo menos, y presentará un informe anual al ComitéConjunto (art. 24).
3. TÍTULO III «COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO»Como se indicará más adelante, este título no entrará en vigor
hasta en tanto que el Consejo Conjunto, por recomendación delComité Especial, determine que ha sido intercambiada la informacióna que se refiere el art. 38, a excepción del art. 32, el cual inicia suvigencia con el resto del acuerdo (1 de julio de 2000). Se integra porlos arts. 25 a 38 e incorpora los compromisos acordados por lasPartes para este tipo de adquisiciones, mismos que en su parte sus-tancial señalan:
• Cobertura: se limita a aquellas adquisiciones iguales o superioresa los montos fijados en el Anexo X que son realizadas por las enti-dades gubernamentales listadas en el Anexo VI, respecto a los bie-nes señalados en el Anexo VIII y a los servicios enumerados en elAnexo IX. Asimismo, no se incluye a acuerdos contractuales de asis-tencia gubernamental, cooperación, incentivos fiscales, liquidación
ANÁLISIS DEL MECANISMO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS PREVISTO POR LA DECISIÓN GLOBAL 2/2000 DEL TRATADO DE LIBRE
COMERCIO CELEBRADO ENTRE MÉXICO Y LA UNIÓN EUROPEA
181
y administración de instituciones financieras reglamentadas y dis-tribución de deuda pública, entre otros (art. 25).
• Trato nacional y no discriminación: compromiso de las Partespara conceder a los productos, servicios y proveedores de la otraun trato no menos favorable al que otorga a los suyos (art. 26).
• Reglas de origen: obligación, respecto de los bienes, de aplicar lasmismas reglas fijadas para las operaciones comerciales normales(analizadas en el apartado III.2 del presente trabajo). En cuanto alos servicios se faculta a las Partes para negar los beneficios delTítulo analizado (previa notificación y realización de consultas)cuando considere que dicho servicio se presta por una empresapropiedad o bajo el «control» de personas de un país que no esParte, lo cual resulta adecuado para identificar y otorgar los bene-ficios del acuerdo únicamente a las unidades de producción efec-tivamente vinculadas con los intereses de la zona (art. 27).
• Prohibición de condiciones compensatorias especiales: se prohíbea las Partes imponer «condiciones compensatorias especiales» enla calificación y selección de proveedores, bienes o servicios, en laevaluación de ofertas o en la adjudicación de contratos. Se consi-deran como «condiciones compensatorias especiales» la imposi-ción de requisitos de desempeño, tales como: exigencias de conte-nido local, concesión de licencias para el uso de tecnología, inver-sión, comercio compensatorio y otros análogos (art. 28).
• Procedimientos de compra y otras disposiciones: México se com-promete a ajustar sus compras a los lineamientos establecidos porlos artículos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte(TLCAN) que son señalados en el Anexo XII 18 y, por su parte, laUnión Europea se compromete a ajustarse a los artículos del
18 El Anexo XII, en su «Parte A», hace referencia a los artículos 1002 y 1007 a 1016 del Tratadode Libre Comercio de América del Norte.
FRANCISCO JOSÉ CONTRERAS VACA
182
Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) de la OrganizaciónMundial de Comercio (OMC) señalados en el mismo Anexo XII 19,pudiéndose modificar las mismas por cualesquiera de las Partes,previa consulta a la otra y siempre que se continúe otorgando untrato equivalente. En caso de que una Parte estime que la modifi-cación afecta de manera considerable su acceso al mercado, podrárealizar consultas con la otra Parte y, en caso de no obtenerse unasolución satisfactoria, acudir al procedimiento de solución de con-troversias. Por último, en cuanto a la calificación de proveedoresy adjudicación de contratos las Partes se comprometen a abstener-se de condicionar la compra a la existencia de contratos anterioreso a la experiencia previa (art. 29).
• Procedimiento de impugnación: para el caso de que algún provee-dor considere violado en su perjuicio cualesquiera de los compro-misos asumidos en este Título, la Parte inmiscuida se comprome-te a procurar una solución mediante la realización de consultas y,en todo caso, las Partes se obligan a contar con un procedimientono discriminatorio, oportuno, transparente y eficaz para que losproveedores puedan impugnar las presuntas infracciones, el cualdeberá seguir los lineamientos que se señalan (art. 30).
• Suministro de información: las Partes se comprometen a: (a) publi-car en los órganos informativos que se señalan en el Anexo XIII 20
y sin demora, cualquier ley, reglamento, jurisprudencia o resolu-ción administrativa relacionada con las compras gubernamentalescubiertas; (b) designar uno o más puntos de contacto para facilitarla comunicación y responder preguntas razonables; (c) proporcio-nar la información disponible sobre las compras realizadas por susentidades; (d) abstenerse de revelar información confidencial queafecte intereses legítimos de las personas o vaya en detrimento de
19 El Anexo XII, en su «Parte B», hace referencia a los artículos II y VI a XV del Acuerdo sobreContratación Pública.
20 En este anexo México señaló como órganos informativos al Diario Oficial de la Federación yal Semanario Judicial de la Federación.
ANÁLISIS DEL MECANISMO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS PREVISTO POR LA DECISIÓN GLOBAL 2/2000 DEL TRATADO DE LIBRE
COMERCIO CELEBRADO ENTRE MÉXICO Y LA UNIÓN EUROPEA
183
una competencia leal, sin autorización del sujeto que la proporcio-nó, y (e) intercambiar anualmente estadísticas sobre las comprascubiertas (art. 31).
• Cooperación técnica: el Consejo Conjunto establece el ComitéEspecial de Compras del Sector Público, integrado por represen-tantes de cada Parte, el cual se reunirá anualmente o cuando seanecesario para discutir el funcionamiento de los compromisosacordados en este sector y presentará un informe anual al ComitéConjunto (art. 32).
• Tecnología de la información: las Partes acuerdan que la informa-ción relativa a las compras gubernamentales deberá ser equivalen-te en cuanto a accesibilidad y calidad, garantizando acceso a lainformación relevante en compras del sector público, incluyendobases de datos y sistemas electrónicos de compra (art. 33).
• Excepciones: señalan que este título del acuerdo no impide que lasPartes adopten medidas para: (a) proteger la moral pública; (b)proteger la salud o la vida de las personas y de los animales o parapreservar los vegetales; (c) necesaria para proteger la propiedadintelectual, y (d) relacionada con bienes o servicios de minusváli-dos, de instituciones de beneficencia o del trabajo penitenciario(art. 34).
• Rectificaciones o modificaciones: cada Parte puede modificar lacobertura de las compras del sector público en circunstanciasexcepcionales, siempre y cuando: (a) lo notifique a la otra; (b)incorpore el cambio en el anexo correspondiente, y (c) proponga ala otra los ajustes compensatorios apropiados para mantener unnivel de cobertura comparable al existente, en la inteligencia deque si la Parte afectada los considera inadecuados puede recurriral mecanismo de solución de controversias previsto por el acuer-do. Asimismo, basta que se notifique a la otra Parte (la cual gozade un período de 30 días para manifestar objeciones) y sin que seanecesario proponer compensaciones, para realizar modificaciones
FRANCISCO JOSÉ CONTRERAS VACA
184
de forma y enmiendas menores al Anexo VI (entidades guberna-mentales cubiertas), al Anexo VII (servicios de construccióncubiertos) y al Anexo XI (notas generales y excepciones aplicablesa la oferta) (art. 35).
• Privatización de entidades: señala que cuando una Parte deseaexcluir a alguna entidad gubernamental de las señaladas en elAnexo VI «Entidades cubiertas del Título II» deberá notificarlo ala otra y en caso de que manifieste su objeción (por considerarque tal entidad continúa sujeta a control gubernamental), lasPartes realizarán consultas para restablecer el balance de susofertas (art. 36).
• Negociaciones futuras: incorporando un «trato de nación másfavorecida» de carácter no automático, el acuerdo señala que siMéxico o la Unión Europea ofrecen a un miembro del Tratado deLibre Comercio de América del Norte (TLCAN) o del Acuerdosobre Contratación Pública (ACP) de la Organización Mundial deComercio (OMC), respectivamente, ventajas adicionales de acce-so a sus respectivos mercados de compras, la Parte que correspon-da deberá llevar a cabo negociaciones con la otra con miras aextender dichos beneficios sobre bases recíprocas (art. 37).
• Disposiciones finales: se establece que el Consejo Conjunto puedemejorar las condiciones de acceso a las compras cubiertas o ajus-tar la cobertura para mantener condiciones equitativas de acceso.Las Partes se comprometen a suministrarse información respectodel mercado de compra de las empresas gubernamentales, utili-zando para ello y de manera confidencial el formato contenido enel Anexo XV. Por último, se mantiene en suspenso la entrada envigor del todo el Título III «Compras del sector público» hasta entanto que el Consejo Conjunto, por recomendación del ComitéEspecial, determine que ha sido intercambiada la informacióncitada, a excepción del art. 32 (ya analizado) que entra en vigorcon el resto del acuerdo, es decir, el 1 de julio de 2000 (art. 38).
ANÁLISIS DEL MECANISMO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS PREVISTO POR LA DECISIÓN GLOBAL 2/2000 DEL TRATADO DE LIBRE
COMERCIO CELEBRADO ENTRE MÉXICO Y LA UNIÓN EUROPEA
185
4. TÍTULO IV «COMPETENCIA»Únicamente abarca al art. 39 y en el mismo se hace una remisión
al Anexo XV (que señala los lineamientos de cooperación entre auto-ridades responsables de aplicar leyes de competencia económica) y seobligan las Partes a presentar un informe anual al Comité Conjuntosobre el cumplimiento de dichos compromisos. El citado Anexo XVestablece que las Partes se obligan a:
• Aplicar sus leyes de competencia evitando que los beneficiosacordados sean disminuidos o anulados por actividades anticom-petitivas.
• Promover la cooperación y coordinación entre las Partes y eliminaractividades anticompetitivas aplicando una legislación apropiada.
• Notificarse las decisiones en materia de competencia que puedanafectarlas.
• Intercambiar información sobre doctrina, jurisprudencia y estu-dios públicos de mercado y a falta de ellos sus resúmenes.
• Coordinarse en la aplicación de leyes de competencia económica alcaso concreto (sin que ello impida tomar decisiones autónomas).
• Consultarse cuando un procedimiento de competencia o un actoanticompetitivo afecte sus intereses de manera importante.
• Buscar una solución mutuamente aceptable, en caso de afectación.
• Respetar la confidencialidad de la información intercambiada,acorde con las leyes aplicables en sus respectivos territorios.
• Prestarse asistencia técnica mutua a fin de aprovechar las experiencias.
• Reforzar la implementación de sus políticas y leyes de competencia.
FRANCISCO JOSÉ CONTRERAS VACA
186
5. TÍTULO V «MECANISMO DE CONSULTAS PARAASUNTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL»
Incorpora solamente al art. 40 y en el mismo el Consejo Conjuntoestablece un Comité Especial sobre Asuntos de Propiedad Intelectual,con la finalidad de encontrar soluciones mutuamente satisfactorias alos problemas derivados de la protección a la propiedad intelectual.Dicho Comité se integra por representantes de las Partes, quienes ocu-parán alternadamente su presidencia, se deberá reunir dentro de los 30días siguientes a su convocatoria por cualquiera de las Partes y tieneque presentar un informe anual al Comité Conjunto.
6. TÍTULO VI «SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS»Abarca los arts. 41 a 47 del acuerdo y se subdivide en tres capítu-
los, a saber: Capítulo I «Ámbito de aplicación y cobertura» (art. 41);Capítulo II «Consultas» (art. 42), y Capítulo III «Procedimientoarbitral» (arts. 43 a 47). Por su importancia emprendemos su análi-sis en el apartado IV del presente trabajo.
7. TÍTULO VII «OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DELCOMITÉ CONJUNTO REFERENTES AL COMERCIO YCUESTIONES RELACIONADAS CON EL COMERCIO»
Incluye únicamente al art. 48, el cual indica las obligaciones especí-ficas encomendadas al Comité Conjunto: (a) supervisar el adecuado fun-cionamiento del acuerdo; (b) vigilar su ulterior desarrollo; (c) celebrar lasconsultas previstas por el tratado; (d) apoyar al Consejo Conjunto; (e)supervisar el trabajo de los Comités Especiales; (f) establecer cualquierComité Especial para tratar asuntos de su competencia, y (g) reunirse encualquier momento por acuerdo de las Partes, entre otras.
8. TÍTULO VIII «DISPOSICIONES FINALES»Contempla a los arts. 49 y 50, indicando: el primero, que el acuer-
do entra en vigor el 1 de julio de 2000 y, el segundo, que los anexosy apéndices forman parte integrante del mismo.
ANÁLISIS DEL MECANISMO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS PREVISTO POR LA DECISIÓN GLOBAL 2/2000 DEL TRATADO DE LIBRE
COMERCIO CELEBRADO ENTRE MÉXICO Y LA UNIÓN EUROPEA
187
9. ANÁLISIS COMPARATIVO CON EL TLCANUna vez esbozado el contenido de la decisión y realizando una
amplia comparación con el Tratado de Libre Comercio de Américadel Norte, podemos señalar lo siguiente:
• A diferencia del TLCAN, que en su Capítulo VII establece diver-sos lineamientos para el sector agropecuario, incluidas medidassanitarias y fitosanitarias, en este convenio las Partes únicamenteconfirman los derechos y obligaciones establecidos en el Acuerdosobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OrganizaciónMundial de Comercio (OMC).
• A diferencia del TLCAN, que en su Capítulo IX fija los paráme-tros para crear un sistema de normas uniformes para el intercam-bio de bienes y servicios entre los Estados Parte, este acuerdo nocontiene disposiciones relativas a la normalización
• A diferencia del TLCAN, que en su Capítulo XI indica los com-promisos de los Estados Parte en materia de inversión extranjera,este acuerdo no incluye tal rubro.
• A diferencia del TLCAN, que en sus Capítulos XII, XIII y XIVregula ampliamente el comercio transfronterizo de servicios, laDecisión Global 2/2000 se restringe al comercio de bienes y tansólo regula la adquisición por parte del sector público de algunosservicios, mismos que son señalados en las listas de «Servicioscubiertos» contenidas en el Anexo VIII (que no incluye, entre otrosrubros, a las telecomunicaciones y a los servicios financieros oprofesionales) y en el Anexo IX (que únicamente se refiere a deter-minados servicios de construcción).
• A diferencia del TLCAN, que en su Capítulo XVI incorpora loslineamientos para la internación temporal de personas que preten-den llevar a cabo el libre comercio de bienes o de servicios, esteacuerdo no contiene ninguna regulación al respecto.
FRANCISCO JOSÉ CONTRERAS VACA
188
• A diferencia del TLCAN, que en su Capítulo XVII norma condetalle la propiedad intelectual, este acuerdo únicamente crea elComité Especial sobre Asuntos de Propiedad Intelectual paraalcanzar soluciones mutuamente satisfactorias en caso de dificul-tades relativas a la protección de este sector.
• A diferencia del TLCAN, que en su Capítulo XIX incluye linea-mientos específicos para dar solución a las prácticas desleales decomercio, este acuerdo básicamente confirma los derechos y obli-gaciones establecidos por las Partes en el marco de la actualOrganización Mundial de Comercio (OMC).
• A diferencia del TLCAN, que en su Capítulo XX faculta a lasPartes para que cualquier controversia derivada de los compromi-sos acordados (a excepción de las relativas a inversión extranjera,servicios financieros y prácticas desleales de comercio, para lascuales se contemplan mecanismos especiales) se dirima por el pro-cedimiento arbitral general de solución de conflictos previsto (amenos que las Partes acuerden el foro de la OMC, cuando paradicha área no se establece una cláusula de preferencia a favor delTLCAN), este acuerdo limita ampliamente el uso del mecanismode solución de controversias que establece, ya que señala que unagran parte de los conflictos relativos a los artículos 14, 19(2),20(1), 21, 23 y 40, se deben ventilar necesariamente dentro delmarco de la Organización Mundial de Comercio.
IV. MECANISMO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIASSe encuentra regulado en el Título VI «Solución de Controversias»
que abarca los arts. 41 a 47, por el Anexo XVI «Reglas modelo de pro-cedimiento», por el Apéndice I «Código de Conducta» y por laDeclaración Conjunta XIV «Referente a Medios Alternativos para laSolución de Controversias».
Primeramente, es importante señalar que en la DeclaraciónConjunta XIV las Partes se comprometen, en la mayor medida posible,
ANÁLISIS DEL MECANISMO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS PREVISTO POR LA DECISIÓN GLOBAL 2/2000 DEL TRATADO DE LIBRE
COMERCIO CELEBRADO ENTRE MÉXICO Y LA UNIÓN EUROPEA
189
a promover al arbitraje y a los demás medios alternativos como ins-trumentos idóneos para la solución de las controversias comercialesprivadas que surjan entre los particulares dentro de la zona de librecomercio.
Asimismo, cabe destacar que las Partes, para solucionar las con-troversias que se susciten sobre aspectos específicos del acuerdo, eli-gen a la transacción (solución mutuamente satisfactoria), conciliación(consultas) y al arbitraje público (panel arbitral), como los mecanis-mos idóneos para dirimir tales disputas, estableciendo los siguienteslineamientos:
1. Ámbito de aplicación: se utiliza sólo en decisiones relativas alas áreas que se indican en los arts. 2, 3, 4 y 5 del AcuerdoInterino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con elComercio entre la Comunidad Europea y los Estados UnidosMexicanos, firmado el 8 de diciembre de 1997 en Bruselas,Bélgica, y que, a saber, son: (a) liberalización de barreras aran-celarias; (b) apertura de los mercados de contratación pública,y (c) aplicación de las leyes de competencia (art. 41).
2. Áreas excluidas: no es posible usar el mecanismo de soluciónde controversias para las materias reguladas por los arts. 14,19(2), 20(1), 21, 23 y 40 del acuerdo, que a saber son: (a) medi-das antidumping y compensatorias (art. 14); (b) normas, regla-mentos técnicos y procedimientos de evaluación en materia deobstáculos técnicos al comercio (art. 19-2); (c) medidas sanita-rias y fitosanitarias (art. 20-1); (d) medidas restrictivas a impor-taciones por motivos de balanza de pagos (art. 21); (e) estable-cimiento de uniones aduaneras, zonas de libre comercio u otrosarreglos con terceros países (art. 23), y (f) medidas relativas a lapropiedad intelectual (art. 41). Por tanto, y de conformidad conlo expresamente señalado por el acuerdo, en general no se inclu-yen asuntos relacionados con los derechos y obligaciones de lasPartes adquiridos en el marco de la Organización Mundial deComercio, en el entendido de que en caso de haberse iniciado un
FRANCISCO JOSÉ CONTRERAS VACA
190
procedimiento ante dicho foro, no se puede iniciar un mecanismode solución de controversias en un foro distinto con respecto almismo asunto (art. 47).
3. Consultas: en todo momento las Partes procurarán obtener, pormedio de la transacción, una solución mutuamente satisfactoria,pudiendo solicitar que se procure la misma con la intervenciónconciliadora del Comité Conjunto, el cual deberá reunirse dentrode los 30 días siguientes a la entrega de la solicitud (art. 42).
4. Panel arbitral: ya sea que hubiere transcurrido un período de15 días a partir de la reunión del Comité Conjunto sin lograrseninguna solución, o después de los 45 días de haber sido entre-gada la solicitud para reunir al Comité Conjunto, cualquiera delas Partes puede solicitar por escrito el establecimiento de un«panel arbitral», Cumpliendo con los siguientes lineamientos:
4.1. Solicitud: en ella es necesario indicar la medida y las dispo-siciones aplicables pertinentes y entregarla a la otra Parte y alComité Conjunto (art. 43). Asimismo, la Parte reclamante puederetirar su reclamación hasta antes de la emisión del InformeFinal, sin perjuicio de reservársele su derecho para presentar unanueva sobre el mismo asunto (art. 45).
4.2. Designación de árbitros: la Parte solicitante notificará a laOtra la designación de un árbitro y propondrá hasta tres candida-tos para fungir como Presidente del panel y la otra deberá desig-nar un segundo árbitro dentro de los 15 días siguientes y propo-ner hasta tres candidatos para fungir como Presidente del panel.Ambas Partes designarán al Presidente dentro de los 15 días pos-teriores al nombramiento del segundo árbitro, entendiéndose estaúltima fecha como la de establecimiento del panel arbitral (art.44). De conformidad con el Anexo XVI «Reglas modelo de pro-cedimiento», los árbitros deben actuar a título personal y nocomo representantes de un gobierno u organización, ser indepen-dientes, imparciales, tener una formación suficientemente variada,
ANÁLISIS DEL MECANISMO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS PREVISTO POR LA DECISIÓN GLOBAL 2/2000 DEL TRATADO DE LIBRE
COMERCIO CELEBRADO ENTRE MÉXICO Y LA UNIÓN EUROPEA
191
contar con una amplia experiencia en campos diversos y cumplircon el «Código de Conducta» que se establece en el Apéndice I21.
4.3. Procedimiento: a menos que las Partes acuerden otra cosa, sedeberán seguir las «Reglas modelo de procedimiento» estableci-das en el Anexo XV, mismas que señalan:• Comunicaciones: las solicitudes, avisos, escritos o cualquieraotro documento a transmitirse debe observar, básicamente, lossiguientes lineamientos: (a) si las Partes designaron una entidadadministradora del arbitraje, por su conducto deberán ser entre-gados y, en su defecto, el panel deberá hacerlo; (b) en la medidade lo posible se entregará una copia del documento en formatoelectrónico; (c) los errores menores contenidos en ellos puedenser corregidos mediante la entrega de un nuevo documento queidentifique con claridad las modificaciones realizadas, (d) cuan-do el último día para entregar un documento sea inhábil podrá serentregado al día hábil siguiente.• Plazos: pueden ser extendidos por las Partes de mutuo acuerdo(art. 47) y las «Reglas modelo de procedimiento» establecen lossiguientes:— 15 días (contados a partir del establecimiento del panel) paraque las Partes y el tribunal se reúnan para determinar los honora-rios de los árbitros (normalmente conforme a los parámetros dela OMC), la forma de administración del arbitraje (si no sedesignó una entidad especializada) y las demás cuestiones quese consideren apropiadas.
21 Es importante destacar que el citado «Código de Conducta» señala, entre otras, que el árbitrodebe: (a) evitar ser deshonesto y guardar un alto nivel de conducta; (b) revelar la existencia decualquier interés, relación o asunto que pueda afectar su independencia, imparcialidad u hones-tidad; (c) estar disponible para desempeñar sus deberes de manera completa y expedita durantetodo el procedimiento; (d) cumplir sus obligaciones de manera justa y diligente; (e) abstenersede privar a los demás árbitros del derecho a participar en todos los aspectos del procedimiento;(f) no establecer comunicación con ninguna de las partes fuera del procedimiento (contacto exparte); (g) abstenerse de revelar o utilizar información relacionada con el procedimiento o adqui-rida durante el mismo que no sea de dominio público, así como de las deliberaciones del panel.
FRANCISCO JOSÉ CONTRERAS VACA
192
— 20 días (contados a partir del establecimiento del panel) paraque las Partes entreguen al tribunal el «Acta de Misión», endonde le deberán precisar las disposiciones materia de lacontroversia.— 25 días (contados a partir del establecimiento del panel) paraque la Parte reclamante entregue su «escrito inicial» (demanda).— 20 días (contados a partir de la presentación del escrito inicial)para que la Parte demandada entregue su escrito (contestación).• Audiencias: se debe observar lo siguiente: (a) el Presidente delpanel debe fijar su fecha y hora, previa consulta con las Partes ya los demás árbitros; (b) todos los árbitros tienen que estar pre-sentes; (c) es única pero, previo consentimiento de las Partes,pueden celebrarse audiencias adicionales; (d) salvo acuerdo encontrario de las Partes, se deben celebrar en Bruselas, cuando elreclamante es México y en la Ciudad de México, cuando el recla-mante es la Unión Europea; (e) sólo pueden estar presentes: losrepresentantes y asesores de las Partes, el personal administrati-vo, intérpretes, traductores, estenógrafos y los asistentes de losárbitros; (f) se deberá tratar con igualdad a las Partes; (g) en cual-quier momento de la audiencia el panel puede formular pregun-tas a las Partes; (h) se debe transcribir la audiencia y entregar unacopia al panel y a las Partes; (i) dentro de los 10 días siguientesa su fecha, las Partes pueden entregar un escrito complementariorespecto de cuestiones surgidas durante su desarrollo.• Principios aplicables: hay que tener presente que: (a) quienafirma está obligado a probar; (b) las Partes deben mantener laconfidencialidad de los escritos, comunicaciones, audiencias, delas deliberaciones del panel y del informe preliminar; (c) el paneldebe abstenerse de reunirse o establecer contacto con algunaParte en ausencia de la otra o de los otros árbitros (contactos exparte); (d) por instancia de parte o de motu propio el panel puederecabar información o solicitar asesoría técnica de la persona oinstitución que estime pertinente conforme a los términos y con-diciones acordados por las Partes, y (e) las Partes deberán indicarel idioma en que se llevará el arbitraje, corriendo a su cargo elcosto de las traducciones necesarias en el entendido de que los
ANÁLISIS DEL MECANISMO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS PREVISTO POR LA DECISIÓN GLOBAL 2/2000 DEL TRATADO DE LIBRE
COMERCIO CELEBRADO ENTRE MÉXICO Y LA UNIÓN EUROPEA
193
costos generados por la traducción de los informes del panelserán cubiertos por los contendientes en partes iguales.
4.4. Informes de los paneles: Deben tomarse por mayoría devotos (teniendo cada árbitro un voto) y pueden ser de dos tipos:preliminar y final. El Informe Preliminar se rinde dentro de lostres meses siguientes al establecimiento del panel y en ningúncaso después de los cinco meses, pudiendo las Partes hacer susobservaciones dentro de los 15 días siguientes. El Informe Finalse entrega dentro de los 30 días siguientes a la presentación delInforme Preliminar. Es importante destacar que en casos deurgencia, incluyendo productos perecederos, el panel arbitralprocurará presentar su Informe Final dentro de los tres mesessiguientes a su establecimiento y en ningún caso después de cua-tro meses, en el entendido que el panel puede emitir un dictamenpreliminar para determinar si el caso es urgente (art. 45).
4.5. Cumplimiento del Informe Final: Se establece el compromi-so de las Partes para acatar dicho informe y acordar las medidasespecíficas necesarias. Asimismo, la Parte afectada debe comu-nicar a la otra, dentro de los 30 días posteriores a la presentacióndel mismo, su intención de cumplimiento, debiendo hacerlo sindemora y en caso de no ser posible procurará acordar un plazorazonable para realizarlo, informando a la otra las medidas pre-vistas para ello, en el entendido de que a falta de acuerdo cual-quiera de las Partes podrá solicitar al panel que, de manera vin-culativa, determine cuál es el plazo razonable (lo que deberáhacer dentro de 15 días) y que se pronuncie sobre las medidasprevistas (lo que deberá hacer dentro de 60 días). En caso de queel panel considere que las medidas previstas son incompatiblescon el Informe Final y lo solicite la Parte reclamante, podrá cele-brar consultas para acordar una compensación mutuamente satis-factoria, en el entendido de que si dentro de los 20 días siguien-tes no existe consenso, la Parte reclamante podrá suspender (tem-poralmente y hasta en tanto no sea resuelto el incumplimiento) laaplicación de los beneficios acordados con efecto equiva1ente a
FRANCISCO JOSÉ CONTRERAS VACA
194
los intereses afectados, procurando hacerlo en el mismo sector osectores, a menos que ello no resulte práctico y debiendo notifi-car tal decisión a la otra Parte (cuando menos con 60 días de anti-cipación), estando facultada cualquier Parte para que dentro delos 15 días siguientes solicite al panel que se pronuncie, confuerza obligatoria, sobre si tal medida se apega a los parámetrosindicados y gozando el panel con 45 días para hacerlo y, en tanto,no se podrá aplicar la medida prevista (art. 46).
V. CONCLUSIONESLa Decisión Global 2/2000 integrante del denominado Tratado de
Libre Comercio celebrado entre México y la Unión Europea crea unmecanismo arbitral conveniente y expedito para dirimir controver-sias. No obstante, considero que su alcance es demasiado limitado,toda vez que el acuerdo obliga a las Partes a solucionar una gran can-tidad de conflictos dentro del marco de la Organización Mundial deComercio (OMC), siendo conveniente que en lo futuro el ConsejoConjunto modifique los artículos 41 y 47 del acuerdo en comentopara incluir a todas aquellas controversias que pudieren surgir con laaplicación de los artículos 14, 19(2), 20(1), 21, 23 y 40 de la DecisiónGlobal 2/2000, incorporando igualmente la facultad de las Partes paraelegir foro (TLC u OMC) y estableciendo para ciertas controversiasuna cláusula de preferencia a favor del mecanismo previsto en elacuerdo para el caso de no existir consenso, toda vez que ha sidopositiva y digna de imitar la experiencia mexicana derivada delfuncionamiento de los diversos mecanismos de solución de controversiascontemplados por el TLCAN.
ANÁLISIS DEL MECANISMO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS PREVISTO POR LA DECISIÓN GLOBAL 2/2000 DEL TRATADO DE LIBRE
COMERCIO CELEBRADO ENTRE MÉXICO Y LA UNIÓN EUROPEA
¥
Índice General¤
Índice ARS 24
195
LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 26/99.CÁMARA DE DIPUTADOS VS. PODER
EJECUTIVO FEDERAL (CASO BANCO UNIÓN)
Una oportunidad para el fortalecimiento de la división de Poderes
Olga del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas
SUMARIO: I. Antecedentes. II. La controversia constitucional 26/99; 1.Autoridades y actos reclamados; 2. Los argumentos de la Cámara deDiputados; 3. Los argumentos del Poder Ejecutivo; 4. Los argumentosdel Procurador General de la República; 5. Réplica. III. La respuesta dela Corte; 1. Síntesis de las causales de improcedencia; 2. Síntesis delestudio de fondo. IV. A modo de conclusión.
Los tribunales no deben ser, por celo mal entendido, resorte del gobierno ni auxiliadores de una política dada,
sino espejo de la conciencia nacional y brazo impasible y firme de la justicia.
Tácito
Sin lugar a dudas, la controversia constitucional 26/99 reviste,además de las cuestiones relevantes que en sí misma conlleva, unacircunstancia particular: es el primer asunto, por lo menos el primeroque mi memoria recuerda, en el que los tres Poderes de la Unión sehan visto involucrados jurisdiccionalmente.
Las cuestiones políticas que la misma reviste, son también significa-tivas; pero eso les corresponderá a otros analizarlo. El presente artículotiene por objeto examinar las cuestiones jurídicas del caso. Los argu-mentos de todas las partes involucradas, los razonamientos jurídicos
¥
Índice General¤
Índice ARS 24
196
expuestos, las causales de improcedencia que se argumentaron y,finalmente, la resolución, histórica, por todas las características antesapuntadas.
I. ANTECEDENTESComencemos por una breve reseña de los antecedentes del caso 1:
Durante la LVII Legislatura, el Ejecutivo Federal presentó a laCámara de Diputados la Iniciativa de Decreto por el que se expedirí-an la Ley Federal del Fondo de Garantías de Depósito y la Ley de laComisión para la Recuperación de Bienes, y se reformarían, adicio-narían y derogarían diversas disposiciones de la Ley del Banco deMéxico, de Instituciones de Crédito, del Mercado de Valores, paraRegular las Agrupaciones Financieras y General de Deuda Pública.
Dos eran las partes sustanciales de la iniciativa presidencial. Poruna parte, se preveía la creación de un organismo descentralizado dela administración pública federal, cuyo objetivo sería garantizar losdepósitos bancarios de pequeños y medianos ahorradores, así comoparticipar en el saneamiento de las instituciones bancarias y fungircomo liquidador o síndico. Por otro lado, se proponía la creación deuna Comisión para la Recuperación de Bienes, con el fin de estable-cer un mecanismo por el cual el gobierno federal recibiera los bienesy derechos adquiridos por parte del Fondo Bancario de Protección alAhorro (FOBAPROA) y por el Fondo de Apoyo al Mercado deValores (FAMEVAL), los administrara y enajenara, para obtener elmáximo valor de recuperación posible, de acuerdo con las condicio-nes del mercado.
Adicionalmente, la iniciativa de la Ley de la Comisión para laRecuperación de Bienes preveía que las obligaciones contraídas por
1 Esta síntesis se extrae, fundamentalmente, del Balance de la Cámara de Diputados en 13 LVIILegislatura. Paoli Bolio, Francisco José, coordinador. La Cámara de Diputados en la LVIILegislatura. Cámara de Diputados de la LVII Legislatura, México, 2000, pp. 93-103.
LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 26/99. CÁMARA DE DIPUTADOS VS. PODER EJECUTIVO FEDERAL (CASO BANCO UNIÓN)
197
el FOBAPROA y el FAMEVAL, así como las obligaciones de las ins-tituciones de banca múltiple intervenidas por la Comisión NacionalBancaria y de Valores y aprobadas por el primero de los citados fon-dos, pasaran a formar parte de la deuda pública directa del gobiernofederal.
La iniciativa establecía que la consolidación de pasivos por esosconceptos ascendería a $552,300,000,000.00 (quinientos cincuenta ydos mil trescientos millones de pesos, fecha valor 28 de febrero de1998), ya que deberían formalizarse, junto con sus accesorios, a mástardar el 31 de diciembre de 1998.
Lo anterior fue rechazado por algunos grupos parlamentarios en laCámara de Diputados, quienes argumentaron cuestiones relativas a laconstitucionalidad de la deuda pública contingente contraída por elgobierno federal, y a la posible responsabilidad de servidores públi-cos involucrados en las operaciones del FOBAPROA, particularmen-te por haber asumido deuda pública sin la autorización del Congreso.
En la Cámara de Diputados se acordó que, como paso previo a laposible asunción de la deuda pública directa, era necesario diferenciaraquellas operaciones irregulares o ilegales para establecer la respon-sabilidad jurídica a que hubiera lugar.
Por tal motivo, se aprobó en dicha Cámara el «Programa para laEvaluación Integral de las Operaciones del Fondo Bancario deProtección al Ahorro en el Saneamiento de las InstitucionesFinancieras de México, 1995-1998», como parte de un esquema deauditorías practicadas por la Contaduría Mayor de Hacienda de lamisma Cámara de Diputados sobre el FOBAPROA.
Posteriormente, el 10 de noviembre de 1998, se emitieron,mediante acuerdo con el Ejecutivo Federal, las bases de coordinaciónpara definir el procedimiento de acceso a la información necesariapara llevar a cabo el programa de auditoría referido.
OLGA DEL CARMEN SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS
198
El 19 de enero de 1999 se publicó en el Diario Oficial de laFederación, la Ley de Protección al Ahorro Bancario. El régimentransitorio de esta ley resulta importante para el tratamiento de estetema, porque establece un conjunto de facultades y obligaciones acargo de los poderes Legislativo y Ejecutivo e impone limitaciones ala asunción de la deuda pública.
Los artículos Quinto y Séptimo Transitorios de esa ley facultarona la Cámara de Diputados para continuar con las auditorías al FOBA-PROA, para concluirlas a más tardar en un plazo de seis meses, yestablecieron expresamente que el Instituto de Protección al AhorroBancario (IPAB) sólo podría asumir la titularidad de las operacionesrealizadas por el FOBAPROA y el FAMEVAL, una vez concluidaslas auditorías y tomando como base sus resultados, a fin de deslindarresponsabilidades y determinar la regularidad de dichas operaciones.
Además, por virtud de los citados artículos transitorios, elEjecutivo Federal quedó directamente obligado a proporcionar lainformación necesaria a los auditores designados, al establecerseexpresamente que el gobierno federal, por conducto de la Secretaríade Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco de México, reali-zarían los actos necesarios para la extinción del FOBAPROA y elFAMEVAL, extinción que, a su vez, se encontraba condicionada a larealización de las auditorías.
El 18 de mayo de 1999, el auditor designado por la Cámara deDiputados, a través de su representante, solicitó a Banco Unión, S. A.,información sobre los fideicomisos constituidos en esa instituciónfinanciera, la cual se consideró necesaria para concluir las auditoríaspracticadas al FOBAPROA.
El 21 de mayo del mismo año, el interventor gerente de dichobanco, designado por la CNBV, negó la petición del auditor argu-mentando que con ello se violaría el secreto fiduciario previsto por elartículo 118 de la Ley de Instituciones de Crédito.
LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 26/99. CÁMARA DE DIPUTADOS VS. PODER EJECUTIVO FEDERAL (CASO BANCO UNIÓN)
199
Luego de que el auditor reiterara la solicitud, con fecha 10 de juniode 1999, los diputados integrantes del Comité Técnico deSeguimiento a las Auditorías al FOBAPROA, creado por la Comisiónde Régimen Interno y Concertación Política de la Cámara deDiputados, el 27 de agosto de 1998, suscribieron un documento diri-gido al Secretario de Hacienda y Crédito Público, mediante el cualsolicitaron que dicho funcionario girara instrucciones al interventorde Banco Unión, a efecto de que proporcionara la información solici-tada por los auditores, argumentando que tal documentación resulta-ba necesaria para la conclusión de las auditorías previstas en la ley.
Por su parte, el 24 de junio del mismo año, los integrantes de laCRICP dirigieron un nuevo requerimiento al titular de la SHCP, en elque se solicitó que se giraran instrucciones a la CNBV y al interven-tor de Banco Unión, para que se diera respuesta a los requerimientosde los auditores.
Mediante oficio de fecha de 6 de julio de 1999, firmado por elSubsecretario de Hacienda y Crédito Público, Martín Werner Wainfeld,la SHCP dio respuesta tanto al comité técnico como a la CRICP. Endicho oficio se argumenta que la negativa a presentar la informaciónsolicitada obedece a que con ello se violaría el secreto fiduciario, loque, a su juicio, era razón suficiente para que la autoridad se encontra-se impedida para proporcionarla. Adicionalmente, se manifestó laimposibilidad de la secretaría para instruir a la CNBV a entregar lainformación solicitada, arguyendo que no obstante que es un órganodesconcentrado de dicha Secretaría, cuenta con autonomía técnica yfacultades ejecutivas, de conformidad con la ley que la crea y regula.
Inconforme con la respuesta dada por la Secretaría, el 14 de juliode 1999, la CRICP presentó ante el Presidente de la República unaqueja en contra de los funcionarios José Ángel Gurría Treviño yEduardo Fernández García, Secretario de Hacienda y Presidente de laCNBV, respectivamente. Trece días después, la Secretaría deGobernación dio contestación a la queja formulada por la CRICP, rei-terando la negativa de aportar la información solicitada.
OLGA DEL CARMEN SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS
200
Esto motivó a que, por primera vez en la historia parlamentariamexicana, una comisión de la Cámara de Diputados acudiera en quejaante el Presidente de la República.
Finalmente, el 7 de septiembre de 1999, el Pleno de la Cámara deDiputados, a propuesta de la CRICP, acordó presentar ante la SupremaCorte de Justicia de la Nación, una demanda de controversia constitu-cional en contra del Poder Ejecutivo Federal, en razón de las distintasnegativas de éste para entregar la información a que se ha aludido.
II. LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 26/99
1. Autoridades y Actos ReclamadosLos órganos que se señalaron como demandados fueron el
Presidente de la República, el Secretario de Gobernación, el Secretariode Hacienda y Crédito Público y el Presidente de la CNBV. Los actosque se reclamaron fueron: a) La omisión por parte del EjecutivoFederal de coadyuvar con la Cámara de Diputados, en términos delartículo 89, fracción I de la Constitución, en relación con el segundopárrafo del artículo Quinto y Séptimo Transitorios de la LPAB, para elefecto de que instruyera a las autoridades que le están subordinadas aentregar al auditor del FOBAPROA la información que se le requiriósobre operaciones fiduciarias realizadas en Banco Unión; b) la resolu-ción administrativa de fecha 23 de julio de 1999, emitida por elEjecutivo Federal, por conducto del titular de la Secretaría deGobernación, por virtud de la cual se dio contestación a la queja pre-sentada por la Cámara de Diputados y, como consecuencia de lo ante-rior, el dictamen contenido en el oficio de fecha 2 de julio de 1999, ela-borado por la CNBV, así como la resolución de fecha 6 de julio de1999, emitida por la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público.
2. Los Argumentos de la Cámara de DiputadosLos argumentos vertidos por la Cámara de Diputados se pueden
resumir de la siguiente forma:
LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 26/99. CÁMARA DE DIPUTADOS VS. PODER EJECUTIVO FEDERAL (CASO BANCO UNIÓN)
201
• Que una interpretación correcta de los artículos Quinto y SéptimoTransitorios de la LPAB permite concluir que las instituciones decrédito intervenidas por la CNBV estaban obligadas a remitir lainformación solicitada a las autoridades de manera genérica, aefecto de que se cumpliera con la condición resolutoril de que sellevaran a cabo las auditorías ordenadas por la Cámara deDiputados y, en consecuencia, el IPAB estuviera en condiciones deasumir las obligaciones contraídas por el FOBAPROA.En ese sentido, se argumentó que el único requisito de procedibi-lidad para que se proporcionara la información solicitada radicabaen que las instituciones de crédito se encontrasen intervenidas porla CNBV o hubiesen participado en los programas de saneamien-to financiero, como era el caso de Banco Unión, pues éste seencontraba intervenido por la comisión.
• Que el ejecutivo se obligó directamente, a través de la SHCP y laCNBV, a proporcionar la información que obrara en sus archivosy a coadyuvar con la Cámara en la obtención de la misma y, engeneral, en la conclusión de las auditorías.
• Que no constituía obstáculo el argumento de que se violentaría elsecreto fiduciario debido a que ésta es una protección a favor delos particulares frente a terceros que no constituyan una autoridad,y que la LPAB era un ordenamiento jurídico especial que limitabael alcance de la norma respectiva de la Ley de Instituciones deCrédito.
• Que la necesidad de obtener la información acerca de los fideico-misos constituidos en Banco Unión estribaba en que, a través deellos, pudieron haberse celebrado operaciones incluidas en losprogramas de saneamiento y capitalización.
• Que las autoridades demandadas confundieron la autonomía degestión con la que cuenta el interventor de Banco Unión, con ladependencia jerárquica derivada de la naturaleza de su designa-ción, que lo subordina a las decisiones que adopte la comisión.
OLGA DEL CARMEN SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS
202
• Que de esta forma, al no dar debido cumplimiento a las disposi-ciones de los artículos transitorios de la LPAB, los órganos code-mandados violentaron el orden constitucional, no obstante sudeber de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes fede-rales, de conformidad con la fracción I del artículo 89 constitucio-nal, impidiendo con ello el ejercicio adecuado de las facultadesque le fueron conferidas a la Cámara de Diputados, tal y como lodispone la fracción XXX del artículo 73 de la propia Constitución.
• Que se vulneró indirectamente lo dispuesto por el artículo 16constitucional, ya que los actos impugnados no estuvieron debida-mente fundados, en función de la correcta interpretación de lostransitorios referidos.
• Que los actos impugnados no se habían consumado de modo irre-parable ya que, a pesar de que había fenecido el plazo de seismeses para que tuvieran verificativo las auditorías al FOBA-PROA, debía atenderse a que la asunción plena de sus funcionespor parte del IPAB estaba sujeta a la condición suspensiva de quese cumpliera con las auditorías en cuestión.
3. Los Argumentos del Poder EjecutivoLos distintos órganos demandados del Poder Ejecutivo Federal
dieron contestación a la demanda mediante sendos escritos enviadosa la suscrita, quien fungió como Ministra instructora, entre los días 27de octubre y 3 de noviembre de 1999.
La Presidencia de la República, por conducto de Germán FernándezAguirre, Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, alegó que la demandade la Cámara de Diputados era notoriamente improcedente pues los efec-tos de la resolución pretendida por la Cámara tendrían como efecto vul-nerar derechos de terceros (las partes en los fideicomisos cuya informaciónse solicitó). Además, se adujo que los actos impugnados no afectaban laesfera de competencia constitucional de la Cámara de Diputados, presu-puesto procesal para la presentación de una controversia constitucio-nal. Así, la Cámara no contaba con interés jurídico en el caso.
LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 26/99. CÁMARA DE DIPUTADOS VS. PODER EJECUTIVO FEDERAL (CASO BANCO UNIÓN)
203
Sobre la supuesta validez de los actos tachados de inconstitucio-nales, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal manifestó que, encuanto a la entrega de la información solicitada, el FOBAPROA norealizó operaciones de capitalización y compra de cartera de BancoUnión, por lo que no resultaba aplicable lo dispuesto en el artículoQuinto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.
Que, por otro lado, argumentó el Consejero Jurídico, las pérdidasde Banco Unión derivaron de la intermediación bancaria y no de losmenoscabos en el patrimonio de los fideicomisos, ya que dicho patri-monio corresponde a los beneficiarios de los mismos. Así, la posibleilegalidad de las operaciones de los fideicomisos afectaría a tercerosy no a los bancos, y no representarían quebrantos por los que BancoUnión hubiera recibido apoyos y que, en consecuencia, las activida-des que se hubieran verificado en cumplimiento de los fideicomisos,se encontraban más allá del alcance de las auditorías.
Que las bases de coordinación suscritas por el Ejecutivo y la Cámarade Diputados para la entrega de la información relativa al programa deevaluación del FOBAPROA, no preveían la entrega de informaciónque perteneciera a particulares. Además, que establecía expresamente:«[...] el proceso de entrega y recepción de información se conducirá deforma que no se afecten derechos de terceros». De esta forma, con-cluía el abogado del Ejecutivo, de entregarse la información se incu-rriría en actos de molestia a particulares, sin la debida fundamentacióny motivación, pues éstos no están permitidos por la Ley de Protecciónal Ahorro Bancario; y en violación al secreto fiduciario.
En cuanto a la contestación de la queja presentada ante elPresidente de la República, Fernández Aguirre argumentó que la res-puesta a este tipo de quejas no necesariamente debe ser de conformi-dad con lo solicitado.
A su vez, la Secretaría de Gobernación dio contestación a lademanda por conducto de su titular, Diódoro Carrasco Altamirano,quien señaló como causal de sobreseimiento, que el Presidente en
OLGA DEL CARMEN SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS
204
turno de la Mesa Directiva, diputado Carlos Medina Placencia, nocontaba con la legitimación para interponer la demanda, pues no erasino hasta la elección de la Mesa Directiva, conforme al procedi-miento previsto por la nueva Ley Orgánica del Congreso General, queel Presidente contaría con la representación legal de la Cámara; y quesuponiendo, sin conceder, que ya hubieran entrado en vigor las nor-mas relativas a la Mesa Directiva, se volvería a que los coordinado-res de los grupos parlamentarios pudieran formar parte de la misma.
Que, además, adujo el Secretario de Gobernación, la presentaciónde la demanda fue extemporánea, pues el plazo de 30 días para pre-sentarla comenzó a correr desde que surtió efecto la expedición deloficio de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, el 6 de juliode 1999, y no desde la expedición del oficio de la Secretaría deGobernación, de fecha 23 de julio.
Que, por otro lado, el acto de la Subsecretaría de Hacienda debióhaberse impugnado por medio del recurso de revisión previsto en laLey Federal de Procedimiento Administrativo, para atender al princi-pio de definitividad exigido en la Ley Reglamentaria del Artículo 105constitucional. Y que, en lugar de ello, se acudió en queja ante elPresidente de la República, vía que no reunía los requisitos de unmedio de impugnación.
En relación con las pretensiones de fondo de la Cámara deDiputados, el Secretario de Gobernación contestó que la supuestailegalidad de los actos reclamados en la demanda no eran suficien-tes para plantear su impugnación por la vía de la controversia cons-titucional, y que, en todo caso, el artículo 73, fracción XXX de laConstitución, que se alegó vulnerado, no le otorgaba facultad algu-na a la Cámara de Diputados, sino al Congreso de la Unión en suconjunto.
Gobernación sostuvo que la Cámara solicitó informaciones ydocumentos que no obraban en poder de la Secretaría de Hacienda yque ésta, a su vez, no podía solicitar a la CNBV, debido a que la
LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 26/99. CÁMARA DE DIPUTADOS VS. PODER EJECUTIVO FEDERAL (CASO BANCO UNIÓN)
205
Jerarquía sobre este órgano se circunscribe a aspectos presupuestariosy administrativos, y que deberían respetarse su autonomía técnica ysus facultades ejecutivas.
Tampoco, arguyó, se podía solicitar esta información al interven-tor de Banco Unión porque éste cuenta con autonomía de gestión ysólo está sujeto al acuerdo de la Comisión en los casos previstosexpresamente en las leyes; porque la información solicitada estabasujeta al secreto fiduciario, cuya violación haría incurrir al interven-tor en responsabilidades civiles y penales, y que, con ello, se actuali-zaba la hipótesis del artículo 89 del Reglamento para el GobiernoInterior del Congreso General, que dispone que, en todo caso, éstepuede solicitar información siempre y cuando no sea de la que debeconservarse en secreto.
José Ángel Gurría Treviño, Secretario de Hacienda y CréditoPúblico, contestó la demanda haciendo valer la causal de sobresei-miento consistente en que los efectos del acto materia de la contro-versia ya habían cesado, dado que el artículo Quinto Transitorio de laLPAB prescribe que el Ejecutivo Federal y la Cámara de Diputadosestablecerán las medidas pertinentes para que las auditorías conclu-yan , en un plazo máximo de 6 meses a partir de la entrada en vigorde esa ley, es decir, desde el 18 de julio de 1999.
Que, finalmente, la omisión de coadyuvar con la Cámara deDiputados es inexistente, ya que se dio contestación a la queja pre-sentada declarando su improcedencia.
Los argumentos que Hacienda expuso para sostener la validez delos actos impugnados fueron, en síntesis, los siguientes:
Si se alegó el incumplimiento del artículo 89, fracción I de laConstitución (cumplir y hacer cumplir las leyes federales), se debióestablecer en la demanda la ley federal que no se cumplió o no se hizocumplir, lo cual, a decir de la SHCP, no ocurrió. Ni el Ejecutivo ni susórganos impidieron a la Cámara la expedición de leyes, por lo que no
OLGA DEL CARMEN SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS
206
hubo invasión a la facultad que otorga el artículo 73, fracción XXXconstitucional.
Además, la Secretaría de Hacienda subrayó el argumento de queno existe facultad alguna para que el Ejecutivo solicite informaciónsobre fideicomisos a Banco Unión, para a su vez entregarla a laCámara de Diputados o a cualquier otra persona, debido a que elEjecutivo debe actuar conforme a los principios de legalidad y segu-ridad jurídica, establecidos en los artículos 14 y 16 constitucionales.
Que los únicos supuestos de excepción al secreto bancario y alfiduciario que establecen los artículos 117 y 118 de la Ley deInstituciones de Crédito, se encuentran establecidos en el artículo 43de la LPAB, que prevé la obligación a cargo de las instituciones ban-carias de proporcionar al IPAB la información que éste solicite, asícomo en los propios artículos de la Ley de Instituciones de Crédito,que permite entregar información a la CNBV, pero sólo para efectosde las atribuciones de la propia Comisión.
Finalmente, la CNBV, por conducto de su Presidente, EduardoFernández García, manifestó en su respectiva contestación que eldiputado Medina Placencia carecía de la legitimación procesal activadebido a que, aun cuando el acuerdo de 7 de septiembre fuera sufi-ciente para acreditar su personalidad en el ejercicio de la acción, esteacuerdo estableció una facultad mancomunada, a ejercerse conjunta-mente con la Dirección General de Asuntos Jurídicos, lo cual noaconteció.
Adujo también que carecía de legitimación pasiva en la causa yaque, conforme a su naturaleza jurídica, no reunía los requisitos queexige la Ley Reglamentaria del artículo 105 constitucional para esosefectos, además de que su participación en los hechos materia de lacontroversia se ciñó únicamente a la emisión de una opinión técnicaque le solicitó la Secretaría de Hacienda, en los términos delReglamento Interior de la propia dependencia.
LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 26/99. CÁMARA DE DIPUTADOS VS. PODER EJECUTIVO FEDERAL (CASO BANCO UNIÓN)
207
Que en cuanto a las pretensiones de fondo, alegó, nunca fue reque-rida por los auditores designados por la Cámara de Diputados, ni porla propia Cámara, para la entrega de la información solicitada.
4. Los Argumentos del Procurador General de la RepúblicaMediante escrito presentado ante la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, el Procurador General de la República, Jorge MadrazoCuéllar, dio cumplimiento a la obligación prevista en el artículo 102constitucional, en el sentido de intervenir personalmente brindandouna opinión técnica en las controversias constitucionales.
El Procurador, en términos generales, consideró fundados losargumentos que habían expuesto las autoridades demandadas delEjecutivo Federal para sostener la improcedencia de la demanda, asícomo la constitucionalidad de los actos impugnados.
5. RéplicaEn los actos procesales subsecuentes, es decir, en el desahogo de
la vista que se dio a la Cámara de Diputados para que alegara lo quea su derecho conviniera (escrito de fecha 29 de noviembre de 1999),así como en la audiencia de pruebas y alegatos, celebrada el día 14 deenero de 2000, la Cámara sostuvo los argumentos vertidos en sudemanda, negando que se actualizara alguna de las causales sosteni-das por las codemandadas.
De manera particular, la Cámara defendió la legitimación procesalactiva del diputado Carlos Medina Placencia, entonces Presidente dela Mesa Directiva, con base en la correcta interpretación de los artí-culos transitorios de la nueva Ley Orgánica del Congreso General,publicada en el Diario Oficial el 3 de septiembre de 1999, según loscuales, únicamente el procedimiento de designación de la nuevaMesa Directiva se verificaría a partir del mes de octubre, pero desdeun principio contaría ya este órgano con todas sus facultades, de con-formidad con la nueva legislación, entre ellas, la que le confiere a su
OLGA DEL CARMEN SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS
208
Presidente representar legalmente a la Cámara de Diputados. En con-secuencia, resultaba irrelevante que el acuerdo del Pleno hubieraseñalado que la demanda se interpondría también por conducto dela Dirección General de Asuntos Jurídicos, debido a que los acuer-dos parlamentarios deben interpretarse a la luz de las normas de laLey Orgánica, entre las cuales claramente se determina qué órga-no cuenta con la representación legal de la Cámara de Diputados.
Que en cuanto a la presunta falta de legitimación procesal pasi-va de la CNBV, la Cámara argumentó que en las controversiasconstitucionales, la parte demandada no requiere ser, necesaria-mente, un órgano originario del Estado, debiendo atenderse a lasparticularidades del caso concreto y, en este caso, es claro que laserie de actos impugnados tuvo su origen en la opinión técnicaemitida por la Comisión.
La Cámara sostuvo también que la queja presentada ante elPresidente de la República era un recurso que debía ser agotadoantes de acudir en controversia constitucional, pues, de haberseresuelto favorablemente, hubiera dejado sin efecto el resto de losactos impugnados Si los demandados consideraron que el artículo89 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso Generalno resultaba aplicable a este caso, debieron haber declarado dese-chada la queja desde el primer momento y, en su caso, combatir suconstitucionalidad si consideraban que constituía una invasión de laesfera del Ejecutivo.
Además, se adujo, era claro que la Cámara no estaba obligada ainterponer el recurso de revisión que prevé el artículo 89 de la LeyFederal de Procedimiento Administrativo, para agotar el principio dedefinitividad, pues de su simple lectura se desprende que constituyeun recurso meramente optativo, previo a la vía judicial.
LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 26/99. CÁMARA DE DIPUTADOS VS. PODER EJECUTIVO FEDERAL (CASO BANCO UNIÓN)
209
III. LA RESPUESTA DE LA CORTE 2
1. Síntesis de las Causales de ImprocedenciaSe planteó que la controversia constitucional resultaba improce-
dente porque los conceptos de invalidez se reducían a controvertircuestiones de legalidad y no de constitucionalidad. Lo anterior resul-tó infundado, por lo siguiente:
Este procedimiento constitucional persigue el control de la regula-ridad constitucional de leyes y actos que pudieran vulnerar o res-tringir el ámbito competencial establecido por la ConstituciónFederal; sin embargo, no puede quedar supeditado al señalamientoestricto de la violación de preceptos de la Norma Fundamental refe-rida al ámbito competencial de los órganos que componen los diver-sos órdenes jurídicos, pues ello haría ineficaz el citado medio decontrol constitucional.
No debe perderse de vista que los medios de control constitucio-nal persiguen la reintegración del orden constitucional cuando elmismo ha sido violentado, por lo que resulta inadmisible sujetar elcontrol constitucional sólo a determinados preceptos de la CartaMagna.
Lo anterior ha sido sostenido por el Tribunal Pleno de la SupremaCorte de Justicia de la Nación en las siguientes jurisprudencias:
«CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONTROL DE LA REGU-LARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTEDE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AUTORIZA EL EXAMEN DE TODOTIPO DE VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.- LosPoderes Constituyente y Reformador han establecido diversos medios decontrol de la regularidad constitucional referidos a los órdenes jurídicosfederal, estatal y municipal, y del Distrito Federal, entre los que se
2 Agradezco a la Unidad de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidadde la Suprema Corre de Justicia de la Nación, el apoyo brindado para la elaboración de estasíntesis.
OLGA DEL CARMEN SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS
210
encuentran las controversias constitucionales, previstas en el artículo 105,fracción I, de la Carta Magna, cuya resolución se ha encomendado a laSuprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de TribunalConstitucional. La finalidad primordial de la reforma constitucional, vigen-te a partir de mil novecientos noventa y cinco, de fortalecer el federalismo ygarantizar la supremacía de la Constitución, consistente en que la actuaciónde las autoridades se ajuste a lo establecido en aquélla, lleva a apartarse delas tesis que ha venido sosteniendo este Tribunal Pleno, en las que se sosla-ya el análisis, en controversias constitucionales, de conceptos de invalidezque no guarden una relación directa e inmediata con preceptos o formalida-des previstos en la Constitución Federal, porque si el control constitucionalbusca dar unidad y cohesión a los órdenes jurídicos descritos, en las relacio-nes de las entidades u órganos de poder que las conforman, tal situación jus-tifica que una vez que se ha consagrado un medio de control para dirimirconflictos entre dichos entes, dejar de analizar ciertas argumentaciones sólopor sus características formales o su relación mediata o inmediata con laNorma Fundamental, produciría, en numerosos casos, su ineficacia, impi-diendo salvaguardar la armonía y el ejercicio pleno de libertades y atribu-ciones, por lo que resultaría contrario al propósito señalado, así como al for-talecimiento del federalismo, cerrar la procedencia del citado medio de con-trol por tales interpretaciones técnicas, lo que implícitamente podría autori-zar arbitrariedades, máxime que por la naturaleza total que tiene el ordenconstitucional, en cuanto tiende a establecer y proteger todo el sistema de unEstado de derecho, su defensa debe ser también integral, independientemen-te de que pueda tratarse de la «parte orgánica o la dogmática de la NormaSuprema, dado que no es posible parcializar este importante control».
Controversia constitucional 31/97.- Ayuntamiento de Temixco, Morelos. 9de agosto de 1999.- Mayoría de ocho votos (Ausente José Vicente AguinacoAlemán, votaron en contra José de Jesús Gudiño Pelayo y Guillermo I. OrtizMayagoitia).- Ponente: Mariano Azuela Güitrón.- Secretario: HumbertoSuárez Camacho.
«CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FINALIDAD DEL CON-TROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LASUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN INCLUYETAMBIÉN DE MANERA RELEVANTE EL BIENESTAR DE LA PERSO-NA HUMANA SUJETA AL IMPERIO DE LOS ENTES U ÓRGANOS DEPODER.- El análisis sistemático del contenido de los preceptos de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos revela que si bien lascontroversias constitucionales se instituyeron como un medio de defensaentre poderes y órganos de poder, entre sus fines incluye también de manerarelevante el bienestar de la persona humana que se encuentra bajo el imperiode aquéllos. En efecto, el título primero consagra las garantías individuales
LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 26/99. CÁMARA DE DIPUTADOS VS. PODER EJECUTIVO FEDERAL (CASO BANCO UNIÓN)
211
que constituyen una protección a los gobernados contra actos arbitrarios delas autoridades, especialmente las previstas en los artículos 14 y 16, quegarantizan el debido proceso y el ajuste del actuar estatal a la competenciaestablecida en las leyes. Por su parte, los artículos 39, 40, 41 y 49 reconocenlos principios de soberanía popular, forma de estado federal, representativoy democrático, así como la división de poderes, fórmulas que persiguen evi-tar la concentración del poder en entes que no sirvan y dimanen directamen-te del pueblo, al instituirse precisamente para su beneficio. Por su parte, losnumerales 115 y 116 consagran el funcionamiento y las prerrogativas delMunicipio Libre como base de la división territorial y organización políticay administrativa de los Estados, regulando el marco de sus relaciones jurídi-cas y políticas. Con base en este esquema, que la Suprema Corte de Justiciade la Nación debe salvaguardar, siempre se encuentra latente e implícito elpueblo y sus integrantes, por constituir el sentido y razón de ser de las par-tes orgánica y dogmática de la Constitución, lo que justifica ampliamenteque los mecanismos de control constitucional que previene, entre ellos lascontroversias constitucionales, deben servir para salvaguardar el respetopleno del orden primario, sin que pueda admitirse ninguna limitación quepudiera dar lugar a arbitrariedades que, en esencia, irían en contra del pue-blo soberano».
Controversia constitucional 31/97.- Ayuntamiento de Temixco, Morelos. 9de agosto de 1999.- Mayoría de ocho votos (Ausente José Vicente AguinacoAlemán; votaron en contra José de Jesús Gudiño Pelayo y Guillermo I. OrtizMayagoitia).- Ponente: Mariano Azuela Güitrón.- Secretario: HumbertoSuárez Camacho.
Para determinar si, en el caso que se expone, se planteó un pro-blema de legalidad y no de constitucionalidad, fue necesario analizaraspectos propios del fondo del asunto, lo cual, como ya fue señalado,no era dable realizar en el estudio de procedencia del juicio, en tér-minos de la jurisprudencia 92/99, visible a fojas 710, Tomo X, sep-tiembre de 1999, Pleno, Novena Época del Semanario Judicial de laFederación y su Gaceta que a la letra señala:
«CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNACAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DEFONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE.- En reiteradas tesis este AltoTribunal ha sostenido que las causales de improcedencia propuestas en losjuicios de amparo deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende quesi en una controversia constitucional se hace valer una causal donde se invo-lucra una argumentación en íntima relación con el fondo del negocio, debe
OLGA DEL CARMEN SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS
212
desestimarse y declararse la procedencia, y, si no se surte otro motivo deimprocedencia hacer el estudio de los conceptos de invalidez relativos a lascuestiones constitucionales propuestas».
Controversia constitucional 31/97.- Ayuntamiento de Temixco, Morelos. 9de agosto de 1999.- Mayoría de ocho votos (Ausente José Vicente AguinacoAlemán; votaron en contra José de Jesús Gudiño Pelayo y Guillermo I. OrtizMayagoitia).- Ponente: Mariano Azuela Güitrón.- Secretario: HumbertoSuárez Camacho.
Asimismo se adujo que el juicio era improcedente porque laCámara de Diputados carecía de interés jurídico por las múltiplesrazones que fueron expuestas al señalar los argumentos de cada unade las partes en la Controversia.
Sin embargo, esos motivos de improcedencia resultaron inatendi-bles, ya que todos los aspectos a que se referían ameritaban, necesa-riamente, un análisis de la cuestión de fondo planteada y no de la pro-cedencia del juicio.
Por otra parte, se adujo que se actualizaba la causa de improce-dencia prevista en el artículo 19, fracción VI, de la LeyReglamentaria de la materia, toda vez que la parte actora no agotó lavía judicial prevista en el artículo 83 de la Ley Federal deProcedimiento Administrativo.
La causal así expuesta resultó infundada, atendiendo a que los ofi-cios impugnados no se dictaron en procedimiento administrativoalguno, ni pusieron fin a éste ni a ninguna instancia o expedientecomo lo requiere el artículo 83 de la Ley en cita; el inconforme en lasresoluciones impugnadas es la Cámara de Diputados del Congreso dela Unión y no un particular, como lo previene el artículo 12 de la Leyen comento; y, finalmente, que toda vez que los oficios impugnadosse refieren a la solicitud de información relacionada con el denomi-nado rescate financiero y en virtud de que conforme al artículo 1° dela citada Ley Federal de Procedimiento Administrativo la materiafinanciera no se rige por las disposiciones de esta ley, es claro que el
LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 26/99. CÁMARA DE DIPUTADOS VS. PODER EJECUTIVO FEDERAL (CASO BANCO UNIÓN)
213
citado medio de defensa legal no podía tener el alcance de solucionarel conflicto materia de la controversia constitucional.
Por último, se señaló que la controversia era improcedente porquelos actos impugnados debían estimarse consumados de modo irrepa-rable, porque de obtenerse una sentencia favorable se estarían dandoefectos restitutorios a tales actos.
La citada causal también devino improcedente, al tomarse en con-sideración que los actos impugnados se referían a la negativa delEjecutivo Federal de proporcionar la información relacionada con lasauditorías al Fondo Bancario de Protección al Ahorro solicitada porla Cámara de Diputados, por lo que de estimarse fundados los con-ceptos de invalidez propuestos, en su caso, tendrían por efecto decla-rar la invalidez de los oficios de referencia, es decir, válidamentepodría cumplirse con el fin inmediato y mediato de la controversiaconstitucional y desde esta óptica, no podía plantearse que los actosse hubieren consumado de forma irreparable.
2. Síntesis del Estudio de FondoLuego de haber señalado los argumentos vertidos por cada una de
las partes se concluye que la litis constitucional en la controversiaconsistió, esencialmente, en resolver si el Ejecutivo Federal debíaordenar al Secretario de Hacienda y Crédito Público y a la ComisiónNacional Bancaria y de Valores que requieran a Banco Unión,Sociedad Anónima, para que proporcionara la información sobre losfideicomisos operados por dicha institución de crédito, a que se refie-ren los oficios 100-342 de veintitrés de julio, 601-VI-DGC-5269 dedos de julio y 102-IV-186 de seis de julio, todos de mil novecientosnoventa y nueve; o bien, si como opuso la parte demandada, estabalegalmente impedida para dar esas órdenes porque incurriría en res-ponsabilidad por violar el secreto fiduciario.
En atención a que las auditorías ordenadas por la Cámara deDiputados están inmersas en las facultades del Congreso de la Unión
OLGA DEL CARMEN SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS
214
previstas en el artículo 73, fracción VIII, de la Constitución Federal,referentes a reconocer y, en su caso, mandar pagar la deuda pública,el estudio del tema central de la controversia se realizó sin sujeciónestricta a los términos de la litis planteada, atendiendo al principio desuplencia de la queja deficiente, conforme a lo previsto en los artículos39 y 40 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Así, del análisis del artículo 74, fracción IV, de la ConstituciónFederal, se desprende que se otorgan a la Cámara de Diputados lasfacultades constitucionales más amplias para revisar la cuenta públi-ca del gobierno federal, entre las cuales se encuentra la de solicitartoda la información que requiera para cumplir con esos fines.
En el caso particular, la Cámara de Diputados solicitó informa-ción, con el objeto de ejecutar el programa para la evaluación integralde las operaciones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro en elSaneamiento de las Instituciones Financieras de México 1995-1998.
El citado programa se elaboró a partir del esquema de auditoríasque practicaba la Contaduría Mayor de Hacienda sobre el FondoBancario de Protección al Ahorro Bancario (FOBAPROA), comoparte de las revisiones de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de1996, aprobado por la Comisión de Vigilancia.
En mérito de lo anterior, se concluyó que si la información solici-tada al Ejecutivo Federal tenía que ver directamente con la facultadde la Cámara de Diputados para revisar la cuenta pública y ésta fuenegada en los oficios impugnados, es indudable que dichos actosimpidieron que la Cámara de Diputados ejerciera esa facultad.
Conforme al artículo 73, fracción VIII de la Norma Fundamental,el Congreso de la Unión posee facultades para reconocer y mandarpagar la deuda nacional, así como para requerir toda la informaciónnecesaria para evaluar la procedencia de este reconocimiento.
LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 26/99. CÁMARA DE DIPUTADOS VS. PODER EJECUTIVO FEDERAL (CASO BANCO UNIÓN)
215
En el caso que nos ocupa, el Ejecutivo Federal había solicitado alCongreso de la Unión que reconociera y mandara pagar la deudapública contraída por el FOBAPROA, por lo que la Cámara deDiputados ordenó auditorías a dicho fondo.
Por lo anterior, atendiendo a que las auditorías ordenadas por laCámara de Diputados están inmersas en las facultades del Congresode la Unión, previstas en el artículo 73, fracción VIII, de laConstitución Federal, referentes a reconocer y, en su caso, mandarpagar la deuda pública, es claro que la negativa a proporcionar lainformación solicitada, impidió que el Congreso de la Unión ejercie-ra esas facultades.
Derivado del artículo 93 de la Norma Fundamental, las secretaríasde Estado tienen obligación de informar a las Cámaras que integranel Congreso de la Unión sobre las materias que cualquiera de ellas,conforme a sus atribuciones, esté conociendo, trátese de una ley o unacto diverso. De lo anterior se infiere entonces, que la Cámara deDiputados tiene facultades para solicitar la información sobre revi-sión de cuenta pública y reconocimiento de deuda pública y, confor-me al artículo 6° de la Constitución Federal que en su última parteestablece que el Estado garantizará el derecho a la información, éstetiene el deber de informar con veracidad lo que se le solicite.
En lo referente al secreto bancario, se estableció que es deber delas instituciones de crédito, sus órganos, funcionarios, empleados ypersonas que tengan relación directa con ellas, el observar estrictareserva sobre cualquier tipo de operaciones, salvo en los casos deexcepción previstos en la ley o cuando lo faculte el mismo cliente.Esto es, el secreto bancario cubre la información de depósitos, servi-cios, o cualquier tipo de operaciones que tengan un carácter bancario.
Por su parte, el secreto fiduciario cubre las operaciones de fideico-miso, mandato y comisión, este secreto es más estricto que el secretobancario, ya que en términos de la Ley de Instituciones de Crédito sólopueden tener acceso a la información de las operaciones identificadas
OLGA DEL CARMEN SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS
216
como mandato, comisión y fideicomiso, las partes contratantes, laComisión Nacional Bancaria y de Valores, las autoridades judicia-les y tribunales en procesos en donde las propias partes se encuen-tren en conflicto. Se establece, para el caso de violación de estesecreto, una pena más severa que la que se contempla por violaciónal secreto bancario: la de carácter penal.
Como regla general, se concluyó entonces, las instituciones ban-carias deberán guardar la más absoluta reserva de los negocios jurí-dicos con sus clientes y tomar las medidas necesarias para evitar quese les puedan causar daños por la violación a este sigilo.
Sin embargo, se precisó que existen ciertos casos en los cualeslos secretos bancario y fiduciario no deben ser obstáculo para lapersecución de delitos o la supervisión de las entidades financieras,entre otros. Por lo que se han establecido diversas excepciones quepermiten a ciertas autoridades recabar directamente de las institu-ciones de crédito, informes amparados por el secreto bancario ofiduciario, como es el caso de las hipótesis que se prevén en losartículos 97, 115, 138 y 140 de la Ley de Instituciones de Crédito;180 del Código Federal de Procedimientos Penales; 108 y 109 dela Ley del Servicio de Tesorería de la Federación; 32 B, fracciónIV, y 84 A, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación; 27 dela Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social y 43 de la Ley deProtección al Ahorro Bancario.
Así, derivado de lo anterior, las instituciones de crédito están obli-gadas a proporcionar la información que se les solicite, pues en esashipótesis las instituciones de crédito no están sujetas a lo establecidoen los artículos 117 y 118 de la Ley de Instituciones de Crédito.
En estas condiciones se concluyó que el secreto bancario y el fidu-ciario no son absolutos, pues la misma legislación reconoce que éstosno deben constituir obstáculo para la procuración e impartición dejusticia.
LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 26/99. CÁMARA DE DIPUTADOS VS. PODER EJECUTIVO FEDERAL (CASO BANCO UNIÓN)
217
Se precisó que estas excepciones al secreto fiduciario no tienen elalcance de que la autoridad que tiene acceso a esta información con-fidencial, a su vez pueda disponer libremente de la misma, puesdichas excepciones atienden al cumplimiento expreso de facultadesde revisión y supervisión.
Así, en términos de los artículos 74, fracción IV y 73, fracciónVIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sedeterminó que las cuestiones de revisión de cuenta pública y recono-cimiento de deuda pública, por regla general no interfieren derechosde particulares; sin embargo, cuando excepcionalmente así acontezcadebe concluirse que el interés resguardado por el secreto fiduciario noes oponible a dichas facultades tal y como aconteció en el caso con-creto, cuando deudas privadas se convirtieron en deuda pública. Porlo que se estimó que en el caso particular el sigilo financiero no esoponible a las facultades constitucionales que posee la Cámara deDiputados para requerir la información solicitada.
En las relatadas condiciones, se procedió a declarar la invalidez delos oficios impugnados, a efecto de que el Presidente de la Repúblicadictara las órdenes conducentes para que, por sí o por conducto de laSecretaría de Hacienda y Crédito Público o la Comisión NacionalBancaria y de Valores, pusieran a disposición de la Cámara deDiputados, a través de los órganos competentes para ello, la informaciónsobre los fideicomisos operados por Banco Unión, Sociedad Anónima,en los términos solicitados por la Cámara de Diputados, otorgándoseleal ejecutivo un plazo de treinta días contados a partir de la legal notifi-cación de la resolución para que diera cumplimiento a la misma.
IV. A MODO DE CONCLUSIÓNNo es objeto de esta exposición analizar las posibles consecuen-
cias políticas que pudiera tener la controversia aquí reseñada. Sinembargo, es indispensable hacer notar que constituye un claro ejem-plo de la forma en la que los distintos órganos del Estado mexicanopudieron interactuar en el procedimiento constitucional.
OLGA DEL CARMEN SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS
218
Esta interacción, no hay duda, devino en ocasiones desapaciblepor la dinámica y las implicaciones naturales del asunto; pero, a pesarde ello, fue dirimida por los cauces constitucionalmente establecidos,bajo los procedimientos determinados y basándose estrictamente enconsideraciones y argumentos absolutamente jurídicos.
Todo ello constituye, ni dudarlo, un ejemplo claro de que puedenencontrarse, siempre, salidas institucionales que resuelvan lascontroversias entre Poderes.
Y no debe dejar de señalarse el hecho de que, hasta hace algunosaños, estas confrontaciones eran resueltas por otros medios, muy ale-jados de los medios jurisdiccionales, y que hoy, gracias al respetoque han mostrado para sí cada uno de los Poderes de la Unión, haencontrado resolución en el terreno de los tribunales.
Tal como lo ha expresado la voluntad soberana del pueblo en nuestraCarta Magna.
LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 26/99. CÁMARA DE DIPUTADOS VS. PODER EJECUTIVO FEDERAL (CASO BANCO UNIÓN)
¥
Índice General¤
Índice ARS 24
220
COMENTARIOS A LA «LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
DE LA FEDERACIÓN»
Roberto Hernández García
SUMARIO: I. Introducción. II. Fundamentos constitucionales. III.Contenido de la «Ley de Fiscalización Superior de la Federación»; 1.Título I. Disposiciones Generales; 2. Título II. De la cuenta pública, surevisión y fiscalización superior; 3. Título III. De la fiscalización derecursos federales ejercidos por entidades federativas, municipios y par-ticulares; 4. Título IV. De la revisión de situaciones excepcionales; 5.Título V. De la determinación de daños y perjuicios y del fincamiento deresponsabilidades; 6. Título VI. Relaciones con la Cámara deDiputados; 7. Título VII. Organización de la Auditoría Superior de laFederación.
I. INTRODUCCIÓNUna de las principales preocupaciones de cualquier gobierno, es
que los ingresos que tiene, así como los egresos que realiza, se admi-nistren, manejen, custodien, y apliquen en los términos de las leyesrespectivas. La razón es obvia: los recursos económicos públicosdeben cuidarse de manera escrupulosa, evitando y sancionando losdesvíos, malos manejos y conductas ilícitas que afectan al erariofederal.
En ese contexto se encuentra la «Ley de Fiscalización Superior dela Federación», publicada en el Diario Oficial de la Federación el día29 de diciembre de 2000, que tiene por objeto principal regular larevisión de la Cuenta Pública Federal en cada ejercicio fiscal.
En base a esta ley, se podrán fiscalizar tanto a los Poderes de laUnión como a entes públicos federales, entidades federativas, entida-des federales, personas físicas o morales, públicas o privadas, que
¥ Índice General¤ Índice ARS 24
221
recauden, administren, manejen o ejerzan recursos públicos federales,y asimismo, con las bases que dicho ordenamiento establece, proce-der a fincar responsabilidades administrativas, civiles y penales dedichos sujetos cuando actúen ilícitamente en perjuicio de la haciendapública federal.
Es por ello indispensable conocer las generalidades y alcances dedicho ordenamiento, razón por la cual este artículo tiene por objetorealizar una pequeña explicación de esta ley, previa referencia a losfundamentos constitucionales de la misma.
II. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALESMediante el «Decreto por el que se declaran reformados los
artículos 73, 74, 78 y 79 de la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos», publicado el 29 de julio de 1999, se estableciólo siguiente:
1. En el artículo 74, fracción IV, párrafo quinto de la Constitución:«Para la revisión de la Cuenta Pública, la Cámara de Diputadosse apoyará en la entidad de fiscalización superior de la federa-ción», señalando asimismo: «Si del examen que ésta realice apa-recieren discrepancias entre las cantidades correspondientes alos ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y par-tidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en losingresos obtenidos o en los gastos realizados se determinarán lasresponsabilidades de acuerdo con la Ley».
2. En el artículo 73, fracción XXIV, la facultad del Congreso de laUnión, para: «[...] expedir la Ley que regule la organización dela entidad de fiscalización superior de la federación y las demásque normen la gestión, control y evaluación de los Poderes de laUnión y de los entes públicos federales».
3. En el artículo 74, fracción II de la Constitución, la facultad exclu-siva de la Cámara de Diputados de: «Coordinar y evaluar, sin
ROBERTO HERNÁNDEZ GARCÍA
222
perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, el desempeño delas funciones de la entidad de fiscalización superior de la fede-ración, en los términos que disponga la ley».
Por efectos del mismo Decreto, en la sección V, del Capítulo II delTítulo Tercero de la Constitución, que únicamente contiene el artícu-lo 79, se definieron en términos generales, las atribuciones de la enti-dad de fiscalización superior de la federación, disponiendo que dichaentidad tiene a su cargo:
• Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo,custodia y aplicación de fondos y recursos de los Poderes de laUnión, y de los entes públicos federales, así como el cumpli-miento de los objetivos contenidos en los programas federales, através de los informes que se rendirán en los términos que dis-ponga la ley, así como los recursos federales que ejerzan las enti-dades federativas, los municipios y los particulares.
• En situaciones excepcionales, requerir a los sujetos de fiscaliza-ción que procedan a la revisión de los conceptos que estimen per-tinentes, señalando que en caso de que los requerimientos no fue-sen atendidos en tiempo y forma, se finquen responsabilidades.
• Entregar el informe del resultado de la revisión de la CuentaPública a la Cámara de Diputados a más tardar el 31 de marzo delaño siguiente al de su presentación.
• Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidado conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplica-ción de fondos y recursos federales, y efectuar visitas domiciliarias,únicamente para exigir la exhibición de libros, papeles o archivosindispensables para la realización de sus investigaciones, sujetán-dose a las leyes y formalidades establecidas para los cateos.
• Determinar los daños y perjuicios que afecten a la hacienda públi-ca federal o al patrimonio de los entes públicos federales y fincar
COMENTARIOS A LA«LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN»
223
directamente a los responsables las indemnizaciones y sancionespecuniarias correspondientes, así como promover ante las autori-dades competentes el fincamiento de otras responsabilidades.
• Promover las acciones de responsabilidad a que se refiere elTítulo Cuarto de la Constitución, y presentar las denuncias y que-rellas penales, en cuyos procedimientos tendrá la intervenciónque señale la Ley. Para tal efecto, se faculta al Poder EjecutivoFederal para aplicar el procedimiento administrativo de ejecuciónpara el cobro de indemnizaciones y sanciones pecuniarias a quese ha hecho mención.
III. CONTENIDO DE LA «LEY DE FISCALIZACIÓNSUPERIOR DE LA FEDERACIÓN»
La ley, publicada el día 29 de diciembre de 2000, fue una de lasPrimeras leyes promulgadas por el presidente Vicente Fox Quesadadurante su mandato constitucional.
Conforme a su artículo SEGUNDO transitorio, dicha ley abroga la«Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda», publica en elDiario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1978 (exacta-mente 22 años antes), y derogó todas las disposiciones legales, regla-mentarias o administrativas que contravengan o se opongan a la Leyen comento. Asimismo, estableció en su artículo transitorio QUINTOque todas las disposiciones legales o administrativas, resoluciones,contratos, convenios o actos expedidos o celebrados con anterioridada la vigencia de la Ley, en que se haga referencia a la ContaduríaMayor de Hacienda, se entenderán referidos a la Auditoría Superiorde la Federación.
En los términos del artículo TERCERO transitorio, la AuditoríaSuperior de la Federación inició formalmente sus funciones a laentrada en vigor de dicho decreto (al día siguiente de su publicación),siendo su titular el actual Contador Mayor de Hacienda, hasta el 31de diciembre del año 2001.
ROBERTO HERNÁNDEZ GARCÍA
224
A continuación haremos una breve síntesis del contenido de dichaLey, conforme al orden de sus Títulos y Capítulos correspondientes
1. TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALESEsta ley es de orden público, por lo cual sus disposiciones son de
carácter imperativo, y los derechos que de ella emanan, irrenuncia-bles (artículo 1).
La Ley contiene diversas definiciones de conceptos que se utilizanen el cuerpo de la misma (artículo 2), entre las cuales hacemos refe-rencia a las siguientes, que es indispensable conocer:
• «Entidades fiscalizadas»: Los Poderes de la Unión, los entespúblicos federales, las entidades federativas y municipios queejerzan recursos públicos federales, y en general, cualquier enti-dad, persona física o moral, pública o privada que haya recauda-do administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales(artículo 2, VI).
• «Gestión financiera»: La actividad de los Poderes de la Unión delos entes públicos federales respecto de la administración, mane-jo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y engeneral de los recursos públicos que utilicen para la ejecución delos objetivos contenidos en los programas federales aprobados, enel período que corresponde a la Cuenta Pública, sujeta a la revi-sión posterior de la Cámara, a través de la Auditoría Superior dela Federación, a fin de verificar que dicha gestión se ajusta a lasdisposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplica-bles, así como el cumplimiento de los programas señalados(artículo 2, fracción VII).
• «Cuenta Pública»: El informe que los Poderes de la Unión y losentes públicos federales rinden de manera consolidada a través delEjecutivo Federal a la Cámara de Diputados sobre su gestión finan-ciera a efecto de comprobar que la recaudación, administración,
COMENTARIOS A LA«LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN»
225
manejo, custodia y aplicación de los ingresos federales durante unejercicio fiscal, comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre decada año, se ejercieron en los términos de las disposiciones lega-les y administrativas aplicables, conforme a los criterios y conbase en los programas aprobados (artículo 2, fracción VIII).
La ley establece como ordenamientos supletorios, a falta de dis-posición expresa en la misma, la Ley de Presupuesto, Contabilidad yGasto Público Federal; el Código Fiscal de la Federación, la LeyFederal de Procedimiento Administrativo y la Ley Federal deResponsabilidades de los Servidores Públicos, así como las disposicio-nes relativas del derecho común, sustantivo y procesal (artículo 6).
2. TÍTULO II. DE LA CUENTA PÚBLICA, SU REVISIÓN YFISCALIZACIÓN SUPERIOR
Dentro de su capítulo I «De la Cuenta Pública», se detalla que laCuenta Pública estará constituida por: (i) Los estados contables,financieros, presupuestarios, económicos y programáticos; (ii) lainformación que muestre el registro de las operaciones derivadas dela aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto deEgresos de la Federación; (iii) los efectos o consecuencias de las mis-mas operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo totales de lahacienda pública federal y en su patrimonio neto, incluyendo el ori-gen y aplicación de los recursos, y (iv) el resultado de las operacio-nes de los Poderes de la Unión y entes públicos federales, además delos estados detallados de la Deuda Pública Federal.
En el artículo 8 se establece la obligación del Ejecutivo Federa depresentar a la Cámara de Diputados la Cuenta Pública del año res-pectivo anterior; también se señala la obligación de los Poderes de laUnión y los entes públicos federales de rendir a la Auditoría Superiorde la Federación, dentro de los plazos establecidos en la Ley, el infor-me de Avance de Gestión Financiera sobre los resultados físicos yfinancieros de los programas a su cargo en períodos determinados.
ROBERTO HERNÁNDEZ GARCÍA
226
Para el efecto de que el Ejecutivo Federal pueda cumplir con laobligación referida, los poderes de la Unión y los entes públicos fede-rales deberán hacer llegar con la debida anticipación al EjecutivoFederal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,la información que dicha dependencia les solicite (artículo 9).
En el capítulo II «De la Revisión y Fiscalización Superior de laCuenta Pública», artículo 14, se establece que la revisión y fiscalizaciónsuperior de la Cuenta Pública tiene por objeto determinar, entre otros:
I. Si los programas y su ejecución se ajustan a los términos y mon-tos aprobados.
II. Si las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos,se ajustan o corresponden a los conceptos y partidas respectivas.
III. El desempeño, eficiencia, eficacia y economía, en el cumpli-miento de los programas, con base en los indicadores aprobadosen el presupuesto.
IV. Si los recursos provenientes de financiamiento se obtuvieron enlos términos autorizados y se aplicaron con la periodicidad yforma establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicablesy si se cumplieron con los compromisos adquiridos en los actosrespectivos.
V. En forma posterior a la conclusión de los procesos correspon-dientes, el resultado de la gestión financiera de los Poderes de laUnión y los entes públicos federales.
VI. Si en la gestión financiera se cumple con las leyes, decretos, regla-mentos y demás disposiciones aplicables en materia de sistemas deregistro y contabilidad gubernamental; contratación de servicios,obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso,destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmue-bles; almacenes y demás activos y recursos materiales.
COMENTARIOS A LA«LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN»
227
VII. Si la recaudación, administración, manejo y aplicación de recur-sos federales, y si los actos, contratos, convenios, concesiones yoperaciones que las entidades fiscalizadas celebren o realicen, seajustan a la legalidad y si no han causado daños o perjuicios encontra del Estado en su hacienda pública federal o al patrimoniode los entes públicos federales.
VIII. Las responsabilidades a que haya lugar.
IX. La imposición de las sanciones resarcitorias correspondientes enlos términos de la Ley.
Asimismo, la Ley establece, en su artículo 16, que para la revisióny fiscalización superior de la Cuenta Pública, la Auditoría Superior dela Federación tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:
a) Evaluar el cumplimiento final de los objetivos y metas fijadosen los programas federales, conforme a los indicadores estra-tégicos aprobados en el presupuesto, a efecto de verificar eldesempeño de los mismos y la legalidad en el uso de los recursospúblicos (fracción IV).
b) Verificar que las entidades fiscalizadas que hubieren recauda-do, manejado, administrado o ejercido recursos públicos, lohayan realizado conforme a los programas aprobados y montosautorizados, así como, en el caso de los egresos, con cargo a laspartidas correspondientes, además con apego a las disposicioneslegales, reglamentarias y administrativas aplicables (Fracción V).
c) Verificar obras, bienes adquiridos y servicios contratados, paracomprobar si las inversiones y gastos autorizados a los Poderesde la Unión y entes públicos federales, y en general, a cualquierentidad o persona pública o privada que haya ejercido recursospúblicos, la información relacionada con la documentación justi-ficativa y comprobatoria de la Cuenta Pública, a efecto de reali-zar las compulsas correspondientes (fracción IX).
ROBERTO HERNÁNDEZ GARCÍA
228
d) Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omi-siones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en elingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recur-sos federales (fracción XII).
e) Efectuar visitas domiciliarias, únicamente para exigir la exhi-bición de los libros y papeles indispensables para la realizaciónde sus investigaciones, sujetándose a las leyes respectivas y a lasformalidades prescritas para los cateos (fracción XIII).
f) Determinar los daños y perjuicios que afecten al Estado en suhacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicosfederales y fincar directamente a los responsables las indemniza-ciones y sanciones pecuniarias correspondientes (fracción XV).
Asimismo, la Ley establece la forma en que podrá realizar visitasy auditorías durante el ejercicio fiscal de que se trate, y las facultadesde acceso a datos, libros y documentación justificativa comprobato-ria relativa al ingreso y gasto público de los Poderes de la Unión y delos entes públicos federales (artículos 19, 21).
Un precepto sumamente interesante es el 29, que establece que laAuditoría Superior de la Federación será responsable solidaria de losdaños y perjuicios que en términos de la Ley causen los servidorespúblicos y profesionales contratados para la práctica de auditoríasactuando ilícitamente.
Por su parte, el artículo 30 de la Ley establece el plazo que tienela Auditoría Superior de la Federación para realizar su examen de laCuenta Pública y rendir el informe de resultado correspondiente,debiendo este último informe cumplir determinados requisitos.
En caso de que existan irregularidades detectadas por la AuditoríaSuperior de la Federación, dará cuenta a la Cámara de Diputados delos pliegos de observaciones que se hubieren fincado, los procedi-mientos iniciados para el fincamiento de responsabilidades y de la
COMENTARIOS A LA«LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN»
229
imposición de las sanciones respectivas, así como de la promoción deotro tipo de responsabilidades y denuncias de hechos presuntamen-te ilícitos, que realice de conformidad con lo dispuesto en la Ley(artículo 32).
3. TÍTULO III. DE LA FISCALIZACIÓN DE RECURSOSFEDERALES EJERCIDOS POR ENTIDADES FEDERATI-VAS, MUNICIPIOS Y PARTICULARES
Este título establece en el artículo 33 que para efectos de la fisca-lización de recursos federales que se ejerzan por entidades federativasy municipios, la Auditoría Superior de la Federación deberá proponerprocedimientos de coordinación con las legislaturas de los estadosy la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para efectos decolaboración.
No obstante lo anterior, conforme al artículo 35, cuando se acredi-ten afectaciones a estados en su hacienda pública federal, atribuiblesa autoridades estatales, municipales o del D. F., la Auditoría Superiorprocederá a fincar directamente a los responsables las indemnizacio-nes y sanciones pecuniarias correspondientes, y promover ante lasautoridades u órganos competentes las responsabilidades administra-tivas, civiles, políticas y penales a que hubiere lugar.
4. TÍTULO IV. DE LA REVISIÓN DE SITUACIONESEXCEPCIONALES
En virtud de que el artículo 79, fracción I, de la Constitución esta-blece la posibilidad de revisión de conceptos derivados de situacionesexcepcionales, en el artículo 36 de la Ley se definen esas situacionesexcepcionales, a saber:
a) Un daño patrimonial que afecte a la hacienda pública federal o alpatrimonio de los entes públicos federales, por un monto queresulte superior a cien mil veces el salario mínimo general vigen-te en el Distrito Federal.
ROBERTO HERNÁNDEZ GARCÍA
230
b) Hechos de corrupción determinados por autoridad competente.
c) La afectación de áreas estratégicas o prioritarias de la economía.
d) El riesgo de que se paralice la prestación de servicios públicosesenciales para la comunidad.
e) El desabasto de productos de primera necesidad.
En dichos casos, la Auditoría Superior de la Federación, comoresultado de la presentación de una denuncia debidamente fundada oderivado de otras circunstancias que puedan suponer el presuntomanejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos federaleso de su desvío dentro de los supuestos ya mencionados, deberá reque-rir de las entidades fiscalizadas, revisiones de conceptos específicosvinculados directamente con las denuncias presentadas, debiendoaportar dicho requerimiento indicios probatorios razonables, median-te los cuales se presuma que la irregularidad cometida ocasionó undaño al Estado en su hacienda pública federal o al patrimonio de losentes públicos federales (artículo 36).
Una vez recibido el requerimiento, las entidades fiscalizadas debe-rán rendir a la Auditoría Superior de la Federación, en el plazo de ley,un Informe de sus actuaciones (artículo 37). Transcurrido el plazo deley, sin que se hubiese presentado el informe, la Auditoría Superior dela Federación procederá a fincar responsabilidades, así como a apli-car una multa (artículo 40).
5. TÍTULO V. DE LA DETERMINACIÓN DE DAÑOSY PERJUICIOS Y DEL FINCAMIENTO DE RESPON-SABILIDADES
En el caso de irregularidades que permitan «presumir la existenciade hechos o conductas que produzcan daños o perjuicios al Estado ensu hacienda pública federal», la Ley le otorga a la Auditoría Superiorde la Federación las siguientes facultades:
COMENTARIOS A LA«LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN»
231
a) Determinar los daños y perjuicios correspondientes y fincardirectamente a los responsables las indemnizaciones y sancionespecuniarias respectivas.
b) Promover ante otras autoridades competentes, el fincamientode otras responsabilidades.
c) Promover acciones de responsabilidad en los términos delTítulo Cuarto de la Constitución.
d) Presentar denuncias y querellas penales a que haya lugar.
e) Coadyuvar con el Ministerio Público en los procesos penalesinvestigatorios y judiciales correspondientes.
Con respecto a este artículo, cabe hacer el comentario de queresulta increíble que una ley tan relevante como la que se comenta,contenga un concepto tan retrógrada y antijurídico como el de quecon la sola presunción de hechos o conductas, faculte a una autoridadpara fincar directamente responsabilidades y determinar daños y per-juicios, pues es un principio jurídico elemental el que, sólo ante prue-bas contundentes e irrefutables que hayan sustentado una resoluciónfirme, una autoridad pueda proceder en contra de los derechos de unsujeto.
Al continuar con la reseña de la ley en comento, debemos señalarque el artículo 46 encuadra los sujetos y conductas que son objeto deresponsabilidad, a saber:
I. Los servidores públicos y los particulares, personas físicas omorales, por actos u omisiones que causen daño o perjuicio esti-mable en dinero al Estado en su hacienda pública federal o alpatrimonio de los entes públicos federales.
II. Los servidores públicos de los Poderes de la Unión y entes públi-cos federales que no rindan o dejen de rendir sus informes acerca
ROBERTO HERNÁNDEZ GARCÍA
232
de las solventaciones de los pliegos de observaciones formuladosy remitidos por la Auditoría Superior de la Federación.
III. Los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación,cuando al revisar la Cuenta Pública no formulen las observacio-nes sobre las situaciones irregulares que detecten.
Las responsabilidades que se finquen tienen por objeto resarcir alEstado y a los entes públicos federales, el monto de los daños y per-juicios, estimables en dinero que se hayan causado respectivamente asu hacienda pública federal y a su patrimonio (artículo 47). Dichasresponsabilidades se constituirán en primer lugar a los servidorespúblicos, personas físicas, personas morales que hayan ejecutado losactos o incurran en las omisiones que las hayan originado y subsidia-riamente, y en ese orden, al servidor público jerárquicamente inme-diato que por la índole de sus funciones, hayan omitido la revisión oautorizado tales actos, por causas que impliquen dolo, culpa o negli-gencia por parte de los mismos. Asimismo, serán responsables soli-darios con los servidores públicos, los particulares, persona física omoral, en los casos en que hayan participado y originado una respon-sabilidad resarcitoria (artículo 48).
Del contenido del artículo 48 se desprende la importancia de quelos particulares, al participar con el Estado a través de actos queimpliquen el manejo de recursos públicos, procuren el absoluto cum-plimiento de las disposiciones legales aplicables incluso por parte delos servidores públicos, pues de lo contrario resultan solidariamenteresponsables con estos últimos, en caso de que sean sancionados.
La Ley contiene un Procedimiento para el Fincamiento deResponsabilidades Resarcitorias, que incluye la verificación deaudiencias, desahogo de pruebas, presentación de alegatos con loscuales la Auditoría Superior de la Federación deberá determinar laexistencia o inexistencia de responsabilidades y el fincamiento, en sucaso, del pliego definitivo de responsabilidades en el que se determi-ne la indemnización correspondiente a los responsables. En todas las
COMENTARIOS A LA«LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN»
233
cuestiones relativas al procedimiento, no previstas en la Ley, se debe-rá aplicar la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (artículos53-58).
Por su parte, una vez emitidas las resoluciones, los servidorespúblicos o particulares que no estén conformes con las mismas,podrán interponer optativamente el Recurso de Reconsideración pre-visto en la Ley o bien acudir al Juicio de Nulidad ante el TribunalFiscal de la Federación (artículo 59).
Cabe señalar que el Recurso de Reconsideración tiene su propiareglamentación en los artículos 60, 61 y 62. La interposición delrecurso suspenderá la ejecución del pliego o resolución recurrida, siel pago de la sanción correspondiente se garantiza en los términos queprevenga el Código Fiscal de la Federación.
Por último, este Título Quinto (artículos 63-65), incluye un capí-tulo de «Prescripción de Responsabilidades», en el que se define quelas facultades de la Auditoría Superior de la Federación para fincarresponsabilidades e imponer sanciones, prescribe en cinco años a par-tir del día siguiente a aquél en que se hubiere incurrido en responsabi-lidad o a partir de que hubiese cesado, si fue de carácter continuo, pres-cripción que se interrumpe al notificarse el inicio del procedimientopara el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias.
6. TÍTULO VI. RELACIONES CON LA CÁMARA DEDIPUTADOS
Conforme a este título, en armonía con el artículo 74, fracción IIde la Constitución, la Cámara de Diputados contará con unaComisión de Vigilancia que tendrá por objeto coordinar las relacionesentre ésta y la Auditoría Superior de la Federación, evaluar el desem-peño de esta última y constituir el enlace que permita garantizar ladebida coordinación entre ambos órganos. Las atribuciones específi-cas de la Comisión de Vigilancia se encuentran establecidas en elartículo 67 de la Ley en comento.
ROBERTO HERNÁNDEZ GARCÍA
234
7. TÍTULO VII. ORGANIZACIÓN DE LA AUDITORÍASUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
Al frente de la Auditoría Superior de la Federación habrá unAuditor Superior de la Federación, designado conforme a lo estable-cido en el párrafo tercero del artículo 79 de la Constitución, sujeto aun procedimiento establecido en la propia Ley (artículo 68).
El cargo de Auditor Superior de la Federación durará ocho años ypodrá ser nombrado nuevamente por una sola vez, así como removi-do por causas graves a que se refiere el artículo 81 de la propia ley.
Para poder ser Auditor Superior de la Federación se requiere, entreotros requisitos, no haber sido Secretario de Estado, Jefe deDepartamento Administrativo, Procurador General de la República ode Justicia del Distrito Federal, Senador, Diputado Federal,Gobernador de algún estado o Jefe del Gobierno del Distrito Federal,ni dirigente de algún partido político, ni haber sido postulado paracargo de elección popular en los cuatro años anteriores a su designa-ción, sin embargo, al momento de su designación debe contar con unaexperiencia mínima de cinco años en el control, manejo o fiscaliza-ción de recursos (artículo 73, fracción V).
Asimismo, sólo podrá ser Auditor Superior de la Federación aquelsujeto que al día de su designación tenga antigüedad mínima de diezaños con título profesional de contador público, licenciado en dere-cho o abogado, licenciado en economía, licenciado en administracióno cualquier otro título profesional relacionado con las actividades defiscalización (artículo 73, fracción VII).
El Auditor Superior de la Federación será auxiliado por tres audito-res especiales, así como por los titulares de unidades, directores gene-rales, directores, subdirectores, auditores y demás servidores públicosque señale el reglamento interior correspondiente (artículo 75).
La Ley establece que el Auditor Superior de la Federación, losauditores especiales y los demás servidores públicos de la Auditoría
COMENTARIOS A LA«LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN»
235
Superior de la Federación en el desempeño de sus funciones, se suje-tarán a la Ley Federal de Responsabilidades de los ServidoresPúblicos (artículo 90).
En tal contexto, la Ley estableció la Unidad de Evaluación yControl de la Comisión especializada de vigilar el estricto cumpli-miento de las funciones a cargo de los servidores públicos de laAuditoría Superior de la Federación, a fin de aplicar, en su caso, lasmedidas disciplinarias y sanciones administrativas correspondientes.(artículo 91).
ROBERTO HERNÁNDEZ GARCÍA
¥
Índice General¤
Índice ARS 24
236
NOTAS PARA UNA REFORMA AL RÉGIMENJURÍDICO DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTORECLAMADO EN EL JUICIO DE AMPARO
Alfonso Pérez-Cuéllar M. 1
SUMARIO: I. Introducción. II. Medios alternativos para solicitar la sus-pensión. Artículos 23, 118 y 123 de la Ley de Amparo; 1. Vía facsimilar;2. Vía correo electrónico (e-mail); 3. Vía telefónica. III. Reformas suge-ridas; 1. Artículo 123, fracción II, párrafo segundo; 2. Artículo 118; 3.Artículo 23, párrafo tercero; 4. Artículo 31. IV. Propuesta de una termi-nología alternativa para la suspensión definitiva. La suspensión intra-procesal. V. Los recursos. La aclaración; 1. Reformas sugeridas. VI.Conclusiones.
I. INTRODUCCIÓNTras una lenta evolución, en la cual se combinaron influencias
externas con el desarrollo de instrumentos consagrados en documen-tos constitucionales mexicanos, se creó el juicio de amparo, instituciónjurídica que constituye el medio de impugnación de última instanciade protección de las garantías individuales y que probablemente sea elde mayor arraigo en nuestro país, al grado que inclusive la culturapopular la ha considerado o al menos identificado —erróneamente—como la panacea de conflictos legales de toda índole.
La necesidad de crear medios de protección de los derechos de losgobernados, como es el caso del amparo, tuvo y aún tiene su justifi-cación en el ejercicio mismo del poder —vinculado profunda e in-evitablemente con el derecho—, pero especialmente con el abuso deéste, así como con la corrupción e inclusive con la negligencia o igno-rancia de algunos de los que personifican a las autoridades en losdiversos órdenes y niveles de gobierno.
1 Universidad Iberoamericana. Abogado postulante, socio del Despacho Pérez Cuéllar, abogados,S. C.
¥
Índice General¤
Índice ARS 24
237
No obstante que en nuestro país hemos sido testigos de una cre-ciente influencia y activa participación de los organismos protectoresde los derechos humanos, al no ser obligatorias ni vinculantes susopiniones o recomendaciones, éstas no representan un verdaderomedio de protección o impugnación en contra de los actos de autori-dad que llevan implícita una violación a las garantías individuales.
Como lo señala el doctor Héctor Fix-Zamudio, la evolución delamparo en nuestro país, concluyó en un instrumento híbrido, resulta-do del trasplante de una institución norteamericana, perteneciente a lafamilia o tradición del Common Law, y en un procedimiento inspira-do en la legislación hispánica, situada en la familia o tradición conti-nental europea, de origen romano-canónico 2.
Fue el amparo mexicano, ejemplo para otros países, al haberseintroducido —aun con el mismo nombre— en trece naciones latino-americanas e inclusive, fue elevado a la categoría de instrumentointernacional, al haber sido consagrado en las DeclaracionesAmericana y Universal de los Derechos del Hombre, expedidas enBogotá y París; sin embargo, como lo indica el doctor Fix-Zamudio,por una de las paradojas que se presentan en la evolución de las ins-tituciones jurídicas, nuestra máxima institución ha experimentado unrezago, ya que tal parece que las instituciones inspiradas en nuestrojuicio de amparo, con el vigor de su juventud están sobrepasando, enalgunos aspectos, al instrumento tutelar creado por Manuel CresencioRejón, Mariano Otero y los constituyentes de 1857 3.
Según Fix-Zamudio, el juicio de amparo mexicano posee en laactualidad una estructura procesal muy compleja, ya que no obstantesu aparente unidad, comprende varios instrumentos autónomos, queen su conjunto determinan la impugnación de último grado de losactos y resoluciones pronunciadas por todos los tribunales del país,
2 Fix Zamudio, Héctor, Ensayos sobre el derecho de amparo, Instituto de InvestigacionesJurídicas, UNAM, 1999, pp. 7-10.
3 Idem, pp. 183, 184.
ALFONSO PÉREZ-CUÉLLAR M.
238
con algunas excepciones, así como de las autoridades administrativasy también de las de carácter legislativo, tanto por motivos de legali-dad como de constitucionalidad 4.
Dentro de dicha estructura procesal, es innegable la importanciade la suspensión del acto reclamado como medida precautoria que es,ya que la suspensión tiene como finalidad mantener viva la materiadel amparo. Es la suspensión la que impide que el acto se consumeirreparablemente, antes de que el juicio se resuelva en forma definiti-va, pues si tal consumación ocurre no es posible volver las cosas alestado que guardaban antes de la violación de garantías, como suce-de en no pocas ocasiones, en el caso de que finalmente se conceda elamparo.
Carlos Arellano García define esta institución jurídica como aqué-lla en cuya virtud, la autoridad competente para ello, ordena detenertemporalmente la realización del acto reclamado en el juicio de ampa-ro hasta que legalmente se pueda continuar tal acto o hasta que sedecrete la inconstitucionalidad del acto reclamado en sentencia eje-cutoriada 5. Lo anterior confirma el valor y la utilidad de la suspen-sión, con lo que también se justifica la necesidad de conservar yactualizar la norma que la regula.
Ahora bien, la legislación actual establece en términos del artícu-lo 124 de la Ley de Amparo, que fuera de los casos a que se refiere elartículo 123 6, la suspensión se decretará cuando concurran los requi-sitos siguientes: a) que la solicite el agraviado, b) que no haya perjui-cio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden públi-co y, c) que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se
4 Idem, pp. 97-101.5 Arellano García, Carlos, Práctica forense del juicio de amparo, Porrúa, México, 1998, pp. 541,
542.6 Artículo 123. «Procede la suspensión de oficio: I. Cuando se trate de actos que importen peligro
de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Federal. II. Cuando se trate de algún otro acto que, si llegare a Consumarse, haríafísicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada [...]».
NOTAS PARA UNA REFORMA AL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO DE AMPARO
239
causen al agraviado con la ejecución del acto, por lo que cumplién-dose con dichos requisitos, siempre deberá concederse dicha medidaprovisional.
No obstante lo anterior, por diversos motivos, dicha medida pre-cautoria no cumple cabalmente con su cometido, ya que en algunoscasos, cumplidos los requisitos a que se ha hecho mención en elpárrafo anterior, la notificación de la suspensión no es lo oportunaque debería ser, o en casos aun peores, no puede darse cumplimientoa la orden de suspensión por imprecisiones o incongruencias.
Es por ello que el presente trabajo tiene como objetivo analizaralgunos aspectos de la institución de la suspensión del acto reclama-do y proponer posibles reformas o adiciones que a nuestro juicioresultarían convenientes.
Al respecto, el maestro Jesús Ángel Arroyo puntualiza que existeuna especie de consenso acerca de la necesidad de reformar la Ley deAmparo para que responda mejor a las necesidades actuales; para eli-minar los defectos y errores que en ella se han advertido, ya que comolo señala el autor, las leyes mal hechas, las leyes inútiles, pronto dejande regir y, aunque no sean derogadas, no son obedecidas 7.
Actualmente, dichas reformas ya son motivo de estudio por parte dela Suprema Corte de Justicia de la Nación 8 e inclusive se ha planteadola creación de una nueva Ley, lo que se traduce en la oportunidad quepermitirá modernizar la principal institución legal en nuestro país.
Por todo lo anterior, nos aventuramos a proponer algunas modifi-caciones que consideramos serían benéficas para el juicio de garantíasy en especial, para la suspensión del acto reclamado 9.
ALFONSO PÉREZ-CUÉLLAR M.
7 Arroyo Moreno, Jesús Ángel, «Reformas al juicio de amparo», en Revista de la Facultad deDerecho de México, tomo XXXIV, núm. 133-135, México, 1984, p. 277.
8 Véase Informe del ministro Humberto Román Palacios, Coordinador General de la Comisión deAnálisis para una nueva Ley de Amparo, SCJN.
9 Véase Pérez-Cuellar, M. Alfonso, «La suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo», tesisde grado, México, Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, 2000, pp. 134-139.
240
II. MEDIOS ALTERNATIVOS PARA SOLICITAR LASUSPENSIÓN. ARTÍCULOS 23, 118 Y 123 DE LA LEY DEAMPARO
Por ser una institución de vital importancia, que busca resguardarlos derechos de los quejosos, la ley debe garantizar que la suspensiónpueda solicitarse y en su caso otorgarse de la forma más dinámicaposible, ya que para concederse, se deben verificar una serie de actosconcatenados y se deben cumplir diversas formalidades que final-mente resultan en una pérdida de tiempo para frenar acciones ilegalesde las autoridades, inclúyase en esto el rezago de que son objeto losjuzgados y tribunales que conocen de amparos.
Debido a ello, en casos de extrema urgencia, como los enumera-dos en los artículos 23 y 118 10 de la Ley de Amparo, la demanda y lapetición de la suspensión pueden formularse por telégrafo, siempreque el actor encuentre algún inconveniente en la justicia local, cubralos requisitos que le corresponda como si se entablare por escrito y elpeticionario la ratifique a los tres días de haber hecho la petición portelégrafo. Asimismo, el artículo 123 de la citada ley contempla el usode la vía telegráfica para el otorgamiento de la suspensión.
Evidentemente, en la actualidad, la tecnología agiliza las tareashumanas y el derecho no es ni debe ser la excepción. Si la Ley de
10 Artículo 23. «[...] Puede promoverse en cualquier día y a cualquier hora del día o de la noche, sise trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal,deportación, destierro o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la ConstituciónFederal, así como la incorporación forzosa al ejército o armada nacionales, y cualquiera hora deldía o de la noche será hábil para tramitar el incidente de suspensión y dictar las providenciasurgentes a fin de que se cumpla la resolución en que se haya concedido. Para los efectos de estadisposición, los jefes y encargados de las oficinas de correos y telégrafos estarán obligados arecibir y transmitir, sin costo alguno para los interesados ni para el gobierno, los mensajes en quese demande amparo por alguno de los actos enunciados, así como los mensajes y oficios queexpidan las autoridades que conozcan de la suspensión, aun fuera de las horas de despacho y auncuando existan disposiciones en contra de las autoridades administrativas [...]».Artículo 118. «En casos que no admitan demora, la petición del amparo y de la suspensión delacto pueden hacerse al juez de Distrito aun por telégrafo, siempre que el actor encuentre algúninconveniente en la justicia local. La demanda cubrirá los requisitos que le corresponda, comosi se entablara por escrito, y el peticionario deberá ratificarla, también por escrito, dentro de lostres días siguientes a la fecha en que hizo la petición por telégrafo».
NOTAS PARA UNA REFORMA AL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO DE AMPARO
241
Amparo contempla ya la posibilidad de solicitar el amparo y la suspen-sión vía telegráfica, así como el uso de tal medio para notificar a la auto-ridad responsable de la suspensión, hemos creído conveniente mencio-nar otros medios de comunicación, que en la actualidad son cada vezmás usados —y bastante más comunes que el telégrafo— y que debenser aprovechados para una pronta y expedita impartición de justicia.
1. VÍA FACSIMILARContrario a lo que sucede con el teléfono o con otros medios de
telecomunicación, el fax deja constancia fehaciente de su envío,por lo que consideramos que sería factible hacer la petición delamparo y de la suspensión por este medio, ya que además estemedio proporciona el día, la hora, el número de hojas y el númerotelefónico desde el que se hizo la transmisión e inclusive, en algu-nos casos, el registro de la persona o institución que lo envió. Porlo anterior, lo consideramos un medio idóneo para interponer unademanda de amparo y, por supuesto, para solicitar la suspensión delos actos reclamados. De hecho, es un medio bastante más fidedig-no que el propio telégrafo, ya que a través del fax se puede enviaruna copia fiel del documento en que se contiene el escrito dedemanda, inclusive con la firma de quien o quienes lo interponen,cosa que no ocurre con el telégrafo, que sólo permite presentar unatrascripción del documento transmitido.
Por todo lo anterior, consideramos que debería incluirse en la Leyde Amparo, la posibilidad de interponer la demanda —y de solicitarla suspensión— en los casos a que se refieren los artículos 23, 118 y123, vía fax, estableciéndose, por supuesto, una regulación especial,misma a la que aludiremos más adelante.
2. VÍA CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL)Consideramos que el correo electrónico resulta también un medio
que puede ser válido para interponer una demanda de amparo y soli-citar la suspensión de los actos reclamados, ya que al igual que el fax,
ALFONSO PÉREZ-CUÉLLAR M.
242
deja constancia fehaciente del día y la hora de su envío, así como lapersona que lo transmitió, al igual que la dirección electrónica endonde se originó el mensaje.
Inclusive, con la ayuda de un escáner, es posible remitir un archi-vo adjunto que contenga una copia fiel del escrito de demanda.
Es indudable que este medio de comunicación es cada vez máspopular y en un futuro no muy lejano será algo tan común como elmismo teléfono, por lo que podría establecerse como una opciónmás para la interposición del amparo —y evidentemente para lasolicitud de la suspensión de los actos reclamados—, condicio-nando su validez, por supuesto, a que se ratifique dicha demandadentro de los tres días siguientes a que se interponga, tal y comoocurre con el uso del telégrafo.
3. VÍA TELEFÓNICATal y como lo señala el ministro Góngora Pimentel 11, estamos de
acuerdo en que es correcto que la Ley de Amparo no establezca la posi-bilidad de formular la demanda por teléfono —igualmente por lo quese refiere a la suspensión—, porque no queda constancia fehaciente dela misma. Además, como lo apunta el citado autor, una voz puede simu-larse —con lo que no sería identificable de forma alguna la persona quelo interpone—, razones suficientes para afirmar que no puede formu-larse por teléfono una demanda de amparo —ni por supuesto solicitar-se la suspensión del acto reclamado— y mucho menos, notificar a laresponsable de la suspensión por ese medio de comunicación.
III. REFORMAS SUGERIDASA continuación, se presenta el texto de los artículos tal y como se
encuentran en la Ley vigente, y se adicionan, en cursivas, laspropuestas de reforma.
11 Góngora Pimentel, Genaro, Introducción al estudio del juicio de amparo, Porrúa, México, 1997,pp. 444-445.
NOTAS PARA UNA REFORMA AL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO DE AMPARO
243
1. ARTÍCULO 123, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDOLa suspensión a que se refiere este artículo se decretará de plano
en el mismo auto en que el juez admita la demanda, comunicándo-se sin demora a la autoridad responsable, para su inmediato cum-plimiento, haciendo uso de la vía telegráfica, facsimilar o por mediode correo electrónico, en los términos del párrafo segundo delartículo 118 y del párrafo tercero del artículo 23 de esta Ley.
2. ARTÍCULO 118En casos que no admitan demora, la petición de amparo y de la
suspensión del acto pueden hacerse al Juez de Distrito aun por telé-grafo, fax o correo electrónico, siempre que el actor encuentrealgún inconveniente en la justicia local.
Para efectos de la petición de amparo vía fax o correo electróni-co, se pondrá a disposición del público en general, los números tele-fónicos y direcciones electrónicas autorizados, debiéndose publicarlas mismas periódicamente en los órganos de comunicación oficiales.La demanda cubrirá los requisitos que le corresponda, como si seentablare por escrito y la Oficialía de Partes de los Juzgados deDistrito, confirmará a su vez al quejoso la recepción de dicha deman-da por el mismo medio por el que se haya presentado a más tardar aldía hábil siguiente. El peticionario deberá ratificar su demanda porescrito, dentro de los tres días siguientes a la fecha en que hizo la peti-ción por cualquiera de los medios antes mencionados.
3. ARTÍCULO 23, PÁRRAFO TERCEROAsimismo, en los casos a que se refiere el párrafo anterior, podrá
promoverse el amparo y el incidente de suspensión, vía fax o correoelectrónico.
4. ARTÍCULO 31En casos urgentes, cuando lo requiera el orden público o fuere
necesario para la mejor eficacia de la notificación, la autoridad queconozca del amparo o del incidente de suspensión podrá ordenarque la notificación se haga a las autoridades responsables por la vía
ALFONSO PÉREZ-CUÉLLAR M.
244
telegráfica, facsimilar o por correo electrónico, sin perjuicio dehacerla conforme al artículo 28, fracción I, de esta Ley. El mensajetelegráfico se transmitirá gratuitamente si se trata de cualquiera de losactos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 23 de esta Ley,y a costa del interesado en los demás casos. Aun cuando no se tratede casos urgentes, la notificación podrá hacerse por la vía telegráfica,facsimilar o por correo electrónico si el interesado cubre el costo quese erogue por el envío del mensaje.
IV. PROPUESTA DE UNA TERMINOLOGÍA ALTERNATIVAPARA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. LA SUSPENSIÓNINTRAPROCESAL
El término «suspensión definitiva» ha sido utilizado en la Ley, ydesafortunadamente, adoptado por la doctrina, para diferenciarla dela provisional, no obstante que no es definitiva por naturaleza, ya quees susceptible de ser modificada o revocada, por lo que nunca causaestado, con lo que dicho término es equívoco y no expresa el carácterde la misma.
Además, debe tomarse en cuenta que lo definitivo es lo opuesto alo provisional, por lo que el carácter que se atribuye gramaticalmen-te a cada tipo de suspensión presupone efectos antagónicos, lo cual noes acorde con la realidad.
Por ello, se debe elaborar una terminología más adecuada paraconceptualizar ese tipo de resoluciones.
A continuación, proponemos una forma diferente para identificartales resoluciones, aunque sea en términos doctrinales, con la finali-dad de que el término explique por sí mismo la naturaleza de la reso-lución suspensional, o que, por lo menos, no provoque una confusiónirremediable del concepto.
Consideramos que el término jurídico «suspensión definitiva»,podría sustituirse por el de «suspensión intraprocesal» (del prefijo gr.
NOTAS PARA UNA REFORMA AL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO DE AMPARO
245
intra, dentro y procesal) —suspensión que se concede dentro del pro-ceso—, ya que ésta se actualiza durante el desarrollo del juicio deamparo, no antes ni después, sino exclusivamente en tanto se verifi-can las diversas etapas del proceso. De esta forma, se podría eliminarla idea de «definitividad» o «permanencia», que presupone una decla-ración a perpetuidad, que crea confusión y falsas expectativas a aque-llas personas que desconocen el alcance que tienen tales resoluciones,y que llegan a considerar que por gozar de una «suspensión definiti-va» gozarán de la misma hasta que se resuelva el fondo del juicio—lo cual, como se dijo anteriormente, es falso, en virtud de quedichas resoluciones nunca causan estado ya que pueden ser modifi-cadas o revocadas— o peor aún, que al conocer la resolución queordena a la autoridad responsable la suspensión definitiva de los actosreclamados, consideren que han obtenido el amparo y protección dela justicia federal de forma irrevocable.
V. LOS RECURSOS. LA ACLARACIÓNLa Ley de Amparo, en su artículo 82, reconoce como recursos en
los juicios de garantías, el de revisión, queja y reclamación, pero sólolos dos primeros son aplicables en materia de suspensión.
No obstante lo anterior, consideramos importante hacer mención ala aclaración, toda vez que dentro de la teoría general del proceso—misma que no le es ajena al juicio de amparo 12—, puede ser clasi-ficada como un recurso, además de ser una figura jurídica que es apli-cable en materia de amparo, como más adelante se expondrá; sinembargo, para efectos del juicio de garantías, aún no es consideradapropiamente como un recurso, ya que no es un medio de defensa quelas partes pueden hacer valer.
Lo anterior tiene su fundamento en la tesis jurisprudencial número94/1997, resuelta por contradicción de tesis 4/96 entre las sustentadas
12 Véase Fix Zamudio, Héctor, Ensayos sobre el derecho de amparo. Reflexiones sobre la natura-leza procesal del amparo, 2ª ed., Porrúa, México, 1998, pp. 98-154.
ALFONSO PÉREZ-CUÉLLAR M.
246
por la anterior Tercera Sala y la actual Segunda Sala de la SupremaCorte de Justicia, con rubro: Aclaración de sentencias de amparo.Sólo procede oficiosamente y respecto de ejecutorias. Dicha tesisreza así:
La aclaración de sentencias es una institución procesal que, sin reunir lascaracterísticas de un recurso, tiene por objeto hacer comprensibles los con-ceptos ambiguos, rectificar los contradictorios y explicar los oscuros, asícomo subsanar omisiones y, en general, corregir errores o defectos, y si bienes cierto que la Ley de Amparo no la establece expresamente en el juicio degarantías, su empleo es de tal modo necesario que esta Suprema Corte dedu-ce su existencia de lo establecido en la Constitución y en la jurisprudencia,y sus características de las peculiaridades del juicio de amparo. De aquélla,se toma en consideración que su artículo 17 eleva a la categoría de garantíaindividual el derecho de las personas a que se les administre justicia por lostribunales en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resolu-ciones de manera pronta, completa e imparcial, siendo obvio que estos atri-butos no se logran con sentencias que, por inexistencia de la institución pro-cesal aclaratoria, tuvieran que conservar palabras y concepciones oscuras,confusas o contradictorias. Por otra parte, ya esta Suprema Corte ha estable-cido (tesis jurisprudencial 490, Compilación 1995, tomo VI, página 325) quela sentencia puede ser considerada como acto jurídico de decisión y comodocumento, que ésta es la representación del acto decisorio, que el principiode inmutabilidad sólo es atribuible a éste y que, por tanto, en caso de discre-pancia, el juez debe corregir los errores del documento para que concuerdecon la sentencia acto jurídico. De lo anterior se infiere que por la importan-cia y trascendencia de las ejecutorias de amparo, el juez o tribunal que lasdictó puede válidamente, aclararlas de oficio y bajo su estricta responsabili-dad, máxime si el error material puede impedir su ejecución, pues de nadasirve al gobernado alcanzar un fallo que proteja sus derechos si, finalmente,por un error de naturaleza material, no podrá ser cumplido. Sin embargo, laaclaración sólo procede tratándose de sentencias ejecutorias, pues las reso-luciones no definitivas son impugnables por las partes mediante los recursosque establece la Ley de Amparo.
Contradicción de tesis 4/96 entre las sustentadas por la anterior Tercera Salay la actual Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De lo anterior se deduce claramente que en materia de suspensión,no es procedente la interposición de un recurso de aclaración, ya quecomo se establece en la parte final del precedente en comento, así
NOTAS PARA UNA REFORMA AL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO DE AMPARO
247
como de la lectura de la Ley de la materia, las resoluciones no defi-nitivas son impugnables por las partes mediante los recursos que esta-blece la Ley de Amparo.
Ahora bien, no obstante que en términos del artículo 192 de la pro-pia Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución,la jurisprudencia que se citó es obligatoria para las Salas de la mismaSuprema Corte de Justicia, para los Tribunales Unitarios yColegiados de Circuito, así como para los Juzgados de Distrito,Tribunales Militares y Judiciales del orden común, de los estados ydel Distrito Federal, y Tribunales Administrativos y del Trabajo,locales o federales, es posible que la autoridad que conozca de lasuspensión no aplique de oficio el criterio antes citado por negligen-cia, o por cualquier otra causa, por lo que el quejoso se verá en lanecesidad de interponer algún otro recurso de los reconocidos por laLey, a fin de obtener una resolución que esté libre de imprecisiones,pudiendo quedar en estado de indefensión en aquellos casos en quedichas correcciones impidan la aplicación de la medida precautoriade suspensión.
Aun así, consideramos que se debería incluir dentro del capítulode recursos en materia de amparo —y específicamente en materia desuspensión—, el de aclaración, ya que por errores que no sean defondo, sino simples omisiones —en ocasiones mecanográficas o biende forma—, se impone como única posibilidad para subsanar dichoerror, la interposición de recursos que se deben hacer valer ante elsuperior jerárquico, siendo que lo que se combate, no requiere seranalizado por una autoridad diversa, cuando puede ser la propiaautoridad que resuelve sobre la suspensión, la que subsane dichoserrores u omisiones, con lo que además de ahorrarse tiempo—mismo que en materia de suspensión es de suma importancia—,se evita una sobrecarga de trabajo innecesaria a los superiores, yaque, como se comentó, las correcciones o aclaraciones a concep-tos, nombres, fechas o situaciones ambiguas, al no ser impugna-ciones de fondo, pueden ser subsanadas por la misma autoridad quedicta las resoluciones recurridas, con lo cual las mismas pueden
ALFONSO PÉREZ-CUÉLLAR M.
248
cumplirse cabalmente, sin caer en el absurdo de no poder hacercumplir una determinación judicial, por omisiones o errores queimpliquen solamente ambigüedades o imprecisiones.
1. REFORMAS SUGERIDASA. Artículo 82
En los juicios de amparo no se admitirán más recursos que los derevisión, queja, aclaración y reclamación.
B. Artículo 103-B1S (adición)El recurso de aclaración procede en contra de las resoluciones que con-
tengan errores, ambigüedades, imprecisiones u omisiones que claramentese identifiquen como tales, sirviendo como base para dicha valoración lasactuaciones y documentos que estén al alcance del juez o tribunal quecorresponda. De este recurso conocerá la autoridad que haya dictado laresolución combatida, debiendo interponerse el mismo dentro de los tresdías siguientes, contados desde la fecha en que haya surtido efectos lanotificación del auto o resolución que se impugne. El recurso se subsana-rá con un escrito de cada parte. La autoridad que conozca de este recursolo resolverá de plano en el término de veinticuatro horas debiendo hacerlas correcciones o aclaraciones a los conceptos, nombres, fechas o situa-ciones ambiguas, certificando a su vez que la aclaración que hubiese pro-cedido, forma parte integrante de la resolución impugnada.
VI. CONCLUSIONESAnte los nuevos tiempos que se viven en nuestro país y frente a la
posibilidad de comenzar a vivir en la normalidad democrática y en unverdadero Estado de derecho, es necesario reformar algunas de lasleyes que nos rigen, para que cumplan con la principal finalidad quedebe tener cualquier ordenamiento jurídico, que es regular de formajusta las relaciones humanas en la realidad histórica.
Como lo apunta el doctor Miguel Carbonell, el juicio de amparo, apesar de ser la institución más prestigiosa de todo el sistema jurídico
NOTAS PARA UNA REFORMA AL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO DE AMPARO
249
nacional, cuenta con severas deficiencias en su estructura constitucio-nal y legal, y se ha convertido en un laberinto procesal que ha impedi-do que las partes obtengan sentencias que resuelvan el fondo de losasuntos, con lo cual se ha desplazado aún más al Poder Judicial de lamediación entre los distintos actores sociales y especialmente en lo querespecta al enfrentamiento entre los particulares y el poder público 13.
Es por ello que la actual Ley de Amparo debe ser abrogada a labrevedad, para ser sustituida por un nuevo texto, en que se condensentanto la jurisprudencia como la doctrina que se elaboró a la luz dedicho ordenamiento, a fin de valerse de la experiencia y razonamien-tos confeccionados por más de sesenta años.
En forma especial, consideramos que la suspensión del acto recla-mado merece una detallada y precisa regulación en las reformas quehoy en día son motivo de estudio, por tratarse de una institución desuma importancia ya que, como se dijo, impide que el acto reclama-do se consume irreparablemente, antes de que el juicio se haya resuel-to en forma definitiva.
Para lo anterior, se debe buscar obtener ventaja de todo aquelloque permita que la justicia sea más pronta y expedita, como son losmedios de comunicación que se han señalado y que cada vez son máscomunes. De igual forma, consideramos que esto puede lograrse si seincluyen en la materia de amparo nuevos recursos como el de aclara-ción, que permitan que las resoluciones sean precisas y congruentessin la intervención de autoridades superiores. Asimismo, creemosconveniente se modifique el término de suspensión definitiva, usadotradicionalmente, para incluir nuevas formas de referirse a dichaetapa del juicio, que lo haga más comprensible, como es el caso de laque hemos denominado suspensión intraprocesal.
13 Carbonell y Sánchez, Miguel, Constitución, reforma constitucional y fuentes del derecho enMéxico, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 1998, pp. 170, 172.
ALFONSO PÉREZ-CUÉLLAR M.
¥
Índice General¤
Índice ARS 24
250
CONSIDERACIONES EN TORNO A LADECISIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE
COMPETENCIA DE VENDER POR SEPARADOA LAS EMPRESAS AEROVÍAS DE MÉXICO
Y MEXICANA DE AVIACIÓN
Luis U. Pérez Delgado
SUMARIO: I. Antecedentes históricos. II. Resolución de la ComisiónFederal de Competencia del 14 de agosto de 1995. III. Resolución de laComisión Federal de Competencia de noviembre de 1995. IV. Análisisjurídico de la concentración entre Aerovías de México y Mexicana deAviación.
I. ANTECEDENTES HISTÓRICOSComenzaremos por mencionar algunos antecedentes históricos,
que nos permitirán entender la situación actual de ambas empresas.Primero debemos establecer que desde sus inicios, la historia deMexicana y Aeroméxico se ha caracterizado por verse inmersa endiversas dificultades económicas y financieras que les han impedido,a ambas, un desarrollo sostenible y uniforme. Dichas dificultades hansido tan graves que han llevado a las dos empresas a declararse ensuspensión de pagos e incluso hasta la quiebra de una de ellas. De estaforma, cabe recordar los problemas atravesados por Mexicana a fina-les de la década de los sesenta, cuando, habiéndose declarado la sus-pensión de pagos de la empresa, el vicepresidente de su consejo deadministración, el señor Crescencio Ballesteros, convenció a los due-ños de Panamerican Airways para que le vendieran su parte deMexicana, en vez de mandarla a la quiebra. La negociación del señorBallesteros resultó en una época de gloria para Mexicana, ya quedurante ese período se concretó la internacionalización de la aviaciónen nuestro país. Sin embargo, el período de desarrollo sólo duraríaalgunos años, ya que en 1982 otros problemas económicos orillaríana sus accionistas a vender la empresa al gobierno federal.
¥
Índice General¤
Índice ARS 24
251
Por su parte, Aeroméxico también se vio envuelta en problemaseconómicos y financieros, que finalmente también la llevarían a sercontrolada por el gobierno federal.
En manos del gobierno federal, Mexicana y Aeroméxico conocie-ron los sabores de la inadecuada administración de la burocracia, contodas las consecuencias que ello conlleva: los contratos colectivoscrecieron, el número de empleados se multiplicó, aparecieron lasrutas de compromisos políticos, no siempre rentables. Además, nohay que olvidar que con la crisis económica de 1982 se dejaron decomprar refacciones y los equipos aéreos comenzaron a envejecer. Lacrisis de Mexicana y su hermana menor, Aeroméxico, se hizo paten-te hasta la quiebra de esta última en 1988, cuando se creó la sociedadAerovías de México.
La difícil situación por la que atravesaron ambas empresas deaviación dio lugar a que el gobierno federal las ofreciera al mejor pos-tor en 1989. Sin embargo, cabe mencionar que si bien la participacióngubernamental se redujo considerablemente, nunca desapareció porcompleto, debido a que el gobierno federal mantuvo alrededor del30% de la participación accionaria de ambas empresas.
En el caso de Mexicana de Aviación, el grupo ganador, lideradopor los hermanos Bremer, prometió modernización, nuevos equipos,mantener la planta laboral y retomar el vuelo hacia el desarrollo de laempresa.
La sociedad Aerovías de México, de reciente creación, limpia depasivos financieros y laborales, fue adquirida por un grupo de inver-sionistas nacionales.
A principios de la década de los noventa, Mexicana y Aeroméxicoparecían retomar el camino hacia el desarrollo.
En esta perspectiva, Mexicana firmó un contrato de arrendamien-to financiero con la fábrica europea de aviones Airbus Industries, con
LUIS U. PÉREZ DELGADO
252
el objeto de recibir 22 aeronaves, a partir de septiembre de 1991 yhasta mayo de 1998, además de contratar otros equipos en arrenda-miento; se estimaba que con el 40% de la ocupación de cada aviónpodría cubrirse el costo.
En agosto de 1991, la desregulación de la aviación civil alentó elsurgimiento de nuevas aerolíneas. Con la liberación de rutas y tarifas,con menos restricciones y discrecionalidad para el otorgamiento depermisos y concesiones, se desató una intensa competencia no sóloentre las dos grandes troncales, sino entre éstas y las nuevas aerolí-neas, las cuales, a través de prácticas comerciales agresivas, ganaronmercado al reducir sustancialmente las tarifas.
La industria de la transportación aérea se debatía en medio de unacruel guerra de tarifas y una política de cielos abiertos, que aunada alos antecedentes económicos mencionados puso en crisis a toda laaviación nacional.
Por sus altos costos de operación y endeudamiento excesivo,Aeroméxico y Mexicana no estaban preparadas para enfrentar, nicomercial ni financieramente, esta activa competencia.
Además de las pesadas cargas financieras señaladas, Mexicana yAeroméxico se endeudaron gradualmente con organismos guberna-mentales como Aeropuertos y Servicios Auxiliares y Servicios a laNavegación en el Espacio Aéreo Mexicano. Los pasivos crecieron deuna manera desorbitada, lo cual provocó que ambas empresas empe-ñaran poco a poco su capital hasta llegar, en mayor grado Mexicana,al borde de la quiebra.
Después de hacer cuentas, Mexicana debía casi 1,200 millones dedólares a sus acreedores; algunos especialistas consideraban quedebía más de lo que valía.
En Aeroméxico, su antiguo presidente, Gerardo de Prevoisin,quien obtuvo el control de la compañía mediante créditos recibidos de
CONSIDERACIONES EN TORNO A LA DECISIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA DE VENDER POR SEPARADO A LAS EMPRESAS AEROVÍAS DE MÉXICO Y MEXICANA DE AVIACIÓN
253
varios bancos (entre ellos Bancomer, Banamex, Serfín e Inverlat),había dado en garantía acciones de la sociedad, las cuales no lepertenecían.
Los administradores de Aeroméxico y Mexicana incursionaban enla industria por primera vez, en un momento en que las expectativasde desarrollo en el sector parecían promisorias. En opinión de laComisión Federal de Competencia, la inexperiencia de sus adminis-tradores explica, aunque no justifica, el excesivo endeudamiento, losarrendamientos y las adquisiciones de equipo fuera de condiciones demercado, las contrataciones innecesarias de personal de confianza yotros gastos propios de una administración inadecuada 1.
A principios de 1994, comenzaron los trabajos de reestructuraciónfinanciera, mediante los cuales diversos bancos adquirieron la pose-sión de ambas empresas, a través de la adquisición del control deMexicana por parte de Aeroméxico, operación que fue autorizada porla Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con anterioridad a laentrada en vigor de la Ley Federal de Competencia Económica. Endiversos ámbitos de la sociedad se difundió la idea de que el pezchico (la recién nacida Aerovías de México) se tragaba al pez grande,al comprar las acciones de Mexicana, noticia que dejó estupefacto amás de uno.
De acuerdo con la Comisión Federal de Competencia, la operaciónautorizada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes repre-sentó sólo un paliativo de graves consecuencias para las dos líneasaéreas, las cuales, bajo una sola administración, cayeron en una situa-ción financiera insostenible. Por esta razón y para no demandar laquiebra, los bancos acreedores asumieron el control de las empresasen septiembre de 1994.
1 «Protección y promoción de la competencia en la aviación comercial», en Informe deCompetencia Económica, 1997, Comisión Federal de Competencia, junio de 1998, México, p.104.
LUIS U. PÉREZ DELGADO
254
En 1995 continuaron los trabajos de reestructuración, cuyo resul-tado fue la transformación de 560 millones de dólares de deuda enacciones de la empresa, con lo cual sus acreedores bancarios tomaronel control absoluto del grupo.
En mayo de 1995, se solicitó autorización a la Comisión Federalde Competencia, para la integración de una sociedad que se denomi-naría Corporación Internacional de Aviación, S.A. de C.V., la cualcontrolaría y sería tenedora de acciones de las sociedades Aerovías deMéxico, S.A. de C.V., Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V.,y sus subsidiarias.
Al momento de dar a conocer a la Comisión Federal deCompetencia la concentración de ambas empresas, las institucionesde crédito poseían más del 60% del capital de Aeroméxico (integra-do por acciones propiedad de Bancomer, fideicomisos de bancos quesumados reunían a nueve instituciones y el fideicomiso Banamex). Asu vez, Aeroméxico controlaba directa o indirectamente el 54.6% delcapital social de Mexicana.
Antes de esta notificación, el binomio Aeroméxico-Mexicana pre-sentaba un alto grado de integración horizontal y vertical. La prime-ra tenía como subsidiarias o asociadas a Aeromexpress, Aeroliteral yAeroperú, y la segunda a Aerocaribe, Aerocozumel, Aeromonterrey yAerolibertad. Además, Aeroméxico y Mexicana participaban conjun-tamente, por medio de SEAT, en la prestación de algunos servicioscomplementarios en aeródromos civiles y, a través de Sertel y Sabre,en la oferta de sistemas computarizados de reservaciones aéreas.Asimismo, ambas compañías participaban separadamente en otrosnegocios relacionados con diversas actividades conexas a los servi-cios aéreos o a sus operaciones 2.
2 Ibidem.
CONSIDERACIONES EN TORNO A LA DECISIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA DE VENDER POR SEPARADO A LAS EMPRESAS AEROVÍAS DE MÉXICO Y MEXICANA DE AVIACIÓN
255
Las instituciones bancarias argumentaron que, por la diversidad delos tipos de crédito otorgados, resultaba imposible hacer efectivas susgarantías, y que la capitalización de los pasivos de las aerolíneas, através de una tenedora accionaria común, constituía la única opciónpara lograr la reestructuración financiera que, a su vez, les permitierarecuperar su capital sin afectar a la industria 3.
A continuación procederemos a mencionar algunas de las ideasexpresadas por la Comisión Federal de Competencia Económica, enrelación con la concentración en estudio, mismas que fueron plasma-das en el Informe Anual de Competencia Económica 1995-1996.
En opinión de los redactores del informe, en el sentido másamplio, esta concentración se relaciona con la oferta de servicios detransporte. Sin embargo, su mercado relevante se limita a los servi-cios de transporte aéreo regular de carga y de pasajeros, dada la leja-na posibilidad de sustitución entre este medio y los demás modos detransporte. El límite máximo de la dimensión geográfica de dichomercado corresponde al territorio nacional, dada la participación mar-ginal de Aeroméxico y Mexicana en el mercado internacional 4.
El análisis realizado por la Comisión Federal de CompetenciaEconómica, del mercado relevante y del poder de los agentes econó-micos participantes, permitió concluir que la competencia resultaríaafectada con el debilitamiento o la desaparición de Aeroméxico oMexicana. Por tanto, resultaba pertinente facilitar la reestructuraciónfinanciera y administrativa que las llevaría a niveles adecuados de efi-ciencia y que haría posible la recuperación de las deudas capitaliza-das. No obstante, la supresión de los riesgos anticompetitivos de esta
3 «Protección y promoción de la competencia en la aviación comercial», op. cit. Supra. (1).4 «Reestructuraciones para enfrentar la crisis». Saneamiento financiero de empresas: Corporación
Internacional de Aviación, S.A. de C.V. Aerovías de México, S.A. de C.V. CorporaciónMexicana de Aviación, en Informe Anual de Competencia Económica 1995-1996, publicaciónde la Comisión Federal de Competencia, noviembre de 1996, México, pp. 48-50.
LUIS U. PÉREZ DELGADO
256
concentración requería del establecimiento de medidas que garantiza-ran el desempeño comercial independiente de Aeroméxico y Mexicana.
II. RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DECOMPETENCIA DEL 14 DE AGOSTO DE 1995
Considerando los antecedentes antes descritos, la Comisión, pormedio de la resolución del 14 de agosto de 1995, autorizó la constituciónde una controladora, y condicionó la mencionada resolución a que las dosempresas de aviación se disociaran al término de tres años. Además, esta-bleció la restricción de mantener sin cambios sus rutas e itinerarios.
Aeroméxico y Mexicana, después de haber conocido el sentido de laresolución emitida por la Comisión el 14 de agosto de l995, presentaronun recurso de reconsideración, mismo que fue promovido a finales deagosto de ese mismo año, en el que se argumentaba que la temporalidadde tres años a que se había condicionado la operación de la controlado-ra era inaceptable, dado que se destruía la viabilidad operativa y finan-ciera de las aerolíneas y que la única oportunidad que tenía la aviaciónmexicana para competir internacionalmente era la creación de una megatransportadora. Por otro lado, establecieron que el desarrollo de la avia-ción debía contemplarse como un proyecto que requería de un largoplazo, y no un período corto, de dos o tres años.
Por lo que se refiere a la argumentación antes referida, considera-mos que los puntos expuestos por ambas empresas fueron válidos, sise tiene en consideración la apremiante situación financiera y econó-mica por la que estaban atravesando y por lo que requerían un pro-yecto de rehabilitación a largo plazo que les garantizara empezar acrecer y alcanzar una rentabilidad realista.
III. RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DECOMPETENCIA DE NOVIEMBRE DE 1995
En su segundo análisis del caso, la Comisión consideró no sólo laargumentación de Cintra, sino la información obtenida al recabar la
CONSIDERACIONES EN TORNO A LA DECISIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA DE VENDER POR SEPARADO A LAS EMPRESAS AEROVÍAS DE MÉXICO Y MEXICANA DE AVIACIÓN
257
opinión de autoridades y de expertos en materia de aviación; de loscompetidores en el mercado; de los sindicatos de pilotos, sobrecargosy trabajadores de tierra; de prestadores de servicios al turismo, y delegisladores interesados en la industria 5.
A finales de noviembre de 1995, el pleno de la Comisión Federalde Competencia Económica resolvió el recurso de reconsideraciónpromovido por ambas empresas. Como en la resolución anterior no seobjetó, pero sí se condicionó la operación al cumplimiento de medi-das que permitieran prevenir o, en su caso, corregir oportunamentelos aspectos o desarrollos anticompetitivos de la concentración, semodificó el sentido de la resolución anterior y se permitió la integra-ción de una controladora, que llevaría a cabo sus actividades portiempo indefinido y que regularía las actividades de Aerovías deMéxico y Compañía Mexicana de Aviación, y que llevaría por nom-bre Corporación Internacional de Aviación (CINTRA).
En opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica,plasmada en el Informe de Competencia Económica 1995-1996, ladecisión del Pleno no implicó un cambio radical en su determinaciónoriginal, ya que la concentración en cuestión no había sido objetada,pero sí condicionada. De esta suerte, las pruebas aportadas por elrecurrente permitieron demostrar la viabilidad de la competencia sinnecesidad de aplicar las condiciones originalmente impuestas. Deeste modo, se demostró que las nuevas condiciones facilitarían elsaneamiento financiero de las empresas y permitirían una protecciónmás efectiva de la competencia.
En términos generales, con esta nueva resolución se suprimía lacondicionante de eliminar al organismo controlador de las dos empre-sas al término de tres años, y se eliminó el candado impuesto, con-sistente en que la controladora serviría únicamente para la capitaliza-ción de los pasivos de ambas empresas. Así, las funciones de
5 «Protección y promoción de la competencia en la aviación comercial», op. cit. Supra. (1).
LUIS U. PÉREZ DELGADO
258
Corporación Mexicana de Aviación (CINTRA) se ampliarían a coor-dinar la creación de sinergias operativas y a buscar fórmulas parahacer más eficiente la flota y los servicios ofrecidos. Con esta nuevaresolución desapareció también la restricción impuesta anteriormentepor la Comisión, en el sentido de que las dos empresas debían demantener sin cambio alguno sus rutas e itinerarios, y abrió la posibi-lidad de manejar a su conveniencia esta estrategia.
En relación con los puntos antes mencionados consideramos queuno de los aspectos más interesantes de la última resolución emitidapor la Comisión Federal de Competencia es el conveniente al derechoque se reserva la Comisión para disolver la sociedad controladora deambas empresas, cuando se incumplan los requisitos establecidos porese organismo. En ese sentido, a fin de proteger el proceso de com-petencia en el mercado, en tanto se cumpliera el objetivo de laconcentración, sin fijar plazo para ello, el Pleno determinó unprocedimiento que a la letra establece:
La Comisión revisará periódicamente las condiciones de competencia pre-valecientes en el mercado relevante de transportación aérea. Si de los dictá-menes que por tal motivo se formulen, se concluye que no existen condicio-nes de competencia efectiva, la Comisión instruirá a los promoventes sobrelas acciones que deberán cumplimentar para coadyuvar al establecimiento dedichas condiciones, pudiendo ordenar la suspensión o corrección de prácti-cas anticompetitivas o a la desconcentración parcial o total de los agenteseconómicos involucrados en la transacción notificada, así como imponer lasdemás sanciones previstas por la Ley 6.
IV. ANÁLISIS JURÍDICO DE LA CONCENTRACIÓN ENTREAEROVÍAS DE MÉXICO Y MEXICANA DE AVIACIÓN
Nuestro primer análisis lo desarrollaremos, a la luz de lo esta-blecido en la Ley Federal de Competencia Económica, sin hacerremisión alguna al Reglamento de esta ley, debido a que la recienteentrada en vigor de este último ordenamiento no permitió que al
6 «Protección y promoción de la competencia en la aviación comercial», op. cit. Supra. (1).
CONSIDERACIONES EN TORNO A LA DECISIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA DE VENDER POR SEPARADO A LAS EMPRESAS AEROVÍAS DE MÉXICO Y MEXICANA DE AVIACIÓN
259
momento de ser notificada la concentración de ambas empresas a laComisión, esta autoridad pudiera aplicar el ordenamiento reglamen-tario de la ley.
Por otro lado, debemos advertir algunas limitaciones para realizar elpresente estudio, limitantes que desde luego no evitan realizar un aná-lisis serio y profundo del tema; la principal limitación fue el carácterconfidencial de la información de las empresas actoras en esta concen-tración, razón por la cual el análisis a realizar se basará en informaciónpublicada por la propia Comisión Federal de Competencia a través delos diversos Informes Anuales de Competencia Económica, en infor-mación publicada en revistas especializadas que han tratado el tema yen general otras fuentes de conocimiento del público en general
En cuanto al método utilizado para el análisis respectivo y consi-derando el período de aproximadamente cinco años transcurridosentre la autorización otorgada por la Comisión Federal deCompetencia, para permitir la conformación de CINTRA, y la reali-zación del presente trabajo, consideramos que sería de mayor utilidadrecurrir, en la medida de lo posible, a presentar los acontecimientos ysituaciones ocurridos en 1995, y contraponerlos con los aconteci-mientos que se han venido presentando a lo largo de estos años.
Comenzaremos por referirnos a la Ley Federal de CompetenciaEconómica, en su artículo 3°, que establece que están sujetos a lodispuesto por esta ley todos los agentes económicos, sea que setrate de personas físicas o morales, dependencias o entidades de laadministración pública federal, estatal o municipal, las asociacio-nes, agrupaciones de profesionistas, fideicomisos o cualesquierotra forma jurídica de participación en la actividad económica y elartículo 16 que: «[...] se entiende por concentración la fusión,adquisición de control o cualquier otro acto por virtud del cual seconcentren sociedades, asociaciones, acciones, partes sociales,fideicomisos o activos en general que se realice entre competido-res, proveedores, clientes o cualesquiera otros agentes económicos[...]».
LUIS U. PÉREZ DELGADO
260
De conformidad con los dos artículos antes citados, la operaciónque realizarían Aeroméxico y Mexicana de Aviación, consistente enla creación de una controladora, que sería tenedora de acciones deambas empresas, se debe calificar como una concentración, toda vezque para realizar esta operación ambas sociedades competidorasentregarían sus acciones a la nueva sociedad que se conformaríapara tal efecto. Fundamentamos nuestra afirmación en lossiguientes razonamientos:
a) Aeroméxico y Mexicana de Aviación son agentes económicosque participan en la actividad económica como sociedades mexica-nas, por lo que son sujetos de la Ley.
b) Al dedicarse ambas sociedades al mismo objeto social son com-petidores entre sí, por lo que, de conformidad con los criterios adop-tados por la Comisión, la transacción se cataloga como una concen-tración nacional horizontal (nacional porque, como ya establecimos,se trata de dos sociedades mexicanas, y horizontal porque se trata deuna transacción planteada por competidores que operan en el mismonivel de servicios públicos que prestan).
Tomando en cuenta el tamaño de Aeroméxico y Mexicana deAviación y aun cuando no tenemos a nuestro alcance cifras aproxi-madas sobre los montos que la operación suponía, podemos concluirque el monto de la operación en estudio superaba por mucho lascifras que establece el artículo 20, razón por la cual era necesarionotificar a la Comisión la concentración que pretendían realizarambas empresas.
Dentro del procedimiento de notificación de la concentración laComisión debió de evaluar la operación de la misma, a fin de evitarque con ella se dañara el proceso competitivo y la eficiencia econó-mica, a través del ejercicio o la realización de prácticas monopólicasanticompetitivas, o el desplazamiento u obstrucciones indebidas deotros competidores al mercado de que se trate, en nuestro caso laprestación del servicio público de transportación aérea.
CONSIDERACIONES EN TORNO A LA DECISIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA DE VENDER POR SEPARADO A LAS EMPRESAS AEROVÍAS DE MÉXICO Y MEXICANA DE AVIACIÓN
261
Debido al tipo de economía que tenemos en México, la Comisiónno analiza las concentraciones tomando como base únicamente laevaluación numérica del índice de concentración, tal como sucede enEuropa y Estados Unidos de América, en donde si dicho índiceaumenta en más de un cierto porcentaje, esa concentración no se per-mite. Los criterios que toma en cuenta la Comisión se encuentranestablecidos en el artículo 18 de la Ley, por lo que, de conformidadcon éste, se analiza que el ente resultante de la concentración no tengapoder sustancial en el mercado relevante.
Siguiendo el orden de los elementos establecidos en el artículo 18de la Ley, procederemos a analizar primero el mercado relevante enlos términos prescritos en el artículo 12 de la ley, para posteriormen-te analizar los restantes elementos.
A) DETERMINACIÓN DEL MERCADO RELEVANTEDe conformidad con el artículo 12 de la Ley Federal de
Competencia Económica, la Comisión analiza el mercado en el queel producto es comercializado o el servicio es prestado y el lugardonde el agente económico opera. De esta manera, el mercado del pro-ducto o el servicio significa la sustituibilidad del bien, es decir, la exis-tencia o disponibilidad de otros productos o servicios, incluyendo loscostos de transportación, distribución e insumos, las preferencias de losconsumidores y la probabilidad de que busquen satisfactores para bie-nes o servicios en otros mercados, la existencia de barreras y tarifasmercantiles, y de otras restricciones regulatorias que limiten el accesode usuarios a fuentes de abasto alternativas y la participación en el mer-cado del agente económico de que se trate y la de sus competidores. Elmercado geográfico se refiere a la zona donde se comercializa el pro-ducto en términos monopólicos o restrictivos de competencia (estazona varía de tamaño según el producto y el agente económico).
De conformidad con lo expuesto, procederemos a examinar loscriterios establecidos en las fracciones que conforman el artículo 12,para determinar el mercado relevante de la concentración en análisis.
LUIS U. PÉREZ DELGADO
262
De esta forma, la naturaleza jurídica de los servicios que prestanAeroméxico y Mexicana de Aviación nos permitirá desentrañar algu-nos elementos para la determinación del mercado relevante en estudio.
La actividad que realizan ambas empresas es la prestación del ser-vicio público de transportación aérea de personas y de carga que, deconformidad con la Ley de Aviación Civil 7, puede ubicarse dentro delas fracciones que a continuación se transcriben y que comprenden elartículo 2° del citado ordenamiento:
X. Servicio al público de transporte aéreo: el que se ofrece de manera gene-ral y que, en términos de la presente Ley, incluye el servicio público sujetoa concesión, así como otros servicios sujetos a permiso.
XI. Servicio de transporte aéreo regular: el que está sujeto a itinerarios, fre-cuencias de vuelo y horarios.
XII. Servicio de transporte aéreo nacional: el que se presta entre dos o máspuntos dentro del territorio nacional.
El artículo 9 de la Ley de Aviación Civil establece que se requiere de unaconcesión que otorga la Secretaría para prestar el servicio público de trans-porte aéreo nacional regular.
De los conceptos que se desprenden de los artículos aquí transcri-tos, correspondientes a la Ley de Aviación Civil, podemos concluirque el servicio que prestan Aeroméxico y Mexicana de Aviaciónreúne las siguientes características:
Es un servicio público de transporte aéreo, regular, nacional, ypara la prestación de este servicio se requiere de una concesión queotorga la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Aeroméxico y Mexicana de Aviación, además de prestar el servi-cio público de transporte aéreo nacional regular, prestan el servicio
7 «Ley de Aviación Civil», promulgada por el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, publi-cada en el Diario Oficial de la Federación, el día 12 de mayo de 1995, para entrar en vigor aldía siguiente de su publicación en este órgano.
CONSIDERACIONES EN TORNO A LA DECISIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA DE VENDER POR SEPARADO A LAS EMPRESAS AEROVÍAS DE MÉXICO Y MEXICANA DE AVIACIÓN
263
público de transporte aéreo internacional regular, sin embargo, paraefectos de estudio limitaremos el mercado relevante, al serviciopúblico nacional regular, por las siguientes consideraciones:
1. Para la prestación del servicio público de transportación aérearegular, nacional, que es el que se presta entre dos o más puntosdentro del territorio nacional y que está sujeto a itinerarios, fre-cuencias de vuelo y horarios, se requiere de una concesión queotorga la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, concesiónque sólo se otorga a personas morales mexicanas, de conformidadcon lo que establece el artículo 9 de la Ley de Aviación Civil, loque significa que ninguna persona moral extranjera puede prestarel servicio al que nos hemos referido como servicio nacional regu-lar, otorgándole a las sociedades extranjeras en nuestro país lafacultad de prestar únicamente el servicio internacional regular. Deesta forma, cuando nos referimos a la participación de Aeroméxicoy de Mexicana de Aviación en el servicio internacional regular, porsus características especiales, se debe considerar que se está en pre-sencia de un mercado diferente, al servicio nacional regular.
2. Derivado de la anterior consideración, se debe tener presente queno es posible la sustitución del servicio de transporte aéreo nacio-nal regular por el servicio internacional regular, porque, como seexpuso, existen restricciones en la legislación federal que no per-miten que los usuarios tengan acceso a otros servicios alternati-vos e incluso tampoco es posible la sustitución del servicio queprestan Aeroméxico y Mexicana de Aviación por el servicionacional no regular. Asimismo, por las características inherentesal servicio de transporte aéreo, como la rapidez con que se puedetrasladar de un lugar a otro, la comodidad y la seguridad, es difí-cil encontrar, dentro de los diferentes medios de transporte, algúnsustituto que reúna las características antes descritas.
Por lo que respecta al ámbito geográfico del mercado relevante dela concentración en estudio, la Comisión Federal de Competencia hamanifestado lo siguiente:
LUIS U. PÉREZ DELGADO
264
En el sentido más amplio, la concentración se relaciona con la oferta de ser-vicios de transporte. Sin embargo, su mercado relevante se limita a los ser-vicios de transporte aéreo regular de carga y de pasajeros, dada la lejanaposibilidad de sustitución entre este medio y los demás modos de transpor-te. El límite máximo de la dimensión geográfica de dicho mercado corres-ponde al territorio nacional, dada la participación marginal de Aeroméxico yMexicana de Aviación en el mercado internacional 8.
Del párrafo anterior, y en especial cuando se hace referencia alámbito espacial o dimensión geográfica del mercado relevante de laconcentración en estudio, parecería que la Comisión determinó ellímite geográfico del mercado relevante como el servicio nacional,con base en la poca o casi nula participación de ambas empresas enel mercado internacional, postura con la cual nosotros no estamos deacuerdo, debido a que el motivo principal de limitar geográficamen-te el mercado relevante al servicio nacional regular es por tratarse dediferentes mercados en los que no existe posibilidad de competencia,como ya lo manifestamos anteriormente y no por el porcentaje míni-mo de participación de ambas empresas en el mercado internacional.
Así, podemos concluir que el mercado relevante en estudio selimita al servicio público de transportación aérea de personas y decarga, nacional y regular.
B) DETERMINACIÓN DEL PODER SUSTANCIAL EN ELMERCADO RELEVANTE
Por lo que se refiere al artículo 13 de la Ley Federal deCompetencia Económica, la Comisión determina si un agente econó-mico tiene poder sustancial en el mercado, tomando en cuenta suparticipación en el mercado relevante y si tiene capacidad para fijarprecios unilateralmente o para restringir sustancialmente la oferta deproductos dentro del mercado relevante, sin que sus competidorespuedan contrarrestar tal ventaja, la existencia de barreras para la
8 «Reestructuraciones para enfrentar la crisis», op. cit. Supra. (4).
CONSIDERACIONES EN TORNO A LA DECISIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA DE VENDER POR SEPARADO A LAS EMPRESAS AEROVÍAS DE MÉXICO Y MEXICANA DE AVIACIÓN
265
entrada a dicho mercado, la existencia y poder mercantil de los com-petidores, el curso reciente de la conducta del agente económico en elmercado y el grado de posicionamiento de los bienes en el mercadorelevante, así como la falta de acceso a las importaciones o la exis-tencia de costos elevados de internación y la existencia de diferen-ciales elevados en costos que pudieran enfrentar los consumidores alacudir a otros proveedores.
Considerando los elementos para la determinación del poder sus-tancial de los actores en la concentración en análisis, citaremos comoantecedente a los agentes económicos que en 1995 se encontrabancompitiendo en el mercado relevante del servicio regular nacional.De esta forma, podemos afirmar que Aerocalifornia, Aeroméxico,Aviacsa, Mexicana, Taesa y Saro, eran las únicas empresas quetenían otorgadas a su favor una concesión para la prestación delservicio nacional regular.
Por lo que se refiere a la participación de Aeroméxico y Mexicanade Aviación en el mercado relevante, al poder sustancial que repre-sentan ambas empresas y a las condiciones de competencia que sepresentan en este mercado, podemos afirma lo siguiente:
• Al momento de presentar la notificación ante la Comisión para laconformación de CINTRA, la participación de las dos empresas enel renglón de pasajeros transportados era del 73.4% 9. Actualmente,la participación antes referida ha crecido hasta representar el 90%de los pasajeros transportados 10.
En opinión de la Comisión Federal de Competencia, la ganancia decasi 16.6 puntos porcentuales que actualmente ha venido obteniendoel binomio representado por Aeroméxico y Mexicana de Aviación sedebe a que, por un lado, Saro y Taesa (que dejaron de operar) repre-sentaban conjuntamente 13.5 puntos porcentuales de participación,
9 «Protección y promoción de la competencia en la aviación comercial», op. cit. Supra. (1).10 Híjar, Guillermo, «Líneas aéreas», en revista Mundo Ejecutivo, año XVII, núm. 215, vol. XXIX,
marzo 1997, México, p. 16.
LUIS U. PÉREZ DELGADO
266
mientras que, por otro lado, Aviacsa y Aerocalifornia aumentaron suparticipación 4.8 puntos porcentuales 11.
• Asimismo en el Informe de Competencia Económica de 1997, seinforma que el índice de dominancia, que es el indicador cuantitati-vo que utiliza la Comisión para evaluar el nivel de concentración enlos mercados, pasó de 0.91 en 1994, a 0.96 en 1997 en el renglón deaerolíneas regionales 12. Este índice tiene un valor de uno cuando noexiste competencia, lo que nos da una idea de las condiciones demercado que existen actualmente en esta industria y que la tendenciaque se ha venido presentando desde hace algunos años es a reducirla competencia.
• Por otra parte, en 1996 CINTRA tenía una participación superior al70%, en 34 de las 54 rutas más importantes del mercado nacional. Eneste año, 37 rutas ya alcanzan un porcentaje superior al 70 por ciento.
• De un total de 213 aeronaves con que contaban las aerolíneasnacionales en 1996, a CINTRA correspondían 133. En 1997, laflota comercial del país aumentó a 217 unidades, observándose unincremento de 11 unidades en la flota de CINTRA y una disminu-ción de 7 en las de sus competidores. CINTRA contó así con dosterceras partes de la flota nacional en este año 13.
Por otro lado, cabe mencionar la existencia de ciertas barreras deentrada que limitan de manera importante la disputabilidad del mer-cado. En efecto, la Comisión detectó restricciones legales, regulato-rias y administrativas, dentro de las que destacan:
• Como ya se afirmó en otra parte de nuestra exposición, en México elservicio de transporte aéreo, punto a punto, está reservado por Ley alas aerolíneas nacionales. Además, la participación directa del capitalextranjero está limitada al 25% en las empresas aéreas mexicanas.La participación actual del capital extranjero, sin embargo, no essignificativa, de conformidad con el Informe de la Comisión 14.
11 «Protección y promoción de la competencia en la aviación comercial», op. cit. Supra. (1).12 Ibidem.13 Ibid.14 Ibid.
CONSIDERACIONES EN TORNO A LA DECISIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA DE VENDER POR SEPARADO A LAS EMPRESAS AEROVÍAS DE MÉXICO Y MEXICANA DE AVIACIÓN
267
• Los tratados bilaterales firmados por México determinan que lasaerolíneas de cada país sólo pueden realizar vuelos internaciona-les, limitando el número de aerolíneas por par de ciudades y lafrecuencia de los vuelos. Estos convenios excluyen los servicios decabotaje.
• En los principales aeropuertos, los servicios complementarios ode apoyo en tierra son proporcionados por una sola empresa, Seat,subsidiaria de CINTRA y de la cual son accionistas Aeroméxicoy Mexicana. Asimismo, los pasillos telescópicos son administra-dos por un concesionario único, Remaconst. No existen reglasque aseguren que estos servicios puedan contratarse bajo princi-pios de equidad y no discriminación.
• No existe regulación para asegurar que los sistemas globalizado-res de reservaciones impidan discriminar a las empresas de avia-ción no asociadas a ellos.
• Como ya quedó establecido en líneas anteriores, para prestar elservicio público de transporte aéreo nacional regular, se requierede una concesión que otorga la Secretaría de Comunicaciones yTransportes, la Ley de Aviación Civil señala que el concesionariodebe acreditar su capacidad financiera técnica, jurídica y admi-nistrativa ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anivel reglamentario; en opinión de la Comisión se observa dis-crecionalidad en la aplicación de la Ley, agregando que, en lapráctica, esto podría convertirse en una fuente de incertidumbrepara empresas potenciales y, así, en una efectiva barrera de entra-da al mercado.
• Por otra parte, la Ley de Aviación Civil establece que, para ope-rar una nueva ruta, las aerolíneas requieren autorización de laDirección General de Aeronáutica Civil. Y en opinión de laComisión, el mecanismo de autorización es discrecional e inclusootorga a la autoridad capacidad para negar la ruta solicitada, seña-lando simplemente que ésta se encuentra debidamente servida.
• En el comité de horarios del aeropuerto de la ciudad de Méxicose asignan los horarios en disputa mediante el criterio de anti-güedad, poniendo así en desventaja a las nuevas empresas.
LUIS U. PÉREZ DELGADO
268
Por otro lado, según información publicada por la ComisiónFederal de Competencia 15, el poder sustancial que tiene CINTRA enel mercado relevante y la existencia de barreras de entrada, le ha per-mitido realizar ciertas conductas anticompetitivas que han sido detec-tadas por la Comisión, como son las siguientes:
a) La posición dominante de CINTRA le permite aumentar las tari-fas aéreas, y en la medida que aumenta la participación conjuntade las aerolíneas de CINTRA en el mercado relevante, la tarifacobrada se incrementa en 0.52 puntos porcentuales.
b) Derivado del punto anterior, la posición dominante detentada porCINTRA permite a sus subsidiarias, al no competir entre sí, fijartarifas superiores en ciertas rutas, hasta en un 40% respecto a lasque prevalecerían en condiciones de competencia efectiva.
c) Se han identificado pares de ciudades donde se observan tarifas quepudieran reflejar abuso de poder de mercado. Esta situación se hadetectado en algunas rutas como: México-Bajío, México-Tampico,México-Aguascalientes, Monterrey-Chihuahua, México-Matamoros,y otras turísticas, como: México-Veracruz, México-Zihuatanejo,México-Puerto Escondido y México-Huatulco.
Consideramos que en los aspectos señalados en los puntos ante-riores, resultó de gran importancia la función de vigilancia que reali-zó la Comisión, por lo que respecta a las prácticas antimonopólicasque se detectaron, ya que en la medida de lo posible se redujeron ycon ello se evitó que se llegaran a presentar prácticas monopólicasabsolutas como la fijación de precios o la división de mercados, quesin duda agravarían la situación actual del mercado.
De conformidad con los artículos 12 y 13 de la Ley Federal deCompetencia Económica y con lo que hemos visto a lo largo de esteúltimo apartado, podemos concluir lo siguiente:
15 Ibid.
CONSIDERACIONES EN TORNO A LA DECISIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA DE VENDER POR SEPARADO A LAS EMPRESAS AEROVÍAS DE MÉXICO Y MEXICANA DE AVIACIÓN
269
a) La concentración de Aeroméxico y Mexicana, en mayo de 1995,presentaba un alto grado de integración horizontal y vertical.
b) A lo largo de los años en que ha venido funcionando CINTRA,se ha incrementado su poder sustancial en el mercado, que serefleja en el porcentaje de participación que ha llegado a ocuparque es del 90%; asimismo cuenta con las dos terceras partes de laflota nacional, y representa un porcentaje superior al 70% en 37de las 54 rutas más importantes del país.
c) Existen ciertas barreras de entrada que limitan la disputabilidaddel mercado, como son ciertas restricciones legales, regulatoriasy administrativas.
d) Al mismo tiempo que se ha restablecido la viabilidad económicade Aeroméxico y Mexicana, el proceso de competencia en elmercado ha sufrido un deterioro, aunque el hecho no es total-mente imputable a CINTRA. De las seis empresas que prestabanel servicio nacional regular en 1995, actualmente sólo quedancuatro empresas, de las cuales dos son Aeroméxico y Mexicana,y las dos restantes han visto deteriorada su situación económicay su participación en el mercado.
Como se ha demostrado en esta parte de nuestra exposición, desdel995, el binomio Aeroméxico y Mexicana de Aviación se podía cali-ficar con una unión que tenía poder sustancial dentro del mercadorelevante, poder que se ha venido incrementando desde la conforma-ción de CINTRA. Asimismo, se han detectado ciertas prácticasmonopólicas que han dañado la competencia en esa industria. Por talmotivo, la concentración de ambas empresas resultaba violatoria dela Constitución Política Mexicana y de la Ley Federal deCompetencia Económica. Sin embargo, como se mencionó anterior-mente, una de las finalidades de autorizar la concentración deAeroméxico y Mexicana fue permitir su rehabilitación financiera yeconómica, para que con esta medida se evitara una crisis en el ser-vicio de transportación aérea. Sin embargo, actualmente estamos enpresencia de una concentración que afecta a todos los usuarios delservicio, que terminamos pagando el costo excesivo de una conductaanticompetitiva. Por lo anterior, como la rehabilitación de ambas
LUIS U. PÉREZ DELGADO
270
empresas ya se ha logrado en su mayor parte, consideramos que laopinión emitida recientemente por la Comisión Federal deCompetencia, en el sentido de que se debía proceder a la venta deambas empresas por separado, es acertada.
Asimismo, se debe tener presente que en un mercado en el cual unagente detenta poder sustancial, la cantidad y calidad de los bienes yservicios ofrecidos es menor que si dieran condiciones competitivas,lo mismo le pasa a los precios, los cuales suelen ser mayores e inclu-so iguales, pero con productos o servicios de calidad inferior.
Por otro lado, debemos mencionar que uno de los elementos queen su momento dificultaba resolver la disolución de la concentraciónentre Aeroméxico y Mexicana, era la participación estatal mayorita-ria en el capital accionario de CINTRA, lo anterior, como se explicóal principio de nuestra exposición, se debió a que el gobierno federalmantuvo ciertas acciones desde el momento de su privatización rea-lizada al final de la década de los ochenta y posteriormente le revir-tieron muchas más a través del Fondo Bancario de Protección alAhorro. Y decimos que era un factor que dificultaba tomar una reso-lución definitiva, en virtud de los diversos intereses políticos que seencontraban en juego, dentro de los que destacan, el hecho, que parael gobierno federal resultaba un negocio muy atractivo el vender enconjunto ambas empresas, lo que le permitiría recuperar en mayormedida el costo del rescate de ambas empresas, realizado indirecta-mente a través del FOBAPROA, y que le fue heredado por los ban-cos. Afortunadamente, en la decisión final prevalecieron los criteriosde carácter jurídico y económico sobre los intereses políticos que seencontraban en riesgo, para establecer que la venta conjunta de lasempresas representaba una práctica monopólica que dañaría a todolos usuarios de los servicios.
Por último, como ya se estableció, consideramos que fue un acier-to del gobierno mexicano, el resolver que la venta de ambas empre-sas se debía realizar por separado, sin embargo este hecho es sólo elprincipio de un largo proceso de venta, en el que se deberán tomar las
CONSIDERACIONES EN TORNO A LA DECISIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA DE VENDER POR SEPARADO A LAS EMPRESAS AEROVÍAS DE MÉXICO Y MEXICANA DE AVIACIÓN
271
medidas que sean necesarias para garantizar que el grupo de inver-sionistas que adquiera cada empresa, pueda sacar adelante económi-ca y financieramente a ambas empresas. Con ello se podría evitar quese volviera a repetir cualquiera de los lamentables capítulos de la his-toria de Aeroméxico y Mexicana, que como mencionamos al princi-pio de esta exposición, se ha caracterizado por diversos problemaseconómicos y financieros, en los que el gobierno federal ha tenidoque participar en su papel de salvador, ante la evidente amenaza dequiebra, logrando al final el rescate financiero de ambas empresas aun costo económico y social muy alto.
LUIS U. PÉREZ DELGADO
¥
Índice General¤
Índice ARS 24
272
EL NUEVO MARCO LEGAL PARA EL COMERCIO ELECTRÓNICO
Juan Francisco Torres Landa *Juan Carlos Luna Barberena **
SUMARIO: I. Introducción. II. Nuevo marco legal. III. Análisis de lareforma legal; 1. Código Civil Federal; 2. Código Federal deProcedimientos Civiles; 3. Código de Comercio; 4. Ley Federal deProtección al Consumidor. IV. Conclusiones.
I. INTRODUCCIÓNEn esta época, ante la necesidad de lograr mayor eficiencia y
competitividad en el mundo de los negocios, un motor importante loconstituye el desarrollo tecnológico y la instrumentación de nuevasestrategias de comercialización y distribución. En este proceso lamanera de concebir y operar un negocio ha sido dramáticamentemodificada e impulsada por el fenómeno del comercio electrónico.
Algunas cifras sobre cuestiones informáticas en México puedenayudar a ubicar con precisión la posición en la que nos encontramosa nivel mundial. Así las cosas, en nuestro país a principios del año2000 se estimaba que había cuatro millones de computadoras, y laexpectativa de que a finales del 2000 los usuarios de Internet podríansuperar los 2.5 millones. Lo anterior representa que a la fecha sólo2% de la población mexicana tiene acceso a Internet, mientras que enpaíses como los Estados Unidos de América la relación se eleva hastaun 60%. En los Estados Unidos de América se estima que por cadamil habitantes hay 300 computadoras y en México por cada milhabitantes hay 28 computadoras. Argentina y Brasil están un poco
* Socio de Barrera, Siqueiros y Torres Landa, S.C.** Director Jurídico de Compaq Computer de México.
¥
Índice General¤
Índice ARS 24
273
más arriba de México en este nivel de penetración. Se estima que enla actualidad el 70 por ciento de las operaciones de comercio electróni-co en México se realizan en el segmento empresa-empresa (B2B,«Business to Business») y existen más de 4 mil empresas que han incor-porado en su negocio operaciones a través de medios electrónicos 1.
Ante este nuevo paradigma comercial, el empresario mexicanodeberá superar tres retos: apreciar la magnitud del fenómeno y enten-der los fundamentos de la economía de la información; redefinir lavisión estratégica de la empresa; y transformar la organización de suempresa. Aunque las computadoras e Internet existen desde hacevarias décadas, varios factores han detonado su crecimiento explosi-vo: la conectividad ha crecido; la reducción continua del costo de lasPC y otros dispositivos de conexión; y el incremento exponencial dela capacidad de almacenaje y velocidad de procesamiento de datos.La conectividad y el desarrollo de los estándares de comunicación asu vez permiten dos cosas simultáneas: alcance (el número de gentecon quien se comparte la información) y riqueza (la cantidad de infor-mación por unidad de tiempo que puede ser movida del transmisor alreceptor, y el grado en que ésta puede ser personalizada).
Un gran impulso a la importancia y vigencia del comercio elec-trónico se ha dado a través del trabajo de ciertas dependencias guber-namentales para ofrecer mejores servicios entre los que destacan: (i)el sistema de compras gubernamentales (Compranet); (ii) el sistemade información empresarial (SIEM); y (iii) el sistema de moderniza-ción registral (Registro Público de Comercio).
El comercio electrónico es un elemento que representa una pode-rosa estrategia para impulsar la competitividad y eficiencia de lasempresas mexicanas; sin embargo, el competir exitosamente en losmercados globales también constituye un enorme reto para el sectorempresarial mexicano. Paradójicamente, a pesar de la importancia deldesarrollo del comercio electrónico y su crecimiento, no existía un
1 Datos obtenidos de las siguientes fuentes: Reporte IDC Select, Garduer Group, Visa.
JUAN FRANCISCO TORRES LANDA Y JUAN CARLOS LUNA BARBERENA
274
ordenamiento legal que lo reconociera y que regulara su desarrollo.En ese sentido se presentaba la urgente necesidad de tener un marconormativo que diera certeza y seguridad a tales operaciones y que almismo tiempo no obstruyera el impulso y ritmo de crecimiento de lasoperaciones comerciales digitales.
II. NUEVO MARCO LEGALDespués de varios meses de análisis de proyectos y ante la consi-
deración generalizada sobre la conveniencia y necesidad de adecuarla legislación mexicana para dar seguridad jurídica en el uso de medioselectrónicos, el Congreso de la Unión aprobó el Decreto que fue publi-cado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 29 de mayo de2000, mediante el cual se reformó y adicionaron disposiciones alCódigo Civil Federal 2, Código Federal de Procedimientos Civiles,Código de Comercio y a la Ley Federal de Protección al Consumidor,para establecer un esquema jurídico cuyo objeto es brindar certeza jurí-dica a las operaciones comerciales vía electrónica o digital.
Antes de estas reformas la legislación mexicana sólo preveía queel correo y el telégrafo podían fungir como medios para realizar ope-raciones «entre personas no presentes» al momento de celebrarse unacto jurídico. La importancia de estas reformas emana de una reali-dad consistente con el hecho de que los medios de comunicaciónmodernos —tales como el correo electrónico y el intercambio elec-trónico de datos— han difundido su uso con gran rapidez en opera-ciones comerciales tanto nacionales como internacionales.
Para la elaboración de tales reformas se consideró en parte a la LeyModelo en Materia de Comercio Electrónico de la Comisión de lasNaciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) 3,
2 Originalmente la reforma fue al Código Civil para el Distrito Federal, pero por reforma publi-cada con fecha 29 de mayo de 2000, la reforma se hizo extensiva al Código Civil Federal.
3 La Ley Modelo de Comercio Electrónico constituye una sugerencia a cada país para eliminardiferencias en la legislación interna y contribuye a garantizar la seguridad jurídica internacionalen el comercio electrónico.
EL NUEVO MARCO LEGAL PARA EL COMERCIO ELECTRÓNICO
275
habiéndose analizado el contexto, la legislación y la práctica comer-cial mexicana, a fin de lograr que algunas disposiciones de aquélla seadaptaran de manera precisa a la realidad nacional. De tal forma, seprecisó que el régimen jurídico mexicano sobre el comercio electró-nico debería ser compatible con las disposiciones aplicables del dere-cho internacional, logrando así el principal objetivo de esa iniciativa,que es el de brindar mayor seguridad y certeza en las operacioneselectrónicas nacionales e internacionales.
La Ley Modelo de las Naciones Unidas se basa en el reconoci-miento de que los requisitos legales que prescriben el empleo de ladocumentación tradicional con soporte de papel constituyen el princi-pal obstáculo para el desarrollo de medios modernos de comunicación.De modo que la Ley Modelo sigue el principio conocido como «crite-rio del equivalente funcional», basado en un análisis de los objetivosy funciones del requisito tradicional de la presentación de un escritoconsignado sobre papel con miras a determinar la manera de satisfacersus objetivos y funciones a través de medios electrónicos.
Es decir, ese documento de papel cumple funciones como lassiguientes: proporcionar un texto legible para todos; asegurar la inal-terabilidad de un mensaje a lo largo del tiempo; permitir su repro-ducción, a fin de que cada una de las partes disponga de un ejemplardel mismo; permitir la autenticación de los datos consignados suscri-biéndolos con una firma; y proporcionar una forma aceptable para lapresentación de un escrito ante las autoridades públicas y los tribuna-les. Cabe señalar que, respecto de todas esas funciones, la documen-tación consignada por medios electrónicos puede ofrecer un grado deseguridad equivalente al del papel y, en la mayoría de los casos,mucha mayor confiabilidad y rapidez, especialmente respecto de ladeterminación del origen y del contenido de los datos, siempre ycuando se observen ciertos requisitos técnicos y jurídicos.
En forma consistente con la legislación internacional, las reformaslegales adoptadas en México adoptaron el principio de «neutralidad delmedio», es decir, no hace referencia ni se compromete con ninguna
JUAN FRANCISCO TORRES LANDA Y JUAN CARLOS LUNA BARBERENA
276
tecnología en particular. Otro de los aspectos más notorios es que lasreformas comentadas no incluyen la definición o delimitación res-pecto a las características técnicas de aspectos como la firma electró-nica, que representa el consentimiento de las partes para la celebra-ción de un acto jurídico determinado. A pesar de que el tema de laregulación de las firmas electrónicas ha sido crítico, se prefirió nocontravenir el principio de neutralidad al no comprometerse la legis-lación con una tecnología determinada, lo que en su caso debería sernormado de manera específica y temporal mediante la emisión de unao varias Normas Oficiales Mexicanas en la materia.
El punto medular de estas reformas es facilitar el comercio elec-trónico, dando igualdad de trato a los contratos que tengan soporteinformático con relación a aquellos que se consignen en papel, evi-tando así que la ausencia de un régimen general del comercio elec-trónico resulte en la incertidumbre para el sano y seguro desarrollodel mismo. De esta manera, conforme a las nuevas normas, las ope-raciones comerciales efectuadas por medios electrónicos resultanigualmente válidas que las contratadas por medio del papel.
Este primer paso de ajustar el marco legal aplicable al comercioelectrónico requirió, para hacer una reforma eficiente aunque aúnbásica, de modificaciones al Código Federal de ProcedimientosCiviles en materia de valor probatorio de los mensajes de datos alCódigo Civil Federal, por lo que toca al perfeccionamiento de losconvenios o contratos por medio de mensajes de datos; al Código deComercio en materia de las obligaciones sobre almacenamiento de lacorrespondencia de los comerciantes; y a la Ley Federal deProtección al Consumidor, por lo que hace a la protección de los inte-reses y derechos del consumidor ante esta forma de comercialización.
En específico, las mencionadas reformas incluyen, entre otrosaspectos, los siguientes: (i) se reconoce y da validez a los contratosrealizados a través de medios electrónicos; (ii) se otorga a los docu-mentos realizados por medios electrónicos el carácter probatorio entribunales; (iii) se establecen normas específicas para garantizar los
EL NUEVO MARCO LEGAL PARA EL COMERCIO ELECTRÓNICO
277
derechos del consumidor en este tipo de actos jurídicos; y (iv) las dis-posiciones son congruentes con la ley modelo emitida por la ONU,incorporando estándares internacionales a nuestra legislación.
Esta primera etapa de reformas legales crea el marco jurídico bási-co general, pero aún falta definir el tratamiento que se dará a otrostemas fundamentales como la factura electrónica, la certificación de fir-mas electrónicas, la determinación del régimen impositivo, los temasde propiedad intelectual, la jurisdicción y la privacidad, entre otros.
III. ANÁLISIS DE LA REFORMA LEGALA efecto de profundizar más en el análisis de cada una de las nue-
vas disposiciones legales aplicables al comercio electrónico, nos abo-caremos al estudio de sus principales aspectos.
1. CÓDIGO CIVIL FEDERAL1. Generalidades. Se incorpora en el Código Civil Federal, el con-
cepto jurídico de «Mensaje de datos» que implica el consenti-miento otorgado por medios electrónicos. Igualmente se introdu-cen reformas para reconocer la validez de la oferta y la aceptacióno rechazo de la misma, realizadas a través de un Mensaje de datos.También se establece el reconocimiento de que el Mensaje dedatos electrónicos tiene la misma validez y cumple el requisito dela forma escrita que se exige para la formación de contratos ydemás documentos legales que deben ser firmados por las partes.
2. Consentimiento. En cuanto a la definición del consentimiento, seestablece que éste será expreso cuando la voluntad se manifiestaverbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o porcualquier otra tecnología, o por signos inequívocos, y que eltácito resultará de hechos o de actos que lo presupongan o queautoricen a presumirlo, excepto en los casos en que por ley o porconvenio la voluntad deba manifestarse expresamente 4.
4 Art. 1803 del Código Civil Federal.
JUAN FRANCISCO TORRES LANDA Y JUAN CARLOS LUNA BARBERENA
278
3. Aceptación. En cuanto a la aceptación, se establece que cuando laoferta se haga a una persona presente, sin fijación de plazo paraaceptarla, el autor de la oferta queda desligado si la aceptación nose hace inmediatamente. La misma regla se aplicará a la ofertahecha por teléfono o a través de cualquier otro medio electrónico,óptico o de cualquier otra tecnología que permita la expresión dela oferta y la aceptación de ésta en forma inmediata 5. Un aspectotrascendental de la reforma radica en que, tratándose de la pro-puesta y aceptación hechas a través de medios electrónicos, ópti-cos o de cualquier otra tecnología no se requerirá de estipulaciónprevia entre los contratantes para que éstos produzcan efectos 6.
4. Requerimientos. Los supuestos antes previstos se tendrán por cum-plidos mediante la utilización de medios electrónicos, ópticos o decualquier otra tecnología, siempre que la información generada ocomunicada en forma íntegra a través de dichos medios sea atribui-ble a las personas obligadas, y accesible para su ulterior consulta 7.
5. Documentos ante fedatario público. En los casos en que la leyestablezca como requisito que un acto jurídico deba otorgarse eninstrumento ante fedatario público, éste y las partes obligadaspodrán generar, enviar, recibir, archivar o comunicar la informa-ción que contenga los términos exactos en que las partes han deci-dido obligarse, mediante la utilización de medios electrónicos,ópticos o de cualquier otra tecnología, en cuyo caso el fedatariopúblico deberá hacer constar en el propio instrumento los elemen-tos a través de los cuales se atribuye dicha información a las par-tes y conservar bajo su resguardo una versión íntegra de la misma parasu ulterior consulta, otorgando dicho instrumento de conformidad conla legislación aplicable que lo rige 8.
5 Art. 1805 del Código Civil Federal.6 Art. 1811 del Código Civil Federal.7 Art. 1834 Bis del Código Civil Federal.8 Art. 1834 Bis del Código Civil Federal.
EL NUEVO MARCO LEGAL PARA EL COMERCIO ELECTRÓNICO
279
2. CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES1. Fuerza probatoria. Se introducen reformas, por virtud de las cua-
les se reconocen efectos jurídicos, validez y fuerza probatoria delos Mensajes de datos. Se atiende igualmente al reconocimiento delos requisitos de autenticidad, integridad y confiabilidad de lainformación, generada, comunicada o archivada a través deMensajes de datos 9.
2. Valoración de pruebas. Para valorar la fuerza probatoria de lainformación a que se refiere el párrafo anterior, se dispuso estimarla fiabilidad del método en que ésta haya sido generada, comuni-cada, recibida o archivada y, en su caso, considerar como elemen-to fundamental, si es posible atribuir a las personas obligadas elcontenido de la misma y si es accesible para su ulterior consulta.
3. CÓDIGO DE COMERCIO1. Generalidades. Con las reformas adoptadas se concede la posibi-
lidad de que los comerciantes puedan ofertar bienes o servicios através de medios electrónicos, pudiendo conservar mediante archi-vos electrónicos la información que por ley deben llevar.
2. Conservación. Se establece la obligación de los comerciantes deconservar por un plazo mínimo de diez años los originales deaquellas cartas, telegramas, mensajes de datos o cualesquiera otrosdocumentos en que se consignen contratos, convenios o compro-misos que den nacimiento a derechos y obligaciones 10. Para efec-tos de la conservación o presentación de originales, en el caso demensajes de datos, se requerirá que la información se haya mante-nido íntegra e inalterada a partir del momento en que se generó porvez primera en su forma definitiva y sea accesible para su ulteriorconsulta. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI)
9 Art. 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles.10 Art. 49 del Código de Comercio.
JUAN FRANCISCO TORRES LANDA Y JUAN CARLOS LUNA BARBERENA
280
emitirá la Norma Oficial Mexicana que establezca los requisitos quedeberán observarse para la conservación de mensajes de datos 11.
3. Perfeccionamiento de acuerdos. En cuanto al momento en que seformalicen acuerdos por este medio, queda establecido que losconvenios y contratos mercantiles que se celebren por correspon-dencia, telégrafo, o mediante el uso de medios electrónicos, ópti-cos o de cualquier otra tecnología, quedarán perfeccionados desdeque se reciba la aceptación de la propuesta o las condiciones conque ésta fuere modificada 12.
4. Mensaje de datos. En específico se define que en los actos decomercio podrán usarse medios electrónicos, ópticos o de cual-quier otra tecnología, estableciéndose que para efecto del Códigode Comercio, a la información generada, enviada, recibida, archi-vada o comunicada a través de dichos medios se le denominaráMensaje de datos 13. Para tales efectos, y salvo pacto en contrario,se establece la presunción que el Mensaje de datos proviene delemisor si éste ha sido enviado: (i) usando medios de identifica-ción, tales como claves o contraseñas de él; o (ii) por un sistemade información programado por el emisor o en su nombre para queopere automáticamente 14.
5. Recepción. A efecto de determinar el momento de recepción de lainformación a que se refiere el párrafo anterior se tomará en cuen-ta lo siguiente: (i) si el destinatario ha designado un sistema deinformación para la recepción, ésta tendrá lugar en el momento enque ingrese en dicho sistema; o (ii) de enviarse a un sistema deldestinatario que no sea el designado o de no haber un sistema deinformación designado, en el momento en que el destinatarioobtenga dicha información 15.
11 Ibidem.12 Art. 80 del Código de Comercio.13 Art. 89 del Código de Comercio.14 Art. 90 del Código de Comercio.15 Art. 91 del Código de Comercio.
EL NUEVO MARCO LEGAL PARA EL COMERCIO ELECTRÓNICO
281
Para efecto de lo antes establecido, se entiende por sistema deinformación cualquier medio tecnológico utilizado para operar men-sajes de datos. Tratándose de la comunicación de mensajes de datosque requieran de un acuse de recibo para surtir efectos, bien sea por dis-posición legal o por así requerirlo el emisor, se considerará que el men-saje de datos ha sido enviado, cuando se haya recibido el acuse respecti-vo. Salvo prueba en contrario, se presumirá que se ha recibido el mensajede datos cuando el emisor reciba el acuse correspondiente 16.
6. Formalismos. Cuando la ley exija la forma escrita para los contra-tos y la firma de los documentos relativos, esos supuestos se ten-drán por cumplidos tratándose de Mensajes de datos, siempre queéstos sean atribuibles a las personas obligadas y accesibles para suulterior consulta 17. En los casos en que la ley establezca comorequisito que un acto jurídico deba otorgarse en instrumento antefedatario público, éste y las partes obligadas podrán, a través deMensajes de datos, expresar los términos exactos en que las parteshan decidido obligarse, en cuyo caso el fedatario público deberáhacer constar en el propio instrumento los elementos a través delos cuales se atribuyen dichos mensajes a las partes y conservarbajo su resguardo una versión íntegra de los mismos para su ulte-rior consulta, otorgando dicho instrumento de conformidad con lalegislación aplicable que lo rige 18. Salvo pacto en contrario, elMensaje de datos se tendrá por expedido en el lugar donde el emi-sor tenga su domicilio y por recibido en el lugar donde el destina-tario tenga el suyo 19.
7. Medios probatorios. Con respecto a los medios probatorios, seestablece que serán admisibles como medios de prueba todosaquellos elementos que puedan producir convicción en el ánimodel juzgador acerca de los hechos controvertidos o dudosos y, enconsecuencia, serán tomadas como pruebas las declaraciones de
16 Art. 92 del Código de Comercio.17 Art. 93 del Código de Comercio.18 Ibidem.19 Art. 94 del Código de Comercio.
JUAN FRANCISCO TORRES LANDA Y JUAN CARLOS LUNA BARBERENA
282
las partes, terceros, peritos, documentos públicos o privados, ins-pección judicial, fotografías, facsímiles, cintas cinematográficas,de videos, de sonido, Mensajes de datos, reconstrucciones dehechos y en general cualquier otra similar u objeto que sirva paraaveriguar la verdad 20. Para valorar la fuerza probatoria de dichosMensajes de datos, se estimará primordialmente la fiabilidad delmétodo en que haya sido generada, archivada, comunicada o con-servada dicha información 21.
4. LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDORPor otra parte, si bien debe reconocerse la necesidad de contar con
un marco jurídico que reconozca el uso de medios electrónicos, tambiéndicho marco no debe olvidar la protección al consumidor en el uso deesos medios. Por ello, las reformas que se comentan, incluyen impor-tantes adecuaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, cuyoobjeto es promover y proteger los derechos del consumidor 22.
Estos nuevos lineamientos están orientados a evitar que se veanafectados y queden desprotegidos los derechos del consumidor antelas nuevas formas de comercialización digital, estableciéndose lassiguientes obligaciones que deberán cumplir los proveedores cuandose realicen operaciones a través de medios electrónicos, ópticos o decualquier otra tecnología: (1) deberá evitarse el manejo fraudulentode la información proporcionada y la correcta utilización de los datosaportados por los consumidores, además de la obligación que asumenlos proveedores para utilizar la información de manera confidencial ypara no difundirla, salvo aceptación expresa del consumidor; (2)deberá proporcionar al consumidor —antes de celebrar cualquieroperación— su domicilio, números telefónicos, y demás medios a losque pueda acudir el consumidor para presentarle sus reclamaciones,
20 Art. 1205 del Código de Comercio.21 Art. 1298-A del Código de Comercio.22 En particular se reformó el párrafo primero del artículo 128, y se adicionaron la fracción VIII al
artículo 1°, la fracción IX bis al artículo 24 y el Capítulo VIII bis, que contiene el artículo 76bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
EL NUEVO MARCO LEGAL PARA EL COMERCIO ELECTRÓNICO
283
hacer válidas las garantías o solicitarle aclaraciones; (3) el proveedordeberá cumplir estrictamente las disposiciones de comercializacióny publicidad, debiendo abstenerse de utilizar estrategias de venta opublicitarias que no proporcionen al consumidor información clara ysuficiente sobre los servicios ofrecidos; (4) en el mensaje de com-pra-venta, el consumidor tendrá derecho a conocer toda la informa-ción sobre los términos, condiciones, costos, cargos adicionales yformas de pago de los bienes que se oferten; y (5) en relación con eltema de la seguridad en las operaciones, el proveedor deberá utilizaralguno de los elementos técnicos disponibles para brindar seguridady confidencialidad a la información proporcionada por el consumi-dor e informará a éste, previamente a la celebración de la operación,las características generales de dichos elementos 23.
A1 respecto, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFE-CO) tendrá mayores atribuciones para atender controversias que segeneren por operaciones realizadas a través del comercio electrónico,y se establece la posibilidad de que se impongan sanciones de hastados mil quinientas veces el salario mínimo vigente en el DistritoFederal para determinadas infracciones 24.
Como consecuencia, el consumidor tendrá derecho a conocer toda lainformación sobre los términos, condiciones, costos, cargos adicionales, ensu caso, formas de pago de los bienes y servicios ofrecidos por el proveedorvía Internet. Para tal efecto, en el diseño, presentación de información y con-tenido de las páginas de Internet a través de las cuales se ofrezcan produc-tos y servicios se deberán incluir: (i) El texto del contrato de compraventacorrespondiente; (ii) la especificación de cómo se evidenciará la aceptacióno consentimiento del consumidor; (iii) los términos legales y los formatosbásicos para identificar al consumidor; (iv) la especificación sobre losmedios que se utilizan para proteger la información proporcionada; (v)los datos del proveedor; (vi) los datos completos y términos pormenori-zados de las ofertas; y (vii) la descripción completa de los productos.
23 Art. 76 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor.24 Art. 128 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
JUAN FRANCISCO TORRES LANDA Y JUAN CARLOS LUNA BARBERENA
284
Otro punto en que se habrá de avanzar, es la coordinación quedeberá existir entre la PROFECO y la SECOFI para promover la for-mulación, difusión y uso de códigos de ética por parte de los provee-dores que incorporen los principios previstos por la ley.
IV. CONCLUSIONESMéxico ha dado un paso muy significativo en lo que a comercio
electrónico y uso de la tecnología se refiere al haberse aprobado elpaquete de reformas que hemos comentado y que da certidumbre yseguridad jurídica a las operaciones que se verifiquen por mediosinformáticos. Destaca el hecho de que el congreso mexicano tuvo elcuidado de no tratar de improvisar, sino que mediante el uso de loslineamientos de la CNUDMI se lograron incorporar bases congruen-tes con los fenómenos internacionales, como son los de neutralidaddel medio e importancia de los efectos y no de los mecanismos.
Las reformas no abarcaron todos los posibles detalles que el comer-cio electrónico puede generar para evitar dar pasos en exceso a losaspectos primordiales para su regulación. Por lo tanto, es de esperarseque en los próximos meses veamos otros ajustes que irán reflejando losrequerimientos que en la práctica sean necesarios para que el comercioelectrónico se desarrolle bajo un marco de seguridad legal absoluta.
Ahora sólo resta que los particulares sigan adelante y le den impul-so y vigencia al comercio electrónico y las operaciones realizadas porestos nuevos medios que la tecnología cada vez hace más sencillas yágiles. En ese contexto es que justamente habrá nueva tareas regula-torias, fiscales, aduaneras e incluso procedimentales y de litigio, quetanto autoridades como particulares tendrán que enfrentar y resolvercon la mayor transparencia y seguridad posible.
EL NUEVO MARCO LEGAL PARA EL COMERCIO ELECTRÓNICO
¥
Índice General
¤
Índice ARS 24
286
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIODE ABOGADOS DE MÉXlCO: EXTRACTOS DE
SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
(Cuarta parte)Alejandro Mayagoitia
SUMARIO: I. Nota introductoria. II. Nómina.
I. NOTA INTRODUCTORIA
Esta cuarta parte de nuestro trabajo es la penúltima. Gracias a quedesde hace algunos meses se acabaron todos los extractos podremos,en la siguiente entrega, formular algunas conclusiones.
Entre los expedientes que ahora presentamos se hallan algunos depositivo interés histórico. Por ejemplo, el de José Antonio Robles yCastro (#561), quien quizá fue el primer abogado californiano y quecontiene información que atañe a la historia de Sinaloa; el de AgustínRodríguez Medrano y Vázquez (#569), cuyo abuelo materno fue el pin-tor Francisco Javier Vázquez Loya —sobre el cual poquísimo se sabe—y en donde comparecieron como testigos varios artistas; el de JoséMariano Ruiz de Castañeda y Martínez de Vargas (#584), quien contóentre sus testigos al escritor Francisco Sedano, autor de las conocidasNoticias de México; el del benemérito eclesiástico José Miguel Sánchezy Oropeza (#609), fundador del Colegio Preparatorio de Orizaba, endonde se corrigen algunos errores comunes acerca de su vida; el deRafael deVargas Machuca y Muciño (#688), en donde uno de los testi-gos fue el célebre impresor y científico Felipe de Zúñiga y Ontiveros; elde Manuel Villaseñor Cervantes y Osorio (#721), quien es el hermanodel poeta José Ma. Villaseñor Cervantes 1; los de Rosains (#578) y Soto
1 Para la la identificación de los hermanos Villaseñor Cervantes, además del extracto que aquí sepublica, véase la partida bautismal de Francisco Manuel Ignacio Mariano José JoaquínVillaseñor Cervantes y Lebrija, hijo del poeta, que es la fechada el 12/VIII/1806 a f. 64 fte., dellibro de bautismos correspondiente a II/1792-IX/1818 del Sagrario de Xalapa, Ver.
¥
Índice General
¤
Índice ARS 24
287
de Saldaña (#640), insurgentes, como el de Verdad y Ramos (#700),los cuales, aunque pobres, algo aportan sobre sus vidas; los de loshermanos Villa Urrutia (#708, #709 y #710), tan notables en la histo-ria de México y Guatemala, son muy interesantes aunque poco nuevodicen sobre ellos; el de Juan Bautista Raz Guzmán (#540), miembrode los «guadalupes»; para los historiadores de Michoacán, NuevoLeón y Tabasco están los de José Ma. Sánchez y Arriola, de JoséAlejandro Treviño y de Lorenzo de Santa María (#604, #665 y #614,respectivamente); son de especial relevancia genealógica los tocantesa la familia Río de la Loza (#548, #600 y #699) y el de AntonioRodríguez y Ximénez Solano, padre de la famosa y muy calumniada«Güera Rodríguez» (#573).
Desde el punto de vista de la tramitación de los expedientes y delos diversos requisitos que debían cumplir los aspirantes a la matrí-cula para alcanzarla, resultan muy interesantes y hasta divertidos losexpedientes de Ignacio de Vargas y Martínez Calvillo (#690), quetrata sobre la identificación entre hermanos hijos naturales; los deJosé Francisco Valladares y Salgado Correa y de José Ma. Sánchez yArriola, donde claramente se entrecruzan las desgracias que traía unnacimiento poco lustroso con las pequeñeces propias de los hombresde todos los tiempos. Los cambios de actitud que caracterizan a losúltimos años de la dominación española quedan claros en la informa-ción de Felipe Sierra y Baeza (#630), en donde el tener una abuelaexpuesta no fue óbice para entrar por la puerta ancha del Colegio.
II. Nómina
Abreviaturas más frecuentes:
Ab./s.: abogado/s.ACSI: Archivo del Colegio de San Ildefonso de México
(ramo secretaría), Centro de Estudios sobre la Universidad, Universidad Nacional Autónoma de México, ciudad de México.
ALEJANDRO MAYAGOITIA
288
AGN: Archivo General de la Nación, ciudad de México.AGNOT: Archivo General de Notarías, ciudad de México.Ags.: Aguascalientes.AHAM: Archivo Histórico del Arzobispado de México,
ciudad de México.AHDF: Archivo Histórico del Distrito Federal, ciudad de
México AHINCAM: Archivo Histórico del Ilustre y Nacional Colegio de
Abogados de México, ciudad de México.AHUIA: Archivo Histórico de la Universidad Iberoamericana,
ciudad de México.APSAGMET: Archivo de la parroquia del Sagrario
Metropolitano, ciudad de México.APSCS: Archivo de la parroquia de la Sta. Cruz y Soledad de
Nuestra Señora, ciudad de México.APSCVM: Archivo de la parroquia de Sta. Catarina
Virgen y Mártir, ciudad de México.APSMA: Archivo de la parroquia de S. Miguel Arcángel,
ciudad de México.APSP: Archivo de la parroquia de S. Pablo, ciudad de México.APSS: Archivo de la parroquia de S. Sebastián, ciudad de
México.APSTP: Archivo de la parroquia de Sto. Tomás de la Palma,
ciudad de México.APSVC: Archivo de la parroquia de la Sta. Vera Cruz, ciudad de
México.ATPJ: Academia Teórico Práctica de Jurisprudencia del Ilustre
y Real Colegio de Abogados de México.Arzob.: arzobispado.Aud./s.: audiencia/s.B.: bautismo.Br.: bachiller.CIII: caballero de la Rl. y Distinguida Orden de Carlos III.Ca.: circa.Cab.: caballero.Cap.: capitán.
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
289
Cd.: ciudad.Cía.: Compañía.Col.: colegio.D.F.: Distrito Federal.Dgo.: Durango.Exp./s.: expediente/s.F: frente o recto.Fr.: fray.Gral.: general.Gto.: Guanajuato.Guad.: Guadalajara de Indias.Hda.: hacienda.Hmna/s.: hermana/s.Hmno/s.: hermano/s.Inf./s: información/es.Juris.: jurisdicción.LIBEX I: Archivo del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de
México, ciudad de México, Primer libro de exámenes del Colegio de Abogados (1786-1799) (en catalogación).
LIBEX II: Archivo Histórico del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, ciudad de México, Segundo librode exámenes del Colegio de Abogados (1800-1803) (encatalogación).
LIBEX III: Archivo Histórico del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, ciudad de México, Tercer libro de exámenes del Colegio de Abogados (1813-1834) (encatalogación).
LIBJUN I: Archivo Histórico del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, ciudad de México, Primer libro de juntas del Colegio de Abogados (1761-1781) (en catalogación).
LIBJUN II: Archivo Histórico del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, ciudad de México, Segundo librode juntas del Colegio de Abogados (1781-1801) (en catalogación).
ALEJANDRO MAYAGOITIA
290
LIBJUN V: Archivo Histórico del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, ciudad de México, Quinto libro de juntas del Colegio de Abogados (1809-1818) (en catalogación).
LIBJUN VI: Archivo Histórico del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, ciudad de México, Sexto libro dejuntas del Colegio de Abogados (1818-1838) (en catalogación).
LIBJUN VII: Archivo Histórico del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, ciudad de México, Séptimo librode juntas del Colegio de Abogados (1838-1844) (en catalogación).
LIBJUNSEC I: Archivo Histórico del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, ciudad de México, Primer libro de juntas secretas del Colegio de Abogados (1792-1809) (en catalogación).
LIBJUNSEC II: Archivo Histórico del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, ciudad de México, Segundo librode juntas secretas del Colegio de Abogados (1809-1836) (en catalogación).
LIBMAT: Archivo Histórico del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, ciudad de México, Segundo librode las matrículas de los individuos del Colegio de Abogados (1792-1829) (en catalogación).
LIBMATATPJ: Archivo Histórico del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, ciudad de México, Primer libro de matrículas de la Academia Teórico Práctica de Jurisprudencia (1809-1831) (en catalogación).
Lic.: licenciado.M.: murió.Ma.: María.Mat.: matrimonio.Méx.: México.Mich.: Michoacán.Mtro.: maestro.N.: nació.
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
291
Nat./s: natural/es.Oax.: Oaxaca.Ob.: obispado.O.F.M.: franciscano/Orden de Frailes Menores.O.P.: Orden de Predicadores.O.S.A.: Orden de San Agustín.Part./s.: partida/s.Pue.: Puebla.Qro.: Querétaro.RAZÓN: Archivo Histórico del Ilustre y Nacional Colegio de
Abogados de México, ciudad de México, Toma de razón de las cantidades de entrada y salida que hay a cargo del tesorero de la Academia Pública de Derecho Teórico-Práctico, establecida por el Ilustre y Real Colegio de Abogados de México en el real y Más Antiguo de San Ildefonso, tomo 1, comprende desde el año de 1809 hasta el de 18... [32] (en catalogación).
Rgmto.: regimiento.Rl./s.: real/es.S.: san.S. J.: Sociedad de Jesús/jesuita.S.L.P.: San Luis Potosí.Sag.: parroquia del Sagrario.Sag. Met.: Parroquia del Sagrario Metropolitano, ciudad de
México.Sep.: sepultado/a.Sr./a.: señor/a.Sto./a: santo/a.Tlax.: Tlaxcala.Tnte.: teniente.V: vuelta o verso.Vec.: vecino/a.Vecs.: vecinos/as.Ver.: Veracruz.Yuc.: Yucatán.Zac.: Zacatecas.
ALEJANDRO MAYAGOITIA
292
536
RAMÍREZ DE ARELLANO, NICOLÁS MA.: ab. de la Aud. deMéx. PADRES: no los da. ABUELOS PATERNOS: no los da.ABUELOS MATERNOS: no los da. BISABUELOS PATERNOSPATERNOS: no los da. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS:no los da. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: no los da.BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: no los da. APROBADA:falta ya que era ab. antiguo y estuvo en la segunda reunión de las cele-bradas para la fundación del Col. (18/VI/1758). NOTAS: lo único quehay en el exp. es una certificación dada por José de Arratia escribanopúblico de Valladolid de Mich. el 2/VI/1770 sobre que Ma. LoretoVilchis, vec. de Valladolid y antes de la Cd. de Méx., viuda del Lic.Ramírez de Arellano, vivía con sus hijos en dicha cd.
537
RAMOS NATERA Y MATA, JOSÉ ANTONIO MARCELINO(también sólo ANTONIO): b. parroquia de Sta. Catarina, Cd. deMéx., 6/VI/1737; estudió en el Seminario de Méx. y luego en S.Ildefonso de Méx., ab. de la Aud. de Méx., vec. de Dgo. PADRES:José Antonio Ramos Natera, b. Sag. Met. 24/I/1706; corredor delnúmero del comercio de Méx. Ma. Agustina de Mata y Borrego, n.Cd. de Méx. pero no se halló su part.; hmnos.: Bernardo Joaquín deMata, arcediano de Dgo. Mat. en la parroquia de Sta. Catarina, Cd. deMéx., 14/V/1731; amonestados en IV/1731. Vecs. de la Cd. de Méx.en la feligresía de Sta. Catarina. ABUELOS PATERNOS: ManuelRamos Natera, n. Sanlúcar de Barrameda, pero no se entregó su part.ya que no se sabía cuándo n.; fue vec. del Rl. del Monte y casó pri-mero con Juana García. Catarina de Mesa, n. Cd. de Méx. pero se cer-tificó la falta de su part. de b. en el Sag. Met. (1657-1673) y en Sta.Catarina (1664-1699). Amonestaciones matrimoniales en el Sag. Met.20/VI/1688; mat. ahí el 21/VI/1688. ABUELOS MATERNOS: JuanManuel de Mata, b. Sag. Met. 27/XII/1666; casó primero conMelchora Gómez de los Ríos. Felipa Borrego, b. Sag. Met.
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
293
16/II/1666. Mat. en el Sag. Met. el 20/II/1694; recibo dotal el14/II/1694 ante el escribano de la Cd. de Méx. Ignacio de Oviedo (sedieron 1342 pesos). Vecs. de la Cd. de Méx. BISABUELOS PATER-NOS PATERNOS: no los da. BISABUELOS PATERNOS MATER-NOS: Raimundo de Mesa y Josefa Bonilla. BISABUELOS MATER-NOS PATERNOS: Juan de Mata y Francisca de Villarreal. BISA-BUELOS MATERNOS MATERNOS: Juan Martín Borrego, m. antesde II/1694. Leonor García (también Cerezo y García Cerezo); hmno.:Cap. Francisco García. APROBADA: 29/IV/1779 sin más trámites.NOTAS: se usaron las amonestaciones para filiar a los cónyuges queno lo estaban en sus parts. de mat. Parientes de la madre: los Pandos,ministros del Sto. Oficio; parientes del padre: los Romos.
538
RAMOS Y VILLALOBOS, JOSÉ MA. DE: n. hda. de Ciénega deMata, juris. de Ags., Nueva Galicia (no se encuentra su part. de b. quesí se presentó); vec. de la Cd. de Pue. donde seguía en 1821; hmnos.:seis doncellas (en XI/1806). PADRES: Juan Ramos de Oviedo, n.villa de Grazalema, b. parroquia del Espíritu Sto., Ronda, AndalucíaBaja, 30/IX/1735; fue vec. de Juchipila, alcalde ordinario y síndicopersonero de Ags., m. antes de IX/1806. Ma. de Villalobos y Martínezde Sotomayor, n. hda. de Cieneguillas, juris. de Ags., b. en la capillade la hda. 19/XII/1751 (part. en Ags.); en 1806 era vec. de S.L.P. Mat.después de IV/1765. Vecs. de Ags. ABUELOS PATERNOS: JuanRamos de León y Ángela de Oviedo Gil, nats. y vecs. de Ronda.ABUELOS MATERNOS: Pedro Pablo de Villalobos, b. Ags.19/XII/1717. Ma. Antonia Martínez de Sotomayor, n. Ags. pero secertificó no hallarse ahí su part. de b., ni en Jalpa ni en Tabasco; sep.el 18/IV/1790 en Ags. (part. ahí), m. sin testar. Vecs. de Ags. BISA-BUELOS PATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUELOSPATERNOS MATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOSPATERNOS: Isidro de Villalobos y Gertrudis de Rubalcaba. BISA-BUELOS MATERNOS MATERNOS: José Martínez de Sotomayor yGabriela Romo. APROBADA: 18/XI/1806 con la calidad de presen-tar las parts. que le faltaban en 2 años. NOTAS: está una inf. del padre
ALEJANDRO MAYAGOITIA
294
con testigos de conocimiento de los abuelos (Juchipila, 1765). Nopodía traer las parts. de sus abuelos paternos por la guerra conInglaterra.
539
RASCÓN SANDOVAL Y ROBLES SÁMANO, FRANCISCOMA.: b. Sag. de Pue. 6/I/1754; mientras estudió de Cánones e hizo lapasantía vistió la beca del Seminario de S. Pedro y S. Juan de Pue.,ab. de la Aud. de Méx. Mat. con Ma. Francisca Fernández de Ulloa(m. en la Cd. de Méx. el 7/VIII/1837); con sucesión: PriscilianaRascón (soltera y vec. de la Cd. de Méx. en I/1838). PADRES:Francisco Antonio Rascón y Sandoval (sic), b. parroquia de S.Marcos de Pue. 3/X/1701 (como Francisco Tomás); correo mayorde Pue. Ma. Andrea de Robles (sic), b. Sag. de Pue. 21/X/1612 (sic);m. antes de VI/1780). Vecs. de Pue. ABUELOS PATERNOS: PedroMiguel Rascón (sic), n. Pue. pero no se halló su part. Juana Álvarezde León (sic, también Fernández), b. parroquia de S. José de Pue.16/II/1678. Vecs. de Pue. ABUELOS MATERNOS: Diego deRobles y Sámano (sic), b. Sag. de Pue. 2/VIII/1669; escribano rl. ypúblico de Pue. Juana Rosa Fernández de Olián (sic), b. Sag. dePue. 9/IX/1680. Vecs. de Pue. BISABUELOS PATERNOS PATER-NOS: no los da. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS:Francisco Álvarez (sic) y Ma. Xaramillo. BISABUELOS MATER-NOS PATERNOS: secretario Antonio de Robles y Sámano yMicaela de Mora y Cuéllar. BISABUELOS MATERNOS MATER-NOS: Lorenzo Fernández (sic) y Micaela Rascón (sic, tambiénCastillo y Sandoval). APROBADA: 16/I/1781 con la calidad desuplir la falta de la part. del abuelo paterno; cumplió. NOTAS: untestigo era ciego y pbro. Están: 1. una inf. (Pue., 17/I/1781) acercadel mat. y la limpieza del abuelo paterno presentada para subsanarla ausencia de su part. de b.; 2. las diligencias de montepío hechaspor la hija de nuestro ab. en ocasión de la muerte de su madre (seconcedió el 18/I/1838).
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
295
540
RAZ GUZMÁN Y RODRÍGUEZ, JUAN BAUTISTA: n. hda. deTetelco, juris. de Chalco (falta su part.); de niño vivió en Guad., estu-dió en S. Juan de Letrán de Méx., br. en Cánones, se le dispensaron 2meses de pasantía, fue examinado en el Col. de Abs. el 9/VIII/1803, ab.de la Aud. de Méx. (18/VIII/1803), más adelante fue ministro de laSuprema Corte, m. antes del 28/X/1839. PADRES: Juan José Raz yGuzmán Fernández de Zúñiga y Sedeño, b. parroquia de S. Miguel, Cd.de Méx., 31/X/1728; tenía una tienda en la esquina de S. Jerónimo, Cd.de Méx., fue mayordomo de una panadería de un pariente de su espo-sa que estaba en el Puente de Manzanares, Cd. de Méx., al parecer eradueño de la hda. de Tetelco; hmnos.: Antonio, una monja de S.Jerónimo y Francisco Raz y Guzmán (esposo de Gertrudis Vidal ypadre de Francisco —empleado en el Tribunal de Cuentas— de Fr.Mariano —de la O.F.M. y cura de Huaquechula, ob. de Pue.— de Anay de Ma. Dolores Raz y Guzmán). Ana Ma. Fermina Rodríguez de laVega y Cervantes, b. Sag. Met. 13/VII/1738; fue la primera esposa deldicho D. Juan José, m. del parto del pretendiente. Vecs. del barrio de S.Jerónimo, Cd. de Méx. ABUELOS PATERNOS: Juan Raz y Guzmán,b. parroquia de Sta. Lucía, Sevilla, 17/XII/1720; tenía una tienda en laesquina de S. Jerónimo, Cd. de Méx. Antonia Fernández de Zúñiga ySedeño, b. S. Agustín de las Cuevas, juris. de Coyoacán, 27/V/1699;hmno.: Pedro Fernández, padre de Isabel Fernández quien a su vez fuemadre de los Lics. Agustín Pomposo y Fernando Fernández de SanSalvador (abs. del Col.). Vecs. del barrio de S. Jerónimo, Cd. de Méx.ABUELOS MATERNOS: Francisco Javier Rodríguez de la Vega, b.Tlax. 8/XII/1683; dueño de la tocinería llamada de Necatitlán. Ana Ma.de Cervantes, n. ca. 1712-1720 en la villa de Sta. Fe, Nuevo Méx. y secertificó no hallarse ahí su part. de b.; hmno.: Francisco de Cervantes,grabador de la Casa de Moneda de Méx. Mat. en la parroquia de S.Miguel, Cd. de Méx., 31/X/1717. Vecs. de la Cd. de Méx. BISABUE-LOS PATERNOS PATERNOS: Juan de Raz y Guzmán (la part. diceRaibas) y Luisa Teodora de Roxas y Guzmán. BISABUELOS PATER-NOS MATERNOS: Antonio Fernández y Francisca de Zúñiga ySedeño. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: Tomás
ALEJANDRO MAYAGOITIA
296
Rodríguez y Felipa de la Vega. BISABUELOS MATERNOSMATERNOS: no los da. APROBADA: 17/I/1806 sin más trámites.NOTAS: se le ordenó comprobar una firma del cura de Sta. Fe,Nuevo Méx., y lo hizo mediante testigos en la Cd. de Méx. Parientesde la abuela paterna: los hmnos. Br. José y Dr. Tomás de Arrieta (ésteera cura de Tacuba) y una monja de la Enseñanza de Méx. Otrosparientes: el conde de Miravalle, un tío paterno que tenía la alhóndi-ga del Rastro y los abs. Fernández de San Salvador.
541
REY Y ÁLVAREZ, FÉLIX DEL: b. parroquia del Espíritu Sto., LaHabana, 11/IX/1736 y confirmado en la de S. Cristóbal de dicha cd.;clérigo de órdenes menores del ob. de Cuba, ab. de la Aud. de Méx.(3/III/1762). PADRES: Félix del Rey, n. cd. de La Laguna, Tenerife,Canarias; dueño de una hda. fuera de La Habana y minero en el Rl.de Sultepec, Nueva España, donde m.; hmna.: una religiosa de Sta.Clara de La Habana. Ma. Álvarez, n. La Habana. Mat. en la parroquiadel Espíritu Sto., La Habana, el 4/VII/1723. ABUELOS PATERNOS:Carlos del Rey, n. Flandes Española. Beatriz Estévez Boza (tambiénsólo Boza), n. La Laguna; hmno.: un P. Boza, mercedario en LaHabana. ABUELOS MATERNOS: Domingo Álvarez de laConcepción, n. lugar de Buenavista, Canarias. Ma. de Pastrana, n. LaHabana. BISABUELOS PATERNOS PATERNOS: no los da. BISA-BUELOS PATERNOS MATERNOS: no los da. BISABUELOSMATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOSMATERNOS: no los da. APROBADA: 14/XII/1762 con la calidad deque en el término ultramarino, contado desde la desocupación de LaHabana, exhibiera las parts. y 4 declaraciones testificales al tenor delinterrogatorio del Col. NOTAS: el pretendiente sólo tenía consigo supart. de b. y, debido a la toma de La Habana por los ingleses, no podíaobtener las demás. Pidió que se le matriculara así y ofreció que den-tro del término ultramarino traería lo necesario. Para suplir la falta detestigos de conocimiento presentó, y está en el exp., una inf. (LaHabana, 1750) para recibir las órdenes menores.
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
297
542
REYES, JOSÉ ANTONIO GUADALUPE DE LOS: n. cd. deS.L.P.; ab. de la Aud. de Méx. APROBADA: falta y no está en loslibros examinados ni en las listas impresas de 1824 y 1837. NOTAS:sólo está la petición, acordada favorablemente el 27/V/1815, de darcomisión para las infs. en S.L.P.
543
REYES BENAVIDES OSORIO Y BLANCO ZAFONTES, JOSÉMARIANO: b. Sag. Met. 23/V/1777; ab. de la Aud. de Méx., su tutorfue el Lic. Antonio Torres y Torija (del Col., véase), luego fue consi-liario del Col. y agente fiscal de la Rl. Hda. (1807). Segundo mat. conMa. Ignacia Romero y Paulín. PADRES: Lic. José Mariano de ReyesBenavides (sic), n. Pue.; ab. de la Aud. de Méx. y del Col. (véase laficha que sigue), agente fiscal de la Rl. Hda., m. antes de IV/1800,poder para testar otorgado el 22/II/1784 ante el escribano de la Cd. deMéx., Ignacio José Montes de Oca en donde dijo que tenía tantos bie-nes como cuando casó. Joaquina Josefa Blanco Zafontes Marroquín,b. Sag. de Pue. 17/I/1750; hmnos.: un colegial de S. Juan de Pue. yDomingo Blanco Zafontes. ABUELOS PATERNOS: ManuelTiburcio Reyes y César y Vargas (sic), nat. del ob. de Pue., y Ma. AnaJosefa Méndez de Benavides y Osorio (sic), n. villa de Béjar, Castilla.ABUELOS MATERNOS: Juan Blanco Zafontes Marroquín (tambiénsólo Zafontes Marroquín), b. Fuente del Maestre, Extremadura,13/IV/1712; comerciante y vec. de Pue. desde ca. 1741. Ana Ma. deValverde, b. Sag. de Pue. 29/I/1707; esposa en primeras nupcias dePedro Calvo. Mat. en el Sag. de Pue. el 2/II/1743. Vecs. de Pue.BISABUELOS PATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUELOSPATERNOS MATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOSPATERNOS: Felipe de Santiago (sic, también de Santiago ZafontesMarroquín), y Ana Blanco Marroquín; ambos. vecs. de la Fuente delMaestre y el primero m. antes de IV/1712. BISABUELOS MATER-NOS MATERNOS: Domingo de Valverde y Dorotea Ruiz de
ALEJANDRO MAYAGOITIA
298
Cifuentes. APROBADA: 23/VI/1800 con la calidad de comprobar lasparts. del abuelo materno y de la madre; cumplió. NOTAS: el preten-diente se identificó con su padre. Pidió licencia para casar con Ma.Ignacia Romero y Paulín y, como ya la tenía del gobierno, se le rele-vó de las pruebas del casó (29/IV/1809). Falta una inf. acerca de lalimpieza de la madre.
544
REYES BENAVIDES Y OSORIO, JOSÉ MARIANO: n. Pue.; ab.de la Aud. de Méx. y vec. de la Cd. de Méx. PADRES: ManuelTiburcio Reyes Curiel César y Vargas (sic), n. Tepeaca, ob. de Pue.Ma. Josefa Méndez de Tapia Benavides y Osorio (sic), n. villa deBéjar, Castilla; m. poco antes de V/1772. ABUELOS PATERNOS:Lázaro de los Reyes Curiel, n. Tepeaca pero se certificó no hallarseahí su part. de b. Ma. Josefa de César y Vargas, n. Pue. Vecs. deTepeaca. ABUELOS MATERNOS: Cap. José Méndez de Tapia, yLeonarda Benavides y Osorio, nats. y vecs. de Madrid. BISABUE-LOS PATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUELOS PATER-NOS MATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOS PATER-NOS: no los da. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: no losda. APROBADA: 17/XI/1772 con la calidad de traer dentro del tér-mino ultramarino la part. de la abuela materna. NOTAS: se entrega-ron 5 parts. de b. y una de entierro —ésta para suplir la falta de la deb. del abuelo paterno— que no están en el exp., el cual sólo contienelas deposiciones.
REYES CURIEL Y MÉNDEZ DE TAPIA, JOSÉ MARIANO DELOS: véase REYES BENAVIDES Y OSORIO, JOSÉ MARIANO.
545
REYES Y ACOSTA, MARIANO ZEFERINO DE LOS: vec. de laCd. de Méx., se examinó en el Col. de Abs. el 5/VIII/1803, ab. de laAud. de Méx. (VIII/1803); hmno.: un fraile de la O.F.M. PADRES:
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
299
Félix de los Reyes y Ma. Rita de Acosta. ABUELOS PATERNOS:Leonardo de los Reyes y Rosa Mariana de Guevara. ABUELOSMATERNOS: Ventura de Acosta y Mariana de la Torre Armenta.BISABUELOS PATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUELOSPATERNOS MATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOSPATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS:no los da. APROBADA: falta y no está en los libros examinados ni enlas listas impresas de 1806, 1812, 1824 y 1837. NOTAS: no se presen-taron las parts. de la línea materna —que eran de Xalapa y Naolinco—porque no se hallaron; en cambió sí se exhibieron las de mat. Sólo estáel despacho (20/XII/1804) para levantar las infs. en Xalapa.
546
REYES Y MENDOZA, JUAN ANTONIO DE LOS: b. Ags.14/XII/1780; colegial de S. Ildefonso de Méx., br. en Cánones de laUniversidad de Méx. (26/IV/1802), fue pasante del Lic. Rafael PérezMaldonado (ab. del Col.), del agente fiscal de la Rl. Hda. (V/1802-XI/1803) y del Dr. José Ignacio Vélez de la Campa (ab. del Col.) tnte.letrado y asesor ordinario de la intendencia de S.L.P. (XII/1803-II/1805), fue dispensado por la Aud. de Guad. en el resto del tiempode pasantía, ab. de la Aud. de Guad. (27/III/1806), asesor de miliciasdel cuerpo de Caballería de la Frontera de Nuevo Santander, vec. deRío Verde donde fue comisionado para la formación de la nueva tasay visita personal de tributarios de Sta. Ma. del Río (1806). PADRES:Manuel Tomás de los Reyes, b. Sag. Met. 21/IX/1751; estudió en S.Pedro y S. Pablo de Méx., fue amanuense del Lic. Juan de Dios Álva-rez Ayala (ab. del Col.), luego labrador y minero de «tierra adentro»,perito facultativo de minas y oficial de la contaduría del Tribunal deMinería de Méx. (1806). Ana Josefa Mendoza y Guzmán, b. Sayula17/IV/1752. ABUELOS PATERNOS: Lic. Antonio de los ReyesRivera, b. Sag. Met. 9/I/1719; ab. Catalina Rodríguez, n. Cd. de Méx.pero se certificó no hallarse su part. en el Sag. Met. (1710-1721); m.el 26/IX/1755 y sep. en la Merced de Méx. (part. en el Sag. Met.).Vecs. de la Cd. de Méx. Mat. en la Cd. de Méx. pero se certificó no
ALEJANDRO MAYAGOITIA
300
hallarse la part. en el Sag. Met. (1742-1748). ABUELOS MATER-NOS: Vicente de Mendoza y Guzmán, b. Ags. 31/VII/1712; subdele-gado de Sayula. Manuela Fernández Ramos (también sólo Ramos), b.Sayula 2/V/1724. BISABUELOS PATERNOS PATERNOS: Antoniode los Reyes y Rafaela Ma. (sic), vecs. de la Cd. de Méx. BISABUE-LOS PATERNOS MATERNOS: no los da. BISABUELOS MATER-NOS PATERNOS: Onofre de Mendoza e Isabel de Guzmán. BISA-BUELOS MATERNOS MATERNOS: Juan Fernández Ramos yÁngela de Silva. APROBADA: 17/I/1810 sin más trámites. NOTAS:están todos los papeles sobre la obtención del título de ab. del preten-diente (título de br. e inf. de limpieza). El promotor notó que la part.con la que se pretendía suplir la de b. de la abuela paterna no estababien sacada por lo que se ordenó a Reyes traer una nueva, cosa quehizo. Un tío del padre fue cap. de la Armada y la madre era parientede José Balcárcer, diputado y conjuez del Tribunal de Minería.
547
REYES Y SEIN, JOSÉ ANTONIO: b. Zac. 4/VIII/1782; practicócon el Dr. José Antonio Tirado y Priego y con el Lic. Carlos Barrón(ambos del Col.), se examinó en el Col. de Abs. el 5/V/1809, ab. dela Aud. de Méx. y vec. de la Cd. de Méx. PADRES: Mariano RafaelReyes, b. Zac. 11/VI/1753 (como José Marcelino de la Luz); trasenviudar fue religioso laico del Col. de Propaganda Fide deGuadalupe de Zac. Ma. Dolores de Sein y Fabra (también sólo Fabrao Fabro), b. Fresnillo 8/X/1760 como hija de padres no conocidos.Mat. en Zac. ABUELOS PATERNOS: Vicente Reyes, b. Zac.15/III/1723. Ma. Manuela Isabel Beltrán de la Cueva (sic, o sóloBeltrán), b. Zac. 2/VII/1734; tercera descubierta de la O.F.M., luegovec. de Fresnillo. Vecs. de Zac. ABUELOS MATERNOS: Agustín deSein, b. parroquia de S. Esteban de Oyarzun, Guipúzcoa, 22/V/1737.Ma. Gertudis de Fabra, b. Sombrerete 27/I/1730 como hija de padresno conocidos; m. soltera en Fresnillo 19/IV/1771. Vecs. de Fresnillo.BISABUELOS PATERNOS PATERNOS: Pedro Reyes y Marcela delos Santos. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: Miguel
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
301
Beltrán y Cueva (sic) y Urbana Josefa Flores. BISABUELOSMATERNOS PATERNOS: Tomás de Sein y Catalina de Aldaco.BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: José de Fabra y Ma.Guadalupe Portillo. APROBADA: 27/X/1809 sin más trámites.NOTAS: está una inf. acerca del nacimiento de la madre (Fresnillo,1806) según la cual fue concebida bajo palabra de mat. pero luego elpadre se ausentó y no regresó ya que m. La part. de b. de la madre nose había identificado con certeza, por ende se certificó que se habíabuscado y se presentó la part. de entierro, según la cual era hija nat.Pariente: el Br. José Miguel Ortiz, tío paterno del pretendiente.
548
RÍO DE LA LOZA Y GARCÍA DE LA CADENA, LUIS ANTO-NIO DEL: ab. de las auds. de Méx. y Guad., alférez rl. y regidor per-petuo de la villa de Jerez, dueño de hda., vec. de Qro.; hmnos.: Pbro.Dr. Vicente, Pbro. Dr. Agustín y Francisca del Río de la Loza, monjaen Guad. PADRES: Gregorio del Río de la Loza, n. villa de Jerez, ahíregidor perpetuo decano. Cecilia García de la Cadena, n. villa deJerez; hacendada; hmna.: Clemencia García de la Cadena, madre delBr. Félix Rodríguez Sáenz. Mat. II/1725. Ambos vecs. de Jerez y ms.antes de VIII/1767. ABUELOS PATERNOS: Mateo del Río de laLoza, nat. de la juris. de Jerez; regidor perpetuo y alférez rl. de Jerez,dueño de la hda. del Mezquite, m. ca. 1695. Ana Ortiz de San Pedro,nat. de la juris. de Jerez; testó el 4/V/1721 ante el escribano JoséCarrillo Dávila de Jerez, m. ca. 1726-1727 a los 114 años de edad(sic). ABUELOS MATERNOS: Juan García de la Cadena y Ma. de laCueva Carvajal (también Cueva Caravajal), nats. de la juris. de Jerez.La segunda hmna. de Salvadora de la Cueva Carvajal, quien a su vezfue madre de los Pbros. José Manuel y Pedro Lucio Figueroa. BISA-BUELOS PATERNOS PATERNOS: Felipe del Río de la Loza, hijode Mateo del Río de la Loza, regidor de Jerez quien recibió mercedde tierras en 1574 y a su vez hmno. de Rodrigo del Río de la Loza,cab. de Santiago y dueño de la hda. de Sta. Catarina, cuyo retratodifunto y con blasón se hallaba en la capilla de dicha propiedad.
ALEJANDRO MAYAGOITIA
302
BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: Pedro Ortiz de SanPedro, alcalde ordinario de Jerez (ca. 1623), e Inés de Saucedo. Elprimero hijo de otro Pedro Ortiz de San Pedro, alcalde ordinario deJerez (ca. 1600). BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: no losdan, sólo se dice que él era hmno. de Lázaro García de la Cadena,alcalde ordinario de Jerez a fines de los treintas del siglo XVIII.BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: Diego de la CuevaCarvajal y Cecilia de Ávila. Ésta era hija del Cap. Juan de Ávila y deAgustina Gallegos, nieta materna de Diego Gallegos, alférez rl. queproclamó al Rey D. Felipe IV en Jerez, y de Francisca Cid Caldera,quien descendía del Cap. Miguel Caldera, pacificador de Charcas y S.Luis, alclade mayor de Jerez (1589) y corregidor de Tlaltenango.APROBADA: 17/I/1778 sin más trámites. NOTAS: se presentaron,pero no obran en el exp., los papeles siguientes: 1. título de regidoralférez rl. del pretendiente; 2. infs. de hidalguía del pretendiente; 3.part. de b. y confirmación del pretendiente; 4. part. de mat. de lospadres; 5. certificación sobre la destrucción del archivo de Jerez parajustificar la falta de las parts. de los padres y 4 abuelos; y 6. cláusu-las de los testamentos de los padres y abuelos (no dice cuáles). Lamadre del pretendiente «fue ejemplar, pues no embarazándole su sexosupo, desde los cojines de su retrete con los esquilmos de sus hdas. decampo, poner a sus hijos en los cols. de las cds. de estos reinos...».
549
RÍO Y ALDAY, JOSÉ IGNACIO DEL: b. Pátzcuaro 6/III/1774;clérigo subdiácono del ob. de Mich., colegial de S. Ildefonso, se ledispensó un año de pasantía (10/VI/1797). PADRES: Agustín Manueldel Río, b. Pátzcuaro 27/XI/1723; alcalde ordinario, regidor, procura-dor gral. y diputado de Minería de Pátzcuaro. Ma. Josefa de Alday, b.Pátzcuaro 26/I/1748; hmnos.: Br. Antonio, cura coadjutor dePátzcuaro y el cura propio del mismo lugar. Vecs. de Pátzcuaro.ABUELOS PATERNOS: Martín del Río, n. lugar del Villar del Río,b. villa de Yanguas 21/IX/1679; regidor y alcalde ordinario dePátzcuaro. Cecilia Felícitas de Eizaguirre (o Yzaguirre), b. S.
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
303
Salvador de Pátzcuaro 2/XII/1685. Vecs. de Pátzcuaro. ABUELOSMATERNOS: Pedro de Alday, b. parroquia de Nuestra Sra. del Yermo,valle de Oquendo, 12/III/1718; alcalde ordinario y regidor de Pátzcuaroy Valladolid. Ma. Rosalía López Aguado, b. Indaparapeo 17/IV/1721.Vecs. de Pátzcuaro y Valladolid. BISABUELOS PATERNOS PATER-NOS: Pedro del Río y Juana de la Mata. El primero hijo de Martín delRío y de Antonia del Corral; la segunda de Juan de la Mata y de IsabelMartínez. Todos vecs. de Villar del Río. BISABUELOS PATERNOSMATERNOS: José de Yzaguirre y Luisa de Soria, vecs. de Pátzcuaro.BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: Miguel de Alday y Ma.Cruz de Gallareta, nats. y vecs. del valle de Oquendo. El primero hijode Domingo de Alday y de Ma. de Unzaga, nats. y vecs. del valle deOquendo. La segunda de Pedro de Gallareta y de Ma. de Sanchoyerto,nats. y vecs. del valle de Gordejuela. BISABUELOS MATERNOSMATERNOS: Francisco López Aguado, vec. de Tlalpujahua, yMicaela Marín de Villaseñor, vec. de los Naranjos. APROBADA:6/IV/1797 con la calidad de presentar 2 parts.; cumplió.
550
RÍOS Y HERRERA Y LÓPEZ DE MIRANDA, MATÍAS ANTO-NIO DE LOS: n. Gto.; ab. de la Aud. de Méx. y vec. de la Cd. deMéx.; hmno.: Dr. Vicente Antonio de los Ríos, canónigo doctoral deValladolid. PADRES: Juan Antonio de los Ríos y Herrera, n. villa deHontoria, valle de Cabezón, montañas de Burgos; regidor anual yvarias veces alcalde ordinario de Gto., procurador diputado de la Rl.Aduana de Gto. Ma. Petra López de Miranda, n. Gto.; m. antes deX/1770. Vecs. de Gto. ABUELOS PATERNOS: Felipe de los Ríos yHerrera y Ma. García de la Cotera, nats. y vecs. de Hontoria. ABUE-LOS MATERNOS: Nicolás López de Miranda y Rosa Santa MaríaCardona, nats. de S.L.P. y vecs. de Gto. BISABUELOS PATERNOSPATERNOS: no los da. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS:no los da. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: no los da.BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: no los da. APROBADA:11/XII/1771 sin más trámites. NOTAS: faltaba la part. del abuelo
ALEJANDRO MAYAGOITIA
304
materno y el pretendiente no había certificado las diligencias paraobtenerla ni jurado ignorar su paradero. Presentó una inf. levantadaen S.L.P. acerca del dicho abuelo a un escribano pero no a los comi-sionados y la junta ordenó que la exhibiera, cosa que hizo; también semostraron infs. acerca de la limpieza del hmno. canónigo y de laabuela materna, ésta levantada en Zinapécuaro (faltan en el exp.).Todos eran nobles. Además de 6 parts. de b. se presentaron unas demat.; todas se echan de menos.
551
RIVERA BUITRÓN Y MERÁS Y VELASCO, FRANCISCO DE:estudió en el Col. de Cristo y en S. Ildefonso de Méx., cura propieta-rio de Culhuacán, ab. de la Aud. de Méx.; hmno.: Bernardo de RiveraBuitrón. PADRES: Francisco de Rivera Buitrón, n. S. Juan del Ríopero no se halló su part. ahí; escribano de provincia, m. antes deIX/1772; hmno.: José de Rivera Buitrón, escribano de provincia. Ma.Tadea de Merás y Velasco, b. Tlalmanalco; hmnos.: Nicolás de Merásy Velasco (escribano rl., n. ca. 1722), dos frailes de la O. P. y un jua-nino. ABUELOS PATERNOS: Francisco de Rivera Buitrón, n. Qro.Úrsula Zabala Garfias, n. Pátzcuaro pero no se halló ahí su part.;hmno.: Marcos Zabala, vec. de S. Juan del Río. Vecs. de S. Juan delRío. ABUELOS MATERNOS: Antonio de Merás y Velasco y TeresaMa. de Pacheco y Salcedo, nats. de la Cd. de Méx. y vecs. deTlalmanalco. BISABUELOS PATERNOS PATERNOS: no los da.BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: no los da. BISABUELOSMATERNOS PATERNOS: Juan Fernández de Merás y una señoracuyo nombre no se da. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS:Juan de Pacheco y una señora cuyo nombre no se da. APROBADA:falta pero consta que fue el 12/I/1773 sin más trámites 2. NOTAS: sepresentaron, pero no están en el exp.: 1. inf. de hidalguía de la abue-la paterna; 2. inf. levantada en la cd. de León, España, acerca de los
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
2 Ingreso..., p. 122.
305
Merás; 3. inf. sobre el padre; 4. parts.; y 5. testamento del bisabuelomaterno materno.
RIVERA DE NEYRA: véase RIVERA Y NEYRA.
552
RIVERA LLORENTE Y ALCOCER, JOSÉ MIGUEL DE: b.Nuestra Sra. de Sta. Fe de Gto. 2/IV/1778; br. en Cánones, al parecerhizo los 4 años de pasantía, se examinó en el Col. de Abs. el6/VIII/1802, ab. de la Aud. de Méx. PADRES: Miguel de RiveraLlorente, b. Nuestra Sra. de Sta. Fe de Gto. 12/V/1730; regidor, alcal-de ordinario y síndico del común de Gto. Ma. Francisca de Alcocer yBocanegra, b. villa de Salamanca 21/VIII/1752. Mat. en Salamanca el13/XI/1774. ABUELOS PATERNOS: Domingo Rivera Llorente, nat.de Orniella (sic por Hormilla), Rioja; vec. de Gto. Ana GregoriaLópez Peñuelas y Busto, b. Rl. de Marfil 22/V/1698. Mat. en el Rl.de Marfil 4/II/1725. ABUELOS MATERNOS: Cayetano de Alcocery Bocanegra, nat. y dueño de la hda. de S. Gregorio, Pénjamo. Ma.Benita de Cos y León, nat. de Maravatío. Mat. en Salamanca el12/VI/1742. Vecs. de Salamanca. BISABUELOS PATERNOSPATERNOS: Bartolomé de Rivera y Ángela Llorente. BISABUE-LOS PATERNOS MATERNOS: contador Bernardo López Peñuelasy Josefa de Busto y Moya. BISABUELOS MATERNOS PATER-NOS: Antonio de Alcocer y Regina de Acebedo y Carvajal. BISA-BUELOS MATERNOS MATERNOS: Manuel de Cos y León y Ma.López de Aguado. APROBADA: 19/IV/1803. NOTA: incluye unainf. de legitimidad y nobleza rendida en Salamanca a favor de Ma.Francisca de Alcocer y Bocanegra, y otra a favor del pretendiente ysus 3 hmnos. Parientes: Antonio de Obregón y Alcocer (tío carnal delpretendiente, CIII y conde de la Valenciana), José Mariano deSardaneta y Llorente (primo hmno. del pretendiente, CIII y marquésde S. Juan de Rayas). Presentó, y no están, infs. acerca de los hijos deMiguel de Rivera (Gto.), de Ma. Francisca de Alcocer (Salamanca),de Ana López Peñuelas (Gto.) y del conde de la Valenciana.
ALEJANDRO MAYAGOITIA
306
553
RIVERA Y MELO, JUAN JOSÉ DE: ab. de la Aud. de Méx., vec.de Oax. PADRES: José Antonio de Rivera, comerciante y cap. deInfantería de las Milicias de Nexapa, y Ma. Magdalena Melo, vecs.de Oax. ABUELOS PATERNOS: Marcos de Rivera y CatarinaBruzela, vecs. de Oax. ABUELOS MATERNOS: Leonardo AntonioMelo y Ma. Francisca Grijalba, vecs. de Oax. BISABUELOSPATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUELOS PATERNOSMATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS:no los da. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: no los da.APROBADA: falta pero consta que fue el 11/XI/1774 con la calidadde comprobar una part. 3. NOTAS: sólo están la petición de calificarlas pruebas y la solicitud de dispensar las parts. de la línea paterna yaque no se habían podido encontrar. La junta de 26/VIII/1768 ordenóal pretendiente que presentara las fes o que hiciera constar su falta yque se levantaran las infs. según la letra del estatuto (se entregarondeposiciones recogidas al tenor de otro cuestionario).
554
RIVERA Y NEYRA, CAYETANO DE: b. Apan 26/XI/1790; estu-dió en S. Ildefonso de Méx., hizo donativos al gobierno, ab. de laAud. de Méx.; hmno.: Dr. Luis Gonzaga de Rivera, ab. del Col.(véase). PADRES: Anselmo de Rivera y Sotomayor (sic), b. parro-quia de Nuestra Sra. de Castro de Rey, Cereijido, Somoza Mayor deLemos, provincia de Lugo, Galicia, 7/VI/1755; tenía las órdenesmenores y pasó a la Nueva España en la familia del obispo Macaruyade Dgo., administrador de las rentas unidas de Apan y, luego, deCuautla de Amilpas, cap. de patriotas de Cuautla. Josefa de Neyra, n.Amantla, b. Calpulapan 5/IX/1754; hmno.: Manuel Máximo deNeyra y Delgadillo, ab. del Col. (véase). ABUELOS PATERNOS:
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
3 Ingreso..., p. 122. Aquí consta que Rivera y Melo era oaxaqueño.
307
Manuel de Rivera (también Pérez de Rivera), labrador de tierras propias.Ana Ma. Rivera y Armesto (sic). Vecs. de Cereijido. ABUELOSMATERNOS: José Joaquín de Neyra, n. Tlalmanalco pero se certificóno hallarse su part. de b. ahí (1700-1735). Isabel Gertrudis Delgadillo,los testigos dijeron que era de la Cd. de Méx. BISABUELOS PATER-NOS PATERNOS: Pedro de Rivera e Isabel González, vecs. deCereijido. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: FelicianoAntonio de Armesto (sic) y Ana Ma. de Rivera (sic), vecs. de Cereijido.BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUELOSMATERNOS MATERNOS: no los da. APROBADA: 18/I/1815 con lascalidades siguientes: 1. entregar en un año las parts. de los abuelos pater-nos, 2. que no se echara de menos nada en las infs. del tío materno, y 3.comprobar la part. de b. del pretendiente. NOTAS: está en el exp. unainf. de limpieza del Dr. Luis Gonzaga de Rivera y Neyra (Cd. de Méx.,1813), es de notar que para levantar este documento se presentaron 2libros de genealogías con las armas de los Neyras, pero no constan, encambio sí están acumuladas: 1. inf. para entrar en la provincia de Méx.de la O.S.A. de Juan Antonio Ricardo Delgadillo (Cd. de Méx., 1752);2. la inf. de identidad del hmno de éste, Ventura José Delgadillo, para elmismo fin (Cd. de Méx., 1753) 4; 3. inf. del Lic. Manuel Máximo deNeyra (Ameca, 1785), con el cual se identificó. La Aus. de México dis-pensó, con el visto bueno del rector del Col., las parts. de los abuelospaternos (13/I/1815). Se encuentra en el exp., también, la inf. de lim-pieza presentada por el Lic. Rivera para obtener la licencia del colegiopara casar con Ma. Diega Abad, quien fue b. en el Sag. Met. 14/XI/1796,hija de José Nicolás Abad y de Juana Gertrudis Ximénez. El primero eranat. de la isla de León, Andalucía, hijo de Nicolás Abad y de TeresaGales, vecs. de la isla de León, m. antes de XII/1820 y fue tnte. crnl. delRgmto. del Comercio de Méx. La segunda n. Atlixco, ob. de Pue., hijade José Ximénez y de Ana Gallardo, vecs. de dicha villa. El Col. dio suvenia el 25/I/1821.
ALEJANDRO MAYAGOITIA
4 José Antonio Ricardo fue b. el 8/IV/1736 y Ventura José el 19/VII/1738, ambos en el Sag. Met.Fueron hijos de Juan Antonio Delgadillo y de Ana Gertrudis Cano Barbarisco, vecs. de la Cd.de Méx.; nietos paternos de otro Juan Antonio Delgadillo y de Nicolasa Ramírez, nats. y vecs.de la Cd. de México; nietos maternos de Felipe Cano Barbarisco y de Catarina Tamariz Paz yCarmona; bisnietos paternos paternos de José Delgadillo y de Nicolasa Montúfar. EstosDelgadillos fueron deudos de la abuela materna.
308
555
RIVERA Y NEYRA, LUIS GONZAGA DE: pbro., dr., se exami-nó en el Col. de Abs. el 27/V/1815, ab. de la Aud. de Méx.; hmno.:Cayetano de Rivera, ab. del Col. (véase). APROBADA: 24/X/1826.NOTAS: es una inf. de identidad. El 13/I/1816 se le ordenó presentarsu part. de b. Como estuvo fuera de Méx. no volvió a gestionar suingreso hasta IX/1826; entonces ya no necesitaba la part. y por ellono obra en el exp.
556
RIVERA Y PACHECO, JOSÉ MA. DE: n. Guad. (falta su part. deb.); br. en Cánones (12/V/1780 no dice de dónde), practicó con el Lic.Manuel Ma. Ramírez de Arellano (VII/1780-II/1785), ab. de la Aud.de Méx. (28/IV/1785), vec. de la Cd. de Méx. PADRES: JoséGregorio de Rivera, n. hda. de Buenavista, juris. de Sayula, dueño dedicha hda.; hmno.: Br. José de Rivera. Ana Ma. Pacheco, b. Sag. deGuad. 20/V/1721. Vecs. de Guad. y de la hda. de Buenavista. ABUE-LOS PATERNOS: Antonio de Rivera, n. hda. de Buenavista, juris. deSayula. Ma. de Yslas, b. Cocula 21/XII/1686: hmno.: Br. Antonio deYslas, pbro. de Guad. Vecs. de Tequila. ABUELOS MATERNOS:Cristóbal Pacheco (también Fuentes y Pacheco), n. Jerez de laFrontera, España. Ana Isabel de Estrada y Águila, n. Guad. (según entestigo en Celaya). Mat. en el Sag. de Guad. el 22/V/1714. BISA-BUELOS PATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUELOSPATERNOS MATERNOS: Jerónimo de Yslas y Mariana de Zúñiga yCiruelo. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: Juan BernardoFuentes y Pacheco y Catarina Floríndez y Durán (m. antes deV/1714). BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: Francisco deEstrada y Águila (m. antes de V/1714) e Isabel de Soto y Agredán.APROBADA: falta y no está en los libros examinados ni en las listasimpresas de 1792, 1796, 1801, 1804, 1806, 1812, 1824 y 1837.NOTAS: el 13/XII/1787 se le ordenó presentar las parts. de los abue-los mats. y el 10/III/1788 se le otorgaron dos meses para hacerlo.
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
309
Parientes: Pedro Maltaraña, regidor perpetuo y alcalde ordinario deGuad., secretario de Cámara y Gobierno de la Aud. de Guad. (tío abue-lo); las Sras. Leal y Cervantes de Guad.; los Estrada y Villaseñor deCelaya; el Br. José Miguel de Maltaraña, cura de Tomatlán; Br. Joséde Rivera; y la madre Rivera del convento de Sta. Mónica de Guad.
557
RIVERA Y SANTA CRUZ Y BARRIENTOS, NICOLÁS JOSÉMA. DE: n. cd. de Guatemala; br. PADRES: Tomás de Rivera y SantaCruz, n. Lima; presidente, gobernador y cap. gral. de Guatemala, alcaldede corte honorario de la Aud. de Méx., gobernador político y militar dePue., tnte. de cap. gral. de Pue. y corregidor de la Cd. de Méx., m. ca.IV/1765. Ma. Eustaquia de Barrientos y Cervantes, n. hda. de S. Salvadorel Verde. ABUELOS PATERNOS: Nicolás de Rivera y Santa Cruz, n.Madrid; regente del Tribunal de Cuentas de Méx. y, luego, presidente,gobernador y cap. gral. de Guad. Juana Josefa de Andújar y Cantos, n.Lima. Mat. en Lima. ABUELOS MATERNOS: Diego de BarrientosLomelín y Castilla, n. ingenio de Atlihuayán. Leonor Teresa Gómez deCervantes, n. S. Juan del Río. Vecs. de la Cd. de Méx. BISABUELOSPATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUELOS PATERNOSMATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: nolos da. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: no los da. APRO-BADA: falta pero consta que fue el 4/I/1766 sin más trámites 5. NOTAS:se presentaron las parts. pero faltan. La familia era notoriamente noble.
558
RIVERO Y CASAL BERMÚDEZ, IGNACIO JOSÉ DEL: n. Cd.de Méx.; ab. de la Aud. de Méx. (1782). PADRES: Francisco delRivero y Cásares, n. concejo de Gueñes, Encartaciones de Vizcaya;
5 Ingreso..., p. 121.
ALEJANDRO MAYAGOITIA
310
cap. de Granaderos del Rgmto. Urbano de Méx., prior y cónsul delConsulado de Méx., alcalde ordinario de primer voto de Méx., alma-cenero de Méx. Ma. Josefa de Casal Bermúdez y Alvarado, n. Cd. deMéx. Vecs. de la Cd. de Méx. ABUELOS PATERNOS: Agustín delRivero y Arzabe, nat. de Güeñes. Josefa de Cásares y Cerrillo oZerrillo, nat. del concejo de Galdames, Encartaciones de Vizcaya.Vecs. de Vizcaya. ABUELOS MATERNOS: Domingo de CasalBermúdez, n. feligresía de S. Juan de Toiriz, juris. de Deza, Galicia;tnte. crnl. del Rgmto. Urbano de Méx., cónsul y prior del Consuladode Méx., alcalde ordinario de Méx. Ma. Josefa de Alvarado yCastillo, n. Cd. de Méx. Vecs. de la Cd. de Méx. BISABUELOSPATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUELOS PATERNOSMATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS:no los da. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: Gaspar deAlvarado, nat. de España; cab. de Santiago, alcalde ordinario deMéx., almacenero, cónsul del Consulado de Méx., cap. comandante.Francisca del Castillo y Cano, n. Cd. de Méx. Vecs. de la Cd. de Méx.APROBADA: 23/VIII/1782. NOTAS: se presentaron: 1. título dealcalde y la residencia del padre; 2. inf. de hidalguía del padre con lasparts. de su línea; 3. ejecutoria de hidalguía del padre (Valladolid,25/VIII/1758, con rl. cédula auxiliatoria de 3/VI/1759); 4. certifica-ción de armas de la línea paterna otorgada por el rey de armasFrancisco Zazo Rosillo (Madrid, 20/VI/1759); 5. part. de b. e inf. delimpieza de la madre (Cd. de Méx., 1772); y 6. part. de b. de la abue-la materna e inf. de hidalguía del abuelo materno (S. Juan de Palmou,Galicia, 1768). Falta todo y sólo están las deposiciones.
559
ROBLEDO Y ÁLVAREZ, JOSÉ MA.: b. Sag. de Guatemala28/II/1787; tuvo la beca rl. de honor en el Col. de S. Ildefonso deMéx., en el cual ingresó en 1804, catedrático ahí, practicó con el Lic.Primo de Rivera, ab. de la Aud. de Méx. y del Col., se recibió de ab.en la Aud. de Méx. (ca. XII/1809-I/1810); hmno.: Luis Robledo,oidor electo de Sto. Domingo. PADRES: Francisco Robledo, b.
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
311
parroquia de S. Sebastián, Antequera, ob. de Málaga, 13/III/1747;asesor gral. y auditor de guerra del virreinato de Sta. Fe, oidor deca-no de Guatemala y fiscal del Crimen de la Aud. de Méx. Rita Álva-rez, b. Sag. de Sta. Fe de Bogotá, Nueva Granada, 22/V/1756;hmnos.: Manuel Bernardo Álvarez, contador mayor; la esposa deJerónimo de Mendoza y Hurtado, mayorazgo en Puerto Rl., España,y madre del guardia marina José de Méndoza; la esposa de VicenteNariño, contador mayor del Tribunal de Cuentas de Bogotá; la espo-sa de Benito Casal y Montenegro, oidor decano de Bogotá; la esposade Manuel Revilla, contador y oficial rl. del Tribunal de Cuentas deBogotá; y, la esposa de José López Duso, contador ordenador delmismo tribunal. ABUELOS PATERNOS: Luis José RobledoAlburquerque y Zayas, b. parroquia de S. Sebastián de Antequera16/III/1714; alcalde mayor de Almendralejo, Extremadura. AntoniaMicaela Gómez y Santos, b. parroquia de S. Sebastián de Antequera7/IX/1708. Vecs. de Antequera. ABUELOS MATERNOS: ManuelBernardo Álvarez, n. juris. de la parroquia de S. Ginés, Madrid; fis-cal de la Aud. de Sta. Fe de Bogotá, m. antes de 1784. Ma. Josefa delCasal y Freyría, b. parroquia de Nuestra Sra. de la Peña de Francia,Sta. Cruz de La Orotava, isla de Tenerife, 25/IV/1717. Mat. en el Sag.de Sta. Fe de Bogotá 2/VII/1738. BISABUELOS PATERNOSPATERNOS: José Robledo Alburquerque y Nicolasa Isabel Rosa deZayas y Cobos, vecs. de Antequera. BISABUELOS PATERNOSMATERNOS: José Luis Gómez e Isabel Gertrudis de Santos, vecs.de Antequera. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: no los da.BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: Antonio Benito delCasal Freyría y Leonor López y Roxas. APROBADA: 6/I/1810 conla calidad de que jurara no poder presentar la part. del abuelo mater-no. NOTAS: en el exp. está la remisión de los papeles de Robledoal Col. por parte de la Aud. de Méx. para que se examinara ahí, locual sucedió el 14/XII/1809. Falta una inf. de hidalguía de la líneamaterna.
ROBLEDO Y BERNARDO, JOSÉ MA.: véase ROBLEDO YÁLVAREZ, JOSÉ MA.
ALEJANDRO MAYAGOITIA
312
560
ROBLEDO Y BÉXAR, JOSÉ FRANCISCO: b. Tlazazalca, ob. deMich., 14/VIII/1778; estudió en Valladolid, Méx. y Guad., br. enCánones de la Universidad de Méx., practicó en Valladolid con el Lic.José Antonio Soto y Saldaña (ab. de la Aud. de Méx., 27/IV/1803-18/XI/1805), luego en Guad. con el Lic. Mariano Mendiola y Velarde(ab. de la Aud. de Méx. y del Col., 27/XI/1805-24/VI/1806), se le dis-pensó el resto de la práctica (Guad., 10/VII/1806), ab. de las auds. deGuad. y Méx. PADRES: José Robledo, b. Tlazazalca 18/IX/1750; dueñodel rancho Nombre de Dios, ob. de Mich., «cubierto de bienes, y labo-res, [y 2 atajos de] mulas de recua», administrador del estanco delTabaco, Pólvora, Naipes y Papel Sellado de Tlazazalca, hombre acomo-dado. Ma. Dolores de Béxar, b. S. Agustín de Jacona, ob. de Mich.,5/XI/1756. Vecs. de Tlazazalca. ABUELOS PATERNOS: José Robledo,n. Tlazazalca pero no se halló su part. Ma. de Silva, n. Tlazazalca perono se halló su part. Mat. en Tlazazalca el 9/IX/1748. Vecs. deTlazazalca. ABUELOS MATERNOS: Nicolás de Béxar, b. S. Agustínde Jacona 27/I/1711. Ana Ifigenia de Quirós, n. Tagancícuaro, ob. deMich., pero se certificó no hallarse ahí su part.; sep. en Tlazazalca el7/VIII/1782. Mat. en Tlazazalca pero se certificó no hallarse ahí la part.Vecs. de Tagancícuaro BISABUELOS PATERNOS PATERNOS: no losda. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: no los da. BISABUE-LOS MATERNOS PATERNOS: Gregorio de Béxar y Luisa de Anaya,vecs. de Jacona. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: no los da.APROBADA: 5/IX/1809 sin más trámites.
561
ROBLES Y CASTRO, JOSÉ ANTONIO DE: b. Loreto,California, 30/IX/1769; estudió en S. Ildefonso de Méx., br. enCánones, se le dispensó un año de pasantía (22/V/1797), ab. de laAud. de Méx. PADRES: Manuel Mariano de Robles, b. Sag. deValladolid de Mich. 15/VIII/1738; soldado de la Cía. del Presidio deLoreto (1769), luego tnte. de cap., pasó después al pueblo de Yaqui,
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
313
a Sinaloa y al Rl. de Cosalá; hmnos.: el notario de Loreto y un sargento.Ma. Manuela de Castro, b. villa de Sinaloa 15/I/1748; hmnos.: Luis (b.Sinaloa 13/I/1750, mat. con Josefa Avilés) e Ignacia de Castro (b. Sinaloa12/XI/1753, mat. ahí el 5/X/1770 con Blas Fernández Somera, nat. deTlalpujahua e hijo de Domingo Fernández Somera y de Ma. del Barrio).Mat. en la villa de Sinaloa el 21/I/1764. ABUELOS PATERNOS: JoséAntonio de Robles, n. Valladolid de Mich. y se certificó no hallarse supart. de b. en el Sag.; tnte. de Loreto. Ma. Loreto Rodríguez, b. Loreto29/II/1708; hmnos.: Lic. Manuel y Bernardo Rodríguez. Mat. en Loretoel 9/IX/1724. Ambos ms. antes de I/1764. ABUELOS MATERNOS:Francisco Antonio de Castro, alias «el gallego», n. cd. de Tuy; fue caje-ro de su suegro, actuó como alférez rl. de la villa de Sinaloa, tnte. de jus-ticia mayor en el valle de S. Benito (1750-1753), sep. en Sinaloa el17/IX/1759 (part. ahí), m. sin testar. Gabriela de Fonseca, b. Sinaloa18/VIII/1732; m. antes de I/1781; hmna.: Gertrudis de Fonseca. BISA-BUELOS PATERNOS PATERNOS: Miguel de Robles y Ma. deRentería. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: Cap. EstebanRodríguez Lorenzo, nat. de Portugal, y Ma. de la Rea. BISABUELOSMATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOSMATERNOS: Miguel de Fonseca, comerciante que actuó como alférezrl. de la villa de Sinaloa, y Francisca Manuela de la Vega. APROBADA:6/IV/1797 sin más trámites. NOTAS: se certificó no hallarse la part. deb. del abuelo materno en sus diligencias de mat. Las infs. no se exten-dieron en papel sellado porque no lo había en California; Robles ofreciópagar los derechos del caso. El pretendiente descendía de los conquista-dores de California y lo probó mostrando la edición matritense de 1757de la Historia de California del P. Venegas en donde se mencionaba albisabuelo paterno materno y para, también, demostrar que sus infs. seajustaban a las circunstancias de poco adelanto que había en dicho lugar.
562
ROBLES Y GIL, MARIANO: n. Sayula, ob. de Guad.; vec. deGuad., m. antes de III/1808; hmna.: Gertrudis Robles, colegiala delCol. de Niñas Nobles de S. Diego de Guad. PADRES: Celedonio Robles
ALEJANDRO MAYAGOITIA
314
y Romo, n. Bernedo, Álava; visitador rl. de la Renta de Alcabalas de lascuatro provincias subalternas de Nueva España; hmnos.: FranciscoMariano (cap. de fragata en Ver.) y Matías de Robles (arcediano deToledo y sumiller de cortina de Su Majestad). Juana Gil de Calatayud,n. Rl. de S. Sebastián, Nueva Galicia; colegiala del Col. de Niñas Noblesde S. Diego de Guad. Vecs. de Sayula. ABUELOS PATERNOS:Celedonio Robles Ramírez, nat. de Logroño. Gregoria Gertrudis Romoy Montoya, nat. de Viana. Vecs. de Logroño. ABUELOS MATERNOS:Lorenzo Gil Casado, nat. de Viana; hmno.: Domingo Gil Casado, alcal-de ordinario de Guad. Matiana de Calatayud Ramos, n. Rl. de S.Sebastián; hmnos.: Juan Francisco (cura de Tuscaquesco, sic quizá porTuxcueca) y Nicolás Calatayud, S. J. BISABUELOS PATERNOSPATERNOS: no los da. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: nolos da. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: no los da. BISA-BUELOS MATERNOS MATERNOS: no los da. APROBADA:20/V/1799 con la calidad de comprobar 5 parts. NOTAS: se presentaronlas parts. pero faltan. Parientes de la madre: Lorenzo Gil, regidor y alcal-de ordinario de Guad., cap. a guerra de las Costas y Fronteras del Mardel Sur y alcalde mayor provincial de Ávalos; Ángel Fernández, alcal-de ordinario de Guad.; Dr. Juan José Martínez de los Ríos y Ramos y suhmno. Miguel, el primero fue doctoral, provisor, vicario gral. y gober-nador del ob. de Guad. y el segundo cura de Ags., ambos primos segun-dos de la madre de Robles; Ignacio Ramos, «tío abuelo» del preten-diente, cura de Fresnillo y de Lagos; José Gil Ledesma, justicia mayorde Chalco, primo hmno. del abuelo materno; Antonio Gil, gobernadorde Guayana, tío tercero del pretendiente; crnl. y brigadier de MarinaJuan Gil, tío tercero del pretendiente; Antonio López Gil (obispo deJaca, «tío abuelo» del abuelo materno; Juan José de Escalona yCalatayud, obispo de Caracas y Mich., tío bisabuelo de Robles; P.Sebastián Ramos, S. J.; Br. Basilio Ramos, prebendado de Guad.;Ignacio Ramos, cura de Poncitlán; Vicente Ramos, cura de Mascota;Sebastián Ameztoy, inquisidor de Nueva España, tío cuarto de Robles;y el Lic. Francisco Primo de Verdad y Ramos (véase). Parientes delpadre: Antonio Robles Vives, fiscal de la Chancillería de Valladolid yconsejero de Hda., y Francisco Núñez Robles, gobernador de Cieza enla Orden de Santiago, ambos primos hmnos. del padre o del abuelo.
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
315
563
ROBREDO Y DE LA PARRA, FLORENTINO DE: b. S. CristóbalEcatepec; ab. de la Aud. de Méx. (ca. 1805), fue ministro del TribunalSuperior de Méx., m. 15/III/1845 con sucesión representada por Paulade Robredo. PADRES: Fernando Remigio de Robredo y Ulloa, b. parro-quia de S. Salvador, Valladolid, Castilla, 10/X/1729; alcalde mayor deS. Cristóbal Ecatepec. Mariana de la Parra y Pino, n. La Habana. Mat.en La Habana. Ambos ms. en la infancia del pretendiente. ABUELOSPATERNOS: Fernando de Robredo, regidor perpetuo de Valladolid,España, y Agustina de Ulloa, nats. y vecs. de Valladolid. ABUELOSMATERNOS: Tnte. Manuel de la Parra y Antonia Gertrudis del Pino,nats. y vecs. de La Habana. BISABUELOS PATERNOS PATERNOS:Gabriel de Robredo, regidor perpetuo de Valladolid, y Teresa Saravia,vecs. de Valladolid. El primero fue hijo de Alonso de Robredo, regidorperpetuo de Valladolid. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS:Joaquín de Ulloa y Melchora Estrada, vecs. de Valladolid. BISABUE-LOS MATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUELOS MATER-NOS MATERNOS: no los da. APROBADA: 19/VII/1806 con la calidadde presentar las parts. cubanas en el término de un año y las españolas enel de 2 y, al menos, 2 testigos de conocimiento de los abuelos, so pena deexclusión y multa de 100 pesos aplicables al nuncio del Col. (propuestapor Robredo). NOTAS: para suplir la falta de algunas parts., ya que nohabía correspondencia con La Habana y Europa, presentó: 1. relación deméritos del abuelo paterno, y 2. licencia para que el padre pudiera pasara Castilla. Ambos documentos faltan, en cambio sí está el exp. seguidopor la hija de Robredo para obtener el montepío (se otorgó el 6/II/1846).
564
RODRÍGUEZ, TOMÁS ANTONIO: nat. de Zac., ab. de la Aud.de Méx. PADRES: no los da. ABUELOS PATERNOS: no los da.ABUELOS MATERNOS: no los da. BISABUELOS PATERNOSPATERNOS: no los da. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS:no los da. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: no los da.
ALEJANDRO MAYAGOITIA
316
BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: no los da. APROBADA:falta y no está en los libros examinados ni en las listas impresas de1765, 1780, 1782, 1783, 1792, 1796, 1801, 1804, 1806, 1812, 1824 y1837. NOTAS: en el exp. lo único que hay es una inf. de LucasRodríguez (Luanco, 1732), quien quizá fue padre del Lic. Rodríguez.Al parecer éste no promovió su ingreso más allá de entregar la inf. queextractamos y pedir comisionados (que se dieron el 5/XI/1761).Informante: Lucas Rodríguez, nat. del concejo de Gozón, ob. deOviedo; hidalgo empadronado en Luanco (1692 y 1722, en este añoestaba ausente), vec. de Zac.; hmno.: Toribio Rodríguez, hidalgo empa-dronado en Luanco (1692 y 1722). Era pariente de Martín GarcíaBarrosa, cura propio de la parroquia de Nuestra Sra. de la O, concejode Gozón. PADRES: Pedro Rodríguez, hidalgo empadronado enLuanco (1680 y 1692), m. antes de IX/1722. Luisa García Barrosa, m.antes de III/1732; hmno.: Bernabé García Barrosa, hidalgo empadro-nado en Luanco (1654). Nats. y vecs. de la feligresía de S. Nicolás deBañugues, concejo de Gozón, ob. de Oviedo. ABUELOS PATERNOS:Lucas Rodríguez, hidalgo empadronado en Luanco (1680), y Catarinade las Arenas, nats. y vecs. de S. Nicolás de Bañugues. ABUELOSMATERNOS: Lázaro García Barrosa, hidalgo empadronado enLuanco (1610 y 1634), y Ana de Robles, vecs. del lugar de Verdicio,concejo de Gozón. BISABUELOS PATERNOS PATERNOS: sólo semenciona a Juan Rodríguez, hidalgo empadronado en Luanco (1600) yahí juez por el estado noble (1610), vec. del lugar de Verdicio, concejode Gozón. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: no los da.BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: sólo se menciona aMedero García Barrosa, vec. del lugar de El Ferrero e hidalgo empa-dronado en Luanco (1610), vec. de los lugares de Verduzco y Ferrero.BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: no los da.
565
RODRÍGUEZ DE LEMA Y GUTIÉRREZ, JOSÉ ANTONIO: b.Sag. de Valladolid de Mich. 3/III/1750; br. en ambos derechos, pbro.del arzob. de Méx., capellán párroco del Batallón de Pardos Libres de
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
317
Méx., luego fue prebendado de la colegiata de Guadalupe. PADRES:Cristóbal Ignacio Rodríguez de Lema, b. Sta. Ma. de Javiña, arzob.de Stgo., 26/VII/ 1715; comerciante pero «con poco lucro por su prin-cipal y genio cortos». Mariana Gutiérrez de las Casas, b. Sag. deValladolid, 2/II/1719; m. ca. 18 años antes de las infs.). Vecs.deValladolid. ABUELOS PATERNOS: Gonzalo Rodríguez de Lema,b. Sta. Ma. de Javiña, 17/XI/1688. Ma. Posse (sic), b. S. Pedro delPuerto, arciprestazgo de Nemancos, arzob. de Stgo., 17/XI/1680.Vecs. de Javiña. ABUELOS MATERNOS: Pedro Gutiérrez, nat. deZinapécuaro y labrador muy pobre. Ma. de las Casas (tambiénMéndez), b. Sag. de Valladolid 27/X/1686. Mat. en el Sag. deValladolid en 1705. Vecs. del valle de Tarímbaro. BISABUELOSPATERNOS PATERNOS: Juan Rodríguez de Lema y Elena Pérez.BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: Pedro de Taxes (sic) yDominga Posse. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: no losda. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: Nicolás Méndez(sic) y Mariana Patiño de las Casas (también sólo Casas), vecs. deValladolid y ms. antes de V/1705. APROBADA: falta, consta que en1782 se reservaron sus infs. para cuando se recibiera pero al parecernunca ingresó 6. NOTAS: no había testigos de conocimiento de losabuelos paternos y sólo uno de los maternos. Se presentaron las dili-gencias matrimoniales de los abuelos maternos (Valladolid,19/V/1705). Uno de los testigos fue Cipriano González de Aragón,organista mayor de la catedral de Valladolid, nat. de la Cd. de Méx.,vec. de Valladolid desde niño y de 50 años de edad (en III/1780).
566
RODRÍGUEZ DE MEDINA Y VENEGAS, IGNACIO FRAN-CISCO: b. Sag. de Pue. (no está la part.); colegial de S. Ildefonso, ab.de la Aud. de Méx., pbro. del arzob. de Méx. y, luego, cura deTizayuca; hmno.: Br. Juan Francisco Rodríguez de Medina.PADRES: Martín Julián Rodríguez de Medina, n. cd. de Los Reyes,
ALEJANDRO MAYAGOITIA
6 Ingreso..., p. 96.
318
Perú, 1699; alcalde mayor de Acatlán, Huajuapan y Tonalá; hmnos.:un tnte. de canciller de la Aud. de Méx., Antonio y Cristina TeresaRodríguez de Medina, ésta fue esposa de Luis Verdugo y Santa Cruz,conde de la Moraleda y alcalde mayor de Zempoala. Mariana Ceciliade Venegas Rivadeneyra (sic), n. en la cd. de Pue. ABUELOSPATERNOS: Alonso Rodríguez de Medina, b. Sevilla 1656; alcaldemayor, cab. de Calatrava (Sevilla, 1674). Micaela Riquelme deQuiroz y Peñalosa (también Riquelme y Bernardo de Quiroz), b. vallede Caracato, Perú, 1677; dio poder para testar a su esposo en 1711,m. el 26/III/1711. Recibo dotal en 1697. Vecs. de Lima. ABUELOSMATERNOS: Simón de Venegas (sic), conde de la Mejorada y viz-conde de Sta. Bárbara, y Ma. Juliana Mellado Rivadeneyra (sic), delmayorazgo de Mellado. Nats. de Alfajayucan o Pue. y vecs. de Pue.BISABUELOS PATERNOS PATERNOS: Martín Rodríguez deMedina y Susana Moniel (sic). BISABUELOS PATERNOS MATER-NOS: Salvador Riquelme de Quiroz, maestre de campo y corregidorde la provincia de Sicasica, y Ana de Peñalosa (también Ana AntoniaValdez); mat. en Lima en 1675. La segunda fue hija del Lic. Juan dePeñalosa y de Manuela de Valdez. BISABUELOS MATERNOSPATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS:no los da. APROBADA: 14/IX/1773 sin más trámites. NOTAS: un«bisabuelo paterno» fue decano de la Aud. de Lima y virrey interinodel Perú 7. Pariente por línea materna: la marquesa consorte de S. Juan(«tía abuela»). Se presentó, pero no está en el exp., un testimoniodado en Méx. el 7/X/1735 por Francisco Romero Zapata, escribanorl., de certificaciones de parts. y otros papeles. Faltaban las parts. dela línea materna.
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
7 Se trata de Juan de Peñalosa y Benavides (Molina de Aragón, ca. 1625-Lima, 1/III/1709). Es denotar que la esposa de éste, la dicha Manuela de Valdés, fue hija de Tomás de Valdés, conseje-ro del Rl. y Supremo Consejo de Indias. Véase Guillermo Lohmann Villena, Los ministros de laAudiencia de Lima en el reinado de los Borbones (1700-1821), Sevilla, Consejo Superior deInvestigaciones Científicas-Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1974, #107.
319
567
RODRÍGUEZ DE PINILLOS Y LÓPEZ DE LOS MONTEROS,PEDRO: pbro. del arzob. de Méx., ab. de la Aud. de Méx., vec. de laCd. de Méx. PADRES: Pedro Rodríguez de Pinillos, nat. de la villade Viguera, La Rioja; comerciante y tnte. gral. de Tamiahua. Ma.López de los Monteros, nat. de Tamiahua. Vecs. de Tamiahua. ABUE-LOS PATERNOS: Diego Rodríguez y Ma. de Pinillos, nats. y vecs.de La Rioja. ABUELOS MATERNOS: Cap. Francisco López de losMonteros, nat. de la villa de Alburquerque, España; comerciante.Josefa García Cortés, nat. de Tamiahua. Vecs. de Tamiahua. BISA-BUELOS PATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUELOSPATERNOS MATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOSPATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS:no los da. APROBADA: 10/X/1770 sin más trámites. NOTAS: todoslos testigos eran mulatos o de las castas ya que en Tamiahua todos losque no eran de estos grupos estaban emparentados con el pretendien-te. Se presentaron: todas las parts., menos la del abuelo materno queno se pudo obtener, y 2 infs. del pretendiente (Tamiahua, 1754 y1763). Faltan todos estos papeles. Pariente: Juan Vicente Ortiz, cap.de Milicias de Tamiahua, primo del pretendiente.
RODRÍGUEZ DE VELASCO Y XIMÉNEZ SOLANO, ANTO-NIO: véase RODRÍGUEZ Y XIMÉNEZ SOLANO, ANTONIO.
568
RODRÍGUEZ GALLEGOS Y ROMERO, JOSÉ MARIANO: n.Pue.; ab. de la Aud. de Méx. PADRES: Lic. Pedro Ignacio RodríguezGallegos e Isabel Romero de Silva, nats. y vecs. de Pue. ABUELOSPATERNOS: Pedro Rodríguez Gallegos y Josefa MargaritaVillarreal. ABUELOS MATERNOS: Antonio Romero y Manuela deSilva. BISABUELOS PATERNOS PATERNOS: no los da. BISA-BUELOS PATERNOS MATERNOS: no los da. BISABUELOS
ALEJANDRO MAYAGOITIA
320
MATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOSMATERNOS: no los da. APROBADA: falta y no está en los librosexaminados ni en las listas impresas de 1806, 1812, 1824 y 1837.NOTAS: sólo está en el exp. la solicitud de levantar las infs. en Pue.Se despachó la comisión el 23/V/1806.
569
RODRÍGUEZ MEDRANO Y VÁZQUEZ, AGUSTÍN: b. Sag.Met. 29/VIII/1742; dr. en Cánones de la Universidad de Méx., cura yjuez eclesiástico del partido de Ajapusco, comisario del Sto. Oficio,promotor fiscal, juez de Capellanías y examinador sinodal del ob. deDgo. PADRES: Lic. Baltasar Rodríguez Medrano, b. Córdoba deNueva España 16/I/1701; colegial de Todos Stos. de Méx., ab. de laAud. de Méx., asesor de tres virreyes. Ma. Rafaela Vázquez deMedina (sic), b. Sag. Met. 1/XI/1707; su familia era pobre y se dijoque su mat. con D. Baltasar fue desigual; hmnos.: Cap. José (alcaldemayor de la Huasteca) y Manuel Vázquez (alcalde mayor deTampico, cap. del Rgmto. de la Costa agregado al del Príncipe). Vecs.de la Cd. de Méx. ABUELOS PATERNOS: Cap. Nicolás RodríguezDávila, b. Córdoba de Nueva España 2/V/1683. Baltasara Medrano yAvendaño, b. Sag. de Pue. 11/I/1680. Vecs. de Córdoba. ABUELOSMATERNOS: Francisco Javier Vázquez Loya, b. Sag. Met,20/X/1670; pintor. Margarita Martínez Medina (sic), b. parroquia deS. José, Pue., 10/X/1686. Vecs. de la Cd. de Méx. BISABUELOSPATERNOS PATERNOS: Juan Rodríguez Durán y Mariana DávilaValero, vecs. de Córdoba. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS:Juan de Medrano y Avendaño y Úrsula de Pastrana y Esquivel. BISA-BUELOS MATERNOS PATERNOS: Miguel Vázquez Rubio y Lucíade Loya. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: TomásMartínez y Ma. González de Medina (sic), nats. de Pue. APROBA-DA: 17/VI/1779 sin más trámites. NOTAS: el padre descendía de lossres. de Tebra y la madre de los Vázquez Gastelu Reyes de Figueroa,todos muy nobles. Pero un testigo afirmó que se decía que habíadefecto en la línea materna pero que cuando el pretendiente informó
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
321
sobre su limpieza para doctorarse, quedó desvanecido el rumor. Unode los comisionados del Col. confirmó el asunto y dijo que le consta-ba que en la Universidad se probó plenamente la limpieza del preten-diente. Se presentaron pero no están en el exp. una inf. del padre paravestir la beca en el Col. de Todos Stos. y una relación de méritos delpretendiente. Se presentaron 14 testigos y varios eran pintores:Nicolás Enríquez, español, de 75 años de edad (en V/1799); RafaelJoaquín Gutiérrez, español, de 51 años de edad (en V/1799), vec. dela Cd. de Méx.; Mtro. Pedro Quintana, nat. de las Canarias, de 74años de edad (en V/1799); y Gabriel Antonio Canales, español, de 69años de edad (en V/1799), vec. de la Cd. de Méx.
570
RODRÍGUEZ PONTÓN Y MANZANEDO, TOMÁS: b. Izúcar,ob. de Pue., 21/XII/1759; estudió en el Seminario de Pue. y, en la Cd.de Méx., Leyes, a punto de examinarse en la Aud. de Méx., vec. de laCd. de Méx.; hmno.: el Pbro. Rodríguez Pontón. PADRES: TomásRodríguez Pontón, b. S. Francisco Chiautla 26/XII/1714; alcaldemayor de Chiautla, labrador y comerciante por medio de cajero;hmnos.: 2 alcaldes mayores, Lorenzo (colegial de S. Pablo de Pue. ycura de Calpa) y una hmna. que fue madre del cura de Tixtla, Dr.Pedro Sánchez Travieso. Antonia Manzanedo, b. Izúcar 5/VI/1724.Vecs. de Izúcar. ABUELOS PATERNOS: Tomás Rodríguez Pontón,b. Sag. de Sevilla 7/I/1685; cap. de Milicias de Chietla; hmno.: Pbro.Pedro Rodríguez Pontón, del Oratorio de Sevilla. Ma. Domínguez, b.Chietla 13/XI/1700; hmnos.: tres pbros. del ob. de Pue. Vecs. deChietla. ABUELOS MATERNOS: Miguel Manzanedo, b. Izúcar24/XI/1697; escribano público y notario del Sto. Oficio. TeresaMoreno, b. Maravatío 4/I/1703; pasó a Izúcar de niña, m. ahí antes de5/VI/1724. Vecs. de Izúcar. BISABUELOS PATERNOS PATER-NOS: Pedro Rodríguez Pontón y Paula Bravo. El primero estabaempadronado entre los hidalgos de Illas, villa de Avilés, Asturias(1675 y 1699) al igual que sus hmnos. Domingo (1675) y Juan(1699); al parecer todos fueron hijos de Pedro Rodríguez Pontón,
ALEJANDRO MAYAGOITIA
322
hidalgo empadronado en el dicho lugar (1645, 1651, 1675 y 1699).BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: Francisco Domínguez,nat. de España, y Josefa de León, vecs. de Chietla. BISABUELOSMATERNOS PATERNOS: Miguel Manzanedo (m. antes del24/XI/1697) y Gertrudis de los Ríos Botellos, vecs. de Izúcar. BISA-BUELOS MATERNOS MATERNOS: Juan Moreno y Ma. deAlarcón Gil, vecs. de Maravatío. APROBADA: 22/VI/1782 con lacalidad de recibirse. NOTAS: se presentó y extractó una inf. de hidal-guía del abuelo paterno (Sevilla). Parientes: un tío de la madre era elcura de Izúcar Tomás Moreno y una prima hmna. de la misma, lla-mada Ma. Antonia Velasco y Calderón, estaba casada con el alférezde los Dragones Provinciales de Pue. Bernardo Fernández y Nieva.
571
RODRÍGUEZ VELARDE Y DE LA ESPRIELLA VALDÉS,PEDRO: b. Celaya 5/VIII/1774; estudió en la Universidad deValladolid, España, ab. de la Aud. de Méx. y de los Rls. Consejos,alcalde ordinario de Celaya, luego vec. de Celaya; hmnos.: Juan (cap.de Caballería de Celaya), José Francisco (alférez portaestandarte delRgmto. de Dragones) y José Joaquín Rodríguez Velarde. PADRES:Juan Rodríguez Velarde (sic, también sólo Velarde), n. Viérnoles,Torrelavega, ob. de Santander; cap. de Milicias. Ma. Josefa de laEspriella Valdés, b. Celaya 2/IV/1719. ABUELOS PATERNOS: JoséRodríguez y Teresa García Velarde (sic). ABUELOS MATERNOS:Francisco de la Espriella Valdés (también sólo Valdés), b. Celaya23/VII/1683; alcalde ordinario de Celaya. Ma. Teresa Muñiz (sic), b.Celaya 18/IX/1664 (sic, como Francisca). Vecs. de Celaya. BISA-BUELOS PATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUELOSPATERNOS MATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOSPATERNOS: Jacinto Valdés (sic) y Ana Plancarte. BISABUELOSMATERNOS MATERNOS: Andrés Sánchez (sic) y Clara Ramos(sic). APROBADA: 20/XII/1781 con la calidad de que, dentro de untérmino breve, se presentara o supliera la part. de la abuela materna(cumplió) y dentro de 2 años se trajeran las parts. de la línea paterna.
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
323
NOTAS: resulta extraño que el Col. haya aceptado sin chistar la part.de la abuela materna que parece ser de otra persona totalmente dife-rente. Parientes: Pbro. José Muñiz, Pbro. Jacinto Valdés (juez ecle-siástico de Celaya), Pbro. Lic. Carlos Valdés (tío del pretendiente),Antonio Valdés (tercero de hábito descubierto), regidor VicenteBelluga (esposo de Ma. Velarde, «tía») y 2 tíos paternos eran canóni-gos de Burgos y otro era obispo en España.
572
RODRÍGUEZ Y DE LA CERDA, IGNACIO ANSELMO: b. Sag.Met. 23/IV/1780. PADRES: Manuel Rodríguez Balda, b. parroquiade S. Jaime, matriz del arciprestazgo de la cd. de Nájera, 23/V/1748.Ma. Josefa de la Cerda, b. Sag. Met. 29/X/1752 (como expuesta aFrancisco de la Cerda); m. antes de I/1807. Vecs. de la Cd. de Méx.ABUELOS PATERNOS: Ventura Rodríguez Gutiérrez, b. Matute,ob. de Calahorra, 21/VII/1700; mtro. de primeras letras. Antonia deBalda, b. parroquia de S. Martín, Entrena, 12/IX/1712. Vecs. deNájera. ABUELOS MATERNOS: Francisco de la Cerda, nat. deMálaga; no se casó ya que pasó a España en busca de empleo, con laintención de regresar a Nueva España para contraer nupcias, pero m.en Europa; hmno.: Pedro Mesía de la Cerda, oidor de Méx. Ana Ma.Manuela Navarro, b. parroquia de S. Miguel, Cd. de Méx.,25/VII/1721; hmna. melliza: Ma. Micaela Navarro. BISABUELOSPATERNOS PATERNOS: Pedro Rodríguez y Mariana Gutiérrez,vecs. de Matute. El primero fue hijo de Pedro Rodríguez Hurtado yde Petrona Triana, vecs. del lugar de Yudego (sic), arzob. de Burgos.La segunda lo fue de Ángel Gutiérrez y de Ma. Peña, vecs. de la villade Tobia. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: Diego de Baldae Isabel de Aldea. El primero hijo de Lucas de Balda y Antonia deCarranza; la segunda de Diego de Aldea y de Ma. López. Todos vecs.de Entrena. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: no los da.BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: Juan José Navarro yJosefa Rodríguez. APROBADA: 20/I/1807 sin más trámites.NOTAS: no se obtuvieron las parts. de b. y mat. del abuelo materno.
ALEJANDRO MAYAGOITIA
324
La part. de b. de la madre fue enmendada y se asentó que era hija nat.Para ello se presentó en el Provisorato de Méx. una inf. sobre su filia-ción (Cd. de Méx., 1806); en el exp. está un testimonio de ella.
573
RODRÍGUEZ Y XIMÉNEZ SOLANO, ANTONIO: b. Sag. Met.9/III/1747; colegial de S. Ildefonso de Méx., br. en ambos derechos,ab. de la Aud. de Méx., luego regidor perpetuo de la Cd. de Méx.PADRES: Miguel Rodríguez, b. parroquia de Viso del Marqués, pro-vincia de La Mancha, arzob. de Toledo, 2/IV/1711; alcalde de la Sta.Hermandad del estado noble de la villa de Viso, provisto gobernadorde Sonora (renunció por sus enfermedades, cap. comandante gral. delos navíos S. Nicolás y Las Animas dirigidas al Perú), visitador gral.de fierros (nombrado por el virrey Fuenclara), alcalde mayor por SuMajestad de Miahuatlán en Oax. y de la villa de Córdoba, presidentedel ayuntamiento de Córdoba, juez superintendente y conservador delramo del Tabaco en Córdoba. Bárbara Marcelina Ximénez Solano(también sólo Ximénez), b. Sta. Ma. Ozumba 3/VI/1727; hmna.: laesposa de Juan Rodríguez —al parecer hmno. de Miguel— madre deuna monja de la Enseñanza de Méx. ABUELOS PATERNOS:Francisco Rodríguez, b. Viso 20/X/1673. Catarina Fernández (sic), b.Viso 13/I/1686. Vecs. de Viso. ABUELOS MATERNOS: JuanAntonio Ximénez Solano, b. Sag. Met. 12/VII/1675; tenía una hda.adelante de Chalco. Bernardina Josefa de Solano, b. parroquia de S.Miguel, Cd. de Méx., 2/VI/1692. Vecs. de la Cd. de Méx. BISA-BUELOS PATERNOS PATERNOS: Francisco Rodríguez Esteban yFrancisca López, vecs. de Viso. BISABUELOS PATERNOSMATERNOS: Miguel de Monuera (sic) y Ana Laguna, vecs. de Viso.BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: Gregorio XiménezSolano, quien gozó de una carta de amparo de nobleza dada por elconde de Galve (8/VIII/1692), y Ma. de Velasco. BISABUELOSMATERNOS MATERNOS: José de Solano y Antonia de Benavides.APROBADA: 10/III/1773. NOTAS: el pretendiente era descendienteen línea recta del conquistador de Simón Solano, después conde de
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
325
Solano, y consanguíneo de S. Francisco Solano, conquistador delPerú. Unos testigos dijeron haber visto un libro de genealogías delpadre. Parientes: Francisco Javier Ximénez, consejero en el deCastilla y de la cámara del Infante D. Luis (primo del padre) y un hijode éste, Alejo Ximénez, canónigo de Murcia e inquisidor de Granada(primo del pretendiente); Pedro del Moral, cab. de Malta, y su hmno.Francisco del Moral, cab. y gran prior de Calatrava (tíos del preten-diente), Francisco Rodríguez, juez gral. de Rastros en Viso (primo delpretendiente), Francisco de Velasco, veinticuatro de Sevilla (tío delpretendiente), el último condestable de Castilla; Fr. Francisco de S.Buenaventura Martínez de Texada y Díez de Velasco, obispo deGuad. (tío del padre); y el conde de Valparaíso en la villa de Almagro.
574
ROMERO CARRILLO, MIGUEL: fue examinado por el Col. el26/VI/1816. PADRES: no los da. ABUELOS PATERNOS: no los da.ABUELOS MATERNOS: no los da. BISABUELOS PATERNOSPATERNOS: no los da. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS:no los da. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: no los da.BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: no los da. APROBADA:falta y no está en los libros examinados ni en las listas impresas de1824 y 1837. NOTAS: lo único que hay en el exp. son las diligenciaspara su examen en el Col.
575
ROMERO Y MARS, LUIS FERNANDO: b. Sag. de Cádiz10/III/1750; pasó a Méx. a los siete años, recibió la primera tonsuraclerical (21/IX/1764), tenía dimisorias del obispo de Cádiz(28/I/1765), ab. de la Aud. de Méx. PADRES: Fernando ValentínRomero, b. Sag. de Granada 26/II/1715; matriculado en la Casa deContratación para mercar y cargar con Indias (21/XI/1747), fuecomerciante y flotista en Cádiz. Mariana Mars, b. baronía de Sta.
ALEJANDRO MAYAGOITIA
326
Agreba (sic ¿por Águeda?) 8/IV/1723 (los testigos dijeron que n. enLeón de Francia); m. antes de VI/1777. ABUELOS PATERNOS:Francisco Antonio Romero, b. parroquia de S. Andrés, Córdoba,Andalucía, 3/XI/1675; primer mat. con Ma. Josefa del Castillo.Juliana Ma. de Rivera, b. parroquia de S. Juan de la Palma, Sevilla,20/I/1675. Mat. en la parroquia de Omnium Sanctorum, Sevilla,25/XII/1696. ABUELOS MATERNOS: José Mars y Ma. de Farigule(o Farigoule), vecs. de León de Francia. BISABUELOS PATERNOSPATERNOS: Francisco Antonio Romero de Vargas, nat. de Santiagode Calatrava. Ana de Vados, b. parroquia de Sta. Ma. y S. Lorenzo deYanguas, 12/X/1659. Mat. en la parroquia de S. Sebastián deAntequera el 28/I/1674. Vecs. de Sevilla. El primero fue hijo de JuanGarcía Talavera (sic), quien m. antes de I/1674, y de Ma. de Segura(sic), vec. de Antequera. La segunda fue hija de Juan de Vados (tam-bién Gil de Vados) y de Ma. Ergueta (también Yanguas), ms. antes deI/1674; nieta paterna de Juan de Vados y Melchora Camerano; y nietamaterna de Diego Sainz de Ergueta (sic) y de Magdalena Blanco.BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: Pedro de Romero y AnaTrujillo. El primero recibió el b. parroquia de S. Salvador, Escacenadel Campo, 4/XII/1639 y sus padres fueron Bartolomé de Rivera yMa. de Rivera. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: no los da.BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: no los da. APROBADA:4/VI/1778 con la calidad de presentar en un año las parts. de los abue-los maternos. NOTAS: le faltaban las parts. de los 4 abuelos y pidió2 años para traerlas. Presentó y están en el exp.: dimisorias del obis-po de Cádiz, certificado de haber recibido la primera tonsura y, luego,las parts. de la línea paterna que sacó de la inf. que el padre presentópara matricularse en la Casa de Contratación de Cádiz.
576
ROMO Y SAN MARTÍN, MANUEL: b. Sag. de Pue. 6/VI/1746;ab. de la Aud. de Méx.; hmnos.: Joaquín (cadete del Rgmto. deDragones de Méx.), Diego (cura de Atlixco) y Ma. Romo (esposa deJosé Basarte, cab. de Santiago, crnl. de los Rls. Ejércitos, presidente
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
327
de la Aud. de Guad., y cap. gral. de Nueva Galicia). PADRES: DiegoFrancisco Martín Romo y Ocón (también Romo y Docón), nat. villade Lebrija, arzob. de Sevilla; alcalde ordinario, sgto. mayor y tnte.crnl. del Tercio del Comercio de Pue., vec. de Pue. desde ca. 1712,comerciante, testó y fue sep. en Sto. Domingo de Pue. el 14/II/1762(part. en el Sag.); hmno.: Juan Agustín Romo, b. Lebrija 17/VIII/1690,m. soltero y dio poder para testar a su hmno. Diego Francisco Martín,sep. en el convento de S. Agustín de Pue. el 13/VII/1747 (part. en elSag.). Petronila o Petra de San Martín Valdés y Blanco, b. Sag. de Pue.29/IX/1706; testó y fue sep. en Sto. Domingo de Pue. el 2/VIII/1766(part. en el Sag.). Mat. en el Sag. de Pue. el 30/IV/1730. ABUELOSPATERNOS: Juan Romo y Ocón y Francisca de Xarana y Grajales,nats. y vecs. de Lebrija, ms. antes de IV/1730. ABUELOS MATER-NOS: Cap. Juan de San Martín Valdés, nat. de España; alcalde ordi-nario, regidor y alcalde mayor de Pue. Ma. Blanco de Carbajal, nat. dePue.; hmno.: Fr. Agustín Blanco, quien m. en opinión de sto. Vecs. de Pue.BISABUELOS PATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUELOSPATERNOS MATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOSPATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: nolos da. APROBADA: 17/XI/1772 con la calidad de comprobar una part.y de diligenciar otras. NOTAS: Se presentaron las parts. de entierro delos abuelos maternos para suplir las de b. y, al parecer también se tra-jeron las de b. de la línea paterna (no están). Está la part. de entierrodel Lic. José Romo, diácono del ob. de Pue., sep. en Sto. Domingo dePue. el 9/II/1758 (part. en el Sag.).
577
ROO Y ELIZALDE, FRANCISCO JAVIER DE: b. Sag. de Pue.10/II/1746; el obispo de Pue. Álvarez de Abreu le otorgó una beca demerced en el Col. de S. Pedro y S. Juan de Pue., ab. de la Aud. deMéx.; hmno.: Antonio Gonzalo de Roo, colegial de S. Pedro y S. Juande Pue., cura de El Naranjal y Tlaxco, capellán limosnero y familiardel obispo de Pue. Pantaleón Álvarez de Abreu. PADRES: Lic.Francisco Javier de Roo, b. parroquia de Nuestra Sra. de la
ALEJANDRO MAYAGOITIA
328
Concepción, S. Cristóbal de La Laguna, Canarias, 19/I/1705; algua-cil mayor fiscal del ob. de Pue., luego de enviudar se ordenó, m. antesde VII/1783; hmnos.: brigadier Guillermo Tomás (cap. gral. y gober-nador de Maracaibo, oficial supernumerario de los rls. haberes deIndias, cab. de Santiago al igual que un hijo suyo llamado Tomás),tres dominicas en Canarias, Mtro. Francisco Antonio (provincial en laO.P., predicador del Rey D. Fernando VI) y Juan de Roo (alcaldemayor de Sombrerete, mat. con Mónica Real, con quien procreó alDr. Francisco de Roo, ab. de los Rls. Consejos y del Col. de Abs. deMadrid). Ma. Mónica de Elizalde, b. S. Pablo del Monte, ob. de Pue.,14/XII/1709; m. en Pue., sep. en el convento de carmelitas el5/II/1752 (part. en el Sag.). ABUELOS PATERNOS: Agustín Enriquede Roo y Ma. Francisca Lauzel o Louzel, nats. de Canarias. ABUE-LOS MATERNOS: Andrés Elías de Elizalde, b. Zacatlán 30/XI/1681;colegial de S. Pedro y S. Juan de Pue. Ma. de la Candelaria ÁlvarezGodoy, b. Atlixco 12/V/1681. Vecs. de S. Pablo del Monte. BISA-BUELOS PATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUELOSPATERNOS MATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOSPATERNOS: Cap. José de Elizalde y Violante de Vargas. El primerofue hijo de Domingo de Elizalde, vizcaíno, y de Josefa Bravo deAberruza, vecs. de Otumba, fue alcalde mayor de Zacatlán yZempoala y m. antes de VII/1699 cuando lo era en el último lugar. Lasegunda fue hija de Felipe de Vargas Sariñana y de Juana Sánchez deCisneros, vecs. de Zacatlán. BISABUELOS MATERNOS MATER-NOS: Francisco Álvarez Godoy y Antonia Álvarez Cabrera, vecs. deAtlixco. APROBADA: 27/VIII/1783 con la calidad de presentar lasparts. de los abuelos paternos en el término ultramarino. NOTAS:están en el exp.: 1. inf. del pretendiente para obtener la dicha beca demerced (Pue., 1760); 2. inf. de limpieza del abuelo materno paraingresar en la misma institución (Zacatlán, 1699); y 3. una inf. delpretendiente (Pue., 1783) según la cual el primer Roo fue un gentil-hombre flamenco que n. en Amberes. Parientes: Manuel de Roo, regi-dor en Canarias, y su hijo Jerónimo de Roo, canónigo de Canarias.Roo probó su parentesco con un primo hmno., miembro del Col. deAbs. de Madrid, para no presentar las parts. de los abuelos paternos.
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
329
578
ROSAINS Y QUINTANILLA, JUAN NEPOMUCENO: fue exa-minado por el Col. el 14/IV/1807. APROBADA: falta y no está en loslibros examinados ni en las listas impresas de 1812 y 1824. Al pare-cer no fue miembro del Col.; se levantó en armas en IV/1812 y m.fusilado en la cd. de Pue. el 27/IX/1830 8. NOTAS: lo único que hayen el exp. son las diligencias para su examen en el Col.
579
ROSALES Y ALCALDE, MANUEL: b. parroquia de laAsunción, Acaxochitlán, ob. de Pue., 23/XII/1790; colegial de S.Ildefonso de Méx., ab. de la Aud. de Méx., académico voluntario dela ATPJ y se le dispensaron seis meses de asistencia, el 27/X/1819 seordenó al Col. examinarle. PADRES: Ramón Rosales (sic, tambiénRosales Valladares), b. Sag. Met. 17/VIII/1756. Ma. GertrudisAlcalde, según el pretendiente y los testigos era nat. de Pue., según supart. de mat. de la Cd. de Méx. Mat. en la parroquia de S. Sebastián,Cd. de Méx., 8/XII/1789. ABUELOS PATERNOS: José AntonioRosales Sarmiento de Valladares (sic), b. colegiata de Sta. Ma., Vigo,Galicia, 29/IV/1709. Ana Ma. de Medinilla, b. Sag. Met. 11/I/1718.ABUELOS MATERNOS: Jerónimo de Alcalde, nat. de AndalucíaBaja; fue comandante y gobernador de Tlax., tuvo merced de hábitode Calatrava pero no se lo puso porque m. Petra Espejo, n. cd. deTlax.; sep. en la parroquia de S. Miguel, Cd. de Méx., 1/X/1789 cuan-do tenía 33 años de viuda. BISABUELOS PATERNOS PATERNOS:Antonio Rosales (sic) y Elena Ma. Pastoriza. BISABUELOS PATER-NOS MATERNOS: Francisco de Medinilla y Juana Ángela deGuadalajara, vecs. de la Cd. de Méx. BISABUELOS MATERNOSPATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS:
ALEJANDRO MAYAGOITIA
8 José Ma. Miquel i Vergés. Diccionario de insurgentes, México, Porrúa, 1969, sub voce.
330
no los da. APROBADA: falta, pero fue el 6/V/1820 sin más trámites 9.NOTAS: para suplir la part. de b. del abuelo materno se presentó, y estáen el exp., su nombramiento de subtnte. del Primer Batallón del Rgmto.de Infantería de la Reina (6/VIII/1757). Había una raspadura en el nom-bre del padre en la part. de b. del pretendiente pero el promotor no le pres-tó atención ya que le fueron mostrados dos papeles que purgaban estedefecto. Nada se dijo acerca de la declaración de un testigo que hacía ala madre hija nat. y, tampoco, sobre la aparente falta de su part. de b.
580
RUANO CALVO Y OLÁEZ, FRANCISCO: b. Sayula7/XII/1790; estudió en S. Ildefonso de Méx. donde fue presidente delas academias anuales de ambos derechos, br. en Cánones (IV/1814),ingresó a la ATPJ en IV/1814 y cursó al menos hasta III/1817, ab. dela Aud. de Méx. PADRES: Pedro Ruano Calvo, b. parroquias unidasde Sta. Ma. y S. Salvador, Illescas, Castilla; 25/X/1755 (en Sta. Ma.);administrador de alcabalas de Toluca y ministro tesorero de su cajamilitar, al parecer siempre fue empleado de la Rl. Hda. Ma. PetraRafaela de Oláez, b. parroquia de S. Sebastián de León, 23/X/1770;hmno.: Lic. José Nicolás de Oláez y Acosta, ab. y rector (1816) delCol. de Abs., relator de lo civil de la Aud de Méx. (véase). ABUELOSPATERNOS: Vicente Ruano Calvo, nat. de Tembleque, y Ma.Hernández, nat. de Illescas; vecs. de Illescas. ABUELOS MATER-NOS: Casimiro de Oláez, nat. de León, y Ma. de Acosta, nat. de Ags.BISABUELOS PATERNOS PATERNOS: Gabriel Ruano Calvo yFrancisca Sánchez Butrago (sic), nats. de Tembleque. BISABUELOSPATERNOS MATERNOS: Manuel Hernández y Juliana Estrivera,nats. de Borox. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: no los da.BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: no los da. APROBADA:17/V/1817 con la calidad de presentar en dos años las parts. de susabuelos paternos. NOTAS: todos eran «notoriamente decentes». Se
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
9 Ingreso..., p. 124.
331
identificó con su tío y obtuvo dispensa de la Aud. de las parts. de susabuelos paternos (30/IV/1817); en el exp. está el informe rendido porel Col. sobre la concesión de esta gracia (IV/1817), también seencuentra una certificación sobre la estancia de Ruano Calvo en laATPJ (18/III/1817). Como el pretendiente era sobrino del Lic. Oláezlos comisionados no agregaron al exp. las parts. de los abuelos mater-nos. Parientes: el Dr. Acosta, cura de Ags., tío de la madre.
RUBÍN DE CELIS Y RUIZ DE LA SERNA, FRANCISCO: véaseGUTIÉRREZ RUBÍN DE CELIS Y RUIZ DE LA SERNA, FRAN-CISCO.
581
RUEDA Y AGUIRRE, JUAN JOSÉ DE: ab. de la Aud. de Méx.(13/VII/1741). PADRES: no los da. ABUELOS PATERNOS: no losda. ABUELOS MATERNOS: no los da. BISABUELOS PATERNOSPATERNOS: no los da. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS:no los da. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: no los da.BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: no los da. APROBADA:24/VII/1765. NOTAS: como era ab. antiguo no presentó pruebas. Enjunta de 21/V/1763 se vio su pretensión de ingreso pero el Col. sabíaque tenía pendiente en la Aud. un pleito sobre su calidad y, por ello,le ordenó que una vez fenecido éste, volviera a plantear su caso. Enefecto, litigaba con los regidores y capitulares de Celaya sobre su ido-neidad para los empleos de alcalde ordinario y regidor alguacil mayora los que había sido elegido. Obtuvo ejecutoria a su favor pronuncia-da en grado de revista (18/VII/1765) (está en el exp.). Pagó lo quedebía desde la fundación del Col., el cual declaró probada su calidad.
582
RUIZ COLINA Y MARROQUÍN, JOSÉ VICENTE: b. parroquiade S. Miguel, Cd. de Méx. 21/IX/1782; ab. de la Aud. de Méx.
ALEJANDRO MAYAGOITIA
332
(21/V/1806). PADRES: Antonio Ruiz Colina, b. Sag. de Pue.17/X/1737; corredor del número de los de la Cd. de Méx., antes fuecajero de su padre; hmnos.: Juan de Dios (b. S. José de Pue. 6/I/1731,estudió retórica con los S. J. de Pue.), Ma. Josefa (b. S. José de Pue.3/II/1718), Josefa Ma. (b. S. José de Pue. 15/IX/1720, mat. conBernardo Martín Torre, patrón platero de oro en Pue.), Ma. Gertrudis(b. S. José de Pue. 21/XII/1725, mat. con Vicente Salazar, comercianteen Pue.), Miguel Ignacio José (b. S. José de Pue. 4/X/1729), NicolasaJosefa (b. Sag. de Pue. 26/IV/1733), Francisco Javier Matías (b. Sag.de Pue. 26/II/1736), Manuela Ma. del Señor S. José y Mariana Josefade S. Narciso (profesas en Sta. Catarina de Pue.), todos apellidadosRuiz Colina. Ma. Dorotea Marroquín, b. Sag. de Pue. 6/III/1746. Vecs.de la Cd. de Méx. ABUELOS PATERNOS: José Ruiz Colina, n. enPue. pero se certificó no hallarse su part. en el Sag.; comerciante, regi-dor de Pue., cap. reformado de Milicias, prefecto de la congregación deNuestra Sra. del Pópulo de la S. J. de Pue. y consiliario, vicario y hmno.mayor de los terceros de la O.F.M. de Pue. Narcisa Pérez, b. S. José dePue. 5/XI/1693; hmna. mayor de las terceras de la O.F.M. de Pue.;hmno.: Lic. Miguel Pérez, cura interino de S. José de Pue. y capellánde Jesús Nazareno de Pue. Mat. en S. José de Pue. el 26/VI/1712. Vecs.de Pue. ABUELOS MATERNOS: Juan Ma. Marroquín, nat. deExtremadura. Ana Valverde, nat. de Pue. Vecs. de Pue. BISABUELOSPATERNOS PATERNOS: Marcos Ruiz (sic) y Luisa Granados yGamboa. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: Antonio Pérez yJosefa de Salazar, vecs. de Pue. BISABUELOS MATERNOS PATER-NOS: no los da. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: no los da.APROBADA: 20/I/1807 sin más trámites. NOTAS: el pretendiente eraprimo hmno. por línea materna de José Mariano Reyes Benavides, ab.del Col. y agente fiscal (véase) con el cual se identificó. En el exp. estáuna inf. de limpieza del padre y los tíos (Pue., 1746).
583
RUIZ DE BUSTAMANTE Y GUTIÉRREZ DEL CASTILLO,JOSÉ ANTONIO: b. S. Felipe de Chihuahua, 26/V/1778. PADRES:
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
333
Juan José Ruiz de Bustamante, b. Novales, valle de Alfoz de Loredo,Santander, 3/V/1751; juez comisionado de Temporalidades, síndicopersonero, regidor interino y alcalde ordinario de primer y segundovoto de Chihuahua, minero matriculado y comerciante. Ma. MicaelaGutiérrez del Castillo, b. S. Felipe de Chihuahua, 7/X/1756. Mat. enS. Felipe de Chihuahua 11/IV/1774 con dispensa del parentesco en 2°grado de consanguinidad. ABUELOS PATERNOS: Juan AntonioRuiz de Bustamante, b. Novales, 1/XI/1726. Ana Petra Gutiérrez delCastillo, b. Novales 10/III/1728. ABUELOS MATERNOS: sargentomayor Juan Antonio Gutiérrez del Castillo, b. Novales 16/XI/1710;corregidor interino de S. Felipe de Chihuahua, regidor y alférez pro-pietario ahí, m. en 1779. Ma. Josefa de Dosal Madrid y Quirós, b. Rl.Sta. Rosa de Cosiguiriachi 24/III/1715; m. antes de 1759 en S. Felipede Chihuahua. Mat. en S. Felipe de Chihuahua 19/I/1749, ella eraviuda de José Velarde. BISABUELOS PATERNOS PATERNOS:Domingo Ruiz de Bustamante y Ma. Gómez de Garandia. El prime-ro hijo de Santiago Ruiz de Bustamante y de Juliana Gutiérrez deAllende. La segunda hija de Juan Domingo Gómez de Garandia yMa. de Villegas, nats. y vecs. de Novales. BISABUELOS PATER-NOS MATERNOS: Santiago Gutiérrez del Castillo y Marta Cosío. Elprimero hijo de Juan Gutiérrez del Castillo y de Olaya Ruiz deBustamante; la segunda de Francisco Cosío y de Andrea Pérez.BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: Juan Gutiérrez delCastillo y Olaya Ruiz. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS:Gral. Francisco Dosal Madrid Cosío Montañés y Fernández deBedoya y Josefa Fernández de Quirós y Pacheco Zevallos, vecs. deSta. Rosa de Cosiguiriachi. APROBADA: 17/I/1806. NOTAS: estánlos docs. siguientes: 1. título de regidor consistorial por el estadonoble en el valle de Alfoz de Loredo a favor de Antonio Gutiérrez delCastillo, ausente en Indias (24/I/1737); 2. amplias infs. de nobleza afavor de Juan José Ruiz de Bustamante y Gutiérrez del Castillo y desus padres (Novales, 16/III/1782); y 3. inf. de calidad a favor de JoséVelarde Cosío y Noriega y de su esposa Josefa de Dosal Madrid(Chihuahua, 5/VII/1735). Parientes: el padre era primo del Lic.Antonio Álvaro Gutiérrez del Castillo, ab. de los Rls. Consejos.
ALEJANDRO MAYAGOITIA
334
584
RUIZ DE CASTAÑEDA Y MARTÍNEZ DE VARGAS, JOSÉMARIANO: b. Sag. Met. 6/XII/1774; ab. de la Aud. de Méx.; hmno.:Mariano Francisco Ruiz de Castañeda (véase). PADRES: MarianoIgnacio Ruiz de Castañeda y Arcayos Garrote (sic), b. parroquia de S.Miguel, Cd. de Méx. 9/IX/1751; dueño de la hda. de beneficio de azú-car llamada S. José del Michiate (sic por Michate) en tierra caliente,m. antes de X/1792; hmnos.: Juana (esposa del Cap. José Ma. deRivascacho), Mariana (mat. con el cap. de Alabarderos Mariano deVelasco, con suc.: Crnl. José Manuel Gutiérrez de Altamirano, condede Santiago de Calimaya) y el Pbro. Br. José Mariano Ruiz deCastañeda. Ma. Manuela Martínez de Vargas y Santillán, b. Sag.Met. 23/VII/1753; hmno.: Lic. Pedro Martínez de Vargas y Santillán(ab. del Col., véase). Mat. en el Sag. Met. el 12/III/1774. Vecs. dela Cd. de Méx. ABUELOS PATERNOS: José Francisco Ruiz deCastañeda y Rivera, b. Sag. Met. 24/X/1707; dueño de la hda. deTenextepango, juris. de Cuautla. Ma. Luisa de Arcayos (tambiénArcayos Garrote), b. Sag. Met. 23/IX/1712; hmna.: PoloniaArcayos. Vecs. de la Cd. de Méx. ABUELOS MATERNOS: AgustínMartínez de Vargas y Castro Cid, nat. de Oax.; escribano mayor dela Rl. Hda. y Caja de Méx. Ma. Guadalupe Santillán. Vecs. de la Cd.de Méx. BISABUELOS PATERNOS PATERNOS: Pedro Ruiz deCastañeda, b. Sag. Met. 30/IX/1662; benefactor de la colegiata deGuadalupe de Méx. Juana Ma. de Rivera; vecs. de Méx. El primerofue hijo de otro Pedro Ruiz de Castañeda y de Isabel de Pimentel;éste D. Pedro recibió el b. en la Sta. Vera Cruz, Cd. de Méx., el16/VII/1633, también fue benefactor de la dicha colegiata, y suspadres fueron Pedro Ruiz (sic) y Juana de Castañeda (sic). BISA-BUELOS PATERNOS MATERNOS: Cap. Francisco Antonio deArcayos (sic), correo mayor de Pue., y Ana Apolonia de Hinojosa.BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUE-LOS MATERNOS MATERNOS: no los da. APROBADA:6/VIII/1799. NOTAS: un testigo fue el célebre autor de las Noticiasde México, Francisco Sedano, de 58 años de edad (en VII/1799),vec. y del comercio de la Cd. de Méx., que fue dependiente de la
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
335
casa de Benito de la Escalera 10. Parientes: Lic. Francisco Ruiz deCastañeda, canónigo de la colegiata de Guadalupe; Marcos José delFierro (sic, por Hierro) y Ruiz de Castañeda, prebendado de Méx. e hijode Isabel Ruiz de Castañeda (tía del pretendiente) y de Juan del Fierro;Pbro. Pedro Serafín Ruiz de Castañeda; Pbro. José Moya y Ruiz deCastañeda; Dr. Juan Aniceto Silvestre y Olivares; y Br. Felipe Narvarte.
585
RUIZ DE CASTAÑEDA Y MARTÍNEZ DE VARGAS, MARIA-NO FRANCISCO: b. Sag. Met. 25/VIII/1778; estudió en S. Ildefonsode Méx., canonista, ab. de la Aud. de Méx., fue tesorero del Col. deAbs. (1810); hmno.: José Mariano Ruiz de Castañeda, ab. del Col.(véase). APROBADA: 19/VII/1803. NOTAS: se identificó con suhmno. En esta inf. se apellida a la madre Arcayos y Garrote y constaque el padre m. antes de VII/1803.
586
RUIZ DE CONEJARES, JOSÉ: n. Tudela, Navarra; ab. de los Rls.Consejos (10/XI/1766) incorporado a la Aud. de Oviedo (9/II/1769)y a la de Méx. (título 11/XI/1783), arcediano de Oax., luego dignidadde la iglesia de Méx., provisor gral. y juez de Testamentos yCapellanías del arzob. de Méx. PADRES: no los da. ABUELOSPATERNOS: no los da. ABUELOS MATERNOS: no los da. BISA-BUELOS PATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUELOSPATERNOS MATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOSPATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: nolos da. APROBADA: 4/VIII/1792. NOTAS: sólo están los testimonios
ALEJANDRO MAYAGOITIA
10 Sobre él casi nada se sabe. Su edad confirma la fecha aproximada de su nacimiento: 1742.Véanse las notas preliminares de D. Joaquín Fernández de Córdoba y de D. Joaquín GarcíaIcazbalceta al frente del tomo primero de Francisco Sedano, Noticias de México (crónicas delos siglos XVI al Siglo XVIII), México, Departamento del Distrito Federal, 1974, pp. 3-20.
336
del título de ab. y sus incorporaciones. Fue admitido sin infs. por «...el honor que resulta a este Rl. Col. de recibir en él a un individuo delilustre y venerable Cabildo, y a más de esto, tan caracterizado por losaltos y distinguidos cargos que ha tenido en la mitra... y sus demásparticulares circunstancias...».
587
RUIZ DE CONEJARES Y XIMÉNEZ DE LA PLAZA, JOSÉIGNACIO: b. parroquia de S. Ildefonso, Villalta, 24/VIII/1796; el4/II/1819 se ordenó al Col. examinarle y la evaluación fue el6/II/1819, ab. de la Aud. de Méx., m. antes de 14/VII/1832, casó;hmno.: Nicolás Ignacio Ruiz de Conejares. ab. del Col. (véase).APROBADA: 27/I/1820. NOTAS: se identificó con su hmno. En estainf. se afirma que en 1796 el padre era subdelegado de la juris. deVillalta en la provincia de Oax.
588
RUIZ DE CONEJARES Y XIMÉNEZ DE LA PLAZA,NICOLÁS: b. parroquia de S. Miguel, Cd. de Méx., 11/IX/1788; ab.de la Aud. de Méx., fue pbro. y llegó a ser catedrático de Teología;hmno.: José Ignacio Ruiz de Conejares, ab. del Col. (véase).PADRES: Bernardo Ruiz de Conejares e Yza, b. colegiata de Sta. Ma.de Tudela, Navarra, 5/II/1740, confirmado en Arguedas, Navarra, el14/VI/1749; tnte. crnl. del Rgmto. de Milicias de S. Salvador y susvillas, arzob. de Guatemala; hmno.: Dr. José Ruiz de Conejares,maestrescuela de Méx. 11. Ma. Ignacia Ximénez de la Plaza, b. Sag.Met. 6/VIII/1758. Vecs. de la Cd. de Méx. ABUELOS PATERNOS:
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
11 La inf. no lo dice, pero este personaje es el ab. que mencionamos en la ficha antepasada. VéaseF. Menéndez Pidal de Navascués, «Una familia en España y Méjico en los siglos XVIII-XIX:los Ruiz de Conejares», en Hidalguía, la revista de genealogía, nobleza y armas, año 40, #232-233, Madrid, V-VIII/!992, especialmente las pp. 341-343.
337
José Ruiz de Conejares (sic), b. colegiata de Sta. Ma. de Tudela26/IX/1714. Ana de Yza, n. Tudela. Mat. en la parroquia de S. Nicolás deTudela el 30/V/1734. Vecs. de Tudela. ABUELOS MATERNOS: PabloXiménez de la Plaza, n. Jaén, b. parroquia de Nuestra Sra. de laConcepción, villa de Iruela, 21/I/1724 (los testigos dijeron que era deCazorla, Andalucía); alcalde ordinario y regidor honorario de la Cd. deMéx., cónsul del Tribunal del Consulado de Méx. Josefa González Rojo(sic), b. Sag. de Pue. 24/IV/1733. Vecs. de la Cd. de Méx. BISABUELOSPATERNOS PATERNOS: Bernardo Ruiz (sic) y Ma. Josefa Guadalupe(sic), vecs. de Tudela. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS:Ignacio de Yza, vec. de Tudela, y Ana de Trigo, vec. de Corella. BISA-BUELOS MATERNOS PATERNOS: Cristóbal de la Plaza (sic), labra-dor, y Catalina Ximénez (sic), nats. y vecs. de Iruela. BISABUELOSMATERNOS MATERNOS: José González (sic) y Ana Ma. de Sigüenza.APROBADA: 10/V/1811 sin más trámites. NOTAS: falta una inf. delpadre (Tudela, 1758). El pretendiente pidió que las parts. de sus abuelospaternos se tomaran de un testimonio porque no las tenía en originales ocomprobadas. El Col. le dijo que ocurriera a la Aud. para la dispensa delcaso. Como luego presentó la de b. y mat. del abuelo se aprobó el exp.
RUIZ DEL PORTAL Y MALI: véase RUIZ Y MALI.
589
RUIZ Y MALI, JOSÉ RICARDO: b. Ver. 5/IV/1779; br. enFilosofía y Cánones, tnte. de cura de Ver., vec. de Ver.; hmno.: RamónRuiz y Mali, ab. del Col. (véase). APROBADA: 4/III/1811. NOTAS:se identificó con su hmno.
590
RUIZ Y MALI, RAMÓN: b. Ver. 26/III/1781; br. en Cánones,practicó con el Dr. Agustín Pomposo Fernández de San Salvador, seexaminó en el Col. de Abs. el 8/VI/1807, ab. de la Aud. de Méx., vec.
ALEJANDRO MAYAGOITIA
338
de Xalapa; hmno.: José Ricardo Ruiz y Mali, ab. del Col. (véase).PADRES: Baltasar Ildefonso Ruiz Fernández (sic), b. villa de Ávalos,Rioja, 2/II/1757; fue vec. de Cádiz y luego de Ver. (ca. 1773), comer-ciante, subdelegado de Xalacingo. Ramona Ventura Mali y Moreno,b. Ver. 14/III/1756 (como Ramona Ignacia Josefa). Mat. en Ver. el13/IV/1777. Vecs. de Ver. ABUELOS PATERNOS: Pedro Ruiz delPortal, b. Ávalos 25/VII/1725. Ma. Fernández de Nuncibay, b. Áva-los 12/VIII/1725. Vecs. de Ávalos. ABUELOS MATERNOS: JoséAntonio Ventura Mali, n. España; comerciante, m. antes de IV/1777.Ma. Francisca Moreno, n. Ver. pero se certificó no hallarse ahí la part.(1707-1743). Mat. en Ver. en I/1752 pero se certificó no hallarse ahíla part. BISABUELOS PATERNOS PATERNOS: Pedro Ruiz delPortal y Ángela de Arejola, vecs. de Ávalos. El primero hijo deFrancisco Ruiz del Portal y de Ángela Fernández de Nuncibay, nats.y vecs. de Ávalos; la segunda de Martín de Arejola y de BeatrizMartínez, nats. y vecs. de la villa de Elciego. BISABUELOS PATER-NOS MATERNOS: Juan Fernández de Nuncibay (m. antes deII/1757) y Juana Ramírez de Peña Cerrada. El primero hijo de JoséFernández de Nuncibay y de Francisca Tejada; la segunda de JuanRamírez de Peña Cerrada y de Ma. de Velasco. Todos vecs. de Áva-los. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: no los da. BISA-BUELOS MATERNOS MATERNOS: no los da. APROBADA:11/XI/1807. NOTAS: se exhibió una ejecutoria a favor del padre dadapor la Rl. Chancillería de Valladolid (8/IV/1788), debidamente pasa-da por el ayuntamiento de Ver. En ella constaban las parts. e incluíaal pretendiente (sólo está un extracto). Se ordenó probar concluyen-temente la imposiblidad de presentar la part. de la abuela materna —al parecer nada se dijo acerca de la del abuelo materno— y como elpretendiente cumplió, su ingreso fue aprobado sin más trámites. Estáuna inf. acerca del mat. de los abuelos maternos.
591
SADA Y ECHEVERRÍA, FERMÍN ALEJO: fue examinado por elCol. el 2/V/1803. PADRES: no los da. ABUELOS PATERNOS: no
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
339
los da. ABUELOS MATERNOS: no los da. BISABUELOS PATER-NOS PATERNOS: no los da. BISABUELOS PATERNOS MATER-NOS: no los da. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: no losda. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: no los da. APRO-BADA: falta y no está en los libros examinados ni en las listas impre-sas de 1804, 1806, 1812, 1824 y 1837. NOTAS: lo único que hay enel exp. son las diligencias para su examen en el Col.
592
SÁENZ DE VILLELA Y BELÉNDEZ, JOSÉ MARIANO: b. Sag.Met. 5/XI/1787; estudió en el Seminario y en S. Ildefonso de Méx.,ab. de la Aud. de Méx. PADRES: Rafael Sáenz de Villela, b. parro-quia del Rl. de S. Matías Sierra de Pinos 26/IX/1752, confirmado enel Burgo de S. Cosme, juris. de Fresnillo, 1753; estudió Artes y pasópor el Seminario y S. Ildefonso de Méx., administrador de la Plaza yMercados de Méx. (por muerte de su suegro); hmna.: Ma. EusebiaSáenz de Villela, esposa de José Antonio del Razo, regidor, síndicopersonero y alcalde ordinario de Qro. Manuela Beléndez y Calzada,b. parroquia de la Sta. Vera Cruz, Cd. de Méx., 1/IV/1757; hmna.: sorMa. Ignacia, profesa en S. Juan de la Penitencia, Cd. de Méx. Vecs.de la Cd. de Méx. ABUELOS PATERNOS: Feliciano Plácido deVillela (sic), b. iglesia de S. José de Ojo Ciego, hda. de S. Diego delBizcocho, ayuda de parroquia del Valle de S. Francisco, 5/XI/1715(como hijo de padres no conocidos y expuesto a José de Villela quienlo sacó de la pila); administrador de la hda. de Jaral. Ma. Feliciana deHerrera, b. Sierra de Pinos 21/VI/1734. Mat. en Sierra de Pinos.ABUELOS MATERNOS: José Beléndez (también Justo), nat. dePue. (según los testigos, pero se certificó no hallarse sus part. en elSag. Met. 1710-1735); administrador de la Plaza y Mercados deMéx., sep. en el convento de S. Diego, Cd. de Méx., el 15/X/1774(part. en el Sag. Met.). Manuela Calzada, nat. de Tlax. (según los tes-tigos, pero se certificó no hallarse su part. en el Sag. Met. 1710-1735); sep. en el convento de la Merced, Cd. de Méx., el 4/III/1779(part. en el Sag. Met.), m. sin testar. Vecs. de la Cd. de Méx. BISA-
ALEJANDRO MAYAGOITIA
340
BUELOS PATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUELOSPATERNOS MATERNOS: Francisco de Herrera y Margarita deEsparza (también Ruiz de Esparza), vecs. y dueños de la hda. de S.Juan de los Herreras. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: nolos da. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: no los da. APRO-BADA: 11/XII/1812 con la calidad de completar sus infs. en el tér-mino de un año. NOTAS: están en el exp.: 1. una inf. acerca de queel abuelo paterno fue expuesto por su padre, José Sáenz de Villela, encasa de una india, llamada Dominga, de la cuadrilla de su hda. de OjoCiego, para que ésta lo criara y el niño pudiera aprender otomí y, lle-gado el tiempo, ingresara a la O.F.M. y que, luego, el dicho JoséSáenz de Villela puso al niño a estudiar con la S. J. de S.L.P. (S. DiegoBizcocho, 1764); y 2. una inf. de limpieza del padre (Sierra de Pinos,1764). El Lic. Sáenz de Villela sólo trajo 7 testigos porque pensabaque eran suficientes ya que había presentado dos infs. de conocimien-to de sus abuelos paternos; éstos eran desconocidos para los que depu-sieron ante los comisionados del Col. El promotor notó 3 puntos: 1. elabuelo paterno era expuesto y la inf. presentada no subsanaba estedefecto; 2. la part. de quien se decía que era la abuela paterna decíaMargarita Feliciana y, por tanto, no estaba seguro de que se tratara dela misma Feliciana mentada en las infs.; y 3. faltaban 4 testigos. Portanto, el promotor concluyó en que si no se purgaban estos defectosque no debía aceptarse al candidato. La junta de 18/I/1812, sólo orde-nó que se corrigiera lo tocante al primer y último punto. EntoncesSáenz de Villela presentó los testigos, y alguno de ellos declaró que elabuelo paterno era hijo de padres distinguidos, y ofreció hacer enmen-dar, tan pronto lo permitiera la revolución, la part. de su b. Sin embar-go, solicitó que se le exonerara de ello ya que, realmente, no necesita-ba probar la legitimidad del abuelo en cuestión. El promotor se dio porbien pagado en cuanto al punto tercero, pero no en lo que tocaba al pri-mero. Para él los hijos de padre desconocidos no podían probar sulimpieza y que lo de ir a enmendar la part. hasta que hubiera tranqui-lidad suficiente era cosa que no podía resolver el Col. ya que no teníaarbitrio para conceder dispensas. El promotor insistió en que mientrasSáenz de Villela las conseguía de la Aud., el Col. no debía allanarse asuplir el defecto de la part. del abuelo paterno con la inf. presentada,
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
341
pero que sí le facilitara el cumplimiento de lo mandado el 18/I. ElCol. accedió a lo pedido por el promotor y ordenó al candidato com-pletar sus infs. Entonces éste pidió su exp. y la junta se lo dio porespacio de 9 días (29/VII/1812). El pretendiente obtuvo la dispensade la Aud. (5/XII/1812) pero no su pretensión inicial, que fue lograrque este tribunal declarara que sí había cumplido el estatuto.
593
SAGAZ Y GARCÍA, JOSÉ IGNACIO: b. Silao 10/VIII/1775; br.,se examinó en el Col. de Abs. el 21/V/1802, vec. de Gto. PADRES:Andrés Sagaz, b. catedral de la cd. de Santander 3/XII/1744; regidorhonorario, procurador gral. y síndico personero, dos veces alcalde ordi-nario de Gto., diputado de Minería, consultor foráneo del Tribunal deMinería. Mariana García, b. Silao 23/XI/1756. Vecs. de Gto. ABUELOSPATERNOS: Juan Manuel Sagaz, b. catedral de la cd. de Santander19/VIII/1722. Ma. de Herrera, b. catedral de la cd. de Santander22/XII/1726. Vecs. de Santander. ABUELOS MATERNOS: JuanIgnacio García, b. parroquia de S. Agustín, Ayo el Chico, 7/V/1728. Ma.Antonia de Aguirre, b. Irapuato, 17/IV/1734. Vecs. de Cerritos, juris. deSilao. BISABUELOS PATERNOS PATERNOS: Juan de Sagaz y Josefade Reygadas, vecs. de Santander. BISABUELOS PATERNOSMATERNOS: Manuel de Herrera Cavadas y Ma. Gómez Corván, vecs.de Santander. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: Juan ManuelGarcía y Lucía de Orozco. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS:Felipe de Aguirre y Lucía Cordero. APROBADA: falta y al parecer noingresó 12. NOTAS: el 7/X/1802 se devolvieron las infs. a los comisio-nados en Gto. para que fueran ratificadas por uno de ellos que no lohabía hecho porque se había ausentado.
SALAZAR BUSTAMANTE, JOSÉ MA. DE: véase SALAZAR YGARCÍA FIGUEROA, JOSÉ MA. DE.
ALEJANDRO MAYAGOITIA
12 Ingreso..., p. 127.
342
594
SALAZAR Y GARCÍA FIGUEROA, JOSÉ MA. DE: b. S. MiguelTemascalcingo 15/VII/1886 (sic, la part. está en la 153v, del libro debs. que inicia en V/1773); ab. de la Aud. de Méx. PADRES: JoséAntonio Salazar y Velasco, b. Sag. Met. 17/VI/1764. Ma. ManuelaGarcía Figueroa, nat. de Ixtlahuaca pero los testigos dijeron que erade la hda. de Ixtapa, Temascalcingo. Mat. en S. MiguelTemascalcingo el 20/VII/1785. Vecs. de la hda. de la Torre,Temascalcingo. ABUELOS PATERNOS: José Manuel JoaquínSalazar y Velasco, n. en la Cd. de Méx. (se presentó su part. pero noestá); hmna.: Mariana Salazar y Velasco, esposa del conde de Medinay Torres. Micaela de Bustamante Bustillo y Pablo, b. Sag. Met.13/X/1743; m. antes de VII/1785; hmnos.: Dr. Antonio (cura de Sta.Cruz Acatlán y gobernador del ob. de Linares) y Rafaela deBustamante Bustillo y Pablo 13. Mat. en el Sag. Met. el 9/VIII/1763.Vecs. de la Cd. de Méx. ABUELOS MATERNOS: José Ma. GarcíaFigueroa, nat. de Ixtlahuaca. Ma. Gertrudis de Cárdenas, nat. de
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
13 Esta señora n. en la Cd. de Méx. Casó en el Sag. Met. el 18/XII/1754 con el mayorazgo MiguelAgustín Flores y Valdés (también Valdés y Flores, Flores de Valdés o sólo Valdés). Este caba-llero n. en la Cd. de Méx. y testó ahí el 6/III/1783 ante el escribano Antonio de la Torre. Fue her-mano de Lugarda Josefa Flores y Valdés, quien casó en el Sag. Met. con José de Asso y Otal,gobernador del estado y marquesado del Valle de Oax., con el cual tuvo hijos (Vicente, Ma.,José, Juan, Manuela, Miguel, Fernando y Ana de Asso).Lo que sabemos acerca de la ascendencia de los dichos Miguel Agustín y Lugarda Josefa Floresy Valdés es:Padres: mayorazgo Miguel Flores de Valdés (sic) y Portugal (m. antes de IV/1761) y Juana deVera y Puelles (también Puelles Mexía de Vera).Abuelos paternos: mayorazgo Agustín de Valdés y Ma. Ortiz de Galdós; el primero era descen-diente del Gral. Melchor de Valdés y de Beatriz Téllez de Sandoval, fundadores de un mayo-razgo en Tacubaya con inmuebles y capitales impuestos en fincas de la Cd. de Méx. y de susalrededores.Abuelos maternos: Matías Puelles de Vera y Antonia Flores de Mexía.La sucesión del matrimonio Flores y Valdés-Bustamante fue:1. Miguel Marcos José Flores de Valdés y Bustamante, b. Sag. Met. 9/X/1755; heredó el mayo-razgo. Mat. en la parroquia de Sta. Catarina, Cd. de Méx., 28/IX/1783, con Ma. Josefa Guijarro,nat. de la Cd. de Méx., hija de Miguel Guijarro, nat. de Úbeda y alcalde de barrio de la Cd. deMéx., y de Anastasia Gil de la Paz, nat. de la Cd. de Méx. De este enlace nació:1.1. Miguel Francisco Laureano Flores de Valdés y Guijarro, b. Sag. Met. 6/VII/1784.2. Ana Ma. Flores de Valdés y Bustamante, n. ca. 1759.3. Ma. Josefa Flores de Valdés y Bustamante, n. ca. 1760.4. Una niña que falleció pequeña.
343
Ixtlahuaca; m. antes de VII/1785. Vecs. de Temascalcingo. Los testigosdijeron que eran nats. de Jilotepec y/o de Temascalcingo. BISABUE-LOS PATERNOS PATERNOS: sólo menciona a Ma. Bárbara López deCelis. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: José Alejandro deBustamante Bustillo, b. Sag. de Sevilla 4/III/1702. BernardinaGertrudis Pablo Fernández; hmno.: Francisco Marcelo PabloFernández, cab. de Calatrava, marqués de Prado Alegre, almacenero enla Cd. de Méx. Mat. en el Sag. Met. el 8/IV/1731. Vecs. de la Cd. deMéx. El primero fue hijo del mariscal de campo de los Rls. Ejércitos,gobernador, cap. gral. y presidente de la Aud. de Filipinas, FernandoManuel de Bustamante Bustillo Rueda, y de Ma. Bernarda deCastañeda Vicente y Alfambra (hmna. de José Francisco de Castañeda,vec. de Sevilla en Sta. Ma. la Blanca). BISABUELOS MATERNOSPATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS:no los da. APROBADA: 2/X/1812 con la calidad de presentar en 2meses las parts. que le faltaban. NOTAS: la Aud. le dispensó las parts.de la línea materna por estar ocupada Ixtlahuaca por los insurgentes(17/VII/1811). En el exp. están: 1. la inf. de limpieza de Miguel MarcosFlores de Valdés y Bustamante (Cd. de Méx., 1782). Parientes de D.Miguel Marcos: Gregorio Alejandro de Bustamante Bustillo MedinillaMonzón de Estrada, embajador en Siam; Fernando de BustamanteBustillo, sargento mayor del Tercio de las Guardias del Rl. Palacio deManila; los condes de Tepa, de Santiago de Calimaya y de S.Bartolomé de Xala; los marqueses de Rivascacho, de Prado Alegre, deValle Ameno y de Sta. Fe de Guardiola; Ignacio Iglesias Pablo, regidorperpetuo de la Cd. de Méx.; Ignacio Moreno y Pablo y José Larrondoy Pablo, caps. de milicias en la Cd. de Méx.; alférez Mariano Geraldi;Fr. Manuel Llanos, provincial de la Merced (primo hmno. de la abuelapaterna); Juan, José y Manuel de Asso y Otal (milicianos); y Juan deSantelices Pablo.
595
SALDAÑA, ANTONIO FRANCISCO DE: ab. de la Aud. deMéx., vec. de Pue. Mat. con Ma. Rosa García Durango, vec. de Pue.
ALEJANDRO MAYAGOITIA
344
Hijos: Juana Ignacia de los Inocentes (b. Sag. de Pue. 2/I/1764) y Ma.Micaela Eusebia Cayetana de Saldaña (b. S. Marcos de Pue.,21/XII/1767). PADRES: no los da. ABUELOS PATERNOS: no losda. ABUELOS MATERNOS: no los da. BISABUELOS PATERNOSPATERNOS: no los da. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS:no los da. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: no los da.BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: no los da. APROBADA:falta y no está en los libros examinados ni en las listas impresas de1765, 1770, 1780, 1782, 1783 y 1792, lo cual sorprende porque cons-ta en las cuentas del Col. que m. antes de VI/1792, que dejó a su espo-sa Ma. García Durango, vec. de Pue., y a su hijo José Rafael deSaldaña; la primera recibió los beneficios del montepío 14. NOTAS: loúnico que hay en el exp. son las parts. de b. de 2 hijas de Saldaña.
596
SALGADO, ÁNGEL MA.: ab. de la Aud. de Méx. (29/XI/1821),m. en VI/1848. Mat. con Ma. de la Concepción Romero. PADRES: lolos da. ABUELOS PATERNOS: no los da. ABUELOS MATERNOS:no los da. BISABUELOS PATERNOS PATERNOS: no los da. BISA-BUELOS PATERNOS MATERNOS: no los da. BISABUELOSMATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOSMATERNOS: no los da. APROBADA: 6/XII/1821 sin más trámites.NOTAS: todo lo que hay en el exp. son las diligencias de montepíohechas por la viuda en X-XI/1848; se otorgó. El Lic. Salgado erapariente del ab. anterior de cuyas infs. se valió 15.
597
SALGADO Y GÓMEZ, TOMÁS: b. Valle de Santiago26/XII/1775; colegial y presidente de academias de ambos derechos
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
14 AINCAM, ramo Ilustre y Rl. Col., sección contabilidad, exp. 1792.15 Ingreso..., p. 127.
345
en S. Ildefonso de Méx., luego dr., dos veces rector de la Universidadde Méx., tnte. letrado y asesor ordinario de la intendencia de Méx.PADRES: Tomás Salgado, b. Valle de Santiago 3/I/1724; alcalde ordi-nario y procurador gral. del Valle de Santiago, primer mat. con CasildaGonzález. Ana Ma. Gómez y Carranco (también Álvarez Retes y sóloÁlvarez), n. Valle de Santiago y se certificó no hallarse ahí su part. deb. Mat. en el Valle de Santiago el 13/II/1774 (en esta part. la madre apa-rece como hija de padres no conocidos y expuesta en casa de ManuelÁlvarez y de Rosa Retes). Vecs. del Valle de Santiago ABUELOSPATERNOS: Pedro Salgado, n. Valle de Santiago; primer mat. conAgustina García de Aragón. Eulalia de Sosa, b. Yuririapúndaro27/VII/¿1698? Mat. en el Valle de Santiago el 30/IX/1720. Vecs. delValle de Santiago ABUELOS MATERNOS: José Francisco Gómez, b.Valle de Santiago 4/IX/1721. Francisca Javiera Carranco, b. Cuitzeo (lapart. está ilegible). BISABUELOS PATERNOS PATERNOS: no losda. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: Juan de Sosa y Juanade Tena, vecs. de Yuririapúndaro y ms. antes de IX/1720. BISABUE-LOS MATERNOS PATERNOS: Nicolás Gómez y Gertrudis IfigeniaFernández de Aguado, vecs. del Valle de Santiago. BISABUELOSMATERNOS MATERNOS: no los da. APROBADA: 27/XI/1801.NOTAS: los testigos depusieron acerca de la filiación nat. de la madrey se entregó una inf. acerca de ello (no está). Está la presentación de lainf. de limpieza de la prometida de Salgado, Ma. Patrocinio Molina yDomás, pero faltan los papeles y las deposiciones; se dio licencia parael mat. el 21/V/1816. En gral. el exp. está en mal estado.
SALVATIERRA Y CABRERA, JOSÉ JOAQUÍN: véaseHERNÁNDEZ DE SALVATIERRA Y CABRERA, JOSÉ JOAQUÍN(en adiciones y correcciones).
598
SAMANIEGO, RAMÓN: se le dispensaron 8 meses de pasantía(16/VIII/1798) y fue examinado por el Col. el 3/IX/1798. PADRES: nolos da. ABUELOS PATERNOS: no los da. ABUELOS MATERNOS:
ALEJANDRO MAYAGOITIA
346
no los da. BISABUELOS PATERNOS PATERNOS: no los da. BISA-BUELOS PATERNOS MATERNOS: no los da. BISABUELOSMATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOSMATERNOS: no los da. APROBADA: falta y no está en los librosexaminados ni en las listas impresas de 1801, 1804, 1806, 1812, 1824y 1837. NOTAS: lo único que hay en el exp. es la dispensa aludida.
599
SÁMANO Y TAPIA, JOSÉ ANASTASIO DE: b. S. DiegoCocupao, ob. de Mich., 18/IV/1748; ab. de la Aud. de Méx. PADRES:Pedro José de Sámano, b. S. Pedro Bocaneo, ob. de Mich.,19/VII/1708 (los testigos dijeron que era de Valladolid); en Cocupaofue comerciante, síndico de los terciarios de la O.F.M. y administra-dor del Tabaco, en Pátzcuaro fue tesorero de la Sta. Cruzada; hmno.:Br. Antonio de Sámano, cura de S. Andrés Ziróndaro. Ma. Manuelade Tapia, b. S. Diego Cocupao 17/V/1720; hmnos. Br. Gregorio y Br.Manuel de Tapia, pbros. de Mich. Vecs. de Cocupao y Pátzcuaro.ABUELOS PATERNOS: José de Sámano y Figueroa, m. antes de1727. Juana Rosa de Echeverría, b. S. Francisco Etúcuaro, 5/IX/1677.Vecs. de la hda. de Queréndaro de la S. J. ABUELOS MATERNOS:Miguel de Tapia, b. S. Diego Cocupao 17/VIII/1695. Agustina López,b. S. Diego Cocupao 19/IX/1700. Vecs. de Ziróndaro. BISABUELOSPATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUELOS PATERNOSMATERNOS: Antonio de Echeverría e Isabel de Arriola, vecs. deEtúcuaro. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: Antonio deTapia y Josefa Coronado y Barba. BISABUELOS MATERNOSMATERNOS: Andrés López y Agustina de los Ángeles (sic), vecs. deCocupao. APROBADA: 17/I/1777 sin más trámites. NOTAS: se pre-sentó, pero no obran en el exp., una inf. acerca de la limpieza delpadre (1724), el testamento del abuelo paterno y una inf. de limpiezadel pretendiente (Valladolid, 1763). Los testigos no conocían al abue-lo paterno. Era primo hmno. del padre el Lic. Francisco Antonio deEguía, ab. de la Aud. de Méx., promotor fiscal del ob. de Mich., curade Yuririapúndaro, m. en 1770.
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
347
600
SAN JUAN HERMOSO Y DEL RÍO DE LA LOZA, FAUSTINODE: b. Villanueva de Gutiérrez del Águila, juris. de Juchipila, ob. deGuad., 7/II/1769; colegial de S. Ildefonso de Méx., ab. de la Aud. deMéx., luego dr. PADRES: Faustino de San Juan Hermoso, b. Salinas deSta. Ma. del Peñón Blanco 5/III/1722. Anacleta del Río de la Loza, b.Jerez 6/VIII/1734; hmno.: Luis del Río de la Loza, alférez rl. de Jerez.ABUELOS PATERNOS: Lorenzo Antonio de San Juan Hermoso, b.parroquia de Sta. Cruz, Medina de Rioseco, España, 26/VIII/1671; corre-gidor de Zac., alcalde mayor de la juris. de Jerez de donde fue vec., m.antes de I/1759. Antonia Sentis del Castillo de Echeverría (tambiénSentis Castillo Chavarría), nat. de España, no se presentó su part. ya quese ignoraba dónde buscarla; sep. en Villanueva de Gutiérrez del Águilael 13/I/1759, tenía 80 años de edad (part. ahí). ABUELOS MATERNOS:Gregorio del Río de la Loza, b. Jerez 1/XI/1679; alcalde ordinario y alfé-rez rl. de Jerez. Cecilia García de la Cadena (también sólo García), b.Jerez 5/VII/1702. Vecs. de Jerez. BISABUELOS PATERNOS PATER-NOS: Francisco de San Juan (sic), regidor de Medina de Rioseco, yTeresa Hermoso. El primero hijo de Juan de San Juan y de JerónimaÁlvarez. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: no los da. BISA-BUELOS MATERNOS PATERNOS: alférez Mateo del Río (sic) y AnaOrtiz. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: Juan García de laCadena y Ma. de la Cueva. APROBADA: 15/IV/1794 sin más trámites.NOTAS: se echa de menos en el exp. una ejecutoria del abuelo paterno.
601
SÁNCHEZ DE APARICIO Y ALBARRÁN, IGNACIO FRAN-CISCO: b. capilla de la hda. de la Gavia, juris. de Almoloya,6/VI/1769; colegial del Seminario de Méx., ab. de la Aud. de Méx.,al parecer se ordenó a fines de 1798; hmno.: el cura de Amanalco.PADRES: José Sánchez de Aparicio, b. Almoloya 19/VII/1724; labra-dor y administrador de hdas., m. antes de I/1798. Ma. Francisca deAlbarrán, b. Rl. de Temascaltepec 13/X/1728. Vecs. de los Albarranes
ALEJANDRO MAYAGOITIA
348
y del Salitre. ABUELOS PATERNOS: Pedro Sánchez de Aparicio, b.Tepotzotlán 3/VII/1697. Lucía García de Romero, n. Rincón deGuadalupe, b. Tequixquiac y se certificó no hallarse ahí su part.; m. ca.1787. ABUELOS MATERNOS: Juan de Albarrán (también Martínezde Albarrán), n. Temascaltepec; labrador, primer mat. con Teresa deAlanís. Cayetana de Salazar, b. Temascaltepec 9/V/1697 (como Ma.).Mat. en Temascaltepec el 30/VIII/1721. Vecs. de Temascaltepec.BISABUELOS PATERNOS PATERNOS: Francisco Sánchez (sic) yMa. de la Bastida. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: no losda. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUE-LOS MATERNOS MATERNOS: Francisco de Salazar y NicolasaFlores de la Vega (también Flores Lazo de la Vega). APROBADA:25/I/1798, con la calidad de que en el término de 2 meses certificaraque no se hallaba la part. del abuelo materno en la parroquia dondedebía estar y que presentara otra part. de b. del padre porque la quehabía llevado no estaba comprobada; consta en el exp. que hizo losegundo. En la junta de 23/V/1798 se dio cuenta de que había cumpli-do. NOTAS: se presentó, pero no está, el testamento de la abuela mater-na. En cambio sí se encuentra una inf. sobre la filiación del padre(Almoloya, 1798). Era primo hmno. del pretendiente el cura de S.Antonio Tultitlán, Dr. Jacinto Sánchez de Aparicio.
SÁNCHEZ DE ARRIOLA, JOSÉ MA.: véase SÁNCHEZ YARRIOLA, JOSÉ MA.
SÁNCHEZ DE ECHEVERRÍA, JOSÉ VICENTE: véaseSÁNCHEZ Y ECHEVERRÍA, JOSÉ VICENTE.
SÁNCHEZ DE OROPEZA, JOSÉ MIGUEL : véase SÁNCHEZ YRORPEZA, JOSÉ MIGUEL.
602
SÁNCHEZ DE SIERRA Y ROXO DEL RÍO, JUAN JOSÉ: b.Sag. Met. 20/III/1738; ab. de la Aud. de Méx., pbro. del arzob. de
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
349
Méx.; hmna.: Ma. Manuela Sánchez de Sierra. PADRES: FranciscoSánchez de Sierra Tagle, b. Sag. Met. 12/V/1706; Fr. Juan (O. S A.)y Fr. Joaquín Sierra Tagle (sic) (dieguino). Teresa Roxo Lubián yVieyra, b. S. Mateo de Huichapan 10/XI/1715; hmno.: ManuelAntonio Roxo Lubián y Vieyra, arzobispo de Manila, fundador delCol. Vecs. de la Cd. de Méx. ABUELOS PATERNOS: Juan Sánchezde Sierra, b. Villapresente, valle de Reocín, montañas de Burgos,27/VI/1681. Bernardina Gutiérrez de Cos, b. S.L.P. pero se certificóque la part. estaba ilegible por una mancha en el libro. ABUELOSMATERNOS: Cap. Manuel Roxo del Río y la Fuente, n. villa deTricio, merindad de la Rioja; alcalde mayor de Meztitlán. Ignacia Ma.de Lubián y Vieyra, n. cd. de Cádiz. BISABUELOS PATERNOSPATERNOS: Juan Sánchez de la Sierra y Juana Pérez de Tagle, vecs.de la Villapresente. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: no losda. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUE-LOS MATERNOS MATERNOS: no los da. APROBADA: falta, perofue el 20/II/1766 con la calidad de traer en el término de 2 años lasparts. de sus abuelos maternos y, en el de 2 meses, una certificación 16.NOTAS: el pretendiente pidió término para traer las parts. de sus abue-los maternos de Manila. Pariente: el marqués de Altamira. Era denotoria hidalguía.
603
SÁNCHEZ HIDALGO Y BELTRÁN DE BARNUEVO, IGNA-CIO MA.: b. Zac. 5/II/1759; vistió la beca rl. en el Col. de S. Pedro,S. Pablo y S. Ildefonso, ab. de la Aud. de Méx. PADRES: MiguelSánchez Hidalgo, b. parroquia de S. Pedro, villa de Yanguas,11/X/1724; alcalde ordinario de Zac. y de la Cd. de Méx. (1779),almacenero. Ana Manuela Beltrán (también Beltrán de Barnuevo,sic), b. Zac. 6/I/1739; hmno.: Dr. Luis Beltrán de Barnuevo, preben-dado de la colegiata de Guadalupe de Méx. ABUELOS PATERNOS:
ALEJANDRO MAYAGOITIA
16 Ingreso..., p. 131.
350
Miguel Sánchez Hidalgo, b. parroquias unidas de Sta. Ma. y S.Lorenzo, villa de Yanguas, 2/IV/1689. Isabel Martínez de Cabriada,b. parroquia de S. Pedro, villa de Yanguas, 29/VI/1692. Vecs. deYanguas. ABUELOS MATERNOS: José Beltrán (también Beltrán deBarnuevo, sic), b. parroquia de S. Martín, villa de S. Pedro Manrique,juris. de Yanguas, 25/III/1692; cap. comandante de Caballos Corazasy alcalde ordinario de Zac. Juana Josefa de Calera (a veces Calero), b.Zac. 6/IV/1707. Vecs. de Zac. BISABUELOS PATERNOS PATER-NOS: Miguel Sánchez Hidalgo e Isabel Alfaro, vecs. y nats. deYanguas. El primero hijo de Miguel Hidalgo (sic) y de Ma. AnaHernández; la segunda de Diego Felipe de Alfaro y de Ana Ma. Sáenzde Esparza, vecs. de Yanguas. BISABUELOS PATERNOS MATER-NOS: Pedro Martínez de Cabriada y Catalina Beltrán, vecs. y nats. deYanguas. El primero fue hijo de otro Pedro Martínez de Cabriada y deIsabel Pérez de la Mata; la segunda de Pablo Beltrán y de Ana Sáenz,vecs. de la villa de S. Pedro. BISABUELOS MATERNOS PATER-NOS: Pablo Beltrán de Barrionuevo (sic) e Isabel Sáinz Hidalgo. Elprimero fue hijo de otro Pablo Beltrán de Barrionuevo (sic) y de AnaSáenz, vecs. de S. Pedro; la segunda de Pedro Sáinz Hidalgo y de Ma.Crespo, vecs. de Rabanera, juris. de Yanguas. BISABUELOSMATERNOS MATERNOS: Cap. Domingo Francisco de Calera yFrancisca Martínez. APROBADA: 23/XI/1784.
604
SÁNCHEZ Y ARRIOLA, JOSÉ MA.: b. Sag. de Valladolid deMich. 10/V/1783 (la part. se asentó en el libro de castas pero se tras-ladó al de españoles 22/II/1804), confirmado ahí 21/II/1785; estudióGramática, Artes y ambos derechos en S. Nicolás de Mich., colegialde S. Ramón Nonato de Méx., era pobre, practicó con el Lic. AgustínVillanueva Cáceres Ovando (ab. del Col.) de VII/1804 a XII/1808, fueexaminado en el Col. de Abs. el 21/I/1809, ab. de la Aud. de Méx.;hmnos.: José Francisco de Paula (b. Sag. de Valladolid 19/VII/1765),José Lorenzo Francisco (b. Sag. de Valladolid 10/VIII/1768) y Ma. delos Dolores Sánchez (b. Sag. de Valladolid 22/IV/1774). PADRES:
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
351
José Antonio Sánchez, b. Sag. de Valladolid 28/XI/1735 como hijo depadres no conocidos; mtro. carpintero y también hacia obras de arqui-tectura en piedra, fue aprendiz en Valladolid del Mtro. Sebastián de laCerda. Ma. Dominga Rita de Arriola, b. Santiago Undameo5/VIII/1744; m. antes de X/1818. Vecs. de Valladolid. ABUELOSPATERNOS: sólo se menciona a la madre nat. que fue Ma. GertrudisSánchez Villalobos, b. Sag. de Valladolid 15/VIII/1703; hmnos.:Tomás y Casilda Sánchez. ABUELOS MATERNOS: Juan de Arriola,nat. de Valladolid, se certificó no hallarse su part. en el Sag. (1700-1735) pero sí las de parientes suyos; m. antes de VIII/1744. RitaJuliana Farfán de los Godos, nat. de Zinapécuaro, se certificó nohallarse su part. (desde 1700) pero sí las de sus hmnos.; fue vec. deEtúcuaro, m. de parto, sep. en Santiago Undameo 4/VIII/1744 (part.ahí); hmnos.: Agustina Casilda y Guadalupe Farfán de los Godos.BISABUELOS PATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUELOSPATERNOS MATERNOS: Agustín Sánchez y Petrona de Villalobos.BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUELOSMATERNOS MATERNOS: no los da. APROBADA: falta y al pare-cer nunca fue admitido 17. NOTAS: se presentaron y están varios cer-tificados sobre los estudios de Sánchez, incluso uno acerca de quehabía probado su limpieza para ingresar al Col. de S. Ramón Nonato(23/V/1807). También está una inf. acerca de la limpieza de Sánchezy de sus hmnos. (Valladolid, 1795) en donde se recogieron deposi-ciones acerca de que la abuela paterna era Ma. Gertrudis Sánchez.Este extremo quedó totalmente probado y los comisionados del Col.estaban a favor de la incorporación del pretendiente. Pero el promo-tor notó que faltaba hasta el nombre del abuelo paterno y que los tes-tigos no tenían conocimiento de él y, por ello, no podía asegurarseque el padre fuera hijo nat. También faltaba suplir las parts. de b. delos abuelos maternos y que el oficio del padre, si bien no era vil, era«de ningún decoro». Igualmente, el promotor señaló ciertas inconsisten-cias en los testigos, «que en las circunstancias de estas pruebas se hacenmuy reparables». Así, se decidió no admitirle mientras no cumpliera con
ALEJANDRO MAYAGOITIA
17 Ingreso..., p. 128.
352
el estatuto (14/IV/1809). Sánchez representó que su padre debía sertenido como hijo nat. «propiamente hablando», según las opinionesde Diego de Covarrubias y Leyva, Tello Fernández, Jacobo Menochioy otros «quienes resuelven presumirse tales los hijos en caso de duda»y que esta cualidad no era óbice en el pretendiente, especialmente sise tenía en cuenta que el hijo nat. era el padre. En cuanto al oficio deéste, Sánchez trajo a colación las disposiciones que declaraban comodecente el oficio de carpintero y que había autores —Campomanes yElizondo 18— que opinaban «no ser infames ni viles aun [los oficios]que ejercen mecanismo en grado ínfimo» y que, por tanto, y al tenorde las últimas disposiciones en la materia, el derecho previo estabaderogado. El pretendiente recabó dos dictámenes sobre estos puntosque están en el exp. El primero fue firmado el 17/VII/1809 porAgustín Pomposo Fernández de San Salvador (ab. del Col.) quienpensaba que no podía cumplirse con el estatuto de limpieza del Col.si se ignoraba quién era el abuelo paterno, que la opinión de los auto-res esgrimidos no podía extenderse a afirmar la limpieza del hijo quese presumía nat. En cuanto al oficio del padre, San Salvador sostuvoque no significaba obstáculo alguno para ingresar en el Col. El segun-do dictamen fue suscrito por Felipe de Castro Palomino (ab. del Col.)el 24/VII/1809 y, tras descartar el asunto de la carpintería como deninguna importancia, sostuvo que la ilegitimidad del padre sólo seríaun obstáculo si éste fuera de mala raza y recomendó la lectura del
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
18 La obra de Elizondo es su muy conocida Práctica universal forense de los tribunales superioresde españa y de las Indias.. En cuanto a la de Pedro Rodríguez Campomanes, debe ser su céle-bre Discurso sobre el fomento de la industria popular, Madrid, Imprenta de D. Antonio Sancha,1784. Aquí se sostiene que lo verdaderamente deshonroso es la holgazanería y la comisión dedelitos, no el ejercicio de los oficios útiles, incluso los mecánicos. Pero tal consideración sobreel trabajo no es suficiente para destruir «... la distinción, que la nobleza y las dignidades, o laeminente sabiduría y servicios a la Patria, traen consigo...» (p. lxix). Sin embargo, con las refor-mas legales que hicieron honorable toda ocupación, se extendió la opinión de que con ellas seabrían las puertas de las órdenes militares a los artesanos, ésta fue rechazada por la rl. orden de4/IX/1803 inserta en una circular del Consejo de Castilla de 10/I/1804 (n. 6, l. 9, tít. 23, lib. 8 dela Novísima recopilación; nuestra edición es la de Los códigos españoles concordados y anota-dos, Madrid, Imprenta de la Publicidad, 1850, t. 9, p. 140).
353
Discurso sobre la honra y deshonra legal de Antonio Javier Pérez yLópez 19. A fines de 1809 Sánchez escribió en su defensa un largomemorial en donde:
1. Defendió su propia legitimidad —que nadie dudaba— y, en oca-sión de que había traído ciertas certificaciones de su col., dijo que«Por lo respectivo a la beca que visto en S. Ramón, ya sé que la opi-nión de aquel Col. no está bien asentada en lo gral.» y para defendersu buena reputación presentó una lista, que lamentablemente no está,de todos los sujetos ilustres que habían estudiado ahí.
2. Trató de la limpieza de su padre y, cuando se refirió a la part. deb. donde se asentó que era hijo de padres no conocidos, afirmó quepoco caso había que hacer de tal expresión, ya que en opinión deElizondo y por lo establecido en las Leyes de Toro sobre los hijosnats., ante la duda sobre si el abuelo paterno tenía capacidad para con-traer mat. debía de reputársele con ella y, por tanto, a su padre como,a lo menos, hijo nat. ya que debía presumirse, ante la duda, la legiti-midad por ser ésta la opinión «receptior et verior» y sólo debía dese-charse en el caso de tratar de excluir a un hijo legítimo o a otro here-dero forzoso de la sucesión 20.
3. Reparó en que si se consideraba a su padre hijo nat. o expuesto—y por ello legitimado por la rl. cédula de expósitos— nada se decíasobre su limpieza, pero si la limpieza de Sánchez consta ¿cómo nocreer en la de su abuelo? Trajo a colación los dictámenes que habíanhecho San Salvador y Castro y sostuvo que la presunción de hijo nat.lo es también de limpieza de sangre y que hacer depender la suya dela de su abuelo equivalía a extender indebidamente las reglas que seaplicaban a la nobleza a las materias de limpieza, ya que se probabande distinto modo y que en América no había distinción de estados.
ALEJANDRO MAYAGOITIA
19 Antonio Javier Pérez y López, Discurso sobre la honra y deshonra legal, en que se manifiestael verdadero mérito de la nobleza de sangre, y se prueba que todos los oficios mecesarios, y úti-les al Estado son honrados por las leyes del reino, según las cuales solamente el delito propiodisfama, Madrid, Blas Román, 1781.
20 Entre otros autores cita al cardenal Gabriel Palaeotus, a Jacobo Menochio (De praesumptioni-bus, coniecturis, signis, et indiciis commentaria), a Mascardi, a Diego de Covarrubias y Leyva,a Juan Escobar del Corro, a Antonio Gómez (su célebre Ad Leges Tauri commentarium absolu-tissimum) y a la rl. cédula de 2/IX/1784 que ordenó que se admitieran a los hijos ilegítimos enel ejercicio de las artes y oficios con derogación de los estatutos, sentencias y costumbres encontra (Novísima recopilación, l. 9, tít. 23, l. 8).
354
Sánchez trató de demostrar que según el derecho español para serlimpio no se necesitaba demostrar la calidad del abuelo; que el esta-tuto del Col., además, no exigía que los abuelos fueran conocidossino sólo los padres y que, finalmente, si los testigos supieran positi-vamente que el abuelo era de mala calidad lo hubieran dicho y nohubieran tenido al padre por español. Presentó, con este memorial, lapart. de entierro de la abuela materna y protestó suplir la del abuelomaterno; también presentó las de b. de sus hmnos. para purificar cual-quier sospecha nacida de que la suya hubiera sido asentada primeroen el libro de castas.
4. Hizo un panegírico, bastante a tono con las ideas ilustradas, delos oficios manuales y de la rl. cédula de 18/III/1783 (l. 8, tít. 23, lib.8 de la Novísima recopilación), la cual, según Sánchez llegó «a fijarun medio entre el alto honor de la nobleza a que están anexas ciertasinmunidades, y el personalísimo de un menestral que descansa sobrela opinión pública» 21. Sugirió que el Col. aplicara la ordenanza de21/II/1777, inserta en la rl. cédula de 12/IV/1777 dirigida al Col. de
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
21 También remitió a Elizondo (Práctica universal forense de los tribunales superiores de Españay de las Indias, t. 4, #10 del juicio ordinario) y a Cicerón (De los deberes, lib. 1, cap. 42); igual-mente, refirió el caso de uno matriculado en 1802 a pesar de que su padre era sastre; no sabe-mos de quién se trata y el único que tenemos detectado en esta situación es el Lic. FranciscoVerde y Fernández cuyas infs. fueron aprobadas el 3/X/1812 (véase).Es de notar que Cicerón fue llamado para explicar el origen de los oficios viles. En el lugar cita-do el ilustre filósofo distingue entre las ocupaciones honradas y las mecánicas. Encuentra con-denables todos los oficios en los que se vende el trabajo, como en el caso de los jornaleros, tam-bién ve mal comprar para vender —si es en pequeña escala— y afirma que son bajos todos losoficios mecánicos «... no siendo posible que en un taller se halle cosa digna de una generosa edu-cación». Cicerón reprueba a los cobradores, usureros, bailarines y a todos los que «suministrandeleites» tales como los pescadores, carniceros y otros. En cambio, las «... artes que suponenmayores talentos... como la arquitectura, la medicina y todo conocimiento de cosas honestas, sonde honor». El gran comercio que trata de llevar bienes de un lugar a otro, ya que no engaña anadie, lo encuentra casi digno de alabanza y, el más excelente de los trabajos, es la labranza(Marco Tulio Cicerón, Obras completas, Madrid, Librería de los Sucesores de Hernando, 1914,t. 4, pp. 88 y 89, trad. de Manuel de Valbuena).
355
S. Ildefonso de Alcalá, según la cual no era obstáculo para ingresar enlos cols. mayores ser hijo de artesano 22. En todo siguió a Elizondo.
5. Presentó, para acreditar todavía más su buena vida, constanciasde sus cols.
6. Trató de desbaratar la negativa de entregar papeles e infs. a losinteresados. Esto, según Sánchez, se fundaba en la opinión de GabrielParexa y Quesada (Praxis edendi, sive tractatus de universa instru-mentorum editione, t. 2, tít. 10, resolut. 4) quien sostenía que «... lasinfs. de nobleza o limpieza de sangre son juicios sumarios y aplica porprimer apoyo de derecho de la soñada práctica que defiende, la regla deque en los juicios criminales (a los cuales se comparan aquéllos) no sele entrega el proceso al reo mientras está en sumaria». Sin embargo «...no reflexiona [Parexa] que esto se hace así mientras no se concluye lapropia sumaria... porque saliendo de ahí se ha de manifestar y entregarprecisamente al reo». Parexa también aducía que las infs. no se entre-gaban ya que sólo se hacían para la instrucción del juez, comunidad ocol. y que, además, si se daba vista al interesado, se rompería el secre-to y que la decisión de admisión o repulsa en asuntos de limpieza nopasaban por cosa juzgada. Sánchez dijo que el hecho de que el Col.absorbiera los gastos de las infs. no justificaba que se negaran a losinteresados ya que entonces se les dejaba en estado de indefensión.
ALEJANDRO MAYAGOITIA
22 Como resultado de la reforma de los seis cols. mayores de Salamanca, Valladolid y Alcalá, sepromulgaron diversos decretos y cédulas en los que se ordenaban cambios muy importantes ensu régimen interior. Lamentablemente, en la Novísima recopilación, l. 8, tít. 3, lib. 8, sólo serecogió la parte general de estas disposiciones y se omitió lo tocante a cada institución. AntonioJavier Pérez y López hizo todavía menos ya que se limitó a dar fe de su existencia y despachósu contenido en unas cuantas líneas. Así, no hemos encontrado el texto referente al Col. de S.Ildefonso de Alcalá, pero sí dimos con el destinado al de Santiago —llamado de Cuenca— deSalamanca. En este caso se determinó que en adelante las pruebas para cumplir con el estatutode limpieza se ejecutarían «... con una sumaria inf. de 5 testigos...» levantada a costa del pre-tendiente ante las autoridades ordinarias del lugar de su origen o vecindad y mediante escribanopúblico, extendiéndose las declaraciones sólo, en cuanto a la limpieza, a los padres y abuelos y,en lo relativo a la buena conducta, sólo al propio pretendiente. Nada se ordenó sobre parts. odeposiciones acerca del no ejercicio de oficios viles. (Antonio Javier Pérez y López, Teatro dela legislación universal de España e Indias, Madrid, En la Oficina de D. Jerónimo Ortega yHerederos de Ibarra, 1794, t. 7, pp. 268-269; Luis Sala Balust, Constituciones, estatutos y cere-monias de los antiguos colegios seculares de la Universidad de Salamanca, Salamanca, ActaSalamanticiensia, 1964, t. 3, pp. 318-336, especialmente el #21). Para todo el asunto de la refor-ma puede verse a Antonio Álvarez de Morales, La ilustración y la reforma de la universidad enla España del siglo XVIII [Madrid], Ediciones Pegaso [1985], pp. 165-218.
356
En conclusión, Sánchez solicitó su admisión y, de no otorgársele,que se le entregaran las diligencias para su defensa o que se le dije-ran qué defectos debía subsanar. El 2/I/1810 el memorial de Sánchezfue turnado al promotor quien reprodujo su decisión anterior. EnVII/1810 el pretendiente intentó de nuevo ingresar pero volvió a serrechazado (21/VIII/1810).
605
SÁNCHEZ Y ECHEVERRÍA, JOSÉ VICENTE: n. SantiagoPapasquiaro; colegial de S. Juan de Letrán de Méx., ab. de la Aud. deMéx., luego dr., mat. con Ma. Gertrudis Garayo (hijos: Ma. Petra,Atilano y José Eligio Sánchez y Garayo, abs. del Col., véanse), m.18/VII/1832. PADRES: José Sánchez, n. Rl. de Coneto, juris. de S.Juan del Río, Nueva Vizcaya; minero en el Rl. de Tablas, comercian-te en Santiago Papasquiaro, visitador de varios partidos por el gober-nador de Nueva Vizcaya. Ma. de los Dolores de Echeverría, n.Santiago Papasquiaro. ABUELOS PATERNOS: Luis Sánchez Pirula(sic), n. Irapuato. Antonia de Quiñones, n. juris. de S. Juan del Río, secertificó la falta de su part. de b. y el haber hallado las de sus hmnos.Vecs. de la juris. de S. Juan del Río. ABUELOS MATERNOS:Joaquín de Echeverría, n. Santiago Papasquiaro; labrador y alcaldemayor de Santiago Papasquiaro. Juana Gutiérrez de Gandarilla, segúnunos testigos n. en Santiago Papasquiaro, según otros en el presidiode Canatlán, de donde era cap. su padre. Vecs. de SantiagoPapasquiaro. BISABUELOS PATERNOS PATERNOS: JuanSánchez (sic) y Juana de Liébano y Figueroa, nats. y vecs. deIrapuato. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: Nicolás deQuiñones y Leonor de Ybarra. BISABUELOS MATERNOS PATER-NOS: no los da. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: no losda. APROBADA: 22/VI/1782. NOTAS: se presentaron, pero faltan:1. las parts. de b. del pretendiente, de los padres y del abuelo paterno,y las de mat. de los cuatro abuelos; 2. ciertas infs. (Durango, 1771).Están las diligencias de montepío hechas por la hija de Sánchez (senegó el 17/III/1836 y 2 veces después).
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
357
606
SÁNCHEZ Y GARAYO, ATILANO: b. Sag. Met. 7/X/1791, fueexaminado por el Col. de Abs. el 30/X/1812, ab. de la Aud. de Méx., fuenotario mayor del Juzgado de Testamentarías y Capellanías del arzob. deMéx., todavía estaba con vida en VI/1864, nunca ejerció la profesiónlibre, mat. con sucesión (Lic. Jacobo Sánchez Colomo); hmno.: Lic.José Eligio Sánchez y Garayo (ab. del Col., véase). APROBADA:29/VII/1812. NOTAS: se identificó con su hmno.
607
SÁNCHEZ Y GARAYO, JOSÉ ELIGIO: b. Sag. de Dgo. 6/XII/1784;pasó a Méx. a estudiar a los ocho años de edad, subdiácono del arzob. deMéx., presidente de la academia de jurisprudencia de S. Ildefonso de Méx.,se le dispensaron 3 meses de pasantía y fue examinado por el Col. de Abs.el 13/II/1807 luego fue promotor fiscal del arzob. de Méx.; hmno.: AtilanoSánchez y Garayo (ab. del Col., véase). PADRES: Dr. José Vicente Sánchezy Echeverría (también Sánchez de Echeverría) ab. del Col. (véase). Ma.Gertrudis Garayo, b. Sag. de Dgo. 1/IV/1760; n. antes de X/1806. Vecs. deDgo. y luego de la Cd. de Méx. ABUELOS PATERNOS: no los da. ABUE-LOS MATERNOS: Ignacio Garayo, b. Sag. de Dgo. 12/XII/1726; hmna.:la madre del Dr. Juan José Güereña y Garayo (véase). Luisa Leobarda deSoto (también Soto Mayor), b. Sag. de Dgo. 27/VIII/1731. Vecs. de Dgo.BISABUELOS PATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUELOSPATERNOS MATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOSPATERNOS: Manuel de Garayo y Tomasa Ruiz Calderón. BISABUELOSMATERNOS MATERNOS: Francisco de Soto y Francisca Salcido.APROBADA: 3/III/1807. NOTAS: se identificó con su padre.
608
SÁNCHEZ Y NIETO, FRANCISCO JAVIER: b. Rl. de S. MatíasSierra de Pinos 7/XII/1747; pbro. del ob. de Guad., ab. de la Aud. de
ALEJANDRO MAYAGOITIA
358
Méx.; hmno.: Br. José Hipólito Sánchez. PADRES: Francisco Sánchez,b. S.L.P. 8/XII/1716, como hijo nat. con sola mención de su madrecomo soltera; minero matriculado en S.L.P., comerciante de géneros yplata, procurador del común y diputado de Minería de Sierra de Pinos.Ma. Gertrudis Nieto, b. S. Francisco de Pozos, juris. de S.L.P.,27/XII/1716. Vecs. de Pinos y ms. antes de III/1783. ABUELOSPATERNOS: Joaquín Arízaga (sic), m. en S.L.P. el 26/VIII/1746 ysepultado en la parroquia mayor (part. ahí). Ana Sánchez Tamayo (tam-bién Sánchez Castañeda), b. S.L.P. 7/I/1691; m. en S.L.P. Vecs. deS.L.P. ABUELOS MATERNOS: José Joaquín Nieto Téllez (tambiénNieto Téllez Girón), n. S. Juan del Río y se certificó no hallarse su part.porque se quemó la iglesia. Francisca Hernández Ladrón de Guevara,n. Qro. y m. en Sierra de Pinos. Vecs. de la hda. de la Sauceda, juris.del Valle de Santiago BISABUELOS PATERNOS PATERNOS: no losda. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: Juan Sánchez (sic) yJuana de Ortega y Castañeda, vecs. de S.L.P. BISABUELOS MATER-NOS PATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOS MATER-NOS: no los da. APROBADA: 30/VII/1783 con la calidad de compro-bar, en el término de 6 meses, sus parts. Dejó apoderado en la Cd. deMéx. para que pagara sus contribuciones ya que partía con el obispo deMaracaibo. NOTAS: el padre estaba reputado como noble e hijo nat. deambos abuelos, quienes fueron solteros. Pariente: Br. Salvador Nieto,cura de Salamanca, ob. de Mich. (primo del pretendiente). Se suplieronlas parts. que faltaban con certificaciones.
609
SÁNCHEZ Y OROPEZA, JOSÉ MIGUEL: b. S. JuanCoscomatepec 11/V/1781; estudió 15 años en el Seminario de S. Juande Pue., ahí fue catedrático de latinidad y otras materias, fue exami-nado por el Col. de Abs. el 4/IV/1808, ab. de la Aud. de Méx., luegofue cura de Perote (1820) y promotor fiscal del ob. de Pue.; hmnos.:cuatro varones y Fr. José Sánchez, O.F.M. PADRES: Jacinto Sánchez,n. Córdoba ca. 1742, se certificó e informó sobre no hallarse su part.;vec. de Orizaba ca. 1752, al parecer era pobre. Mariana Oropeza, n.
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
359
La Defensa, doctrina de S. Juan de la Punta, ca. 1761, y se certificó nohallarse su part.; hmna.: Ma. Ana Lorenza Oropeza, b. S. Juan de laPunta 13/VIII/1761. Mat. en S. Juan Coscomatepec el 26/VIII/1778.Vecs. de Orizaba. ABUELOS PATERNOS: Miguel Jerónimo Sánchez,b. Orizaba 8/X/1693. Isabel Ma. Bañuelos, b. Amozoc, ob. de Pue.,8/IX/1714. Ms. antes de VIII/1778. ABUELOS MATERNOS: JoséAntonio Oropeza, n. Cd. de Méx., pero se certificó no hallarse su part.de b. en S. Miguel Zinacantepec (1718-1750); vec. de Córdoba ca.1747, guarda de la Renta del Tabaco, hacendado dueño de la finca azu-carera llamada La Defensa, sep. en Córdoba el 10/VII/1772 (part. ahí).Ma. Josefa Gómez Dávila, n. hda. de S. Miguel, juris. de Córdoba, b.Córdoba, 14/II/1738; m. antes de VIII/1778. Mat. en Córdoba el19/III/1759. BISABUELOS PATERNOS PATERNOS: Juan Sánchez yTomasa López, vecs. de Orizaba. BISABUELOS PATERNOSMATERNOS: Jacinto Bañuelos y Ana Andrea Vargas, nats. de Puebla yresidentes en Amozoc. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: JoséFrancisco de Oropeza y Ana Gertrudis Ruiz de Orta, vecs. de Córdoba.BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: Antonio Gómez Dávila yGertrudis de Ugalde, vecs. de Córdoba y ms. antes de III/1759. APRO-BADA: 23/V/1808 sin más trámites. NOTAS: el bisabuelo paternomaterno era descendiente del conquistador y encomendero Francisco deOliveros, m. antes de VII/1560, y de su esposa Inés Hernández deSalamanca, vecs. de Pue. Los Bañuelos descendían del obrero mayor dela catedral de Pue., José Bañuelos. Parientes: el Dr. Bañuelos, canónigode Pue.; Br. Ignacio Ximénez de Bonilla Tamariz Bañuelos Cabeza deVaca; Jacinto Quesada y Figueroa, cab. de Santiago, hijo de JuanQuesada y Figueroa y de Isabel Bañuelos Cabeza de Vaca, hija a su vezde Francisco de Bañuelos e Yruña (éste tenía un hmno. que poseía unmayorazgo y era señor de Salas), los Yruñas eran descendientes delcomendador de Alcántara Juan de Yruña y deudos del condestable deCastilla; y Nicolás de Bañuelos, ab. de la Aud. de Méx., visitador deescribanos. Se presentaron y no obran en el exp.: 1. documentos acercade la hidalguía de los Bañuelos Cabeza de Vaca (Pue., 1803) y de losGómez Dávila (Cholula, 1695); y 2. inf. levantada en Pue. sobre la lim-pieza y los méritos y servicios del pretendiente. En cambio, sí estáuna inf. acerca del b. del padre (Córdoba, 1807).
ALEJANDRO MAYAGOITIA
360
610
SANDOVAL Y BARBOSA, IGNACIO DE: n. Tlaltenango (falta lapart.); presidente de las academias y catedrático de Latinidad y Filosofíaen S. Ildefonso de Méx., ab. de la Aud. de Méx., luego lic. en Cánonesde la Universidad de Méx. PADRES: Juan José de Sandoval, b. S.Miguel Atemanica, Nueva Galicia, 28/III/1719. Ignacia de Barbosa, b. S.Miguel Atemanica 7/VIII/1724. Vecs. de S. Miguel Atemanica. ABUE-LOS PATERNOS: Juan de Sandoval, b. S. Miguel Atemanica3/VII/1695. Gertrudis Rodríguez, b. S. Miguel Atemanica 26/XI/1695.Vecs. de S. Miguel Atemanica. ABUELOS MATERNOS: Jerónimo deBarbosa, b. S. Miguel Atemanica 7/X/1698. Gertrudis Flores de la Torre,b. S. Miguel Atemanica 25/III/1707. Vecs. de S. Miguel Atemanica.BISABUELOS PATERNOS PATERNOS: Antonio de Sandoval y Juanade Haro, vecs. de S. Miguel Atemanica. BISABUELOS PATERNOSMATERNOS: Jerónimo Rodríguez y Ma. de Rubalcaba, vecs. de S.Miguel Atemanica. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: Cap.Tomás de Barbosa, hacendado, y Ma. Lazo, vecs. de S. MiguelAtemanica. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: Agustín Floresy Beatriz de la Torre, vecs. de S. Miguel Atemanica. APROBADA:2/IV/1772. NOTAS: la abuela materna descendía de conquistadores y lostestigos dijeron haber visto documentos y blasones que así lo acreditaban.
611
SANDOVAL Y ROXAS Y TEXEDA, DIONISIO DE: estudiómenores con los oratorianos de S. Miguel el Grande y los mayores enS. Ildefonso de Méx., br. en Artes, Cánones y Leyes en la Cd. de Méx.,ab. de la Aud. de Méx.; hmnos: Pbros. Antonio Buenaventura, Pedro yJosé Telésforo Sandoval y Roxas. PADRES: Tadeo Sandoval y Roxas,n. Irapuato; comerciante, mayordomo de cofradías, tesorero de los ter-ceros de la O.F.M. Ma. Magdalena de Texeda, n. Irapuato; hmno.:Antonio de Texeda, padre de Fr. Nicolás de Texeda, O.S.A. Mat. enIrapuato el 15/VIII/1726. Vecs. de Irapuato. ABUELOS PATERNOS:Diego de Sandoval y Roxas, n. Irapuato. Rosa Ma. de Umaña (también
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
361
Arias de Umaña), n. Gto. Vecs. de Irapuato. ABUELOS MATERNOS:Pedro de Texeda, n. Qro. Petra de Rivera y Villaseñor, n. Irapuato. Mat. enIrapuato el 14/I/1702. Vecs. de Irapuato. BISABUELOS PATERNOSPATERNOS: no los da. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: nolos da. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: Nicolás de Texeda eIsabel de la Parra. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: Felipe deRivera y Leonor de Villaseñor. APROBADA: 27/IV/1768 sin más trámi-tes. NOTAS: faltan todas las parts. de b. La madre era prima hmna. del Dr.Pedro de Texeda, ab. de la Aud. de Méx., cura de Gto. y comisario del Sto.Oficio, y de Antonio de Texeda, coadjutor de Pénjamo.
612
SANDOVAL ZAPATA Y DÍAZ PARRAGA, JOSÉ MA. DE 23: n.Pue.; fue examinado por el Col. el 27/X/1803, dr. por la Universidadde Méx., en 1807 y 1808 era cura de la doctrina de la Resurrecciónde Pue. PADRES: no los da. ABUELOS PATERNOS: no los da.ABUELOS MATERNOS: no los da. BISABUELOS PATERNOSPATERNOS: no los da. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS:no los da. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: no los da.BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: no los da. APROBADA:falta y no está en los libros examinados ni en las listas impresas de1804, 1806, 1812, 1824 y 1837. NOTAS: lo único que hay en el exp.son las diligencias para su examen en el Col.
613
SANDOVAL ZAPATA Y DÍAZ PÁRRAGA, JUAN DE: b. parro-quia de S. José, Pue., 19/V/1778; pbro. del ob. de Pue., dr. de la
23 Los papeles de su exp. se refieren a él sólo como Zapata. Lo hemos identificado con un SandovalZapata porque en la inf. (1807) de Juan Sandoval Zapata y Díaz Párraga (véase), se afirma queéste tenía un hmno. llamado José Ma., cura del pueblo de la Resurrección de Pue. Aquí no hemosreunido todo lo que en ambos exp. se dice acerca de él.
ALEJANDRO MAYAGOITIA
362
Universidad de Méx., ab. de la Aud. de Méx. (1807); hmnos.: Dr. JoséMa. (n. Pue., cura del pueblo de la Resurrección, ob. de Pue.),Mariano y Ma. Josefa Sandoval Zapata (también sólo Zapata).PADRES: Ignacio José Sandoval Zapata (también sólo Zapata), b.Sag. de Pue. 31/VII/1747; estudió en el Seminario de Pue., agente denegocios de los tribunales rls., procurador del número de la CuriaEclesiástica de Pue., tnte. gral. de la provincia de Acatlán y Piaxtla(1779-1781), m. antes de X/1807; hmno.: Pablo Sandoval Zapata,familiar del obispo Domingo Pantaleón Álvarez de Abreu. Juana Díazde Párraga y Bocarando, b. S. José de Pue. 31/V/1746; hmna.: JosefaDíaz de Párraga, esposa de José de Castro. Mat. en el Sag. de Pue. el20/IV/1767. Vecs. de Pue. ABUELOS PATERNOS: Luis Sandoval yZapata (sic), b. Sag. de Pue. 11/X/1714; comerciante con tienda en elportal de Borja de Pue., subtnte. del Rgmto. de Milicias Urbanas dePue., tercero de hábito descubierto de la O.F.M.; hmna.: sor Ma.Micaela del Sacramento, profesa en S. Jerónimo de Pue. FranciscaAntonia Gómez Gordillo, b. parroquia de S. Marcos, Pue., 7/X/1719.Mat. en el Sag. de Pue. el 1/XI/1736. Vecs. de Pue. ABUELOSMATERNOS: Juan Díaz de Párraga, b. S. Juan de los Llanos27/II/1679; dueño de la hda. de Buenavista, juris. de S. Juan de losLlanos, sobre la que fundó una capellanía. Manuela Ma. deBocarando, b. Orizaba 14/VI/1723. Mat. en S. Juan de los Llanos el14/X/1736. Vecs. de Pue. BISABUELOS PATERNOS PATERNOS:Antonio Fulgencio Sandoval y Zapata, nat. de Castilla, y Ma.Fernández de Viana, vecs. de Pue. BISABUELOS PATERNOSMATERNOS: Antonio Gómez Gordillo y Ma. Gertrudis CerónZapata. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: Juan Lázaro Díazde Párraga y Ma. de la Paz, vecs. y labradores de S. Juan de Llanos.BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: Juan de Bocarando yRivadeneyra, alcalde mayor de S. Juan de los Llanos, y BernardaGonzález, nats. y vecs. de Orizaba. APROBADA: 11/XI/1807.NOTAS: las parts. se sacaron de una inf. de limpieza del Dr. José Ma.Sandoval Zapata, hmno. del pretendiente (Pue., 1786), que fueampliada a favor de la hmna. de ambos, Ma. Josefa Sandoval Zapata(1807).
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
363
614
SANTA MARÍA Y MONTILLA, LORENZO DE: b. Tacotalpa,provincia de Tabasco, 18/VIII/1756; hmno.: un pbro. PADRES: Cap.Joaquín de Santa María, b. Lebrija, Andalucía, 16/III/1716 (los testi-gos dijeron que era de Sanlúcar de Barrameda); alférez rl.,2 vecesalcalde de la Sta. Hermandad y alcalde ordinario de Tacotalpa, justi-cia mayor y 2 veces gobernador interino de Tabasco. Ma. de losSantos Montilla, n. Tacotalpa, pero se certificó e informó sobre nohallarse su part. por la destrucción de los libros parroquiales. ABUE-LOS PATERNOS: Diego de Santa María, b. Sanlúcar de Barrameda7/IV/1671. Micaela Jerónima Coello, b. Sanlúcar de Barrameda8/X/1678. Vecs. de Lebrija. ABUELOS MATERNOS: José Montilla,b. Utrera 19/XII/1673; alcalde de primer y segundo voto y de la Sta.Hermandad de Tacotalpa. Manuela de la Concha, n. Tabasco, pero secertificó e informó sobre no hallarse su part. ni en Ixtapa ni en Jalapade Tabasco. BISABUELOS PATERNOS PATERNOS: Cap. Diego deSanta María y Antonia Correa, vecs. de Sanlúcar de Barrameda.BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: Antonio Coello yFrancisca Correa. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: SimónXiménez de Montilla (sic) y Francisca Cadenas. BISABUELOSMATERNOS MATERNOS: Antonio de la Concha Puente y JosefaRamos de Casanova. El primero fue nat. de Asturias, sargento mayor,oficial rl. y justicia mayor de Tabasco. La segunda n. en Teapa, hijade Manuel Ramos, nat. de Tabasco, cap. de Milicias y notario del Sto.Oficio, y de Josefa de Casanova, nat. de Cataluña. APROBADA:29/IV/1779 sin más trámites. NOTAS: al parecer las parts. que falta-ban fueron suplidas. Parientes: Pbro. Antonio de la Concha, tío delpretendiente, y varias monjas en Cd. Rl. de Chiapas.
615
SANTELICES, JOSÉ MA. DE: mat. con Josefa Pérez de Acal, lacual fue sep. el 17/VII/1838 en S. Fernando (part. en el Sag. Met.),con sucesión: Josefa Santelices, soltera y vec. de la Cd. de Méx. en
ALEJANDRO MAYAGOITIA
364
XII/1838. PADRES: no los da. ABUELOS PATERNOS: no los da.ABUELOS MATERNOS: no los da. BISABUELOS PATERNOSPATERNOS: no los da. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS:no los da. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: no los da.BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: no los da. APROBADA:falta, pero fue sin más trámites el 17/I/1785 24. NOTAS: sólo están lasdiligencias hechas por la hija de Santelices para que se le declararacon derecho a recibir el montepío que disfrutaba su madre; se le otor-gó el 29/XII/1838.
616
SANTILLÁN Y MERÁS Y VELASCO, IGNACIO DE: b. Sag.Met. 4/XII/1752; ab. de la Aud. de Méx., aquí fue ab. de indios en locriminal (renunció 29/V/1782) y luego ascendió a ab. de pobres.PADRES: Juan de Santillán, b. Sag. Met. 16/VI/1712; comerciante.Lorenza de Merás y Velasco, b. parroquia de S. Luis Obispo,Tlalmanalco, 17/VIII/1722. Vecs. de la Cd. de Méx. ABUELOSPATERNOS: Nicolás de Santillán, b. Sag. Met. 11/X/1686. DomingaJosefa Gaucina (sic), b. Sag. Met. 6/I/1691. Vecs. de la Cd. de Méx.ABUELOS MATERNOS: Antonio de Merás y Velasco (también sóloMerás), b. Sag. Met. 2/V/1688; oficial mayor del Sto. Oficio, notarioeclesiástico de la provincia de Chalco, dirigió el juzgado deTlalmanalco. Gertrudis de Acosta, b. S. Luis Obispo de Tlalmanalco22/II/1707. Vecs. de Chalco. BISABUELOS PATERNOS PATER-NOS: Mateo de Santillán y Ana Márquez. BISABUELOS PATER-NOS MATERNOS: Francisco Gaucina y Ma. de Acuña, vecs. de laCd. de Méx. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: Juan deMerás (también Fernández de Merás y Andrade) y Teresa de Velasco,de la familia de Luis de Velasco. El primero era hijo de InésFernández de Merás. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS:
24 Ingreso..., p.129.
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
365
Antonio de Acosta y Ma. Rosa Durán de Huerta. APROBADA:6/VIII/1778. NOTAS: se presentaron, pero no están en el exp.: 1. unainf. acerca de la madre (Cd. de Méx., 1773); y 2. una inf. de hidalguíadel bisabuelo materno paterno (León, España, 1609). El pretendienteera primo hmno. del Lic. Francisco de Rivera Buitrón y Merás yVelasco, pbro. del arzob. de Méx., cura de Teoloyuca, ab. de la Aud.de Méx. y del Col., secretario de Cámara y Gobierno del arzobispoLorenzana (véase). Los Merás eran de la casa y mayorazgo de S.Juan, villa de Merás, Asturias. Descendían de Nuño Conde Merás,cab. y sr. de pendón y cruz, de otro Nuño, fundador de la casa deMerás, y de Antonio de Merás, conde de Tineo y adelantado deAsturias en tiempos del Rey D. Alfonso VIII.
617
SANTO YSLA Y VÁZQUEZ DE VICTORIA, JOSÉ ANTONIODE: b. S. Sebastián de León 9/III/1743; vistió la beca de S. Ildefonsode Méx., lic. en Leyes y Cánones; hmnos.: Francisco Ignacio (n. ca.1749) y Ma. Eduarda de Santo Ysla (n. ca. 1749). PADRES: José deSanto Ysla, b. parroquia de Santiago, Gobiendes, concejo deColunga, 7/X/1698; cuatro veces fue alcalde ordinario de León, alcal-de de la Sta. Hermandad, minero matriculado en Gto., comercianterico, en 1718 sentó plaza de soldado de la Marina y estuvo en la bata-lla contra los ingleses en Sicilia, alcalde ordinario de Gto., combatióa los sublevados de Gto., S. Miguel y S. Felipe, sucesivamente fuealférez y cabo de órdenes en Gto., tnte. de cap. de S. Miguel y S.Felipe y sargento mayor de Milicias. Gertrudis Romana Vázquez deVictoria, b. S. Salvador de Jalostitlán 15/III/1724; m. antes de I/1766;hmno.: Br. Juan Vázquez de Victoria. Mat. en S. Salvador deJalostitlán el 15/VIII/1741. Vecs. de León. ABUELOS PATERNOS:Juan de Santo Ysla y Dominga del Foyo y Cabeda, vecs. del lugar deLoreñe, concejo de Colunga, ob. de Oviedo. Eran hidalgos porquesegún el padrón de 1737 de Loreñe no había en este lugar pecheros.ABUELOS MATERNOS: Matías Vázquez de Victoria, nat. deEspaña y alcalde ordinario de Lagos, y Josefa de Hermosillo. Vecs. de
ALEJANDRO MAYAGOITIA
366
Jalostitlán. BISABUELOS PATERNOS PATERNOS: no los da.BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: no los da. BISABUELOSMATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOSMATERNOS: no los da. APROBADA: falta, pero fue el 4/VIII/1766con la calidad de que dentro del término de un año presentara ciertasparts. 25. NOTAS: están en el exp.: 1. una inf. de limpieza del preten-diente levantada para ingresar en S. Ildefonso (León, 1755); 2. unextracto de una inf. de limpieza y soltería del padre (Colunga, 1731);y. 3. un registro de padrones (Colunga, 1746). Parientes: Agustín deVelasco y Villanueva, mayorazgo en Guad. (tío del pretendiente); Br.Manuel García Álvarez (sobrino carnal de la madre); Jacinto Vázquezde Victoria, cura de Silao (primo hmno. de la madre); y José de laGarza Falcón, oidor de Guad. (tío del pretendiente). Sólo se presen-taron 6 deposiciones y 3 parts.; protestó presentar luego las de sus 4abuelos que eran peninsulares; por nuestra parte tenemos serias dudasde que realmente lo haya sido la abuela materna, quien lleva un ape-llido muy difundido y antiguo en los Altos de Jalisco.
618
SANZ DE OLMEDO Y DELGADO, JOSÉ MARIANO: b. parro-quia mayor de Cartagena de Levante 29/XV1759; estudió, sucesiva-mente, en Sta. Florentina de Murcia, gramática en Cartagena con elpreceptor Leandro Cañas, en Sto. Tomás de Madrid (lógica y física),en S. Isidro de Madrid (filosofía moral), en Orihuela (jurisprudencia)y en la Universidad de Méx. (leyes). Fue subtnte. de Caballería en LaHabana y luego del Rgmto. de Milicias de la Cd. de Méx., pero trocólas armas por las letras. Fue familiar del obispo de Dgo. y tenía dimi-sorias del de Cartagena para ascender al presbiterado. El virrey deNva. España le dispensó 8 meses de pasantía (12/I/1789) y fue exa-minado por el Col. el 16/I/1789. Fue asesor de las milicias provincia-les de Méx. y postulante, m. antes de IV/1820; único hmno.: Fermín
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
25 Ingreso..., p.129.
367
Sanz de Olmedo, vec. de Cartagena. PADRES: Gabriel de Olmedo(sic), b. Cañada del Hoyo, ob. de Cuenca, 4/III/1710; director de laTalla Rl. de los Arsenales de Su Majestad, m. antes de III/1789. TeresaDelgado y Ortega (también Delgado Melgarejo), b. parroquia de Stgo.,Lorca, Murcia, 30/I/1729; después de viuda vec. de Madrid. ABUE-LOS PATERNOS: Francisco Víctor Sanz (sic, también Olmedo y Sanzde Olmedo), b. villa de Jabaga 22/XI/1676. Ana de Fuentes, b. Cañadadel Hoyo 8/VII/1685. Mat. en Cañada del Hoyo 27/XII/1708. ABUE-LOS MATERNOS: Lorenzo Delgado (también Delgado Melgarejo),b. parroquia de Stgo., Totana, ob. de Cartagena, 23/III/1699. Ma.Francisca Javiera Ortega, b. parroquia de S. Juan Bautista, Lorca,26/XII/1703 (como Ma. Gabriela); hmno.: Nicolás de Ortega. BISA-BUELOS PATERNOS PATERNOS: Juan Sáez (sic, también SanzOlmedo) y Elena Olmedo (también Martínez), vecs. de Jabaga y ms.antes de XII/1708. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: Miguelde Fuentes y Catalina Zamora, vecs. de Cañada. BISABUELOSMATERNOS PATERNOS: Juan Delgado y Josefa Ma. Piñar (tambiénGarcía). BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: Juan de Ortegay Antonia Solís. APROBADA: 22/X/1789 con la calidad de traer en eltérmino ultramarino una nva. inf. o ratificación de la presentada.NOTAS: las familias Delgado, Melgarejo, Briseño y Ortega teníanejecutorias de nobleza. Era tío de la madre el corregidor de Madrid,Antonio Pérez Delgado, y primo hmno. del padre el canónigo deCuenca, Fermín Guerra. Se presentaron 2 testigos en Méx. y una inf.,levantada en Madrid en 1789 sin comisión del Col., que tenía deposi-ciones de 12 sujetos al tenor de un interrogatorio como el del Col. Lajunta de 19/IX/1789 ordenó que se devolviera la inf. para ser ratificada,entonces el pretendiente solicitó ser admitido con calidad de presentardespués una nueva probanza y la junta accedió a ello.
619
SANZ DE OLMEDO Y TARNO, FRANCISCO DE BORJA: b.Sag. Met. 10/X/1796; estudió en S. Ildefonso de Méx., br. en Cánonesde la Universidad de Méx., se le dio título de académico de la
ALEJANDRO MAYAGOITIA
368
Academia Teórico Práctica de Jurisprudencia el 5/XII/1816.PADRES: Lic. José Mariano Sanz de Olmedo, n. Cartagena deLevante; ab. del Col. (véase), asesor de las milicias provinciales deMéx. y postulante, m. antes de IV/1820. Ma. Antonia de Tarno yValenzuela, b. Sag. Met. 8/III/1759; hmnos.: Isabel, Ma. Ignacia,Mariana, Br. José Leoncio (n. ca. 1761), Juan Ignacio (n. ca. 1765) yMiguel Claudio de Tarno (n. ca. 1772, cadete del Rgmto. deDragones de España). Vecs. de Méx. ABUELOS PATERNOS:Gabriel Sanz de Olmedo y Teresa Melgarejo (también Delgado).ABUELOS MATERNOS: Lorenzo de Tarno González, b. S. Martínde Collera, concejo de Ribadesella, ob. de Oviedo, 9/V/1709; hidal-go notorio en Ribadesella (1710, 1717, l722, 1759, 1766 y 1773),comerciante. Ma. Rosa Valenzuela (también Miranda), n. Atotonilcoel Grande, falta su part. y al parecer no se presentó pero nada se dijosobre el asunto. Vecs. de la Cd. de Méx. BISABUELOS PATERNOSPATERNOS: no los da. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS:no los da. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: Lorenzo deTarno, b. S. Martín de Collera 16/IV/1676. Mariana González Prieto,b. S. Martín de Collera 29/VIII/1678; casó en primeras nupcias conAlonso de Llovio. Mat. en S. Martín de Collera 24/X/1701. Ambosempadronados varias veces como hidalgos en Ribadesella. El prime-ro fue hijo de Domingo de Tarno y de Catalina Sánchez, vecs. deMeluerda y ms. antes de X/1701. La segunda hija de ToribioGonzález Prieto (m. antes de X/1701) y de Ma. de Malbes, vecs. dellugar de Santianes. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS:Marcos Bernardo de Valenzuela y Clara de Luzón Ahumada, vecs. deAtotonilco. El primero n. villa de Martos, juris. de Jaén, Castilla, delmayorazgo de su apellido con el patronato de Sta. Ma. de Martos yuna vara de regidor perpetuo de dicha villa; hmno.: el alcalde de cortede la Aud. de Méx. Pedro Jacinto de Valenzuela. La segunda era hijade Martín de Luzón y Ahumada, y hmna. de Sor Josefa Francisca deS. Martín (profesa en S. Jerónimo de Méx.) y del Pbro. Lic. MartínFrancisco de Luzón (m. antes de IX/1777). APROBADA: falta perofue el 22/VIII/1820 26. NOTAS: se menciona la existencia de papeles
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
26 Ingreso..., p.129.
369
acerca de la hidalguía de los abuelos maternos y las pruebas del tíomaterno para cadete (1794). Está una declaración de que se asistió almat. de los abuelos maternos y una inf. de limpieza tocante a la líneamaterna (Cd. de Méx., 1777). Pariente: Lic. Manuel Jerónimo deValenzuela y Luque, ab. del Col. (véase), secretario del obispo deGuad., Tristán. Como el pretendiente se identificó con su padre elpromotor tuvo que ver las infs. de éste. Entonces descubrió que lasque presentó se levantaron en Madrid sin comisión del Col. y que porello se le incorporó con la condición de que subsanara esa falta sopena de ser excluido. El promotor no sabía si había o no cumplido y,por tanto, se resistió a aprobar las pruebas del hijo. Así, se ordenó queéste informara sobre lo sucedido o presentara el número de testigosnecesarios para la recepción de cualquiera (6/V/1820). Nuestro ab.obtuvo 4 testimonios adicionales con lo cual fue admitido.
620
SANZ MERINO Y MARTÍNEZ DE HERRERA, PEDRONOLASCO: b. Zac. 5/II/1777; cursó Filosofía en Zac. y en el Col. Rl.de S.L.P., estudió en S. Ildefonso de Méx., br. en las cuatro faculta-des, opositor a cátedras y consiliario de la Universidad de Méx., seexaminó en el Col. el 5/I/1808, ab. de la Aud. de Méx. (1808), eranotoriamente pobre. PADRES: Juan José Sanz Merino, n. Zac.; estu-dió Filosofía en el Seminario de Guad., comerciante de aguardienteen Zac. y S.L.P., minero y comerciante en el Rl. de Bolaños, dueñode una parte de la mina de Loreto en Zac., quizá m. en Zac. ca. 1776-1782. Trinidad Antonia Josefa Martínez de Herrera (también sóloHerrera), b. Zac. 19/VI/1740; m. ca. 1787. Quizá mat. en Zac, ca.1770-1772. ABUELOS PATERNOS: Agustín Merino (sic, tambiénSanz Merino), n. villa de Riaza, Rioja; minero y comerciante gruesocon dos tiendas de ropa en Zac. Micaela Torres de Villavicencio, n.isla de León, Andalucía; dueña de panadería. Vecs. de Zac. ABUE-LOS MATERNOS: Juan Bernardino Martínez de Herrera, n. villa deSombrerete; minero en Sombrerete, luego labrador en la CieneguillaBaja y arrendatario de tierras de la hda. de S. José del Maguey, juris.
ALEJANDRO MAYAGOITIA
370
de Zac., sep. en la parroquial de Zac., quizá m. ca. 1784-1786.Manuela Bocardo, n. Zac. pero muchos testigos dudaban si era deSombrerete o de Jerez; sep. en la parroquial de Zac., quizá m. ca.1784-1786. BISABUELOS PATERNOS PATERNOS: no los da.BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: no los da. BISABUELOSMATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOSMATERNOS: no los da. APROBADA: falta y al parecer no fuemiembro del Col. 27. NOTAS: el pretendiente estaba en un círculovicioso: no tenía dinero para gestionar su matrícula, y sin ésta nopodía obtener aquél. Era tan pobre que no podía sufragar los gastosde la obtención de las parts. que le faltaban (sólo tenía en su poder 2).Ocurrió a la Aud. de Méx. con un escrito en el que afirmó que «... envirtud de habérsele dado vista al señor fiscal de la civil con la gestiónhecha por el Lic. D. Vicente Güido a efecto de que para su incorpo-ración no le pararan perjuicio 2 documentos ultramarinos que nopodía recaudar, y haber dictaminado dicho sr. ministro que en efectono le perjudicara la falta de tales documentos y que se entendiera lomismo con cualquiera otro que en la misma disposición los tuviera,tenga la bondad no de consultar al Col. de Abs., porque sería cierta lanegativa, sino de mandarle abiertamente (a nombre de Su Majestadque Dios guarde) que, abonándoseme 2 parts. de b. de mis abuelospaternos como ultramarinos que eran, y que recibiendo 2 parts. queen mi poder existen, me considere incorporado ínterin me es posibleacopiar los restantes documentos que para mi incorporación necesito,obligándome por esta gracia, en calidad de supernumerario, si V. A.lo tiene a bien, a desempeñar gratuitamente una plaza de ab. de indioso de pobres hasta dos años después de integrados mis documentos, osirviéndose V. A. de destinarme en cosa que fuere útil a la Rl. Hda. yal público». Esta pretensión se turnó al Col. cuyo promotor dijo(7/VII/1810) que por las difíciles circunstancias del momento la Aud.había dispensado parts. ultramarinas cuando los demás extremos queexigían los estatutos del Col. se cumplían y, por ende, que no habíaproblema con lo que a tales documentos tocaba, pero que las demáspeticiones de Sanz debían desecharse toda vez que: 1. éste sólo debía
27 Ingreso..., p.105.
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
371
costear las parts. porque los demás gastos corrían por parte del Col.;2. que el rector, Lic. Torres Torija, pensaba que el ejemplar de Güidono se aplicaba al caso de Sanz ya que se refería a papeles europeos yéste pretendía que se extendiera a documentos novohispanos; 3. queel mismo Torres Torija había ofrecido que él o el Col. pagaría elimporte de las parts. y que, para ello, Sanz debía entregar un apuntecon los datos pertinentes. La Aud. decidió (18/VII/1810) que Sanzdiera el dicho apunte. Entonces éste solicitó al tribunal que requirie-ra al cura de Zac. para que enviara las parts. de entierro de sus abue-los para suplir las parts. de su b. porque no tenía dinero para averiguarel paradero de éstas. La Aud. volvió a dar vista al Col. y entoncesTorres Torija contestó (14/IX/1810) que no entendía porqué Sanzinsistía en contravenir los estatutos, especialmente cuando el Col.estaba dispuesto a ayudarle, y que su nueva pretensión era exorbitan-te ya que buscaba que se le franquearan las gestiones de los papelescuando, además, sólo había dado noticias grales. y vagas acerca desus antepasados. Según Torres Torija lo que se requería era que Sanzdiera informes precisos ya que, además, si era menester suplir parts.debía antes acreditarse que no se podían hallar. Finalmente, pensabael rector que Sanz ya tenía que presentarse en el Col. para llevar acabo los demás trámites. La Aud. le dio la razón al Col. (15/IX/1810).Entonces Sanz dijo que sí había buscado los pormenores necesariospara formar el apunte que se le pidió, pero que sólo había encontradouna part. y pocos datos, que sí lo había entregado al Col. y que si aveces éste, por su propia autoridad, habilitaba a ciertos individuos, laAud. con más razón, podía ordenar que se le habilitase a él. La Aud.le dio vista al Col. pero ignoramos cuál fue su respuesta. Lo que sigueen el exp. es la exhibición de la part. de b. de la madre de Sanz conuna carta al Col. donde éste, tras informar que ya había recibido ladispensa de las parts. europeas, pidió compasión por su pobreza. ElCol. le dijo que para la recepción de sus pruebas necesitaba hacer unaexposición acerca del origen de sus padres y abuelos, que se le faci-litaría el dinero para la obtención de las parts. novohispanas, las cua-les no se le dispensarían, y que en cuanto a las ultramarinas, que ocu-rriera a la Aud. ya que en el Col. no obraba la dispensa de marras. Lajunta de 27/IX/1811 despachó la comisión y mandó a Sanz cumplir
ALEJANDRO MAYAGOITIA
372
con el estatuto. Como Merino todavía no tenía las parts. que necesi-taba pidió la habilitación ad tempus y la junta de 6/II/1815 se la negóy le ordenó atenerse a lo previamente establecido. Cuando en III/1815se recogieron las deposiciones, éstas resultaron favorables y entoncesSanz ocurrió al Col. pidiendo de nuevo la habilitación ad tempus todavez que ya había entregado el apunte solicitado, que había recibido ladispensa de dos parts. y que el Col. se había comprometido a ayudar-le con otras 3; además, recordó al Col. su pobreza y que la guerracomplicaba mucho las cosas. Los comisionados pensaban que debíandispensarse las parts. del padre y la abuela materna además de lasque, 7 años antes, había dispensado la Aud.; en cambio, el promotorsostuvo que la gracia hecha por el tribunal no era expresa y que, porende, Sanz debía de ocurrir a los recursos del caso toda vez que elCol. no podía dispensar el estatuto (18/VII/1815). La junta delsiguiente día 22 estuvo de acuerdo con el promotor. El 27/VIII/1816se dio cuenta de una carta de Merino y se decidió ya no admitirle nue-vos escritos; por tanto, o cumplía con las normas del Col. u obteníauna dispensa de la Aud. En 1820 Sanz solicitó al Col. su exp. paravolver a agitar su ingreso.
621
SARASÚA Y GÁLVEZ, NARCISO MARIANO DE: b. Sag. Met.3/XI/1743; ab. de la Aud. de Méx. PADRES: Juan José de Sarasúa, n.Cd. de Méx. (se presentó su part. pero no está); tnte. y oficial mayorde uno de los oficios de Cámara de la Aud. de Méx. Feliciana deGálvez, n. Cd. de Méx. y se certificó y juró la falta de su part. en elSag. Met. (1709-1720). Vecs. de la Cd. de Méx. ABUELOS PATER-NOS: Domingo de Sarasúa y Elcano, n. Vizcaya; acuñador de la Casade Moneda de Méx. Nicolasa de Arteaga y Alva, n. S. JuanTeotihuacán y se certificó y juró la falta de su part. ABUELOSMATERNOS: Nicolás de Gálvez, n. Cd. de Méx. y se certificó y juróla falta de su part. en el Sag. Met.; procurador del número de la Aud.de Méx. Gertrudis Espinosa de los Monteros, n. Cd. de Méx. y se cer-tificó y juró la falta de su part. en el Sag. Met. BISABUELOS
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
373
PATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUELOS PATERNOSMATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS:no los da. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: no los da.APROBADA: 17/I/1770 con la calidad de, en el término de 4 meses,diligenciar en las parroquias de españoles de la Cd. de Méx., menosen el Sag. Met., y en las de S. Juan Teotihuacán, las parts. que le fal-taban o certificar no poder hallarlas. NOTAS: el pretendiente no teníasuficientes noticias acerca de sus ascendientes porque eran de granantigüedad. Se acompañó, pero falta en el exp., una inf. del padre(Méx., 1740), quien al parecer era hidalgo.
622
SARAVIA Y CASTRO, JOSÉ DE: b. Sag. Met. 8/XII/1728; ab. dela Aud. de Méx. PADRES: Pedro de Saravia Cortés, b. parroquia deS. Nicolás de la Villa, Córdoba, Andalucía, 31/III/1689; alcaldemayor de Tehuantepec, sargento mayor, gobernador y cap. gral. deNuevo León. Feliciana Dionisia de Castro, b. S. Francisco deCampeche 31/III/1708; tuvo varias hmnas. Ambos muertos antes deXI/1772. ABUELOS PATERNOS: Francisco de Saravia Cortés (sic),nat. de la villa de Alburquerque, Badajoz; contador mayor de larecaudación de las rentas provinciales de Jerez de la Frontera, recibi-do como hidalgo en Córdoba. Casilda Ma. de Angulo; vecs. deCórdoba. ABUELOS MATERNOS: José de Castro y Micaela deMedina. El primero era europeo, fue tesorero y gobernador deCampeche, luego pasó a la Cd. de Méx. BISABUELOS PATERNOSPATERNOS: Juan Pérez Cortés (sic), nat. de Trujillo, Extremadura;intendente mayor de la Artillería del Ejército de Extremadura en laguerra contra Portugal en tiempos de D. Felipe IV y hasta 1667.Catarina de Saravia y Avilés (sic), nat. de Alburquerque. El primerofue hijo de Gaspar Pérez Cortés y de Teresa Ximénez, nats. y vecs. deTrujillo. La segunda fue hija de Francisco Díaz de Avilés (sic) y Ma.de Saravia, nats. y vecs. de Alburquerque. BISABUELOS PATER-NOS MATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOS PATER-NOS: no los da. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: no los
ALEJANDRO MAYAGOITIA
374
da. APROBADA: 30/VI/1773 con la calidad de que dentro del térmi-no ultramarino trajera las parts. de sus 4 abuelos. NOTAS: era parien-te de Saravia el cab. de Santiago y alcalde ordinario de la Cd. de Méx.Juan Bautista de Yturbide.
623
SARIÑANA, DOMINGO LÁZARO: n. villa de S. Juan del Río,Nueva Vizcaya, ob. de Dgo.; ab. de la Aud. de Méx. PADRES: no los da.ABUELOS PATERNOS: no los da. ABUELOS MATERNOS: no los da.BISABUELOS PATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUELOSPATERNOS MATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOSPATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: nolos da. APROBADA: falta y su nombre no está en las listas impresas demiembros de los años 1792, 1796, 1801, 1804, 1806, 1812, 1824 y 1837.NOTAS: sólo está la solicitud de comisión para levantar las infs. en S.Juan del Río; se acordó favorablemente el 12/II/1788.
624
SEDANO Y LÓPEZ, DIEGO JOSÉ: nat. de Granada; ab. de losRls. Consejos y de la Aud. de Méx., miembro de la Academia Rl. dela Purísima Concepción de Madrid (sólo para letrados nobles), vec.de la Cd. de Méx. PADRES: Francisco Secundino Sedano, labrador ycomerciante, y Feliciana Petronila López, nats. y vecs. de Granada.ABUELOS PATERNOS: Juan de Sedano, nat. de la villa de Berja.Isabel Fernández, nat. de Granada. ABUELOS MATERNOS:Baltasar López y Margarita Sánchez, nats. de la villa de Orjiva.BISABUELOS PATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUELOSPATERNOS MATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOSPATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS:no los da. APROBADA: 28/III/1786 sin más trámites. NOTAS: pidiódispensa para presentar dentro del término ultramarino su part. de b.ya que se había quedado en el Consejo de Castilla y apenas la había
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
375
echado de menos; presentó las demás. Todos los testigos declararonpositivamente sobre la hidalguía del pretendiente.
625
SEDANO Y ORTIZ, TIBURCIO DE: n. Sto. Domingo de laCalzada (falta la part.); ab. de los Rls. Consejos y de la Aud. de Méx.,estudió gramática en Calzada, al parecer tras enviudar se ordenó,tenía un certificado de aptitud para cura de almas (8/VIII/1762) ydimisorias del obispo de Calahorra, vino a la Nueva España en lafamilia del inquisidor fiscal Julián González de Andía. PADRES:Manuel de Sedano, b. parroquia de S. Martín, cd. de Burgos,3/VI/1710; platero y comerciante; hmno.: un fraile carmelita. AntoniaOrtiz, b. iglesia mayor de Sto. Domingo de la Calzada 24/I/1712. Mat.en Sto. Domingo de la Calzada y vecs. ahí. ABUELOS PATERNOS:Martín de Sedano, b. parroquia de Sta. Ma., Tardajos, 11/XI/1735.Francisca del Amo, b. parroquia de S. Cosme y S. Damián, Villasur deHerreros, 21/V/1674. Vecs. de Burgos en el barrio de S. Esteban.ABUELOS MATERNOS: Pedro Ortiz Yzquierdo, b. Ojacastro, arzob.de Burgos, 6/VI/1683. Ma. Andrea de Torrealba (también Ortiz), b.iglesia mayor de Sto. Domingo de la Calzada 28/II/1666. Vecs. de Sto.Domingo de la Calzada. BISABUELOS PATERNOS PATERNOS:Domingo de Sedano y Ma. Hernández, vecs. de Tardajos. BISABUE-LOS PATERNOS MATERNOS: Francisco del Amo y Catalina dePalacios, vecs. de Burgos. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS:Pedro Ortiz y Ma. de Yzquierdo (también Martín Yzquierdo), vecs. deOjacastro. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: Lázaro deTorrealba y Francisca de Zorzano, vecs. de Sto. Domingo de laCalzada. El primero hijo de Martín de Torrealba y de Ma. de Thomei,vecs. de Logroño. La segunda de José de Zorzano y de Usana (sic) deTorrealba, vecs. de la villa de Fuenmayor. APROBADA: 10/VII/1764con la calidad de ampliar sus pruebas y presentar las parts. que le fal-taban en el término ultramarino contado «desde las primeras bande-ras»; cumplió (4/IX/1765). NOTAS: le faltaban parts. y sólo presen-tó 8 testigos. Los ascendientes paternos «... fueron de buena vida y
ALEJANDRO MAYAGOITIA
376
costumbres, enemigas de ruidos y quimeras y de dar ocasión a ellas,recogidos, y bien hablados con todo género de personas...».
626
SEPTIÉN MONTERO Y VIDAL SAAVEDRA, PEDRO DE: b.Rl. de Temascaltepec 21/XII/1768; colegial y presidente de las aca-demias de ambos derechos en S. Ildefonso de Méx., se le dispensó unaño de pasantía (13/V/1797), ab. de la Aud. de Méx. (1797), vec. dela Cd. de Méx. PADRES: Fernando de Septién y Montero, b. parro-quia de S. Miguel, Palma de Mallorca, 9/X/1741; minero. JosefaVidal Saavedra, b. Temascaltepec 6/I/1737; labradora de paños, rebo-zos y cobijones. ABUELOS PATERNOS: Cap. Pedro de Septién yMontero, b. parroquia de S. Lorenzo, Llerana, 20/IV/1699. TeresaFernández Caballero (sic), b. parroquia de S. Pedro, villa de Figueras,ob. de Gerona, 7/III/1718. ABUELOS MATERNOS: Antonio VidalSaavedra, b. Sag. de Cádiz 2/VIII/1687; alcalde mayor deTemascaltepec, casó en primeras nupcias con una dama cuyo nombredesconocemos. Antonia Ortiz Benítez de Ariza, nat. de Sultepec;labradora de paños, desconocemos el nombre de su primer marido.Mat. en el Rl. de Sultepec el 11/XII/1728. Vecs. de Temascaltepec.BISABUELOS PATERNOS PATERNOS: Francisco de Septién (sic)y Ma. de Barreda. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS:Domingo Fernández, tnte. de Rgmto. de Dragones de Grimau, yTeresa (sic). BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: Cap. PedroVidal Saavedra y Ana Ma. Delfín. BISABUELOS MATERNOSMATERNOS: no los da. APROBADA: 3/IX/1798 sin más trámites.
627
SEPÚLVEDA E YLARREGUI, JUAN MANUEL DE: b. Rl. de S.Pedro de Bacubirito, juris. de la villa de Sinaloa, 21/I/1769; estudióde niño en el convento de Belén de Méx. y después en S. Ildefonsode Méx., pasante del Dr. José Vicente Dávalos, ab. de la Aud. de Méx.
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
377
PADRES: Juan José de Sepúlveda, n. Badiraguato y se certificó nohallarse su part. ahí; labrador y ganadero, dueño del rancho El Palmarde los Sepúlvedas, alférez rl. de la villa de Sinaloa. Juana de Ylarreguiy Pollorena, b. villa del Fuerte, juris. de Sinaloa, 31/X/1745; hmno.:Juan de Ylarregui y Pollorena. Mat. en la villa de Sinaloa el 10/II/1766.Vecs. de Bacubirito. ABUELOS PATERNOS: Francisco Javier deSepúlveda, n. valle de S. Benito, juris. de Sinaloa, y se certificó nohallarse su part. ahí; alférez rl. de la villa de Sinaloa. Francisca de Hues,n. Badiraguato y se certificó no hallarse su part. ahí. Ms. en el rancho ElPalmar de los Sepúlvedas y seps. en Bacubirito. Vecs. de la juris. de S.Benito. ABUELOS MATERNOS: Miguel Andrés de Ylarregui yPollorena, n. Rl. de Álamos y se certificó no hallarse su part. ahí; hmna.:Fermina de Ylarregui y Pollorena, esposa del Cap. Tomás Bernal deHuidobro (primo del gobernador de Sinaloa Manuel de Huidobro). Ma.Sebastiana de Lugo, n. villa de Sinaloa; primer mat. con José López.Mat. en la villa de Sinaloa el 2/VII/1741. Ms. antes de II/1766. BISA-BUELOS PATERNOS PATERNOS: Ignacio de Sepúlveda, nat. de lavilla de Sinaloa y su alférez rl., y Francisca de Amézquita, nat. de lajuris. de S. Benito. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS:Francisco de Hues y Ma. Núñez de Granadillo, ambos nats. deBadiraguato y se certificó no hallarse sus parts. ahí. Vecs. deBadiraguato. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: PedroSaturnino de Ylarregui y Pollorena, nat. de Pamplona, y NicolasaPereira Lobo, nat. del Rl. de Álamos o de la villa de Sinaloa. Mat. en elRl. de Álamos e 22/I/1708. Vecs. de Álamos. BISABUELOS MATER-NOS MATERNOS: Cap. Bernardo de Lugo, nat. de la villa de Sinaloay su alférez rl., y Francisca Verdugo (apellidada Lugo por los testigos),nat. del puesto de Caxón, villa del Fuerte. Vecs. de la villa del Fuerte.APROBADA: 20/IX/1793 sin más trámites. NOTAS: la bisabuelamaterna paterna era hija del Cap. Matías Pereira Lobo, alférez rl. quejuró a D. Carlos II en 1707 (sic) en la villa de Sinaloa; la madre eraprima carnal del Lic. José Francisco de Angulo Ylarregui y Pollorena.Está en el exp. una inf. de limpieza del pretendiente levantada con 7 tes-tigos (villa de Sinaloa, 1784). No se presentaron las parts. deBadiraguato porque se quemó su parroquia y de ello se dio una certi-ficación. Faltaban parts. y las presentadas carecían de legalizaciones;
ALEJANDRO MAYAGOITIA
378
además, sólo se recogieron cinco testimonios según el interrogatoriodel Col. y la junta ordenó que se cumpliera con el estatuto(4/VIII/1792). El pretendiente cumplió y fue aprobado su ingreso. Esde notar que el cargo de alférez rl. realmente no existía en la villa deSinaloa; los ascendientes del pretendiente hacían las veces de tal por-que eran elegidos para pasear el pendón rl. el día de S. Felipe ySantiago, patronos de la dicha villa, en la fiesta que era conocidacomo «de los españoles» para distinguirla de la que hacían los pardosotro día y con paseo del pendón.
SERQUEIRA Y BARRIONUEVO, MANUEL: véase CERQUE-RA Y BARRIONUEVO, MANUEL.
628
SERRANO Y ALONSO, JOSÉ MA.: b. Ver. 1/XI/1782; br. enambos derechos, residente en la Cd. de Méx., fue alumno de la ATPJ,en 1813 era vec. de Ver. PADRES: Juan Antonio Serrano, b. colegiatade Tudela, Navarra, ¿26?/¿VI?/1749; regidor de Tudela, tnte. de consi-liario del Consulado de Ver., diputado del ayuntamiento de Ver., comer-ciante. Ma. Antigua Alonso, b. Ver. 23/XI/1760. ABUELOS PATER-NOS: Juan Silvestre Serrano, b. parroquia de Sta. Eufemia, Villafranca,Navarra, 4/I/1715. Ma. Josefa Laraña, b. catedral de Tudela18/VII/1709. Vecs. de Tudela. ABUELOS MATERNOS: DomingoAlonso García, b. S. Pedro Lantaño, arzob. de Santiago, Galicia,24/IX/1717; comerciante. Josefa del Toro (sic), b. Ver. 27/II/1730.Vecs. de Ver. BISABUELOS PATERNOS PATERNOS: FranciscoSerrano y Teresa de Luri (sic), nats. y vecs. de Villafranca. BISABUE-LOS PATERNOS MATERNOS: Domingo Laraña (también de Araña)y Esperanza de Ramos, nats. de Tudela. BISABUELOS MATERNOSPATERNOS: Francisco Alonso y Petrona García, vecs. de Lantaño.BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: Juan Soltero del Toro(sic) y Juana Josefa Delgado. APROBADA: 20/IX/1807 con la calidadde hacer contar haberse examinado. NOTAS: los comisionados y lostestigos vieron una ejecutoria de la línea paterna.
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
379
629
SEVILLANO Y LÓPEZ, JUAN: n. villa de Ágreda, Castilla; ab.de los Rls. Consejos (21/VII/1751), de la Aud. de Valladolid(23/V/1755) y de la Aud. de Méx. (12/IX/1765), alcalde mayor deCórdoba de Nueva España y, luego, corregidor de Valladolid de Mich.PADRES: no los da. ABUELOS PATERNOS: no los da. ABUELOSMATERNOS: no los da. BISABUELOS PATERNOS PATERNOS:no los da. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: no los da.BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUELOSMATERNOS MATERNOS: no los da. APROBADA: 30/VII/1783sin más trámites. NOTAS: lo único que hay es la petición de ingreso(20/VII/1783) con el ofrecimiento de pagar lo que fuera necesariopara que tuviera la antigüedad que se desprendía de sus títulos.Alegó que no se había incorporado antes porque estaba ocupado enel servicio del Rey. Ofreció 200 pesos para que sus réditos cubrieranlo adeudado y, después de sus días, se siguieran empleando en losfines piadosos del Col. La junta de 30/VII/1783 dijo que como en lafecha de la incorporación de Sevillano a la Aud. de Méx. todavía nose había recibido la rl. cédula de filiación del Col. al de Madrid queno había problema en recibirle como se había hecho con el Dr. JoséAntonio Ximénez y Frías el 14/IX/1773 (véase). Además, Sevillanoestaba condecorado con empleos y el arreglo de su conducta eranotorio.
SIERRA TAGLE Y ROXO, JUAN JOSÉ: véase SÁNCHEZ DESIERRA Y ROXO DEL RÍO, JUAN JOSÉ.
630
SIERRA Y BAEZA, FELIPE: n. Guad.; estudió en el Seminario yen la Universidad de Guad., fue examinado por el Col. de Abs. el16/V/1808, ab. de la Aud. de Méx., residente de la Cd. de Méx.PADRES: Lic. Ignacio Sierra, n. Guad.; ab. y escribano público y decabildo de Guad., primer mat. con Ana Pérez Valdivia (hmna. del Pbro.
ALEJANDRO MAYAGOITIA
380
José Antonio Pérez Valdivia, clérigo del ob. de Guad.), era acomodado;hmnos.: Pbros. José Mariano, Francisco y Bartolomé Sierra. DelfinaBaeza, n. Tecolotlán; hmno.: José Antonio Baeza, prebendado deGuad. ABUELOS PATERNOS: Pedro Manuel de Sierra, fue sucesi-vamente notario del Juzgado de Capellanías del ob. de Guad., algua-cil mayor del Sto. Oficio y, al morir, contador propietario de diezmosde la catedral de Guad. Ma. Torre Rodríguez de Solís, n. Guad. y fueexpuesta en casa de Francisco de la Torre; m. ca. 1777. ABUELOSMATERNOS: Basilio Baeza (también Oviedo y Baeza), n. Cocula;m. cuando se ocupaba del resguardo de la renta de alcabalas de Guad.,antes fue labrador. Nicolasa del Castillo y Parra, n. Tecolotlán;hmno.: Ildefonso del Castillo y Parra, cura de Ojocaliente, ob. deGuad. BISABUELOS PATERNOS PATERNOS: no los da. BISA-BUELOS PATERNOS MATERNOS: no los da. BISABUELOSMATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOSMATERNOS: no los da. APROBADA: 5/II/1809 con la calidad deprobar o jurar no poder encontrar ciertas fes. NOTAS: faltan las parts.y los demás documentos que se presentaron. El promotor Primo deRivera dijo que el exp. estaba bien ya que en orden a la exposición dela abuela paterna, todos los testigos declararon acerca de la buenacalidad de la familia y porque en el sentir del síndico procurador deGuad. y de los comisionados, «por la consideración a lo que el dere-cho prescribe en el particular», parecía que no era defecto suficientepara frustrar la pretensión de Sierra. Sólo debía jurar no hallar lasparts. que suplía. El rector del Col. era Torres Torija.
631
SIERRA Y HERRERA CALDERÓN, IGNACIO JOSÉ DE LA: b.Sta. Fe de Gto., 3/VIII/1769; m. antes de III/1841, mat. con FelipaGarcía Jove (m. en la Cd. de Méx. y fue sep. en Sta. Paula el3/III/1841, part. en el Sag. Met.) con quien tuvo a: Constancia de laSierra y García Jove (vec. de la Cd. de Méx., única hija de Sierra).PADRES: Francisco Bruno de la Sierra y Castillo, cap. reformado deGranaderos de Gto., padre del Lic. José Manuel Isidro de la Sierra,
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
381
ab. de la Aud. de Méx. y del Col. 28. Ignacia de Herrera Calderón yRomero Camacho, b. S. Sebastián de León, 18/XI/1738; hmna.:Nicolasa de Herrera Calderón, madre de José Ignacio Flores yHerrera Calderón (véase). Vecs. de Gto. ABUELOS PATERNOS: nolos da. ABUELOS MATERNOS: Felipe de Herrera (sic) y Ma.Guadalupe Camacho (sic), vecs. de León. BISABUELOS PATER-NOS PATERNOS: no los da. BISABUELOS PATERNOS MATER-NOS: no los da. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: no los da.BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: no los da. APROBADA:21/I/1794 con la calidad de hacer constar haberse examinado.NOTAS: se identificó con su medio hmno. y con su primo hmno.Están las diligencias de la hija de Sierra para recibir el montepío delCol. que disfrutaba su madre recién fallecida (se otorgó el 25/X/1842).
SIERRA Y ROXO, JUAN: véase SÁNCHEZ DE SIERRA YROXO DEL RÍO, JUAN JOSÉ.
632
SOLÓRZANO Y ABARCA, FRANCISCO DE: b. parroquia de S.Salvador, Pátzcuaro, ob. de Mich., 26/X/1762; dejó su patria en 1788,estudió en S. Ildefonso de Méx., canonista, se le dispensaron 9 mesesde pasantía (16/VIII/1798), fue examinado por el Col. el29/VIII/1798; hmnos.: una monja en Nuestra Sra. de Salud dePátzcuaro, un regidor honorario y procurador gral. de Pátzcuaro, unpbro. y Manuel Diego de Solórzano (véase). PADRES: Agustín deSolórzano, b. Sag. de Valladolid 1/XII/1735; regidor depositario gral.,procurador y alcalde ordinario de Pátzcuaro; hmno.: Br. IgnacioAgustín de Solórzano, pbro. del ob. de Mich. Mariana de Abarca, b.S. Salvador de Pátzcuaro 15/V/1739; m. antes de XII/1789; hmnos.:varios regidores y alcaldes de Pátzcuaro. ABUELOS PATERNOS:Pedro de Solórzano, n. valle de Quencio, juris. de Tuzantla. Ma. Blasa
ALEJANDRO MAYAGOITIA
28 No se encuentra su exp. en el archivo del Col.
382
López Aguado, n. hda. de Yerejé, juris. de Tlalpujahua (los testigos lahacían de Valladolid). Mat. en el Sag. de Valladolid el 4/II/1725. Vecs.de Queréndaro. ABUELOS MATERNOS: José de Abarca León, n.Zamora, ob. de Mich.; dos años alcalde ordinario de Pátzcuaro. Ma. deQuiroz (sic), b. S. Salvador de Pátzcuaro 5/VI/1708. Mat. en S.Salvador de Pátzcuaro el 14/IV/1736. Vecs. de Pátzcuaro. BISABUE-LOS PATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUELOS PATER-NOS MATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOS PATER-NOS: no los da. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: JoséBernardo de Quiroz (sic) y Ma. Truxillo de Yzaguirre. APROBADA:falta, y al parecer nunca ingresó. Su nombre no está en las listas impre-sas de los años 1796, 1801, 1804, 1806, 1812, 1824 y 1837. NOTAS:este exp. y el siguiente se tramitaron al mismo tiempo. Hay una inf. degenere, vita et moribus de D. Francisco (Pátzcuaro, 1789). Dizque sehabían buscado las parts. de los abuelos paternos y del abuelo mater-no y no se hallaron. La junta de 10/VII/1795 mandó: 1. que se legali-zaran dos parts. (cosa que se hizo); 2. que se trajeran certificaciones delas parroquias donde se buscaron las fes faltantes (no están en el exp.);y 3. que D. Francisco hiciera constar ya haberse examinado.
633
SOLÓRZANO Y ABARCA, MANUEL DIEGO DE: b. S.Francisco Uruapan, ob. de Mich., 17/XI/1769 (los testigos lo hacíande Pátzcuaro); ab. de la Aud. de Méx.; hmnos.: Francisco y Rafael deSolórzano (véanse). APROBADA: falta, y al parecer nunca ingresó.Su nombre no está en las listas impresas de miembros de los años1796, 1801, 1804, 1806, 1812, 1824 y 1837. NOTAS: este exp. y elanterior se tramitaron al mismo tiempo.
634
SOLÓRZANO Y ABARCA, RAFAEL DE: b. parroquia de S.Salvador, Pátzcuaro, ob. de Mich., 15/X/1776; estudió en S. Ildefonso
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
383
de Méx., vec. de la Cd. de Méx.; hmnos.: Francisco y Manuel Diegode Solórzano (véanse). APROBADA: falta, pero fue el 24/IX/1814con la calidad de pagar lo que debían sus hmnos. al Col. 29. NOTAS:quiso identificarse con su hmno. Manuel —quien al parecer nuncaingresó— pero cuando se compulsaron las infs. de éste se descubrióque le faltaban algunas certificaciones.
635
SOLLOZO Y MUÑOZ, JUAN BAUTISTA: b. iglesia auxiliar delCristo del Buen Viaje, La Habana, 9/VI/1759; ab. de la Aud. de Méx.PADRES: Lic. Juan Bautista Sollozo, b. parroquia de S. Cristóbal, LaHabana, 8/X/1716; ab. de la Aud. de Sto. Domingo, también casó conManuela Caballero; hmno.: Fr. Jerónimo Sollozo, O.S.A., prelado deS. Agustín de La Habana. Ma. Josefa Muñoz, b. iglesia auxiliar delCristo del Buen Viaje, La Habana, 28/X/1737. Mat. en la iglesia auxi-liar del Cristo del Buen Viaje, La Habana, 12/VII/1758. ABUELOSPATERNOS: Lope Antonio Sollozo (también de Lago Sollozo), n.Sta. Eulalia de Lubre, villa de Ares, Galicia (no está su part. en elexp.); ganó ejecutoria de hidalguía en la Chancillería de Valladolid(19/V/1725), tnte. de cap. de Infantería Española (22/III/1702, enton-ces era vec. de La Coruña) y cap. comandante del Batallón Fijo deInfantería de La Habana; hmno.: Diego Sollozo, canónigo de LaCoruña. Josefa de Urrea y Vargas, b. S. Cristóbal de La Habana10/II/1685. Mat. en S. Cristóbal de La Habana el 14/VI/1703. ABUE-LOS MATERNOS: Br. Francisco Muñoz, b. parroquia de NuestraSra. de la Consolación, Coronil (sic, por El Coronil), arzob. deSevilla, 31/III/1703; casó en primeras nupcias con Ana Josefa de laVega, sep. en S. Cristóbal de La Habana el 11/I/1761 (part. ahí), notestó; hmno.: Diego Muñoz (vec. de Coronil). Mariana Díaz, b. S.Cristóbal de La Habana 22/VIII/1718. Mat. en el Cristo del Buen Viaje,La Habana, 12/IV/1735. BISABUELOS PATERNOS PATERNOS:
ALEJANDRO MAYAGOITIA
29 Ingreso..., p.131.
384
Lic. Juan Bautista Sollozo (sic, también de Lago Sollozo), ab. de losRls. Consejos, e Isabel Novoa Bahamonde, nats. de la cd. de LaCoruña. El primero fue hijo de Diego de Anido Lago y Sollozo (sic),oidor de la Aud. de La Coruña; nieto paterno de Juan de Anido ySollozo (sic); y bisnieto paterno paterno del maestre de campo Pedrode Anido y Sollozo; todos vecs. de Sta. Eulalia de Lubre y de S.Pedro. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: alférez Franciscode Urrea y Vargas, n. lugar de Mahora, villa de Jorquera, Aragón(sic); la cd. de La Habana le otorgó permiso para colocar sus armasen su casa y sepultura (20/II/1688). Beatriz Ma. de Arias (tambiénRómulo o Vergara), n. de Sevilla. Mat. en S. Cristóbal de La Habanael 14/VI/1703. El primero fue hijo de Jacinto de Urrea y de AnaPortero de Vargas (sic) y Oñate. La segunda fue hija del Lic. JerónimoRómulo Arias (también Arias Rómulo) y de Isabel de Vergara; eldicho Lic. D. Jerónimo fue b. en el Sag. de Sevilla el 16/II/1628 y suspadres fueron el Lic. Andrés Rómulo (sic) y Beatriz Ma. Pacheco.BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: Jerónimo Muñoz (tam-bién Ortiz), b. Coronil, 13/X/1670; casó en primeras nupcias enCoronil el 1/II/1712 con Ana de Peña Mexías, viuda de Andrés deAlcántara. Isabel de Arcos (también de Campos), b. Coronil25/II/1676. Mat. en Coronil el 7/XI/1695. Vecs. de Coronil. El pri-mero fue hijo de Cristóbal Muñoz y de Isabel Márquez, nats. y vecs.de Coronil y casados ahí el 15/IX/1664; nieto paterno de Tomás Álva-rez (sic), nat. de Medina de Rioseco, y de Ana Muñoz, nat. deCoronil, y casados ahí el 15/IX/1636; nieto materno de AlonsoMendo (sic) y Ma. González, nats. y vecs. de Coronil; bisnieto pater-no paterno de Francisco Álvarez y de Catarina Domínguez; y bisnie-to paterno materno de Cristóbal Muñoz y de Florencia Fernández, ms.antes de IX/1636. La dicha Isabel de Arcos fue hija Francisco OrtizMoreno (sic), nat. de la villa de Molares, y de Ma. de Arcos, nat. deCoronil y casados ahí el 10/VI/1669; nieta paterna de FernandoEscudero (sic) y de Ma. Ortiz (sic), ms. antes de VI/1669; y nietamaterna de Alonso de Arcos y de Isabel de Campos, nats. y vecs. deCoronil y ms. antes de VI/1669. BISABUELOS MATERNOSMATERNOS: Antonio Díaz, b. S. Cristóbal de La Habana 5/II/1686.Mariana de Fleites y Tamariz, b. S. Cristóbal de La Habana
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
385
FRANCISCO CARPINTERO
21/VII/1688. Mat. en el Cristo del Buen Viaje, La Habana, el3/II/1712. La ascendencia del primero es como sigue: Padres:Antonio Díaz, nat. de Palma de Canarias. Teresa de Morales, b. S.Cristóbal de La Habana 23/X/1666. Mat. en S. Cristóbal de LaHabana el 30/VI/1683. Abuelos paternos: Domingo Díaz y Ma. deFuentes, nats. y vecs. de Palma de Canarias. Abuelos maternos:Esteban de Morales, nat. de Málaga. Francisca Pérez Bullones, b. S.Cristóbal de La Habana 25/X/1638; casó en primeras nupcias conJosé González. Mat. en S. Cristóbal de La Habana el 25/I/1665.Bisabuelos maternos paternos: Fernando de Morales y Ma. de lasNieves. Bisabuelos maternos maternos: Diego Pérez Bullones y AnaFerrer; el primero testó el 23/IX/1647 en La Habana ante FranciscoHidalgo, sep. en S. Cristóbal de La Habana el 26/IX/1647 (part. ahí),fue hijo de Juan Pérez Bullones (sic) 30 quien había casado en S.Cristóbal de La Habana, el 22/VII/1596, con Ma. Prieto 31. En cuantoa la ascendencia de la dicha Mariana de Fleites y Tamariz, esposa deAntonio Díaz, la inf. que extractamos consigna: Padres: Lucas deFleites, b. S. Cristóbal de La Habana 7/VIII/1651. Mariana Tamariz yGóngora, n. La Habana 7/VIII/1666 y b. S. Cristóbal de La Habana9/I/1667 (sic). Mat. en S. Cristóbal de La Habana el 28/VIII/1678(sic). Abuelos paternos: ayudante Lucas de Fleites (sic), n. Cádiz.Úrsula de Vergara (sic), b. S. Cristóbal de La Habana 1/III/1621. Mat.en S. Cristóbal de La Habana el 29/VII/1640. Vecs. de La Habana.Abuelos maternos: Ignacio Tamariz y Góngora, n. Carmona,Andalucía. Leonor de Torres y Morales, b. S. Cristóbal de La Habana21/XI/1637. Mat. en S. Cristóbal de La Habana el 18/XI/1651.Bisabuelos paternos paternos: Manuel Fernández de Fleites (sic) yCatarina Fernández de Fleites, nats. y vecs. de Cádiz. Bisabuelospaternos maternos: Pedro Bravo de Vergara (sic) y MagdalenaSalvadora (o Salvador) Constante. Bisabuelos maternos paternos:Bartolomé Tamariz y Góngora y Ma. de Ojeda, nats. de Carmona.
ALEJANDRO MAYAGOITIA
30 Juan Pérez Bullones testó en La Habana ante Nicolás de Guilisasti y fue sep. en S. Cristóbal deLa Habana el 21/III/1639 (part. ahí). A su vez fue hijo de Gregorio Monte (sic) y de Ma.Fernández (sic), vecs. de la villa de Porriño (sic, quizá Poreño, provincia de Oviedo).
31 Era viuda, pero no sabemos de quién. Sus padres fueron Juan Prieto y Mencia Ramírez.
386
Bisabuelos maternos maternos: cap. de Infantería Juan de Torres yMorales, nat. de Sevilla, y Sebastiana de Alba, nat. de La Habana. Mat.en S. Cristóbal de La Habana el 11/VI/1634. APROBADA:23/X/1784. NOTAS: en el exp. está una extensa inf. del pretendiente(La Habana, 1784) que incluye parts., ejecutorias y otros documentos.
636
SOTELO, VICENTE LINO: n. Qro. el 23/IX/1782; practicó con el Dr.Agustín Pomposo Fernández de San Salvador y con el Lic. José MarianoMonterde (ambos del Col.), fue examinado por el Col. el 29/V/1807.PADRES: no los da. ABUELOS PATERNOS: no los da. ABUELOSMATERNOS: no los da. BISABUELOS PATERNOS PATERNOS: nolos da. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: no los da. BISABUE-LOS MATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOSMATERNOS: no los da. APROBADA: falta y no está en los libros exa-minados ni en las listas impresas de 1812, 1824 y 1837. NOTAS: lo únicoque hay en el exp. son las diligencias para su examen en el Col.
637
SOTO, ANTONIO: m. antes de IX/1823; dejó un hijo: el tnte.Fortunato Soto. APROBADA: nunca fue miembro. NOTAS: Sotohizo pruebas pero m. antes de su matriculación luchando con losinsurgentes. Sólo está la solicitud, hecha por D. Fortunato, para quese le devolvieran los papeles que su padre presentó. Se acordó favo-rablemente el 30/IX/1823 y se entregaron 4 parts. de b., una de mat.,las deposiciones de los testigos, una inf. levantada en Irapuato y eltítulo de ab. Es casi seguro que este letrado y el que figura en la ficha#640 sean el mismo sujeto 32.
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
32 Nos hace dudar de ello la existencia de otro insurgente, un José Antonio Soto, distinto de SotoSaldaña, quien murió durante el proceso de su causa de intidencia (1812); no sabemos si eraletrado (José Ma. Miquel i Vergés, Diccionario de insurgentes, México, Porrúa, 1969, sub voce).
387
638
SOTO CARRILLO Y GÓMEZ DE AGUADO, FRANCISCOIGNACIO DE: b. Sag. Met. 7/IV/1756; desde ca. 1779 fue contadordel Tribunal del Consulado de Méx.; hmno.: Joaquín de Soto Carrillo(véase). PADRES: Lic. Francisco Dionisio de Soto Carrillo yMonterde, n. en Ver.; estudió en S. Ildefonso de Méx., ab. de la Aud.de Méx. y del Col. 33, relator interino del Sto. Oficio de Méx. (títulode 10/III/1758), asesor gral. del Tribunal del Consulado de Méx. pormás de 30 años. Ma. Francisca Gómez de Aguado y Orduña, b. Ver.16/XI/1730. ABUELOS PATERNOS: Patricio de Soto Carrillo VidalVarela de Figueroa y Monterde, nat. de Galicia; alcalde mayor deHuejotzingo. Ma. de Monterde Lazo Nacarino y Antillón, b. Ver.1/XII/1691. Vecs. de Ver. ABUELOS MATERNOS: Juan Rafael JoséGómez de Almagro Tizona y Aguado (también sólo Gómez Aguado),nat. de Andalucía. Tomasa Ignacia Orduña de la Torre, b. Ver.7/I/1713; hmnos.: dos pbros., una monja y Ma. Josefa Orduña. BISA-BUELOS PATERNOS PATERNOS: Juan Gómez Carrillo Taibo yCarrazedo de Brandariz (sic) y Dominga Vidal Varela de Figueroa ySoto (sic). El primero fue hijo de Pedro Gómez Carrillo Taibo yCarrazedo Álvarez de Brandariz (sic) y Catarina Gómez deBrandariz; y nieto paterno de Bartolomé Carrillo Taibo Carrazedo(sic) 34 y Dominga Álvarez de Brandariz. La segunda fue hija de JuanAlonso Vidal Varela de Figueroa Romero y Arijón, del paso deArijón, y de Francisca de Soto; y nieta paterna de Domingo NovoaVarela y Figueroa (sic) y Juana Romero. BISABUELOS PATERNOSMATERNOS: Luis de Monterde y Antillón de Zertucha y Villela,cab. de Alcántara o Calatrava 35, regidor perpetuo de Ver. Catarina
ALEJANDRO MAYAGOITIA
33 No hizo pruebas ya que era ab. antiguo M. el 1/XI/1804; entonces era decano del Col. y asesordel Tribunal del Consulado (Matrícula, 1806, p. 59).
34 Descendiente de Fernando Sánchez de Taibo Probén y Figueroa y de su esposa Ma. Ríos deCarrazedo, dueños del solar de Carrazedo, quienes fueron padres de Rodrigo Sánchez Taibo yCarrazedo.
35 Así el exp. que seguimos; se sabe que fue cab. de Calatrava (se cruzó en su natal Albarracín en1703). Leopoldo Martínez Cosío, Los caballeros de las órdenes militares en México, México,Santiago, 1946, pp. 251 y 252.
388
Lazo Nacarino Espinosa de los Monteros, n. en S. Juan de Ulúa, ¿m.en la Cd. de Méx.?, vecs. de Ver. El primero fue hijo de Jerónimo deMonterde y Antillón, y Clara de Zertucha y Villela, nat. dePortulaguete; nieto paterno de Jerónimo Monterde y JerónimaMerchante (también Ascencio Antillón): nieto materno de Lope deZertucha y Villela, y Magdalena Santurce de Rada, nat. dePortulaguete.; bisnieto paterno paterno de Pedro de Monterde 36 y deAna de Aliaga; bisnieto paterno materno de Juan Ascencio y Marianade Antillón 37; bisnieto materno materno de Juan de Santurce yCatalina de Rada. La dicha Catarina Lazo Nacarino fue hija del alfé-rez Manuel Lazo Nacarino, nat. de Cáceres, Extremadura, ySebastiana Espinosa de los Monteros, nat. de S. Juan de Ulúa; nietapaterna de Juan Lazo y de Catarina González Nacarino (sic); nietamaterna de José Espinosa de los Monteros, nat. de Sevilla, y de unasra. cuyo nombre no se da; bisnieta paterna paterna de FranciscoGarcía (sic) y Ana González Lazo (sic); bisnieta paterna materna deDiego Alonso López (sic) y Beatriz González Nacarino (sic); bisnie-ta materna paterna de Gaspar Espinosa de los Monteros y Ma. JosefaMoreno de Esquivel (hmna. de Antonio Moreno de Esquivel). BISA-BUELOS MATERNOS PATERNOS: Bernardo Gómez de Almagro yMarín, nat. de Osuna, y Teresa Ma. García Tizona y Aguado, de lascasas de sus apellidos de Cien-Pozuelos y la villa de Cabra. El pri-mero hijo de otro Bernardo Gómez de Almagro, nat. de Osuna, y deJuana Donata Marín y González; nieto paterno de Bernardo Gómez(sic) y Catarina de Almagro, nats. de Osuna; nieto materno deFrancisco Marín y Francisca González de Jesús (sic); bisnieto pater-no paterno de Juan Ruiz Boga (sic) y Ana Ximénez; y bisnieto mater-no materno de Antón Díaz Bermejo (sic) y Juana González, nats. deOsuna. La dicha Teresa Ma. García Tizona fue hija de Andrés Garcíay Ana Tizona de Aguado. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS:
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
36 A su vez hijo de miser Pedro de Monterde y de Lorenza Sánchez Monterde. Esta señora fue hijadel bailío de Albarracín, Pedro Sánchez Monterde y hmna. del bailío Antonio SánchezMonterde.
37 Esta señora fue hija de Antonio de Antillón y de Catalina Martínez Rubio y nieta paterna deTomás de Antillón y de Catalina Sánchez Monterde.
389
José de Orduña, secretario de Xalapa y Ver., y Francisca de la Torrey Nieto (hija de Ma. Nieto). APROBADA: 6/VI/1791 sin más trámi-tes. NOTAS: en el exp. están un árbol genealógico dibujado y de pocomérito, y una copia del título de relator del Sto. Oficio del padre.También se presentaron, pero no están: 1. una ejecutoria del abuelopaterno con las armas de Carrazedo, Brandariz y Arijón, con una inf.levantada en 1721 en la feligresía de Sta. Ma. de Traba, Galicia, acer-ca de la ascendencia de los Carrillo Taibo, y con un testimonio acer-ca de la fundación de una capellanía hecha por Juan Gómez Carrillo;2. documentos tocantes a la hidalguía por ambas líneas de la abuelapaterna con las armas de Monterde, con una relación de los méritosdel alférez Manuel Lazo Nacarino y con una inf. sobre Luis deMonterde y Antillón (Albarracín, 1689); 3. una inf. sobre el abuelomaterno (Osuna, 1719); y 4. una inf. de limpieza de sangre de la abue-la materna (Ver., 1765). Parientes: Felipe de Aguado y Requejo, obis-po de Barcelona (tío del abuelo materno del pretendiente); el condede la Presa de Xalpa; y Pedro Carrillo y Acuña, arzobispo de Santiago
639
SOTO CARRILLO Y GÓMEZ DE AGUADO, JOAQUÍN DE:hmno.: Francisco Ignacio de Soto Carrillo (véase). APROBADA:24/I/1797. NOTAS: es una inf. de identidad.
640
SOTO DE SALDAÑA, JOSÉ ANTONIO: el 17/I/1798 se ordenóal Col. examinarle 38. PADRES: no los da. ABUELOS PATERNOS:no los da. ABUELOS MATERNOS: no los da. BISABUELOSPATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUELOS PATERNOSMATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS:
ALEJANDRO MAYAGOITIA
38 Gracias a la inf. del Lic. Robledo y Béxar sabemos que fue ab. de la Aud. de México y que ejer-ció en Valladolid de Mich. (véase el #560).
390
no los da. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: no los da.APROBADA: falta y al parecer nunca fue miembro 39. NOTAS: loúnico que hay en el exp. es el mandato de marras. sus documentospara matrícula se recibieron en el Col. el 2/IV/1799. Quizá este letra-do y el de la ficha #637 sean el mismo.
641
SOTO E YBARRA, JOSÉ IGNACIO DE: b. Acaxochitlán, juris.de Tulancingo, 20/III/1765; ab. de la Aud. de Méx. PADRES: PedroJosé de Soto, b. Tulancingo 14/II/1739; labrador y comerciante, tnte.de justicia en Huasca. Francisca deYbarra, b. Tulancingo 7/XII/1738.Vecs. de Acaxochitlán y, luego, de Huasca. ABUELOS PATERNOS:Juan de Soto, b. S. Miguel Acatlán 23/IV/1700; los testigos dijeronque era de Tulancingo. Ma. Ortiz, b. Otumba, arzob. de Méx.,12/XI/1699. Vecs. de Acaxochitlán. ABUELOS MATERNOS:Onofre de Ybarra, b. Acaxochitlán 9/VI/1695; los testigos dijeron queera de Zacatlán de las Manzanas. Nicolasa Gertrudis Licona, b.Tulancingo 12/IX/1703. Vecs. de Acaxochitlán. BISABUELOSPATERNOS PATERNOS: Juan de Soto y Ana Barrios, vecs. deAcatlán. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: Francisco Ortizde Leiva y Rosa de Espejel. BISABUELOS MATERNOS PATER-NOS: Antonio de Ybarra y Ma. Sánchez, vecs. de la hda. de JuanGalloso. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: Miguel Liconay Manuela de la Cruz. APROBADA: 22/V1793.
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
39 Colaboró en la conspiración de Valladolid de 1809; fue detenido y, al parecer, no recuperó lalibertad sino hasta 1817 (José Ma. Miquel ¡ Vergés, op. cit., sub voce).Sin duda nuestro insurgente fue pariente de la esposa del Lic. José Vicente Figueroa yMenéndez Valdés, ab. del Col. (véase). Éste falleció el 2/IV/1809 en la Cd. de Méx.; fue sep. aldía siguiente en S. Francisco. Dejó viuda a Ma. Josefa Ignacia Soto y Saldaña. M. en el #9 dela calle del Indio Triste (part. 189, f. 26 vta., libro de entierros correspondiente a I/1809 aXII/1810 del Sag. Met.).
391
642
SUÁREZ ANZURES Y CASTRO, JOSÉ JAVIER: b. parroquia deS. José, Pue., 8/XI/1749; br. en Teología y Cánones de la Universidadde Méx.; hmnos.: Ma. Gertrudis Francisca Micaela (b. Sag. de Pue.9/XII/1754), Mariano Joaquín Eustaquio (b. Sag. de Pue.22/IX/1753) y Mariana Josefa Rosa (b. S. José de Pue. 18/IV/1772),todos apellidados Suárez Anzures (también sólo Anzures). PADRES:Pedro Antonio Suárez Anzures (también sólo Anzures), b. parroquiade S. Marcos de Pue. 3/VIII/1725; labrador, m. antes de VII/1788.Josefa de Castro y Nieto (sic, también sólo Guzmán o Guzmán deCastro), b. S. Marcos de Pue. 13/III/1721; hmnas.: Ana Catalina deCastro y una monja capuchina en Pue. Vecs. de Pue. ABUELOSPATERNOS: Ildefonso Anzures (también Anzures CaballeroMeléndez García y Guevara), b. S. José de Pue. 14/II/1658. Ma.Marín (también Marín Valdés Suárez Figueroa y Ayala), b. S. Marcosde Pue. 14/IX/1689. Vecs. de Pue. ABUELOS MATERNOS: JuanGuzmán Castro (sic, también sólo Guzmán o Pérez Guzmán deCastro), nat. de la villa de Illescas, Toledo; labrador. Ma. CasildaMayorga Mafra (también Mayorga Vargas Mafra o Mayorga Lópezde Vargas Mafra y Veguellina), b. S. José de Pue. 4/VI/1688. Mat. enS. Marcos de Pue. el 25/III/1720. Vecs. de Pue. BISABUELOSPATERNOS PATERNOS: Francisco Anzures (sic) y ÚrsulaMeléndez. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: Juan Marín yAntonia Suárez de Ayala. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS:Pedro Pérez de Guzmán y Casilda de Castro. BISABUELOSMATERNOS MATERNOS: Cap. Miguel de Mayorga López Cabreray Teresa Medrano Vargas Mafra (también Mafra Vargas de laVeguellina y Castilla), vecs. de Pue. El primero fue hijo del Cap.Antonio de Mayorga y de Ana López Cabrera, nats. de Pue. y deIzúcar. La segunda del Cap. Martín Gonzalo Mafra Vargas y Medranoe Inés de la Veguellina Castilla y Enríquez, nats. de Jerez de laFrontera y de la Cd. de Méx. APROBADA: falta y no está en loslibros examinados ni en las listas impresas de 1792, 1796, 1801,1804, 1806, 1812, 1824 y 1837. NOTAS: el exp. quedó incompleto
ALEJANDRO MAYAGOITIA
392
porque no se dio cuenta de él en la junta. Parientes: Lic. ManuelAnzures, vicario de Sta. Cruz de Pue. (tío carnal del pretendiente). Serecogieron 13 deposiciones. Se presentaron, pero no están en el exp.:1. un libro acerca de la hidalguía del pretendiente, 2. una inf. por laque la cd. de Pue. declaró al pretendiente y a sus hmnos. como noto-riamente nobles y descendientes de los conquistadores y fundadoresde Pue. Francisco de las Casas, Gonzalo Díaz de Vargas y JerónimoLópez. La última diligencia fue el 6/X/1788.
643
SUÁREZ DE LA CUEVA Y SÁNCHEZ DE ESCALONA,MARIANO: b. S. Jerónimo Aljojuca 8/VIII/1751; ab. de la Aud. deMéx., vec. de Perote y residente de la Cd. de Méx.; hmnos.: Diego(vec. de Perote) y Manuela Suárez de la Cueva (mat. con Jaime deAlzuvide, sargento mayor del fuerte de Perote. PADRES: JoséAntonio Suárez de la Cueva, b. Tepeyahualco, provincia de S. Juande los Llanos, ob. de Pue., 29/VI/1727; labrador. Micaela de Escalona(sic), b. S. Jerónimo Aljojuca 27/I/1734. Vecs. de Perote. ABUELOSPATERNOS: José Suárez de la Cueva, b. Tepeyahualco 17/XII/1716;dueño de la hda. de Tenextepec, juris de Perote, y de la de Xococapa.Josefa Fernández de Villegas, nat. de Tepeyahualco pero se certificóno hallarse ahí su part. de b. Mat. en Tepeyahualco, pero tampoco seencontró la part. Vecs. de Perote y Tepeyahualco. ABUELOSMATERNOS: Diego Manuel Sánchez de Escalona (sic), b. S. AndrésChalchicomula 4/V/1705 (como Diego Miguel); labrador y dueño dela hda. de S. José de Buenavista. Ma. Candelaria Fernández, b. S.Andrés Chalchicomula 23/IV/1699. Vecs. de Aljojuca. BISABUE-LOS PATERNOS PATERNOS: Antonio Suárez de la Cueva, nat. deGalicia; cap. de Milicias, labrador, m. en Tepeyahualco. Rosa Ma. deVillegas. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: no los da.BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: Diego Manuel Sánchezde Escalona, europeo, labrador y dueño de S. José de Buenavista, yFelipa del Villar, vecs. de S. Andrés Chalchicomula. BISABUELOSMATERNOS MATERNOS: Tomás Fernández y Josefa Matiana de la
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
393
Mota, vecs. de S. Andrés Chalchicomula. APROBADA: 18/XII/1787sin más trámites.
644
SUÁREZ PEREDA Y ALDUNCIN, JOSÉ RAFAEL: b. Sag. deValladolid de Mich. 16/V/1774; fue examinado por el Col. de Abs. el23/IV/1802, ab. de la Aud. de Méx., luego dr. y ministro de laSuprema Corte de Justicia, m. el 26/IV/1846 en la Cd. de Méx.;hmnos.: José Agustín Raimundo Dionisio Ma. de la Luz, José Ma.Domingo Esteban Vicente, Ma. Manuela Luisa Josefa Juana y JuanNepomuceno Rafael Pedro Alcántara Suárez Pereda. PADRES: Br.Agustín Ramón Suárez Pereda, b. Sag. de Valladolid 28/VIII/1745,como hijo de padres no conocidos, el 16/I/1801 se enmendó la part.para que dijera hijo nat. (foja 7 del libro de bs. que inicia en V/1745);se crió con su madre, médico examinado por el Protomedicato, pri-mer médico del hospital de S. Juan de Dios de Valladolid. Ma.Gertrudis de Alduncin, nat. de Acámbaro. Vecs. de Valladolid.ABUELOS PATERNOS: Juan Suárez Bolaños y Rivera (tambiénSuárez Rivera), n. en Oax. pero se certificó no hallarse su part. en elSag. (1704-1717); pasó a Valladolid con el canónigo Lic. José deRivera con quien vivió hasta que m. éste, fue notario receptor deUruapan, m. ahí. Ma. Dolores Pereda, n. en Valladolid; un testigo lallamó Micaela de Villegas pero no la conocía, los que sí la habían tra-tado le dieron el nombre correcto. Vecs. de Valladolid y ms. antes deIII/1761. ABUELOS MATERNOS: José de Alduncin, b. parroquia deS. Esteban, villa de Vera, Navarra, 8/IV/1712; tnte. de alcalde mayorde Acámbaro, m. en el Rl. de Tlalpujahua. Ma. Guadalupe de RiveraValladares, b. Sag. Met. 15/VI/1708; ya viuda fue vec. de Acámbaroy, luego, de Valladolid donde vivió con el canónigo Montero; hmnos.:Pedro José, Gertrudis, Manuel y Fernando de Alduncin. Vecs. deAcámbaro, Tlalpujahua y Valladolid. BISABUELOS PATERNOSPATERNOS: Miguel Suárez Bolaños y Aragón (sic) y Ma. ManuelaVillegas (también Villegas de Aragón), ambos vecs. de Oax. y ms.antes de III/1761. El primero fue hmno. de Leonor Suárez Bolaños.
ALEJANDRO MAYAGOITIA
394
BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: José de Pereda y Ma.Teresa de Loyola, vecs. de Valladolid y ms. antes de III/1761. BISA-BUELOS MATERNOS PATERNOS: José de Alduncin y Graciosa deHuarte. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: Francisco deRivera Cordero Sarmiento Valladares y Ma. Teresa de Tapia, nats. deChalco, vecs. de Chalco y de la Cd. de Méx., ms. antes de VII/1731. Elprimero fue hmno. de José de Rivera, vec. de la Cd. de Méx., y amboshijos de Juan de Rivera Cordero Sarmiento Valladares y de Francisca delValle. La segunda fue hija de Luis de Tapia y de Jerónima de Leite, éstafue vec. de Chalco. APROBADA: 19/XII/1800 con la calidad de hacerenmendar la part. de b. del padre y de hacer constar su recepción; cum-plió con ambas cosas. NOTAS: suplió la part. de b. del abuelo paternocon una inf. acerca de la filiación nat. y limpieza de su padre (Valladolid,1761). Se presentaron infs. de limpieza del pretendiente y sus hmnos.(Valladolid, 1784) y de la abuela materna (Cd. de Méx., 1731). Todosestos papeles obran en el exp.; también está la esquela del entierro deSuárez Pereda. Los Rivera eran descendientes de conquistadores y tení-an papeles de nobleza. Nada se dice sobre la falta de la part. de la madre.
645
SUÁREZ Y TORQUEMADA, JOSÉ FRANCISCO: ¿n. enXalapa?; colegial teojurista de S. Pablo de Pue., dr., ab. de la Aud. deMéx. (23/VIII/1759), cura de Xalapa, ahí comisario del Sto. Oficio yde la Sta. Cruzada. PADRES: Agustín Suárez (también Suárez deBulnes), n. en el lugar de Poo, concejo de Cabrales, Asturias; alcaldehidalgo de la Sta. Hermandad en Cabrales (1724). Ma. Nicolasa deTorquemada, n. en Xalapa. Vecs. de Xalapa. ABUELOS PATERNOS:Domingo Suárez y Juana de Alles, vecs. de Poo. ABUELOS MATER-NOS: Alonso de Torquemada, n. en la colación de S. Bernardo deSevilla, Andalucía, España. Ma. de la Gasca y Tormes, n. en Xalapa.BISABUELOS PATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUELOSPATERNOS MATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOSPATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS:no los da. APROBADA: falta pero fue sin más trámites el
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
395
10/X/1775 40. NOTAS: los comisionados hicieron saber al pretendien-te que no tenía que rendir la inf.; además, Suárez estaba constituido endignidad. De cualquier modo presentó todas las parts. menos las de losabuelos paternos, para las cuales pidió una dispensa. También mostróuna inf. sobre la hidalguía de su padre; faltan todos estos papeles.
SURVARÁN Y SUÁREZ MEDRANO, FÉLIX JOSÉ DE: véaseZURBARÁN Y SUÁREZ MEDRANO, FÉLIX JOSÉ DE.
646
TABOADA, MANUEL: presidente de las academias de ambos dere-chos y colegial de S. Ildefonso de Méx. PADRES: el padre fue expuesto encasa de Juan de Taboada. ABUELOS PATERNOS: no los da. ABUELOSMATERNOS: no los da. BISABUELOS PATERNOS PATERNOS: no losda. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: no los da. BISABUELOSMATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOSMATERNOS: no los da. APROBADA: falta y, al parecer, nunca fue miem-bro a pesar de haber obtenido dispensa del Rey (rl. cédula de 21/III/1805) 41.
647
TAMARIZ Y RAMÍREZ, MARIANO: b. Sta. Ma. Atzompan31/VII/1786 42; fue examinado por el Col. de Abs. el 5/XI/1813, ab.
ALEJANDRO MAYAGOITIA
40 Ingreso..., p. 132.41 Ingreso..., p. 132.42 Al parecer con este nombre no existía parrroquia alguna ni en el arz. de Méx. no en el ob. de Pue.
Puede ser una congregación que fue juris. de Orizaba pero más nos inclinamos a pensar que es lamisma Ozumba, cuyo nombre original era Atzompan y cuya parroquia estaba consagrada a laPurísima Concepción. Por otra parte, las tierras del mayorazgo Tamariz estaban, como Ozumba, enla juris. de Chalco. Fortino Hipólito Vera, Itinerario parroquial del arzobispado de México y reseñahistórica, geográfica y estadística de las parroquias del mismo arzobispado, Amecameca, Méx.,Imprenta del «Colegio Católico», 1880, pp. 37, 38, 126 y 127. Fortino Hipólito Vera, Ereccionesparroquiales de México y Puebla, a cuyas diócesis fue promovido el Ilmo. Sr. Dr. D. Pelagio Antoniode Labastida y Dávalos, primado de la iglesia mexicana, Amecameca, Méx., Tipografia del «ColegioCatólico», 1889. Guillermo S. Fernández de Recas, Mayorazgos de la Nueva España, México,Biblioteca Nacional de México-Instituto Bibliográfico Mexicano-UNAM, 1965, pp. 369-372.
396
de la Aud. de Méx., casó y tuvo hijos; hmno.: un administrador derentas. PADRES: Rafael Tamariz, b. Sag. Met. 6/III/1742; labrador ycomerciante. Bernarda Ramírez (sic), b. Sta. Ma. Ozumba, arzob. deMéx., 11/IV/1754. Vecs. de Atzompan y Ozumba. ABUELOS PATER-NOS: Antonio Tamariz, b. Atlixco, ob. de Pue., 6/VIII/1703. JosefaGradilla y Orejón (sic), b. S. Miguel de Orizaba 3/XI/1705. ABUELOSMATERNOS: Bernardo Ramírez Cantillana (sic), b. Tenango Tepopula,arzob. de Méx., 15/IX/1714. Antonia de Arcos, no se sabía de dónde era,m. 10/IV/1754 en Sta. Ma. Ozumba (part. ahí). BISABUELOS PATER-NOS PATERNOS: Antonio Tamariz Paz y Carmona y CatarinaBerruecos y Arellano (hmna. de Nicolás Berruecos). BISABUELOSPATERNOS MATERNOS: Cap. Diego Gradilla (sic), alcalde mayor deOrizaba, y Ma. de Medina, vecs. de Orizaba. BISABUELOS MATER-NOS PATERNOS: Miguel Ramírez (sic) y Lugarda Pérez. BISABUE-LOS MATERNOS MATERNOS: no los da. APROBADA: 28/I/1814sin más trámites. NOTAS: es curioso que no se mencionara el vínculodel pretendiente con el mayorazgo de Tamariz y Carmona.
648
TAMAYO Y DE LA PARRA, JOSÉ MA.: b. Sag. Met.23/III/1792; br. en Cánones, ingresó en la ATPJ el 2/V/1816, ab. de laAud. de Méx. PADRES: Fernando Tamayo, b. Sag. de Oax.1/II/1759; escribano rl. y secretario del Tribunal de Minería. Ma.Josefa de la Parra, b. S. Juan del Río, arzob. de Méx., 27/XI/1761.Vecs. de la Cd. de Méx. ABUELOS PATERNOS: Fernando Tamayoy Során (sic), b. Sag. de Oax. 29/X/1728. Ma. Antonia de Brioso, b.Sag. de Oax. 20/VIII/1731. Vecs. de Oax. ABUELOS MATERNOS:Francisco de la Parra (también de la Parra Escudero de la Rosa), b.Rl. del Monte 22/II/1715. Ma. Felipa Cataño (también CatañoCordero), b. Sag. Met. 4/V/1724. Vecs. de S. Juan del Río. BISA-BUELOS PATERNOS PATERNOS: Fernando Tamayo (sic), alcaldemayor de Xicayán, y Josefa Antonia de Zárate y Echávarri. BISA-BUELOS PATERNOS MATERNOS: Gonzalo de Brioso y Ma.Antonia de Arias. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: Mateo
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
397
de la Parra y Ma. de Cárdenas. BISABUELOS MATERNOSMATERNOS: Diego Cataño Venero y Ma. de la Peña, vecs. de la Cd.de Méx. APROBADA: 4/XI/1820 con la calidad de comprobar 2parts. en mes y medio.
649
TAPIZ Y ARTEAGA, BALTASAR: b. Sag. de Guad. 4/XI/1759;clérigo diácono, próximo a ser pbro., familiar del obispo de Pue., ab.de la Aud. de Méx.; hmnos.: Pedro Manuel, un regidor de Guad. y elLic. José Tapiz y Arteaga (véanse). PADRES: no los da. ABUELOSPATERNOS: no los da. ABUELOS MATERNOS: no los da. BISA-BUELOS PATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUELOSPATERNOS MATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOSPATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS:no los da. APROBADA: 17/VII/1784. NOTAS: esta inf. es de identi-dad y se acumuló con la que sigue.
650
TAPIZ Y ARTEAGA, JOSÉ: b. Sag. de Guad. 4/XI/1759; luegofue pbro., promotor fiscal del ob. de Pue. y dr.; hmnos.: Pedro Manuel,regidor de Guad., y el Lic. Baltasar de Tapiz y Arteaga (véase).PADRES: Francisco Tapiz, nat. de la villa de Lerín, Navarra; alcaldeordinario de Guad., m. antes de XI/1776. Gertrudis de Arteaga, nat. dela hda. de Ciénega de Mata; hmno.: Mateo de Arteaga, doctoral deGuad. y luego de Pue. Vecs. de Guad. ABUELOS PATERNOS:Francisco Tapiz y Francisca de Sangüesa y San Juan, nats. de Lerín.ABUELOS MATERNOS: Miguel de Arteaga, nat. de la villa de Deva,Guipúzcoa, y Ma. Teresa Rincón Gallardo, nat. de la hda. de Ciénegade Mata y de la casa del mayorazgo de Ciénega de Mata. BISABUE-LOS PATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUELOS PATERNOSMATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS:no los da. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: no los da.
ALEJANDRO MAYAGOITIA
398
APROBADA: 18/I/1777. NOTAS: esta inf. y la anterior se encuen-tran en el mismo exp. El padre era sobrino del obispo de Dgo. PedroTapiz. Faltan las parts. y una inf. de nobleza.
651
TARRAZO, FRANCISCO ANTONIO: fue aprobado en la ATPJ.PADRES: no los da. ABUELOS PATERNOS: no los da. ABUELOSMATERNOS: no los da. BISABUELOS PATERNOS PATERNOS:no los da. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: no los da.BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUELOSMATERNOS MATERNOS: no los da. APROBADA: falta y no estáen los libros examinados ni en las listas impresas de 1824 y 1837.NOTAS: lo único que hay en el exp. es la solicitud de 17/IV/1817 deuna certificación de la aprobación que mereció Tarrazo en laAcademia, ya que la necesitaba en Campeche donde residía.
652
TATO Y ANZA, JUAN JOSÉ: nat. del Rl. de S. Antonio deMotepori, provincia de Sonora; br. en Cánones, ab. de la Aud. deMéx., m. el 20/II/1788 en la Cd. de Méx. y fue sep. en S. José el Rl.y Oratorio; hmno.: José Ma. de Tato. PADRES: Manuel Esteban Tato,nat. de Pontevedra, arzob. de Santiago, Galicia; tnte. de alcaldemayor y notario del Sto. Oficio en Sonora, comerciante. Ma.Margarita de Anza, n. en el valle de Sonora; hmno.: Juan Bautista deAnza, tnte, crnl. graduado de Caballería, cap. del presidio de Tubac.Mat. en el Rl. de Minas de S. José de Basochucay. Ambos ms. antesde II/1776. ABUELOS PATERNOS: Francisco Tato y SebastianaLorenza (sic). ABUELOS MATERNOS: Juan Bautista de Anza, nat.de Vizcaya; alcalde mayor de Sonora, cap. del presidio de Fronteras.Ma. Rosa de Becerra y Nieto, no era de Sonora; hmno.: Pbro. Tomásde Becerra. BISABUELOS PATERNOS PATERNOS: no los da.BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: no los da. BISABUELOS
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
399
MATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOSMATERNOS: sólo menciona al Cap. Becerra, nat. de Castilla y cap. delpresidio de Janos. APROBADA: 18/I/1777 sin más trámites. NOTAS:Están las diligencias sobre el entierro de Tato. Faltan todas las parts.
653
TERÁN Y COS, ANTONIO SANTOS: b. parroquia de S.Sebastián, villa de Reinosa, ob. de Santander, 4/II/1766; br., se exa-minó en el Col. el 16/VII/1808, ab. de la Aud. de Méx. (1808).PADRES: Nicolás de Terán, b. S. Miguel, lugar de Camino,18/IX/1749; empadronado como hidalgo en Camino (1753 y 1766);hmno.: Santos de Terán, b. S. Miguel de Camino 1/XI/1742, empa-dronado como hidalgo ahí (1753, 1766 y 1775), vec. de NuevaEspaña. Matilde de Cos, b. S. Sebastián de Reinosa 21/III/1751. Vecs.de Reinosa. ABUELOS PATERNOS: Norberto (también Alberto) deTerán, b. parroquia de Sta. Ma. la Rl., Aguilar de Campóo,15/VI/1692; hidalgo empadronado en Camino (1722, 1729 y 1736),primer mat. con Ma. Rodríguez, m. antes de X/1753. CatalinaRodríguez Cabanzón, b. parroquia de Sta. Ma., lugar de Villacantiz,12/X/1710; hidalga empadronada en Camino (1753, 1766 y 1775) yVillacantiz (1766). Mat. en S. Miguel de Camino 30/VII/1741. Vecs.de Camino. ABUELOS MATERNOS: Pedro de Cos, b. parroquia deSta. Ma. la Mayor, Bárcena Mayor, valle de Cabuérniga, 20/II/1721.Francisca Gutiérrez (sic), b. lugar de Aradillos, 12/X/1722. Vecs. deReinosa. BISABUELOS PATERNOS PATERNOS: Manuel de Terány Ma. Jorrín Gómez de Orozco, vecs. de Salces. El primero b.Fontibre 10/I/1642, hidalgo empadronado en Salces (1680, 1692 y1704), sus padres fueron Juan de Terán, empadronador hidalgo deFontibre (1662 y 1668) y Ma. Gutiérrez, vecs. de Fontibre; casó conla dicha Ma. Jorrín Gómez de Orozco en Salces el 21/VII/1672. Estaseñora era hija de Juan Jorrín Gómez de Orozco y de Ma. Gutiérrez,vecs. de Salces. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS:Francisco Rodríguez Cabanzón y Catalina González, nats. y vecs. deVillacantiz. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: Pedro de Cos
ALEJANDRO MAYAGOITIA
400
y Ma. Perez, vecs. de Bárcena Mayor; el primero hijo de otro Pedrode Cos y de Catalina Viaña; la segunda de Juan Pérez y de Magdalenade Cos. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: Juan Gutiérrezde Villegas y Ma. Gra del Barrio, vecs. de Aradillos y ms. antes deIII/1751. El primero fue hijo de Gabriel Gutiérrez de Villegas y deMa. Macho Landeras, vecs. de los lugares de Cañeda y Aradillos. Lasegunda fue hija de Andrés Gra del Barrio y de Ana de Salces, vecs.del lugar de Morancas. APROBADA: 22/XI/1808. NOTAS: está unainf. acerca de los Terán (Reinosa, 1776).
654
TEXO Y RODRÍGUEZ, MANUEL VICTORIANO DEL: b.parroquia de S. Miguel, Cd. de Méx., 26/XII/1762; estudió en S.Ildefonso de Méx. PADRES: Miguel Francisco del Texo, b. lugar deRenedo de Valderaduey, villa de Cea, ob. de León, 5/X/1723; tendero.Josefa Basilia Rodríguez, b. parroquia de Sta. Catarina, Cd. de Méx.,22/IV/1731 (como hija legítima). Vecs. de la Cd. de Méx. ABUELOSPATERNOS: Vicente del Texo, b. Renedo 22/XI/1696; labrador más omenos acomodado. Catalina Mancebo, b. Renedo 8/III/1688. Vecs. deRenedo. ABUELOS MATERNOS: Salvador Cayetano Rodríguez, b.Sag. Met. 11/VIII/1716; mtro. herrero, casó en primeras nupcias conMa. Teresa Ximénez quien m. ca. 1728 en la Cd. de Méx. y fue sep.en el Espíritu Sto. Tomasa de la Encarnación Torreblanca (sic), n. ca.1713 en la Cd. de Méx. pero se certificó no hallarse su part. en Sta.Catarina. Mat. en la parroquia de Sta. Catarina, Cd. de Méx., el3/VII/1731, diligencias matrimoniales ahí el 6/VI/1731. Vecs. de laCd. de Méx. en la feligresía de Sta. Catarina. BISABUELOS PATER-NOS PATERNOS: Pedro del Texo, labrador, y Sabina Carbajal. BISA-BUELOS PATERNOS MATERNOS: Juan Mancebo, labrador, y Ma.Agenjo (sic ¿Ajenjo?); así en la part. bautismal de su hija, pero segúnuna inf. del padre para ser tercero O.F.M. eran Mateo Mancebo yCristina Martínez. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: MiguelRodríguez y Ma. Gertrudis Vences. BISABUELOS MATERNOSMATERNOS: Lázaro de Torreblanca (sic) y Gertrudis Antonia de la
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
401
Encarnación (sic). APROBADA: 4/XII/1790 sin más trámites.NOTAS: las diligencias matrimoniales de los abuelos maternos fue-ron testimoniadas por herreros, sastres y un mulato. Está una inf. delpadre para ser terciario de la O.F.M. levantada en Renedo y aprobadael 30/VII/1743. Nada se dijo sobre el oficio del abuelo materno.
655
TIRADO Y PRIEGO, JOSÉ ANTONIO: b. parroquia de S. Ginés,S. Luis y S. José, Madrid, 1/IV/1762; colegial de beca rl. en S.Ildefonso de Méx., dr., fue examinado por el Col. el 28/IV/1788 ydemostró gran erudición, ab. de la Aud. de Méx., en el Col. fue con-siliario bienal (1790), examinador sinodal (1794), comisionado parapruebas en muchas ocasiones, autor de la representación que hizo elCol. cuando los abs. eclesiásticos pretendieron la distinción de boli-llos, era tenido por uno de los sujetos de más nota en el Col. M. el2/II/1838 en la Cd. de Méx. sin dejar parientes que aspiraran al mon-tepío; hmna.: Ma. Tirado y Priego. PADRES: Pablo Manuel Tirado,b. parroquia de S. Juan Bautista, lugar de Remolinos, arzob. deZaragoza, Aragón, 4/XII/1734; m. antes de XI/1764; hmnos.:Francisco Antonio (oficial de la Contaduría de Tributos de Méx.) yAntonio Ignacio Tirado (oficial de Milicias del Puerto de Sta. Ma.).Antonia de Priego y Ávila, b. parroquia de S. Martín, Madrid,12/III/1739; viuda de Tirado casó en la parroquia de S. Ginés,Madrid, el 3/XI/1764, con José Mariano de Cárdenas, nat. de la Cd.de Méx., viudo de Antonia Salgado e hijo de José de Cárdenas y deJuana Espinosa de los Monteros (de este enlace n. Ma. ExaltaciónSimona Bibiana Cornelia de Cárdenas y Priego, b. parroquia de S.Ginés, Madrid, 16/IX/1767. El mat. Tirado-Priego fue en la parroquiade S. Sebastián, Madrid el 16/VI/1756. Vecs. de la Cd. de Méx.ABUELOS PATERNOS: José Francisco Tirado y Taló e IsabelMelero y Pérez, vecs. de Remolinos; faltan sus parts. ABUELOSMATERNOS: Juan Alberto de Priego, b. parroquia de S. Martín,Madrid, 19/VI/1686. Ma. Margarita de Ávila, b. parroquia de Sta.Ma. Magdalena, Toledo, 4/XII/1701. Mat. en la parroquia de Sta. Ma.
ALEJANDRO MAYAGOITIA
402
Magdalena, Toledo, 9/V/1718. BISABUELOS PATERNOS PATER-NOS: José Custodio Tirado y Manuela Taló. El primero fue hijo deJerónimo Tirado y de Ma. de Lana; sus abuelos paternos fueron PedroMolina y Tirado (sic) y Francisca Sobrino; su bisabuelo Juan Molinay Tirado (sic); su tatarabuelo Pedro Molina y Tirado (sic); su retata-rabuelo Juan Tirado (sic); y su quinto abuelo Ramón Molina y Tirado(sic). BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: Francisco Melero eIsabel Pérez. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: Pedro dePriego y Ma. Gálvez; el primero fue hijo de Alonso de Priego. BISA-BUELOS MATERNOS MATERNOS: José de Ávila, nat. de la villadel Corral de Almaguer, y Polonia Suárez, nat. de Marjaliza. Vecs. deToledo. APROBADA: 27/VI/1788 sin más trámites. NOTAS: están:1. certificación de los méritos contraídos por Tirado en el servicio delCol. (18/III/1797); 2. trámites del examen en el Col.; y 3. diligenciashechas en IV/1838 por Gerardo Herrera, albacea de Tirado, para obte-ner los gastos de su entierro (no se reembolsaron porque cuando m.debía pensiones). Se presentaron, pero faltan, dos cuadernos de infs.de hidalguía tocantes a ambas líneas del Lic. Tirado. Parientes: unprimo del pretendiente fue monaguillo de la catedral de Toledo y unaprima fue Josefa de Montoya y Priego.
656
TOBAR Y CUENCA Y CAMPOS, MIGUEL DE: ab. de la Aud.de Méx. PADRES: Gregorio Tobar y Cuenca, b. Zac.; capataz de laCasa de Moneda de Méx. Ana Ma. Andrea Campos Téllez y Adame.ABUELOS PATERNOS: Diego Tobar y Cuenca y Ma. HinojosaVillavicencio, se certificó no hallarse sus parts. de b. en Pachuca.ABUELOS MATERNOS: José Esteban de Campos, hidalgo. Ma.Bernarda Téllez y Adame, no se halló su part. de b. BISABUELOSPATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUELOS PATERNOSMATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS:no los da. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: no los da.APROBADA: 11/XII/1771 con la calidad de que buscara o certificarahaber buscado la part. de la abuela materna. NOTAS: se desconocía el
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
403
lugar de origen de muchos de los ascendientes. Se presentaron, perono están en el exp.: 1. inf. acerca del padre (Cd. de Méx., 1725); 2.otra inf. hecha a petición de Miguel de Hinojosa; 3. una inf. (Cd. deMéx., 1673); y 4. una ejecutoria.
657
TOLEDO Y URRUETA, JOSÉ MARIANO DE: b. Sag. Met.2/IV/1768; el 11/XII/1790 se ordenó al Col. examinarle, ab. de laAud. de Méx. PADRES: José Ignacio de Toledo, b. Sag. Met.31/VIII/1747. Rosa Ma. de Urrueta, b. Yautepec 31/VIII/1742. Vecs.de la Cd. de Méx. ABUELOS PATERNOS: Nicolás de Toledo, b.lugar de Magán 30/III/1710 (un testigo dijo que era de Toledo); fueempleado de Juan Felipe Díaz Cano en su casa de la calle de laAcequia, Cd. de Méx. Catarina de Jáuregui, b. Sag. Met. 5/V/1718.Vecs. de la Cd. de Méx. ABUELOS MATERNOS: Francisco deUrrueta, b. Ozumba, arzob. de Méx., 19/X/1713; labrador, dueño dehda. en Yautepec; hmnos.: Ma. Francisca, Ma. Antonia, JosefaMicaela y Ma. Teresa de Urrueta, nats. de Ozumba. Josefa Jaén delCastillo, b. Totolapan pero se certificó no hallarse su part. y sí el desu hmno. Francisco Jaén del Castillo; m. ca. 1751. Vecs. del ranchode Xochiquetzal, juris. de Yautepec. BISABUELOS PATERNOSPATERNOS: Nicolás de Toledo y Estefanía Calvo, nats. y vecs. deMagán. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: Francisco deJáuregui y Ma. Suárez de Villegas (apellidada Zapata por los testi-gos). El primero fue acuñador de la Casa de Moneda de Méx. y hmno.de José de Jáuregui, alguacil mayor de Santiago Tianguistenco.BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: Francisco de Urrueta yMa. Teresa Briseño y Oliva (también Herrera). BISABUELOSMATERNOS MATERNOS: Juan Jaén del Castillo, comerciante ydueño de un rancho, y Gertrudis Rodríguez Cordero, vecs. deTotolapan y luego de Tlayacapan. APROBADA: 26/I/1791 sin mástrámites. NOTAS: para suplir la falta de testigos de conocimiento dela abuela materna se exhibió, pero no está, una inf. levantada enYautepec en 1788 y ampliada en la Cd. de Méx. El Col. se puso
ALEJANDRO MAYAGOITIA
404
moños porque Toledo había dicho que no tenía los dichos testigos yluego presentó algunos. Faltaban las legalizaciones de 5 parts. que sesacaron de una inf. y el pretendiente protestó traerlas en breve tiempo.
658
TORMES Y SUÁREZ, CARLOS ANTONIO DE: n. Xalapa; vec.de Pue., ab. de la Aud. de Méx. (30/IV/1774), auxilió al Lic. Juan Ma.Ramírez de Arellano en el despacho de la plaza de ab. de indios ycuando éste m. solicitó este empleo (3/IV/1782); hmnas.: dos donce-llas (en IV/1782). PADRES: Juan de Dios de Tormes, n. Xalapa, perono se presentó su part. porque se mojó el libro donde estaba y quedóilegible. Ma. Suárez, n. Xalapa. Vecs. de Xalapa. ABUELOS PATER-NOS: Francisco de Tormes, n. Xalapa. Sebastiana Ortíz de Zárate, n.Xalapa o en sus alrededores. Vecs. de Xalapa. ABUELOS MATER-NOS: Agustín Suárez de Bulnes, n. lugar de Poo, concejo deCabrales, Asturias. Ma. Nicolasa Torquemada, n. Xalapa. Vecs. deXalapa. BISABUELOS PATERNOS PATERNOS: no los da. BISA-BUELOS PATERNOS MATERNOS: no los da. BISABUELOSMATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOSMATERNOS: no los da. APROBADA: falta pero, según la listaimpresa de 1806 ingresó el 30/IV/1774 43. NOTAS: se presentarontodas las parts. menos la del padre; faltan todos los documentos.
659
TORRE Y CASO, JOSÉ ÁNGEL DE LA: b. parroquia de S.Sebastián, Llonín, arciprestazgo de Peñamellera, ob. de Oviedo, juris.de las Cuatro Villas de la Costa del Mar de Cantabria, 16/I/1758; ab.de la Aud. de Méx., vec. de la Cd. de Méx.; hmno.: Domingo Antoniode la Torre, b. S. Sebastián de Llonín 14/VII/1753. PADRES: Ángel
43 Matrícula 1806: sub voce.
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
405
de la Torre, b. S. Sebastián de Llonín 2/III/1724; varias veces alcaldede la Sta. Hermandad, procurador y regidor por el estado noble dePeñamellera. Teresa de Caso, b. S. Sebastián de Llonín 22/X/1730.Vecs. de Llonín. ABUELOS PATERNOS: Sebastián de la Torre, b. S.Sebastián de Llonín 4/XII/1695; tnte. de alcalde mayor y regidor porel estado noble de Peñamellera. Damiana de Para (sic), b. S.Sebastián de Llonín 28/IX/1695. Vecs. de Llonín. ABUELOSMATERNOS: Juan de Caso de Mier, b. S. Sebastián de Llonín21/VI/1696; regidor por el estado noble de Peñamellera. BernardaGuerra, b. S. Sebastián de Llonín 23/V/1697; hmno.: Santos Guerra.Vecs. de Llonín. BISABUELOS PATERNOS PATERNOS: Domingode Torre (sic) y Ma. López de Para (sic), vecs. de Llonín. BISABUE-LOS PATERNOS MATERNOS: Domingo de Para y ToribioGutiérrez. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: Toribio deCaso y su segunda esposa Toribia de Mier, vecs. de Llonín. BISA-BUELOS MATERNOS MATERNOS: Toribio Guerra y Catalina dela Torre, vecs. de Llonín. APROBADA: 20/III/1790 sin más trámites.NOTAS: está una inf. de limpieza y hidalguía del pretendiente y desu hmno. para pasar a Indias (Llonín, 1771).
660
TORRE Y ZEPEDA, JOSÉ IGNACIO DE LA: subdiácono delarzob. de Méx., br. en Filosofía, Leyes y Cánones, consiliario de laUniversidad de Méx., pasante próximo a titularse de ab. en la Aud. deMéx.; hmna.: sor Ma. Ignacia del Espíritu Sto., monja de Sta. Brígidade Méx. PADRES: Antonio de la Torre y Real, n. Cd. de Méx.; escri-bano rl. y público; hmno.: Fr. Manuel de la Torre, O.F.M., m. cuandoera guardián en Ver. Mariana Antonia de Zepeda Villaseñor y León,n. Cd. de Méx. Vecs. de la Cd. de Méx. ABUELOS PATERNOS:Manuel Antonio de la Torre, escribano rl. y receptor de la Aud. deMéx. Josefa del Real y Quesada Pérez de Mata; hmno.: José del Real,ab. Vecs. de la Cd. de Méx. ABUELOS MATERNOS: PedroAlcántara Zepeda (también Pedro de Alcántara y Zepeda) y Ma.Sebastiana de León (sic), b. parroquia de S. Miguel, Cd. de Méx.
ALEJANDRO MAYAGOITIA
406
Vecs. de la Cd. de Méx. BISABUELOS PATERNOS PATERNOS:Martín de la Torre y Josefa de Córdoba. El primero fue hijo deAparicio de la Torre, del solar de la Torre de las Bárcenas en la villade Villaverde, y Águeda de Lagarma (sic), del solar de su apellido enel valle de Trucíos, Encartaciones de Vizcaya. BISABUELOSPATERNOS MATERNOS: José del Real y Quesada y Josefa Pérez deMata. El primero fue hmno. del oidor de Guad., Lic. Antonio del Realy Quesada, quien también fabricó el puente del río de Guad., e hijosambos de Antonio del Real y Quesada y Agustina de la Luz (sic).BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUELOSMATERNOS MATERNOS: sargento Juan de León y González yGertrudis de la Peña. APROBADA: 17/I/1774 con la calidad de hacerconstar su recepción. NOTAS: se presentaron, pero no están en elexp.: 1. una inf. de méritos y servicios del oidor del Real; 2. inf. deparentesco con varios eclesiásticos; 3. inf. del bisabuelo paternopaterno para pasar a Indias; 4. todas las parts. de b.; 5. una ejecutoriade nobleza; 6. un libro de filiación y méritos de Antonio Durán de laTorre y de Ma. Pacheco de Figueroa; y 7. una inf. acerca de la madredel pretendiente (Cd. de Méx., 1764). Parientes: Isidro de Lagarma,marqués de Pesadilla y conde de Tremedel; el conquistador de Méx.,Juan Bernabé de la Torre fue tío del bisabuelo paterno paterno.
661
TORRES Y CATAÑO, JOSÉ MA. DE: b. Sag. Met. 12/III/1766;ab. de la Aud. de Méx. (¿1789?), m. bajo testamento en III/1845. Mat.con Juana Romero; hijas: Ma. de la Concepción (doncella en I/1847)y Ma. Josefa Torres (esposa de José Tamés, quien m. antes de I/1847).PADRES: Lic. José Mariano de Torres y Zapata, relator propietariode la Aud. de Méx., ex rector del Col. de Abs. de Méx. Ma. JosefaCataño y Herrera, b. Sag. Met. 2/III/1745. ABUELOS PATERNOS:Nicolás Fernando de Torres, b. Sag., Sevilla, 5/X/1660; alcalde ordi-nario S.L.P.; hmno.: Juan de Torres, alcalde ordinario de S.L.P.Gertrudis Teresa Maldonado Zapata, b. S.L.P. 25/III/1681. Vecs. deS.L.P. ABUELOS MATERNOS: Francisco Cataño Cordero, b. Sag.
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
407
Met. 11/V/1701. Rita Manuela de Herrera y Porras, b. parroquia de S.Miguel, Cd. de Méx., 1/VI/1718; hmno.: Fr. Buenaventura deHerrera, O.P. BISABUELOS PATERNOS PATERNOS: Fernando deTorres y Ma. Manuela de Torres y Piedrabuena, nats. de la cd. deJaén. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: Antonio MaldonadoZapata nat. de S.L.P.; sargento mayor; hmnos.: Pbro. Francisco y JoséMaldonado Zapata (cap. de las Cías. Milicianas y Fronterizas deS.L.P.). Ma. de Santibáñez, nat. de S.L.P. Vecs. de S.L.P. BISABUE-LOS MATERNOS PATERNOS: Juan Cataño (sic) y Ma. Pérez de laTorre. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: Ventura deHerrera y Ma. Javiera de Porras. APROBADA: 15/I/1789 con la cali-dad de hacer constar estar recibido; presentó su título el 22/XII/1789.NOTAS: faltan hojas en el exp. Parientes: Pbro. Antonio MaldonadoZapata (cura del Rl. de Pozos), Vicente de Torres (republicano deS.L.P.). Se presentaron: 1. inf. acerca de la legitimidad y limpieza delpretendiente (no está); 2. una inf. sobre la línea paterna (Cd. de Méx.,1770, está en el exp.); y 3. mandamiento de amparo de nobleza afavor del abuelo materno expedido por la Aud. de Méx. el 10/IV/1745(no está), es de notar que quien ganó una ejecutoria fue Juan CatañoCordero. Están las diligencias hechas por las hijas del Lic. Torres paraobtener el montepío del Col.; no se les otorgó porque su padre dejóde cubrir las cuotas desde IX/1837 hasta su fallecimiento. También seencuentra una solicitud de un certificado del Col. acerca de los méri-tos del padre de Torres y de la matriculación de su hijo.
662
TORRES Y CORZÁN, MIGUEL DE: n. villa de Naval, Aragón;vistió la beca de un col. de nobles, mientras estudió jurisprudenciasirvió como cadete, fue oficial de pluma del Lic. Álvaro de Ocio ypreceptor de gramática. PADRES: Miguel de Torres y Alamán, nat.de Naval, y Antonia de Corzán y Azlor. ABUELOS PATERNOS:Martín de Torres y Benita Antonia de Alamán, nats. y vecs. de Naval.ABUELOS MATERNOS: Manuel de Corzán, nat. de Barbastro, yJuana de Azlor, nat. de la cd. de Zaragoza. BISABUELOS PATER-
ALEJANDRO MAYAGOITIA
408
NOS PATERNOS: no los da. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS:no los da. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: no los da. BISA-BUELOS MATERNOS MATERNOS: no los da. APROBADA: 9/I/1773sin más trámites. NOTAS: se presentaron, y no están, los papeles siguien-tes: 1. una inf. acerca del pretendiente (Naval, 1768); 2. infs. de hidalguía;3. todas las parts. menos la de la abuela materna, ésta no podía encontrar-se ya que era «hija de la tropa», se desconocía la parroquia donde recibióel b. y había fallecido años atrás; y 4. la part. de mat. de la dicha abuela.
663
TORRES Y GUZMÁN, AGUSTÍN: b. Sag. Met. 9/VIII/1790;colegial de S. Ildefonso, cursó algo más de dos años en la ATPJ y sele dio el certificado del caso (1/VIII/1816), m. 24/III/1840 sin debernada al Col. Mat. con Ma. Josefa Adalid. PADRES: Antonio Torres yTorija, nat. de Pue.; ab. del Col. (véase), oidor honorario de Guad., enejercicio de las funciones de alcalde de corte de la Aud. de Méx.(I/1816), fue agente fiscal de la Rl. Hda. Ma. Guadalupe Guzmán, b.Sag. Met. 17/XII/1767; hmnos.: Fr. Manuel Hipólito y Fr. JoséGuzmán, lector en la O.F.M. Vecs. de la Cd. de Méx. ABUELOSPATERNOS: Cayetano de Torres y Micaela Torija Franco de Toledo,nats. de Pue. ABUELOS MATERNOS: José Ventura Guzmán, n.S.L.P., no se trajo su part., por ser de tierra adentro y porque los pro-blemas del momento impedían ir por ella; comerciante y dueño dealmonedas. Bárbara Sáenz Pablo, b. Sag. Met. 22/XII/1732; colegia-la del Col. de la Caridad de la Cd. de Méx. Mat. en la portería del Col.de la Caridad, Cd. de Méx., 5/VII/1760 (se exhibió una certificaciónde escribano). Vecs. de la Cd. de Méx. BISABUELOS PATERNOSPATERNOS: no los da. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS:no los da. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: no los da.BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: José Sáenz Pablo y Anade Sotomayor. APROBADA: 27/VIII/1816 sin más trámites.NOTAS: está en el exp. una solicitud de X/1852 hecha por la viudade Torres para que el Col. certificara que su marido había sido miem-bro. La condesa de Tepa era pariente de la madre.
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
409
664
TORRES Y TORIJA, ANTONIO: agente fiscal de la Rl. Hda.(II/1801). PADRES: no los da. ABUELOS PATERNOS: no los da.ABUELOS MATERNOS: no los da. BISABUELOS PATERNOSPATERNOS: no los da. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: nolos da. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUE-LOS MATERNOS MATERNOS: no los da. APROBADA: falta, perodespués de algo más de 20 años de diligencias, detalladas en el texto, seaprobó la inf. el 20/I/1785 sin más trámites 44. NOTAS: lo único que
ALEJANDRO MAYAGOITIA
44 Ingreso..., p. 135, para los detalles de este caso véanse las pp. 24 y 25. Gracias a una feliz casua-lidad adquirimos de los descendientes de Torres dos grandes volúmenes con sus documentospersonales. De ellos extractamos lo siguiente.TORRES Y TORIJA, ANTONIO: b. Sag. de Pue. 26/IV1746; estudió Gramática y Retórica enel Col. del Espíritu Sto. de Pue., Filosofía en S. Ildefonso de Pue., br. en Filosofía de la Uníversidadde Méx. (14/II/1758), estudió Cánones en el Col. de S. Pedro y S. Juan de Pue. y luego en Méx. dondevistió la beca del Seminario Tridentino (II/1760), br. en Cánones de la Universidad de Méx.(21/VIII/1762), pasante del Dr. Andrés de Llanos y Valdés (IV/1762-XII/1764, dispensado por elresto del tiempo), ab. de la Aud. de Méx. (8/XI/1770). Fue presidente de las academias de ambosderechos y se opuso a cátedras en el Seminario de Méx., también sustituyó las de Retórica y Filosofíay, al parecer, las de Prima de Cánones y Decreto. Fue tnte. de alcalde mayor de Quechula, provinciade Tepeaca. En II/1771 pasó a Tlax. como litigante y fue nombrado asesor de cabildo (V/1771) y delRgmto. de Infantería de Milicias. A fines de 1780 regresó a la Cd. de Méx. y se dedicó, desde 1781,al despacho de asuntos de la fiscalía de Hda. con el agente propietario de ella Lic. José Mariano ReyesBenavides y Osorio (del Col.). Éste m. en II/1784 y al año siguiente Torres obtuvo el nombramientode agente fiscal de lo civil con despacho de asuntos de la Rl. Hda. (28/VII/1785). Poco después seagregó a su trabajo el despacho de las causas de las temporalidades (8/XII/1786) y, luego, fue nom-brado segundo alcalde del Crimen interino de la Aud. de Méx. (27/XII/1807, juró el 7/I/1808) y juezrevisor de las causas de la Acordada (III/1808). Despachó la alcaldía hasta que se completó el núme-ro de propietarios (25/IX/1809). Su eficiencia en este trabajo como en la agencia fiscal y en las comi-siones especiales que llevó a buen término le valió el nombramiento de oidor honorario de la Aud.de Guad. con la gracia de seguir en Méx. (28/Il/1809). En 1808 fue diputado del Ayuntamiento deTlax. en la junta gral. celebrada en la Cd. de Méx. Se le otorgó la asistencia a la Rl. Sala del Crimenpara el despacho de causas (11/I/1810), empleo que sirvió gratuitamente. Nunca obtuvo efectiva-mente la plaza togada que desde 1786 insistentemente solicitó al gobierno español. Sirvió al Col. deAbs. como rector electo 4 veces: en I/1806, I/1807, I/1808 y I/1809. También fue presidente de laAcademia Teórico Práctica y quien logró que abriera sus puertas. Durante la primera etapa de la gue-rra de independencia apoyó la causa realista al punto de que recolectó limosnas para auxiliar a losespañoles europeos que, habiendo perdido sus bienes en el interior, habían pasado a la Cd. de Méx.y vivían en la indigencia; también dio varios donativos para el gobierno. Fue vocal de la Junta deSeguridad y Buen Orden (28/IX/1810). Fue miembro de la terna de la cual se sorteó la diputación dePue. para las Cortes españolas. En 1813-1815 seguía desempeñando la fiscalía de Hda. y estaba, almismo tiempo, nombrado para servir las funciones de alcalde suplente de la sala del crimen de laAud. de Méx. M. el 26/X/1820 en la Cd. de Méx.; dejó viuda a Ma. Guadalupe Guzmán y Pablo.Hmnos.: Ma. Ignacia Teodora de la Soledad (b. Sag. de Pue. 5/IV/1747; mat. con Antonio Vicente de
410
hay en el exp. es la petición que hizo Torres Torija de una certifica-ción de ser miembro del Col. (28/II/1801).
TOVAR: véase TOBAR.
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
Arroyo); Josefa (mat. en Pue. en 1761 con el agente titulado de negocios Cayetano de la Mota quienn. en Pue. ca. 1729, vecs. de Pue.) y Cayetano de Torres y Torija (b. Sag. de Pue. 18/X/1750;escribano rl. y público y de cabildo de Tlax., mat. en el Sag. de Pue. el 2/III/ 1767 con Ma. JuanaCarpinteiro y Torres, nat. de Pue. e hija de José Carpinteiro y Torres, y de Josefa de Aguilar yArroyo). PADRES: Br. Cayetano Ma. de Torres, b. parroquia de S. Sebastián de Pue. 9/I/1705;médico examinado por el Protomedicato; hmna.: Magdalena, Sor Ana Ma. (religiosa profesa deSta. Clara de Pue.) y Teresa de Torres (mat. con el escribano José Ma. de Torija —también Bravoy Torija— con quien tuvo 3 hijas religiosas en Pue.). Micaela Margarita de Torija, b. Sag. dePue. 19/VI/1719 ó 1717. Vecs de Pue. ABUELOS PATERNOS: Pedro Lorenzo de Torres, b. Ver.18/III/1662 (como Pedro); tercero de la O.F.M. de hábito descubierto, dueño del molino deAmatlán, fuera de la Cd. de Pue., m. antes de X/1770. Ma. Márquez de Amarilla, b. Tlax.21/X/1673; m. antes de 1717. Ambos vecs. de Pue. ABUELOS MATERNOS: Cap. MiguelFernando de Torija y Ortuño, b. Sag. de Pue. 11/VI/1681; regidor de Pue. Juana Franco de laPeña, b. Sag. Met. 28/VIII/1692 (como hija de la Iglesia, pero legitimada por el subsecuente mat.de sus padres, decreto de 19/XI/1694). Ambos ms. en Pue. BISABUELOS PATERNOS PATER-NOS: Cap. Pedro Lorenzo de Torres, nat. de Sevilla; con la toma de Ver. por Lorencillo pasó aTlax. donde fue cajero mayor del contador jubilado Francisco Mateo de Luna y Arias, cab. deStgo. Ma Magdalena de los Reyes, nat. de Sevilla. Vecs. de Ver. y ms. ahí. BISABUELOSPATERNOS MATERNOS: José Márquez de Amarilla y Ma. Linares. BISABUELOS MATER-NOS PATERNOS: Cap. Francisco de Torija, regidor de Pue., y Josefa de León. BISABUELOSMATERNOS MATERNOS: Agustín Franco de Toledo, oidor de la Aud. de Méx., y Gertrudis dela Peña y Robles. NOTAS: los Torres eran deudos de Gabriel de Torres del Salto, vec. de Sevilla,quien venía en línea recta de varón de los reyes de Navarra y ganó ejecutoria de nobleza en jui-cio contradictorio con la cd. de Sevilla el 23/IX/1617. En la ejecutoria del caso se describen susarmas del siguiente modo: «... en campo rojo un águila imperial de dos cabezas pintadas de oro,y en medio del pecho un escudo rojo ovado coronado con una rl. corona, y en él 5 torres de orola de en medio mayor que las demás, y en medio de ella las rls. de Navarra con una corona deoro de cima, y en medio de cada una de las otras 4 torres un escudo de plata con un león rojorampante, y por blasón sobre las cabezas de la dicha águila, y sobre la corona imperial que estáen medio de ella una letra que dice “Fiat pax pro virtute tua et abundantia in turribus tuis” ysobre el dicho escudo y por timbre de él una rl. corona...». Éstas son las armas que concedió elRey D. Fernando a Pedro López de Torres en 1253, y los Reyes Católicos en 1484 a Juan deTorres, cab. de Stgo. y tercer abuelo del dicho Gabriel de Torres del Salto. Otras líneas de estosTorres se encontraban establecidas en Jaén, Martos y Cádiz. El regidor perpetuo de Pue.,Francisco de Torija, nat. de Brihuega, obtuvo el 20/II/1684 en Madrid una certificación de lasarmas de la familia Torija otorgada por Francisco Arévalo Gómez, rey de armas de D. Carlos II.El blasón es «un escudo el campo de oro [con una banda de sable] cercado con orla roja sobrela cual están 8 escuditos pequeños también de oro, y sobre cada uno está una banda negra atra-vesada...». Parientes: Lic. Vicente de Torija, primo de la madre y cura del Sag. de Pue. Fr.Miguel de Torija, mercedario sobrino de la madre; Francisco de los Reyes y Torres, vec. dc laCd. de Méx.; el marqués de Campo Verde; Pbro. Lic. Narciso Márquez de Amarilla; y JoséMárquez de Amarilla, cura de S. José de Pue.
411
665
TREVIÑO Y GUTIÉRREZ, JOSÉ ALEJANDRO: b. ayuda deparroquia de S. Antonio de los Martínez, Valle de Salinas y Carrizal(hoy Marín, Nuevo León), 11/III/1759; estudió en S. Ildefonso deMéx., el 10/V/1792 se ordenó al Col. examinarle, ab. de la Aud. deMéx. PADRES: José Joaquín de Treviño, b. Valle de Salinas yCarrizal y se certificó no hallarse su part ahí por la pérdida del librodonde debía estar. Luisa Gutiérrez (también Gutiérrez de Lara), b.Valle de Salinas y Carrizal 14/IX/1732. Mat. en el Valle de Salinas yCarrizal el 12/XI/1750. Vecs. del puesto de Agua Negra del Valle deSalinas y Carrizal. ABUELOS PATERNOS: José Antonio de Treviñoy Juana Javiera Buentello, vecs. del puesto de Agua Negra del Vallede Salinas y Carrizal. ABUELOS MATERNOS: José Gutiérrez deLara (sic), quien m. antes de XI/1750 combatiendo a los indios bár-baros, y Tomasa Flores, vecs. del puesto de Agua Negra del Valle deSalinas y Carrizal. BISABUELOS PATERNOS PATERNOS: Diegode Treviño, m. combatiendo a los indios bárbaros. Clara RosaMartínez, hmna. del Br. Ignacio, vicario gral. de la provincia deNuevo León, y del Dr. José Antonio Martínez, canónigo de Guad. Eldicho D. Diego fue hijo del Cap. Alonso de Treviño, conquistador deNuevo León que recibió mercedes de tierras, y de Ma. Rosa Mota. Ladicha Da. Clara lo fue de José Martínez y de Inés de la Garza. BISA-BUELOS PATERNOS MATERNOS: Pedro Buentello, hijo de euro-peos, y Ma. Josefa González. BISABUELOS MATERNOS PATER-NOS: Juan Gutiérrez y Ma. de la Garza. BISABUELOS MATER-NOS MATERNOS: alférez Marcos Flores, conquistador de NuevoLeón que recibió mercedes de tierras, y Ana de Ayala. APROBADA:17/III/1792 sin más trámites. NOTAS: parientes del pretendiente: Br.José Vital Martínez, Br. Juan Francisco de Montemayor, Gral. JoséJoaquín de Mier (vicegobernador de Nuevo León) y el Dr. Fr.Servando Teresa de Mier, O.P. Están en el exp.: 1. una inf. acerca delpretendiente y de la pérdida de algunos libros sacramentales del Vallede Salinas y Carrizal a causa de las goteras que sufría el templo, quehicieron que se viniera abajo (Valle de Salinas y Carrizal, 1791); y 2.trámites e inf. de limpieza de Ma. de la Purificación de la Peña y
ALEJANDRO MAYAGOITIA
412
Domínguez, con quien Treviño había celebrado esponsales de futuro.Esta señora recibió el b. en el Sag. Met. 3/II/1791 y vivía en el Col.de Niñas de Méx. Sus padres fueron: el cap. de Milicias José Juan dela Peña y Zúñiga y Ma. Manuela Domínguez. El primero n. enValladolid, fue colector de diezmos de Colima donde m. antes deIX/1804; sus padres fueron Manuel de la Peña y Ma. Manuela deZúñiga. La segunda n. en la Cd. de Méx. y fue hija de FranciscoDomínguez y de Agustina Brígida Castellanos; fue su pariente el Lic.Francisco Domínguez.
666
ULIBARRI, MANUEL JOSÉ DE: m. antes de IV/1839; mat. conMa. Antonia Villalobos, ésta fue sep. el 28/IV/1839 en la Cd. de Méx.(part. en el Sag. Met.) y dejó una hija: Ma. Josefa Ulibarri yVillalobos (b. Sag. Met. 6/I/¿1810?, doncella y vec. de la Cd. de Méx.en I/1840); hmno.: Mariano José de Ulibarri, vec. de Oax. PADRES:sólo se consigna a la madre: Josefa Antonia de Bayas, b. parroquia deS. José, Pue., 20/X/1728; la part. se mandó asentar por auto del pro-visor de Pue. de 9/V/1777. ABUELOS PATERNOS: no los da.ABUELOS MATERNOS: Antonio de Bayas (también Vallas) yMariana de los Dolores Vivaldo. BISABUELOS PATERNOSPATERNOS: no los da. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS:no los da. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: no los da.BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: no los da. APROBADA:falta, pero después de serias dificultades, fue aprobado el 6/IX/1781con la calidad de traer testimonios legales de los trámites que habíallevado a cabo para lograr el asiento de la part. de su madre, del autodel provisor y de la dicha part. Cumplió, al menos, con la part. 45.NOTAS: lo único que hay en el exp. son: 1. diligencias de la hija deUlibarri para obtener el montepío que disfrutaba su madre (se otorgó
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
45 Ingreso..., p. 135, para los detalles de este asunto, véanse las pp. 23 y 24.
413
el 5/III/1840); 2. una carta sin fecha de Mariano José de Ulibarrirepresentando al rector del Col. los daños que padecía su familia conla falta de matriculación de su hmno. y pidiendo que se levantarannuevas infs. en Pue. ya que, al parecer, las que se habían practicadose habían perdido y no estaban hechas según lo ordenaban los estatu-tos (eran nulas, tanto las de oficio como las secretas, porque no se usópapel sellado); 3. una instancia sin fecha del dicho Mariano José deUlibarri pidiendo que se dieran por buenas las infs. de su hmno.
667
UMARÁN Y ARENAZA, FAUSTINO DE: b. S. Miguel elGrande, ob. de Mich., 17/II/1767 (como José Ignacio Mariano y seenmendó la part.), confirmado ahí mismo el 22/VII/1770; ab. de lasauds. de Guad. y Méx., asesor del Rgmto. Provincial de Dragones dela Reina, vec. de S. Miguel; Juan José (véase), Victorino (véase), Ma.Manuela (n. ca. 1762), Ma. Nicolasa (n. ca. 1773 y m. antes deIX/1786), Ma. Antonia Nicolasa (n. ca. 1774), Catarina (n. ca. 1778),José Vicente (n. ca. 1779) y Ma. de la Luz (n. ca. 1781), todos ape-llidados de Umarán y Arenaza. PADRES: Juan Antonio de Umarán ySanginés, b. parroquia de S. Pedro, Galdames, Encartaciones deVizcaya, 16/I/1726; fue cajero de su suegro, comerciante, alcaldeordinario de segundo voto de S. Miguel (1765, 1766, 1774 y 1780),de primer voto (1770), procurador interino (1771) y propietario(1781), cuando m. era procurador gral. de dicha villa, testó en S.Miguel el 2/IV/1778 ante el escribano Nicolás de Robles, m. antes deX/1800. Micaela de Arenaza, b. S. Miguel el Grande 20/I/1748; testóahí el 5/IX/1786 ante el alcalde Ignacio Ma. de Ybarrola; hmnos.:Ma. Águeda Josefa (n. ca. 1748), Pbro. Ignacio Timoteo (n. ca.1749), Lugarda Antonia (n. ca. 1751) y otro que fue hijo póstumo,todos apellidados Arenaza. Mat. en S. Miguel el Grande el 1/V/1764.Vecs. de S. Miguel. ABUELOS PATERNOS: Miguel de Umarán, b.S. Pedro de Galdames 30/IX/1687. Antonia Sanginés, b. parroquia deS. Esteban, Galdames, 17/X/1687. Mat. en S. Pedro de Galdames26/XII/1715. Vecs. de Galdames. ABUELOS MATERNOS: Juan
ALEJANDRO MAYAGOITIA
414
Antonio de Arenaza, b. S. Pedro de Galdames 1/VII/1696; comer-ciante, alcalde ordinario de primer voto (1755 y 1756) y de segundovoto (1763), procurador de S. Miguel (1745), propuesto varias vecespara cargos en el ayuntamiento de S. Miguel (1746, 1747, 1750 yotros años), testó el 12/VII/1756 en S. Miguel ante el escribanoNicolás de Robles, m. antes de V/1764. Ma. Manuela de Lartuondo,n. S. Miguel el Grande ca. 1720 y se certificó que no se hallaba supart. ahí; hmnos.: José Miguel (n. ca. 1717, regidor, alcalde ordinariode segundo voto en 1745 y 1746 de S. Miguel, esposo de Leonor deMenchaca), Lic. Pbro. Juan Antonio, Francisco Nicolás (n. ca. 1721),Manuel (n. ca. 1723), Felipe Neri (n. ca. 1724) y Bernardo (n. ca.1725), todos apellidados Lartuondo. Mat. en S. Miguel el Grandepero se certificó no hallarse ahí la part. Vecs. de S. Miguel. BISA-BUELOS PATERNOS PATERNOS: Juan Antonio de Umarán y Ma.de la Rea. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: EstebanSanginés y Ma. de Llano. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS:Bartolomé de Arenaza y Francisca de Alcedo, vecs. de Galdames. Elprimero fue hijo de Bernabé de Arenaza y de Lucía de Llano; lasegunda de Juan de Alcedo y Catalina de Lezama. BISABUELOSMATERNOS MATERNOS: Juan Félix de Lartuondo, n. Gordejuela,Vizcaya; vec. de S. Miguel el Grande ca. 1708, cajero de Franciscode Menchaca, testó en S. Miguel el 19/II/1743 ante el escribano JuanEnríquez Carrega. Gertrudis de Esquivel y Vargas, n. Lagos; vec. deS. Miguel ca. 1712, primer mat. con Esteban de Jáuregui. Mat. en S.Miguel el Grande el 23/XI/1715. El primero fue hijo de Juan deLartuondo y de Mónica de Yarto, vecs. de Gordejuela. La segunda lofue de Nicolás de Esquivel (sic) y de Inés Guerra Gallardo. APRO-BADA: 19/XI/1801 con la calidad de dar sus pruebas de identidad yde presentar su part. de b. porque había dado la de uno de sus hmnos.;se trajo la misma enmendada. Como las infs. de D. Faustino no vení-an en papel de oficio, el 10/I/1802 se le ordenó agregar los pliegos delcaso, cosa que hizo. NOTAS: este exp. y los 2 siguientes se tramita-ron juntos. Están en el exp.: 1. diligencias hechas para enmendar lapart. de b. del Lic. Faustino de Umarán; y 2. una certificación delayuntamiento de S. Miguel sobre los servicios de los ascendientes delos pretendientes.
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
415
668
UMARÁN Y ARENAZA, JUAN JOSÉ DE: b. S. Miguel elGrande, ob. de Mich., 26/V/1768, y confirmado ahí mismo el22/VII/1770; br. en Cánones, se le dispensó un año de pasantía, el28/VI/1794 se ordenó al Col. examinarle, hmnos.: Faustino yVictorino de Umarán (véanse). APROBADA: 19/XI/1801 con la cali-dad de hacer constar su recepción. NOTAS: este exp., el anterior y elsiguiente se tramitaron juntos.
669
UMARÁN Y ARENAZA, VICTORINO DE: b. S. Miguel elGrande, ob. de Mich., 7/IX/1774; colegial de S. Ildefonso, br., luegoab. de la Aud. de Méx.; hmnos.: Faustino y Juan José de Umarán(véanse). APROBADA: 19/XI/1801 con la calidad de presentar supart. de b. (cumplió). NOTAS: este exp. y los 2 anteriores se tramita-ron juntos.
670
URÍZAR Y DE LA CAMPA, LUIS MA. DE: colegial de S.Ildefonso de Méx., pbro. del arzob. de Méx., se le dispensaron 8meses de pasantía (16/VIII/1798), fue examinado por el Col. el27/VIII/1798, ab. de la Aud. de Méx. (27/VIII/1798). PADRES:Tomás de Urízar, n. villa de Larravezúa, Vizcaya; crnl. del Rgmto.Urbano del Comercio. Ana Ma. de la Campa, b. Sag. Met.18/III/1751. ABUELOS PATERNOS: Martín de Urízar y Ma. deZorroza. ABUELOS MATERNOS: Antonio de la Campa, n. lugar deCos, montañas de Burgos; comerciante, primer mat. con Teresa deAlfaro, se identificó con su padre y obtuvo amparo de nobleza de laAud. de Méx. Petra García de Rodallega, b. valle de Valparaíso, juris.de Zac., 16/VII/1713; hmnos.: José (regidor y juez fiel ejecutor deZac.), Bernardo (alcalde ordinario y mayor de Sombrerete) y Br.
ALEJANDRO MAYAGOITIA
416
Pbro. Vicente García de Rodallega. Mat. en valle de Valparaíso el19/XII/1729, el novio lo contrajo mediante poder dado a Fernando dela Campa Cos, conde de S. Mateo de Valparaíso. Vecs. de la Cd. deMéx. BISABUELOS PATERNOS PATERNOS: no los da. BISA-BUELOS PATERNOS MATERNOS: no los da. BISABUELOSMATERNOS PATERNOS: Antonio de la Campa y Ma. Fernández dela Reguera (m. antes de XII/1729). El primero fue hijo de Antonio dela Campa y hmno. de Toribio de la Campa; todos estos Campas obtu-vieron ejecutoria de hidalguía con rl. cédula auxiliatoria (22/V/1734).BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: Cap. Santiago García deRodallega, nat. de Gordejuela y hacendado. Isabel de Dosal Madriz,hija de Juan de Dosal Madriz y de Aldonza Dávalos y Bracamonte;hmnos.: la condesa consorte de S. Mateo de Valparaíso (esposa delcab. de Alcántara Fernando de la Campa Cos) y Juan de Dosal Madriz(regidor y alférez rl. de Fresnillo). Vecs. de Valparaíso y muertosantes de XII/1729. APROBADA: 2/VIII/1798 con la calidad de hacerconstar su recepción, cosa que hizo. NOTAS: está una inf. de limpie-za de la abuela materna (Zac., 1759). Los Rodallegas tenían ejecuto-ria de hidalguía. Se presentaron, pero no obran en el exp., documen-tos acerca de la nobleza de los Urízares y de los Campas que conte-nían las parts.
671
URQUIAGA Y ORIA, JUAN NEPOMUCENO DE: cursó laAcademia Teórico Práctica (7/VII/1812-17/VII/1816), ab. de la Aud.de Méx. PADRES: Crnl. Manuel de Urquiaga, nat. de Logroño; priordel Rl. Consulado de Méx., comendador de la Orden de Isabel laCatólica, descendía de la casa solariega, originaria y única de su ape-llido en la anteiglesia de S. Pedro Berriatúa, Vizcaya. Ma.Encarnación de Oria, nat. de la Cd. de Méx. Vecs. de la Cd. de Méx.ABUELOS PATERNOS: Blas de Urquiaga y una dama cuyo nombreno se menciona. ABUELOS MATERNOS: no los da. BISABUELOSPATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUELOS PATERNOSMATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS:
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
417
no los da. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: no los da.APROBADA: 30/IX/1816 sin más trámites. NOTAS: se echan demenos en el exp.: 1. certificación de armas y ejecutoria de hidalguíade los Urquiagas expedida por la Chancillería de Valladolid(25/I/1743, con rl. cédula auxiliatoria 24/XI/1795); 2. certificación dearmas e inf. de hidalguía de José de Oria ante el alcalde ordinario deCeraín (18/IX/1767, con rl. cédula auxiliatoria 7/IX/1768); y 3. inf.de Josefa de Candía levantada ante el alcalde de corte y juez de pro-vincia Francisco de Orozco (26/IX/1760). En cambió, sí está una inf.que identificó al pretendiente con sus padres (Méx., 1813) 46.
ALEJANDRO MAYAGOITIA
46 Nuestro ab. provenía de familias muy distinguidas. Sobre ellas pueden verse: AGN: ramo Inquisición,vol. 1280, exp. 16, fs. 403 fte.-438 fte. (inf. de limpieza para familiar de Manuel de Urquiaga) y vol.1421, exp. 6, fs. 36 fte.-54 fte. (inf. de limpieza de Luis de Urquiaga y Oria); Archivo Histórico de laCd. de México: nobiliario, libro 14, fs.1 fte.-228 vta. Archivo Histórico de la Cd. de México: nobilia-rio, libro 5, fs. I fte.-75 vta. (ejecutoria de José de Oria y Alustiza); AGN: ramo Inquisición, vol. 1155,exp. 3, fs. 153 fte.-189 fte. (inf. de limpieza de José de Oria y Alustiza) y vol. 1271, exp. 6, fs. 138fte.-197 fte. (inf. de limpieza de Pascual Francisco de Oria y Candía).El Lic. Urquiaga era hmno. de Luis de Urquiaga y Oria, nat. de la Cd. de Méx. (b. Sag. Met.23/1X/1792) y familiar del Sto. Oficio, y de José Ma. de Urquiaga y Oria, familiar de número delmismo tribunal. Su genealogía ascendente es como sigue:PADRES: los dichos Manuel de Urquiaga, b. colegiata de Logroño 27/XII/1753; alguacil y regidorhonorario de Méx., familiar del Sto. Oficio (14/XI/1783), etc. Ma. Encarnación de Oria, b. Sag. Met.27/III/1761; hmno.: Br. Pascual Francisco de Oria, b. Sag. Met. 4/IVI/1759, subdiácono del arzob. deMéx., graduado en Filosofía y Teología, presidente de academias en el Col. de S. Ildefonso de Méx.,ministro revisor, expurgador y notario del Sto. Oficio. Mat. en el Sag. Met. el 4/VIII/1781. ABUELOSPATERNOS: Blas de Urquiaga Vaso (sic), nat. de Logroño. Isabel Femández de Medrano, nat. deNavarrete. Vecs. de Logroño. ABUELOS MATERNOS: José de Oria, b. Ceraín, ob. de Pamplona,23/VII/1729; familiar de pruebas del Sto. Oficio (15/VI/1776), tnte. de cap. del Rgmto. del Comerciode Méx., hmno. mayor de la Cofradía de S. Pedro Mártir. Isabel de Candía, b. parroquia de Sto.Domingo, Mixcoac, 30/XI/1734. Mat. en el Sag. Met. el 22/IX/1756. BISABUELOS PATERNOSPATERNOS: Pedro de Urquiaga, b. villa de Fuenmayor 12/XII/1664. Catalina de Lacarra, b. parro-quia de Stgo., Logroño, 14/III/1650. Vecs. de Logroño. El primero fue hijo de Domingo de Urquiagay de Ma. Alonso, nieto paterno de Lázaro de Urquiaga y de Ana Miguel Romero, y nieto materno dePedro Alonso y de Catalina Ascensio de Loyola. La segunda fue hija de Diego de Lacarra y de Ma. deOcio, nieta patema de otro Diego de Lacarra y de Catalina Farina, y nieta materna de Juan de Ocio yde Casilda Ortiz. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: Manuel Fernández de Medrano e Isabelde Forte, nats. y vecs. de Navarrete. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: Antonio de Oria, n.Ceraín 12/VIII/1692. Ma. Francisca de Alustiza (sic), b. Oñate 2/II/1690; m. antes de VI/1775. Mat.en Oñate el 8/VI/1719. El primero fue hijo nat. de José de Oria y Ozcorta (b. Ceraín 15/XII/1663) y deMa. de Larrea (b. parroquia de S. Martín, Cegama,12/IV/1655); nieto paterno de José de Oria y de una seño-ra cuyo nombre no pudimos leer; y nieto materno de Sebastián de Larrea y de Magdalena de Ercilla. La segun-da fue hija de Miguel de Alustizaga (sic), b. Ceraín 15/I/1668) y de Ma. Antonia de Mendiola (b. Oñate); nietapaterna de Juan García de Alustizaga (sic) y de Marina de Zavala (también Miguel de Alustiza y Ma. MiguelArizabalaga); y nieta materna de Sebastián de Mendiola y de Ana Ma. de Olazarán. BISABUELOS MATER-NOS MATERNOS: Manuel de Candía Muñoz Lastra, b. parroquia de S. Pedro, lugar del Monte, aldea dela cd. y ob. de Santander, 28/III/1796 (sic) hijo de Domingo de Candía Muñoz y Lastra, y de Franciscade Fuente y Casuso, vecs. de Monte. Antonia de Echeandía Yragorri, b. Mixcoac ca. 1715 ó 1716.
418
672
URREA Y DEL CASTILLO, MATEO FRANCISCO DE: colegialde S. Ildefonso de Méx., br., pasante y próximo a titularse en la Aud.de Méx. PADRES: Mariano de Urrea y Ma. Petra del Castillo, vecs.de Cucurpe, provincia de Sonora. ABUELOS PATERNOS: no los da.ABUELOS MATERNOS: no los da. BISABUELOS PATERNOSPATERNOS: no los da. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS:no los da. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: no los da.BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: no los da. APROBADA:falta y su nombre no está en las listas impresas de miembros de losaños 1780, 1782, 1783, 1792, 1796, 1801, 1804, 1806, 1812 y 1824.NOTAS: sólo está la petición, acordada favorablemente el16/III/1779, de dar comisión para S. Miguel Horcasitas.
673
URRIETA Y PINO, JOSÉ ANTONIO: n. Pue. el 5/VI/1785; prac-ticó con el Lic. José de León y Cordero, fue examinado por el Col. el2/I/1809. PADRES: no los da. ABUELOS PATERNOS: no los da.ABUELOS MATERNOS: no los da. BISABUELOS PATERNOSPATERNOS: no los da. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS:no los da. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: no los da.BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: no los da. APROBADA:falta y no está en los libros examinados ni en las listas impresas de1812, 1824 y 1837. NOTAS: lo único que hay en el exp. son las dili-gencias para su examen en el Col.
674
URRUTIA Y MONTOYA, FRANCISCO JOSÉ DE: n. LaHabana; ab. de la Aud. de Méx. PADRES: Dr. Bernardo de UrrutiaMatos, n. La Habana; oidor de la Aud. de Sto. Domingo, graduado enCánones y Leyes en Cuba, alcalde ordinario. Felipa de Montoya, nat.
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
419
de la cd. de Santiago de Cuba. Vecs. de La Habana. ABUELOSPATERNOS: José de Urrutia, n. Vizcaya pero luego se dijo que enPue., y Ma. Josefa de Matos, cubana. ABUELOS MATERNOS: Juande Montoya, nat. de La Mancha, cap. de Infantería de La Habana.Elvira Hernández, nat. de la cd. de Santiago de Cuba. BISABUELOSPATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUELOS PATERNOSMATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS:no los da. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: no los da.APROBADA: 14/IX/1773 sin más trámites. NOTAS: se presentó lapart. del pretendiente en un cuaderno de infs. que se devolvió. Urrutiapidió término para todas las demás parts. y la junta de 19/I/1770 nolo otorgó ya que no había ni intentado diligenciarlas ya que las cua-tro cubanas no eran tan difíciles de conseguir. La junta puso a salvola calidad de Urrutia y aclaró que no quería hacer con él excepcionesde las que luego se valdrían sujetos menos calificados. Entonces elaspirante solicitó licencia para ejercer mientras conseguía los papelesy presentó una rl. cédula de 5/V/1752 en la que se concedía la toga deoidor de Sto. Domingo a su padre (no está). Ante ello la junta de7/IX/1770 le concedió licencia para litigar por el término ultramarinodentro del cual debía exhibir las parts. En IV/1773 las presentó todas,menos la de los abuelos peninsulares, las cuales suplió con las fes desus mats. Todas se regresaron a Urrutia.
675
URRUTIA Y UNZUETA, JOSÉ MARIANO DE: fue examinadopor el Col. ca. IX/1804. PADRES: no los da. ABUELOS PATER-NOS: no los da. ABUELOS MATERNOS: no los da. BISABUELOSPATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUELOS PATERNOSMATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS:no los da. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: no los da.APROBADA: falta y no está en los libros examinados ni en las listasimpresas de 1804, 1806, 1812, 1824 y 1837. NOTAS: lo único quehay en el exp. es la orden girada por la Aud. el 11/IX/1804 para quese examinara en el Col.
ALEJANDRO MAYAGOITIA
420
676
UZERRALDE OVANDO Y BAÑUELOS CABEZA DE VACA,FRANCISCO DE: b. Sag. de Pue. 20/I/1745; estudió en el Seminario dePue., antes de recibirse fue tnte. gral. de Cuautla y salió victorioso de suresidencia ya que sólo se le impuso una multa de 50 pesos, ab. de la Aud.de Méx. (V/1778); hmno.: Antonio de Ovando (sic), O.P., calificador delSto. Oficio en Pue. PADRES: José de Uzerralde y Ovando (también sóloOvando), b. Sag. de Pue. 24/III/1713; notario familiar del Sto. Oficio.Gertrudis Bañuelos Cabeza de Vaca, b. Sag. de Pue. 31/VII/1720; se crióen el convento de Sta. Catarina de Pue. Vecs. de Pue. ABUELOS PATER-NOS: Juan Miguel de Uzerralde y Ovando, nat. de las montañas deBurgos; tenía un comercio en las cercanías de Izúcar, notario familiar delSto. Oficio; hmno.: Diego de Ovando (sic), gobernador de Manila, casó enPue. con su sobrina la marquesa de Ovando, la cual, viuda, casó con elconde de Santiago de Calimaya. Ma. Santos (también Higareda Santos), b.Sag. de Pue. 6/X/1689. Vecs. de Pue. ABUELOS MATERNOS: NicolásBañuelos Cabeza de Vaca, b. parroquia de S. José, Pue., 1/XI/1682; hmno.:Dr. Carlos Bañuelos, cura de S. José y fundador del Col. de S. Pablo dePue. Ma. de Meza, b. Sag. de Pue. 22/II/1687. Vecs. de Pue. BISABUE-LOS PATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUELOS PATERNOSMATERNOS: Lic. Mariano Santos Placeres y Anastasia Galván Barrutia,vecs. de Pue. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: JacintoBañuelos Cabeza de Vaca, cap. de navío, y Luciana Padilla. Vecs. de Pue.BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: Gregorio de Meza yManuela Sáenz Cabezón, vecs. de Pue. APROBADA: 2/IV/1781 con lacalidad de que dentro del término ultramarino presentara la part. del abue-lo paterno o constancia de haberla diligenciado. NOTAS: está en título delSto. Oficio del abuelo paterno (Cd. de Méx., 15/XI/1747).
677
VALCARCE Y CID, JOSÉ MIGUEL: n. Guad.; vec. de la Cd. deMéx. PADRES: José Manuel Valcarce y Guzmán, n. Ags.; ex diputadoy actual conjuez de alzadas del Tribunal de Minería, juez de la Sta.
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
421
Hermandad nombrado por la Aud. de Guad.; hmno.: Fr. Miguel Ma.Valcarce, provincial de Jalisco (no dice de qué orden). Ma. Rita CidTello de Lomas, n. Ags.; hmnos.: Br. José Manuel y Joaquín Cid (alcal-de ordinario de Ags. donde levantó una inf. de hidalguía en 1735.ABUELOS PATERNOS: Miguel Francisco de Valcarce y Bazante, b.parroquia de S. Bartolomé, Astorga, 4/X/1688 (sic). Isabel Guzmán delPrado, n. Sierra de Pinos; hmnos.: Clara 47, Br. Rodrigo y Br. FranciscoLino Guzmán del Prado; hmnos. uterinos: Br. Cornelio, Mtro. Fr.Miguel, Julián 48 y Eusebio Flores Robles. ABUELOS MATERNOS:José Isidro Cid de Escobar, n. Sierra de Pinos y se certificó no hallarsesu part. ahí, según otro documento n. en Zac.; testó en Ags. el9/III/1748 ante el escribano Jerónimo Díaz de Sandi. Ana GualbertaTello de Lomas; hmnos.: Br. José y Diego Tello de Lomas 49. BISA-BUELOS PATERNOS PATERNOS: Cristóbal de Valcarce, b. parro-quia de Sta. Marta, Astorga, 26/II/1676 (sic); notario mayor de Astorga,hidalgo empadronado en Astorga (1706); hmnos.: Francisco, Juan (b.Sta. Marta de Astorga 2/XI/1677 y pasó a Nueva España), Antonio (b.Sta. Marta de Astorga 28/VII/1675 y pasó a Nueva España), Ventura(pasó al Perú) y Manuel Ignacio Valcarce (b. Sta. Marta de Astorga18/IX/1770 —sic— y pasó a Nueva España). Isabel de BazanteMendoza, m. antes de III/1712. Vecs. de Astorga. La genealogía ascen-dente del dicho Cristóbal de Valcarce es como sigue: Padres: Juan deValcarce, b. Sta. Marta de Astorga 16/X/1637 (sic); escribano deMillones y Guerra de Astorga, alguacil mayor de la Sta. Cruzada.Josefa Martínez Bachiller; vecs. de Astorga y ms. antes de III/1712.Abuelos paternos: Cristóbal de Valcarce Fernández, n. lugar de Barcode Valdeorras, Galicia; escribano, diputado y procurador gral. deAstorga, empadronado como hidalgo en Valdeorras (1711 y 1740) y en
ALEJANDRO MAYAGOITIA
47 Madre de Rafael y del Br. Juan José de Aguilera; el primero secretario del Ayuntamiento de Ags.y a su vez padre de los Brs. Pedro Antonio e Ignacio Aguilera.
48 D. Julián fue alcalde ordinario y regidor perpetuo de Ags., tuvo como hijos a los Brs. Juan Joséy Manuel Flores Robles, y como nietos a cuatro pbros. que fueron Francisco, Agustín, Joaquíny Fernando Martínez Conde y Flores Robles.
49 Diego Tello de Lomas fue republicano de Ags., padre de Manuel Tello de Lomas, alcalde ordi-nario de Ags., quien a su vez fue padre de los Brs. Manuel e Ignacio Tello de Lomas, éste fuecura de Tabasco.
422
Estébanez y Calzada (1704 y 1708); hmno.: Francisco de ValcarceFernández. Ma. Becerra, m. en Astorga. Casó en Sta. Marta de Astorgael 24/VII/1733 (sic). Vecs. de Astorga. Bisabuelos paternos paternos:Juan Fernández del Prado (sic), escribano, y Valeriana de Valcarce,ambos empadronados como hidalgos en Valdeorras (él en 1704 y 1711 yella, ya viuda, en 1740). Vecs. de Valdeorras. Bisabuelos paternos mater-nos: Juan Becerra, notario mayor, y Antonia de Alixa y Cisneros, vecs.de Astorga. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: Cap. Alfonso deGuzmán y Ana Apolonia (sic), ésta casó en segundas nupcias conSebastián Flores Robles. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS:Diego Cid de Escobar y Juana de Quijas Escalante. BISABUELOSMATERNOS MATERNOS: no los da. APROBADA: 2/XII/1801 con lacalidad de recibirse. NOTAS: faltan casi todas las parts. y el exp. está enmal estado. Está una ejecutoria del abuelo paterno (Astorga, 1712).Parientes: Dr. José Gregorio de Herrerías y Guzmán; Pbro. José Ramónde Echeveste y Guzmán; Fr. Venancio de Silva y Noroña; Br. José Ma.Aguilera; Br. José Ma. Guzmán y Prado; Br. José Manuel Cid y Ortega,nieto del abuelo materno; Manuel Cid, alcalde ordinario de Ags. y primohmno. de la madre; Antonio Díaz Tizcareño, regidor de Ags. y primohmno. del padre; Lic. José Manuel y Francisco Goytia y Cid, sobrinoscarnales de la madre, el primero asesor de milicias de Ags. y el segun-do tnte. de ellas, los dos alcaldes ordinarios de Ags.; Juan de QuijasEscalante; Dr. Manuel de Escalante, obispo de Dgo.; Fr. Jacinto deQuijas, predicador, guardián y definidor de la provincia de Zac. de laO.F.M.; Mtro. Fr. Nicolás de Quijas, provincial de Mich. en la O.S.A.;Lic. Diego de Quijas, comisario del Sto. Oficio; Diego Cid de Escobar,dos veces alcalde ordinario de Zac. y esposo de Ma. Villaseñor, y el hijode éste, Juan Cid de Escobar, alcalde ordinario y tnte. gral. de Zac. ypadre de Mónica y Ma. Antonia Cid de Escobar; y el Dr. Juan Ignaciode Castorena, obispo de Yuc.
678
VALDÉS, CLEMENTE DE JESÚS: fue examinado por el Col. el12/X/1809 con la obligación, impuesta por la Aud., de cursar después
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
423
las ocho academias previstas en el apartado ocho de la constitución12 50. PADRES: no los da. ABUELOS PATERNOS: no los da. ABUE-LOS MATERNOS: no los da. BISABUELOS PATERNOS PATER-NOS: no los da. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: no losda. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUE-LOS MATERNOS MATERNOS: no los da. APROBADA: falta y noestá en los libros examinados ni en las listas impresas de 1812, 1824y 1837. NOTAS: lo único que hay en el exp. son las diligencias parasu examen en el Col.
679
VALDÉS DE ANAYA Y VÉLEZ ESCALANTE, JOSÉ RAFAEL:b. Sag. Met. 15/VII/1761; colegial de oposición del Seminario deMéx., ab. de la Aud. de Méx. PADRES: Sebastián Valdés de Anaya,b. parroquia de Sta. Catarina, Cd. de Méx., 25/I/1739; estudió en elSeminario de Méx., hmno.: Mariano Pascual Valdés de Anaya, b. Sta.Catarina de Méx., 22/V/1738; estudió en el Seminario de Méx. Ma.Ignacia Vélez Escalante (también Vélez Cid), b. Chapa de Mota,arzob. de Méx., 25/IV/1737; hmno.: Dr. Joaquín Vélez Escalante,canónigo. Vecs. de la Cd. de Méx. ABUELOS PATERNOS: MarcosFrancisco Valdés de Anaya (también de Anaya y Valdés), b. Sag. Met.1/V/1703; dueño de casas de trato de panadería. Ma. de Castro ySotomayor (también Castro y Osores), n. Lerma; hmno.: varios frai-les de la O.F.M. nats. de Lerma. Vecs. de la Cd. de Méx. ABUELOSMATERNOS: Miguel Vélez Escalante, b. Mayanalisco (sic), juris. dela parroquia de Cuquío, 3/XI/1691. Ifigenia Cid del Prado, b. Chapade Mota, 20/I/1699. Vecs. de Sta. Ana. BISABUELOS PATERNOSPATERNOS: Agustín de Valdés (sic) y Petra Zuazo. BISABUELOS
ALEJANDRO MAYAGOITIA
50 No conocemos el contenido de esta disposición ya que no hemos encontrado la primitiva nor-matividad de la Academia en el archivo del Col. y porque fue omitida en las Constituciones dela Academia Pública de Jurisprudencia Teórico Práctica y de Derecho Real Pragmático, erigi-da por el Ilustre y Real Colegio de Abogados de esta ciudad, en virtud de aprobación real yestablecida en el Más Antiguo de San Ildefonso, mandadas observar por el Real Acuerdo, ínte-rin que, dándose cuenta a S. M. se digna aprobarlas, México, En casa de Arizpe, 1811.
424
PATERNOS MATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOSPATERNOS: Juan Vélez de la Torre (sic) y Juana Plasencia, vecs. deCuquío. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: Julián Cid (sic)y Rosa de Espinosa, vecs. de Sta. Ma. Bathá. APROBADA:17/I/1788 con la calidad de presentar en 2 meses la part. de la abuelapaterna. NOTAS: está la inf. de limpieza del padre y del tío paternopara ingresar en el Seminario de Méx. como porcionistas (Cd. deMéx., 1750).
680
VALDOVINOS Y MESÍA, FRANCISCO: fue examinado por elCol. el 16/XI/1809. PADRES: no los da. ABUELOS PATERNOS: nolos da. ABUELOS MATERNOS: no los da. BISABUELOS PATER-NOS PATERNOS: no los da. BISABUELOS PATERNOS MATER-NOS: no los da. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: no losda. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: no los da. APRO-BADA: falta y no está en los libros examinados ni en las listas impre-sas de 1812, 1824 y 1837. NOTAS: lo único que hay en el exp. sonlas diligencias para su examen en el Col.
681
VALENZUELA Y LUQUE, MANUEL JERÓNIMO DE: n. villade Martos, ob. de Jaén (se exhibió su part. pero no está); fue colegialde S. Felipe Neri de la cd. de Baeza y del Seminario de Méx., ab. dela Aud. de Guad. y de Méx. PADRES: Felipe de Valenzuela, b. parro-quia de Sta. Ma. de la Villa, Martos, 2/V/1745; agricultor, m. antes deV/1795; hmnos.: Manuel (sucedió en un mayorazgo que gozaba sumadre) y Pedro Jacinto de Valenzuela (alcalde de corte y juez de pro-vincia de la Aud. de Méx., ab. del Col.) 51. Ma. Dolores de Luque y
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
51 No tiene exp. porque ingresó, el 7/XI/1788, sin inf.: era alcalde de corte de la Aud. de Méx. ysecretario del virreinato (Ingreso..., p.136).
425
Mata, b. parroquia de S. José, cd. de Jaén, 20/II/1752; hmna.: AnaMa. de Luque, esposa de Nicasio Valverde, quien era hijo deCristóbal de los Reyes Valverde y de Juana Jerónima de Perea yMeza. ABUELOS PATERNOS: Manuel Silvestre de ValenzuelaGómez (sic), b. parroquia de Sta. Marta, Martos, 1/I/1715. Ma.Bárbara Buenaño (también Aguilar Ortega, Ortega Aguilar y Santiagoo Aguilar y Santiago), n. en Martos y gozaba de un mayorazgo. Vecs.de Martos. ABUELOS MATERNOS: Pedro de Luque Cortezero, b.Sta. Ma. de la Villa de Martos 27/XII/1692. Florencia de Mata, b.parroquia de S. Miguel, cd. de Jaén, 14/XI/1707. Vecs. de Jaén.BISABUELOS PATERNOS PATERNOS: Manuel de Valenzuela(también Sánchez de Valenzuela, hidalgo nat. de Daimiel, e Isabel deLuque Gómez (sic), vecs. de Martos. BISABUELOS PATERNOSMATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS:Pedro de Luque Cortezero y Ana de Aguilera (también PeinadoAguilera). El primero fue hijo de Francisco de Luque y Vera (sic) yde Isabel de Luque Grande (sic), y nieto paterno de Pedro de Luquey Felipa de Vera. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS:Manuel de Mata y Ma. de los Reyes y Párraga. APROBADA:2/VI/1795 con la calidad de presentar en un año 3 parts. que le falta-ban; cumplió. NOTAS: los Valenzuelas tenían una provisión de hidal-guía expedida por la Chancillería de Granada. El pretendiente seidentificó con su tío paterno.
682
VALLADARES Y SALGADO CORREA, JOSÉ FRANCISCO:b. Teloloapan 22/V/1776; colegial del Seminario de Méx., clérigopbro. y luego prebendado de la colegiata de Guadalupe de Méx., ab.de la Aud. de Méx.; hmnos.: Juan Salvador (colegial de S. Juan deLetrán de Méx.), Ma. de Jesús y Mariano Valladares. PADRES: JoséValladares (también Sarmiento de Valladares), b. Teloloapan7/II/1731; comerciante acomodado, fiel administrador de la Renta delTabaco. Ma. Nicolasa Salgado Correa, b. Teloloapan 7/XII/1742;hmnos.: Inés, Juan, Manuel José, Luis, Vicente, Joaquín, Alejo, Rosa
ALEJANDRO MAYAGOITIA
426
Ma. y Teodora Salgado Correa. Vecs. de Teloloapan. ABUELOSPATERNOS: Gordiano Valladares, n. Rl. de Tecicapan y se certificó nohallarse ahí su part.; m. en el Rl. de Taxco; hmnos.: Úrsula (b. Rl. deTecicapan 10/XI/1687) y Pedro Valladares. Bárbara de Nájera ySamudio, b. Teloloapan 19/XII/1713. Casó en Teloloapan. ABUELOSMATERNOS: Alejo Salgado Correa, n. Apaxtla y se certificó no hallar-se ahí su part.; labrador, sep. en Teloloapan el 8/VI/1768 (part. ahí);hmnos.: Josefa, Angelina, Margarita, Bartolomé, Tomasa, Francisco,Sebastián, Juan y Pedro Salgado Correa. Ma. Encarnación de Toledo,n. Acamixtla y se certificó no hallarse ahí su part. (los testigos dijeronque era de Taxco); sep. en Teloloapan el 4/I/1783 (part. ahí). Vecs. deTeloloapan. BISABUELOS PATERNOS PATERNOS: José Valladaresy Juana de Labra. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: Nicolásde Nájera y Samudio y Rosa Velásquez, vecs. de Teloloapan. El prime-ro fue hmno. del Br. Juan de Nájera y Samudio, cura de Teloloapan.BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: Antonio Salgado Correa yAntonia de Mendoza. El primero fue hmno. de Sebastián, Francisco,Bartolomé y Manuel Salgado Correa, y todos hijos de BartoloméSalgado Correa y de una señora cuyo nombre no se da, y nietos pater-nos de una cacique y de Francisco Salgado (sic), quien descendía deAlejo Salgado Correa (sic), asesor y juez de la Casa de Contratación deSevilla. La dicha Antonia de Mendoza era hmna. de Sebastián deMendoza y sus padres eran de Zacualpan. BISABUELOS MATER-NOS MATERNOS: Bernardino de Toledo, nat. de Taxco y de losToledos de este rl., y Juana Marquina, nat. de Taxco o de Acamixtla.APROBADA: 29/XII/1817 sin más trámites. NOTAS: están en el exp.:1. una inf. de limpieza del hmno. del pretendiente colegial de S. Juande Letrán (Teloloapan, 1782); 2. diligencias hechas por el padre paraprobar su limpieza, la de su esposa y la de una de sus hijas (Teloloapan,1790); 3. una inf. de calidad de la abuela materna (Teloloapan, 1759)que incluye una de los Salgados que refiere la existencia de un privi-legio que les otorgó el virrey Fr. Payo Enríquez de Rivera para traerarmas y no pagar tributos, era una familia de arrieros mestizos (Cd.de Méx., 1725); 4. una certificación acerca de que se declaró, el4/V/1791, irracional la oposición de Pedro Román y Suástegui almatrimonio que intentaba su hija con Mariano Valladores, hmno. del
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
427
pretendiente, por considerarla mulata (el auto fue confirmado por laAud. de Méx. el 11/VIII/1791); y 5. autos que el padre siguió para quesu familia fuera borrada de la matrícula de tributarios de Teloloapan enel que fue puesta en 1789, se incluyen compulsas de los padrones de1794, 1783, 1777 y 1771, e infs. positivas acerca del buen origen de ella(se mandó tildar el censo de 1789 el 15/VII/1796). Al principio de lostrámites Valladares sólo presentó parts. y una inf. El Col. no quedó con-vencido de su calidad y mandó que se hicieran pesquisas secretas quearrojaron que la familia era considerada de mulatos tributarios y se pre-sentó una certificación del padrón de Teloloapan del año de 1789 dondeconstaba que había estado asentada y, luego, que fue tildada. Además, elpretendiente era de mal color y se decía que un hmno. suyo, por ello, nohabía podido ordenarse en Méx. y que sólo pudo lograrlo tras cambiarsu domicilio a Pue. Por todo lo anterior, y gracias a que se disuadió aValladares de su pretensión, la junta de 20/I/1804 decidió cerrar el exp.En 1817 se presentó de nuevo Valladares, quien ya era prebendado de lacolegiata de Guadalupe de Méx., con nuevos papeles e infs. —los arri-ba mencionados con los números 1 a 5— y alegó que todo lo que sehabía dicho antes acerca de la mala calidad de su familia eran chismes,productos del odio que algunos tenían contra su casa; que lo acontecidocon su hmno. fue que cambió su domicilio a Pue. porque en esa dióce-sis tenía colocación y que había logrado ordenarse y desempeñar trescuratos. Valladares sospechaba que el Lic. Nazario Peimbert había sidoel autor de las calumnias contra su familia ya que era ab. patrono de losenemigos de ella y, por tanto, recusó al Lic. Espinosa, yerno de Peimberty a la sazón promotor del Col. La junta de 25/X/1817 turnó el asunto alLic. Pedro García Jove y mandó despachar comisionados para levantarlas pruebas las cuales fueron en todo favorables al pretendiente.
683
VALLARTA, JOSÉ MATÍAS DE: ab. de las auds. de Guad. yMéx. su primer título fue anterior a la fundación del Col. PADRES:no los da. ABUELOS PATERNOS: no los da. ABUELOS MATER-NOS: no los da. BISABUELOS PATERNOS PATERNOS: no los da.
ALEJANDRO MAYAGOITIA
428
BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: no los da. BISABUELOSMATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOSMATERNOS: no los da. APROBADA: 28/IX/1795 sin más trámites.NOTAS: el pretendiente era cuñado del Lic. José Ma. de la GarzaFalcón (véanse). Pidió ingresar como ab. antiguo y ofreció pagar todolo que debía desde la fundación del Col.
684
VALLARTA Y FERNÁNDEZ DE UBIARCO, AGUSTÍN: b. Sag.de Guad. 29/VIII/1767; cursó tres años de Filosofía en el Seminario deS. José de Guad. 52, ab. de las auds. de Guad. y Méx. PADRES: Lic.Rafael Ignacio de Vallarta (véase). Mariana Fernández de Ubiarco, b.Sag. de Guad. 2/IV/1744; hmno.: Fernando Francisco Fernández deUbiarco (véase). ABUELOS PATERNOS: no los da. ABUELOSMATERNOS: Miguel Fernández de Ubiarco, alguacil mayor de Guad.,y Agustina Maldonado. BISABUELOS PATERNOS PATERNOS: nolos da. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: no los da. BISA-BUELOS MATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUELOSMATERNOS MATERNOS: no los da. APROBADA: 5/VIII/1800 con lacalidad de componerse con el rector en el pago de lo que debía desde quese recibió de ab. y que se pusiera en su inf. testimonio de ciertos docu-mentos tocantes a las líneas paterna y materna. NOTAS: se identificó consu padre y con su tío materno. En la junta se dio cuenta con que en lasinfs. de éstos faltaban, en la del primero, el auto de admisión y, en la delsegundo, algunas parts. Se ordenó al pretendiente exhibir las últimas.
685
VALLARTA Y MARTÍNEZ DE ALARCON, RAFAEL IGNA-CIO: n. Nuestra Sra. de S. Juan de los Lagos, ob. de Guad.; estudió
52 Según el exp. aquí aprendió la «filosofía moderna» ¡pero también estudió las obras de AntoineGoudin!
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
429
en el Seminario de Guad., ahí fue catedrático de Filosofía y Teología,ab. de las auds. de Méx. y Guad., vec. de Guad.; hmno.: Pbro. Br.Antonio Vallarta, estudió en el Seminario de Guad., fue cura deHostotipaquillo donde fundó una escuela para niños. PADRES:Carlos Francisco Vallarta, nat. de Castilla; hmnos.: Francisco (vec. deSevilla), Antonio (vec. de Sevilla), José (vec. de Indias), DiegoIgnacio (vec. de Madrid) y Juan José Vallarta (vec. de Sevilla). Ma.Antonia Martínez de Alarcón, n. Guad. Vecs. de S. Juan de los Lagos.ABUELOS PATERNOS: Francisco de Vallarta, b. parroquia de S.Ildefonso, Sevilla, 26/II/1651; casó en primeras nupcias con MarcelaMa. Morcillo del Pino; hmnos.: Ma., Francisca y Teodora de Vallarta.Paula Gómez de Urízar, n. Sevilla; hmnos.: José e Ignacio Gómez deUrízar, prebendados de Sevilla. Casó en el Sag. de Sevilla el4/II/1680. ABUELOS MATERNOS: Clemente Martínez de Alarcóny Juliana Roque Díaz Calleros de Estupiñán, nats. y vecs. de Guad.BISABUELOS PATERNOS PATERNOS: Fernando de VallartaAperregui, n. Briones, Castilla la Vieja; alcalde de la Sta. Hermandadpor el estado hidalgo de Briones (1648), alcalde ordinario de Briones(1645), recibido como hidalgo (1650) y alcalde de la Sta. Hermandadpor el estado hidalgo de Salteras (1651), labrador, dio poder para tes-tar a su esposa el 26/IV/1652 ante el escribano Tomás Carrasco deSevilla, el testamento se otorgó. Ma. de Valero y Texada; hmnas.:Dionisia (esposa de Pedro de Aristi, tesorero de la Casa de Monedade Sevilla y madre de Sebastián y Francisco de Aristi, ambos canóni-gos dignidades de Sevilla) y Gabriela de Valero (madre de Juan deLoaysa, canónigo de Sevilla). Vecs. de Sevilla. BISABUELOSPATERNOS MATERNOS: Antonio Gómez. Ana Rufina de Urízar.Vecs. de Sevilla. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: no losda. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: no los da. APRO-BADA: falta, pero fue el 18/I/1773 con la calidad de presentar unapart. en el término de 2 años 53. NOTAS: la abuela paterna era primade Pedro Zavala y Urízar, prebendado de Sevilla. Otros parientes eranMartín y Alonso de Vallarta, éste era vec. de Pue., ambos cabs. de
ALEJANDRO MAYAGOITIA
53 Ingreso..., p. 137.
430
Calatrava y primos hmnos. del abuelo del pretendiente; Juan deVallarta y Gómez, quien gozó de mandamiento de amparo de hidal-guía (13/VI/1710). Están en el exp.: 1. una inf. de méritos del hmno.del pretendiente (Guad., 1765) con el cual se identificó éste; y 2. untestimonio acerca de la nobleza y armas de los Vallartas 54.Inicialmente se presentaron sólo 4 parts. no legalizadas y un testimo-nio dado por la Aud. de Guad. referente a una ejecutoria de hidalguíaque no estaba bien comprobado. En las infs. ningún testigo depuso deconocimiento cierto de los 4 abuelos. Así, la junta ordenó que seampliaran las infs., cosa que se cumplió. Quizá lo que explica la faltaen el exp. de las parts. es que pudieron haber sido devueltas para sucomprobación.
VARGAS CRESPO Y SÁNCHEZ DE RIVERA, MARIANOJERÓNIMO JOSÉ: véase CRESPO, JOAQUÍN.
VARGAS CRESPO Y SÁNCHEZ DE RIVERA, MARIANOJERÓNIMO JOSÉ: véase CRESPO, MARIANO JERÓNIMO JOSÉ.
686
VARGAS MACHUCA Y GARCÍA DE LEÓN, JOSÉ AGUSTÍN:b. Valle de Stgo. 26/V/1751; estudió en el Seminario de Valladolid deMich., br. en Cánones de la Universidad de Méx. (14/VII/1780);hmno. Pbro. Br. JoséAntonioVargas Machuca (m. antes de VI/1787).PADRES: Francisco Vargas Machuca, b. Valle de Stgo. 15/III/1716.Ma. Ignacia García de León, b. villa de Salamanca 11/VIII/1721.Vecs. del Valle de Stgo. ABUELOS PATERNOS: Agustín Vargas
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
54 Según una certificación de 20/V/1648 dada en Madrid por el rey de armas de D. Felipe IV, JuanFrancisco de Hita, esta familia era de Aragón y pasó a la Rioja, especialmente la villa de Brionesdesde donde fue a otras partes de España. Su escudo se organizaba como sigue: «partido en pal,que es por medio de alto abajo, el cuartel primero, el campo de bleu, que es azul, y en él 2 fajasde oro y cinco abrojos de plata, los 2 en lo alto de la primera faja en el dicho campo azul, losotros 2 en medio de las fajas, y el otro debajo de ellas, en la punta del escudo; el segundo cuar-tel el campo de plata, y en él 2 lobos de sable, que es negro, lampasados y armados de gules enforma andantes, y en lo alto de ellos 3 veneras de gules».
431
Machuca, b. Valle de Stgo. 15/IX/1682. Brígida Lorenza Zavala yArízaga, b. Valle de Stgo. 30/VII/1688. Vecs. del Valle de Stgo.ABUELOS MATERNOS: Pedro García de León, b. S. Miguel elGrande 9/XI/1692. Mónica Diosdado (algunos testigos la apellidaronDiosdado y Borunda), b. villa de Salamanca 16/V/1696. Vecs. deSalamanca. BISABUELOS PATERNOS PATERNOS: Juan deMachuca (sic) y Ma. de Fonseca, vecs. del Valle de Stgo. BISABUE-LOS PATERNOS MATERNOS: Juan Zavala y Arízaga y JosefaFernández de Fonseca, vecs. de Yuririapúndaro. BISABUELOSMATERNOS PATERNOS: Pedro García de León y Antonia LópezBorunda, vecs. de S. Miguel el Grande. BISABUELOS MATERNOSMATERNOS: Pedro de Diosdado y Margarita de Fonseca. APRO-BADA: 13/XII/1787. NOTAS: en el exp. está el título de br. del pre-tendiente. Parientes: Br. Antonio Tadeo Vargas Machuca, tío carnaldel pretendiente, y José Tomás Vargas Machuca, regidor alguacilmayor de Salamanca, primo hmno. del pretendiente.
687
VARGAS MACHUCA Y MUCIÑO, JULIÁN IGNACIO DE: b.Sag. Met. 11/I/1760; fue examinado por el Col. el 10/IX/1798, ab. dela Aud. de Méx., vec. de la Cd. de Méx.; hmno. Rafael de VargasMachuca y Muciño (véase la ficha siguiente). APROBADA:19/I/1799 con la calidad de presentar una nueva part. porque la quellevó estaba manchada; cumplió. NOTAS: es una inf. de identidad.
688
VARGAS MACHUCA Y MUCIÑO, RAFAEL DE: b. Sag. Met.1/II/1756; ab. de la Aud. de Méx. PADRES: Eusebio Francisco deVargas Machuca, b. Sag. Met. 19/VIII/1720; comerciante. RosaFrancisca Muciño, b. Sag. Met. 7/IX/1725. Vecs. de la Cd. de Méx.ABUELOS PATERNOS: Juan de Vargas Machuca (también sóloVargas), b. Sag. Met. 10/IV/1661; comerciante. Ma. Butragueño, b.
ALEJANDRO MAYAGOITIA
432
Sag. Met. 8/X/1693. Vecs. de la Cd. de Méx. ABUELOS MATER-NOS: Juan Muciño, n. Cd. de Méx.; m. ahí viudo de Antonia Garcíay fue sep. en 1718 en el Amor de Dios. Ana de Narváez, b. Sag. Met.8/I/1685. Vecs. de la Cd. de Méx. en la juris. del Sag. Met. BISA-BUELOS PATERNOS PATERNOS: Nicolás de Vargas (sic) e Isabelde los Reyes. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: AntonioButragueño y Anastasia de Salas. BISABUELOS MATERNOSPATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS:Leonardo de Narváez y Ma. Candelas (también Gertrudis Rincón).APROBADA: 1/XII/1779 sin más trámites. NOTAS: para suplir lapart. del abuelo materno presentó sus diligencias matrimoniales (Cd.de Méx., 20/IV/1720). Uno de los testigos fue el célebre Felipe deZúñiga y Ontiveros, vec. de la Cd. de Méx., de 63 años de edad (enX/1779), esposo de Gertrudis de Ortiz y Barroja, filomatemático dela corte de Méx., agrimensor titulado por Su Majestad de tierras,aguas y minas de toda Nueva España, vivía en la calle de la Palma enuna casa con imprenta.
689
VARGAS YARRÚE, JUAN NEPOMUCENO DE: b. Sag. de Pue.18/V/1751; ab. de la Aud. de Méx. (21/X/1777), asesor de los alcal-des mayores de Cholula y Huejotzingo y del alcalde ordinario dePue., luego fue promotor fiscal de la Rl. Hda. y de la intendencia dePue., tnte. letrado y asesor ordinario interino de Pue. Casó con AnaLugarda Olazábal y Ramos, nat. de Pue.; hijo: José Cristóbal deVargas y Olazábal, b. Sag. de Pue. 10/XI/1785; colegial con beca depaga de S. Pedro y S. Juan de Pue. Hmno.: Ignacio José de Vargas yArrúe. PADRES: José Mariano de Vargas, b. Sag. de Pue.19/IX/1728; escribano rl., contador de los monasterios de la filiaciónordinaria del ob. de Pue., tnte. de tasador y repartidor gral. de costasen Pue.; hmna.: Ignacia de Vargas, esposa de Juan Ponce de León(hijo de José Ponce de León y de Rita Zepeda, nieto paterno de JuanPonce de León y de Micaela López de Otero) y madre de José Ponce(sic) y Vargas. Manuela Josefa de Arrúe, b. hda. de S. Juan Bautista
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
433
Amaluca, juris. de la parroquia de la Resurrección del pueblo delmismo nombre, ob. de Pue., 6/I/1730. Vecs. de Pue. ABUELOSPATERNOS: Diego Martín de Vargas, b. Sag. de Pue. 14/XI/1706.Mariana de Guadalajara, b. Sag. de Pue. 19/IV/1707. Vecs. de Pue.ABUELOS MATERNOS: Juan de Arrúe, b. parroquia de S. José,Pue., 8/VI/1689. Ma. Sánchez López, b. parroquia de S. José, Pue.,17/X/1699. Vecs. de Pue. BISABUELOS PATERNOS PATERNOS:Lucas Martín de Vargas y Lorenza de Correa y Medina, vecs. de Pue.BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: Lucas de Guadalajara yMargarita de León, vecs. de Pue. BISABUELOS MATERNOSPATERNOS: Juan de Arrúe y Santiago y Antonia Hernández deMomposo, vecs. de Pue. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS:Juan Sánchez de Andújar y Gertrudis López de Soria, vecs. de Pue.APROBADA: falta y al parecer nunca fue miembro 55. Su nombre noestá en las listas impresas de miembros de los años 1801, 1804, 1806,1812, 1824 y 1837. NOTAS: varios de los designados como comisio-nados se excusaron y Vargas, de entrada, recusó a otro. Gracias a loslibros de juntas del Col. sabemos que se tenía certeza de su mala cali-dad y circunstancias, ya porque era conocido por varios miembros delCol., ya porque existían autos seguidos contra él por el ayuntamientode Pue. que se resistió a ser presidido por Vargas en calidad de tnte.letrado. Para evitar escándalos la junta de 8/V/1801 rechazó sus prue-bas y pidió al rector que intentara disuadir a Vargas de su pretensión,ya que además, el Col. no quería difamarle. Esta gestión debe habertenido éxito ya que faltan las deposiciones. En el exp. están: 1.Certificación del alcalde gobernador interino de Pue. acerca de labuena calidad y prendas de Vargas (9/II/1786); 2. Certificacionessobre el buen desempeño del pretendiente en sus empleos; 3. Inf. delhijo de Vargas para ingresar en el Col. de S. Pedro y S. Juan de Pue.(Pue., 1798); 4. Auto de aprobación y el dictamen favorable del pro-curador mayor de Pue. para una inf. de limpieza de José Ponce yVargas (Pue., 1783); y 5. Inf. del Br. José Ma. Vargas y Pavón, diá-cono del ob. de Pue., para recibir el presbiterato (Pue., 1790), según
ALEJANDRO MAYAGOITIA
55 Ingreso..., p. 138.
434
la cual era hijo de Lucas Antonio de Vargas (m. antes de IX/1790) yde Ma. Francisca Pavón (sobrina de Fr. Juan Pavón, obispo de Pue.),recibió el b. en el Sag. de Pue. el 26/II/1774 y era colegial delSeminario Carolino de Pue.
690
VARGAS Y MARTÍNEZ CALVILLO, IGNACIO DE: b. Sag. deValladolid de Mich. 3/VIII/1751 como hijo de padres no conocidosaunque era nat.; se crió con su padre y fue ab. de la Aud. de Méx.;hmno.: José Mariano de Vargas, agente fiscal de la Rl. Hda. (véase),vec. de la Cd. de Méx. PADRES: Agustín Gabriel de Vargas, otorgópoder para testar y nombró herederos a sus 2 hijos el 20/IX/1782 anteel escribano público de Valladolid José de Arratia, m. bajo este ins-trumento. Mariana Rita Martínez Calvillo y Laris. ABUELOSPATERNOS: no los da. ABUELOS MATERNOS: no los da. BISA-BUELOS PATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUELOSPATERNOS MATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOSPATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS:no los da. APROBADA: 20/V/1788. NOTAS: se identificó con suhmno. Los testigos dijeron que ambos abs. eran hijos del mismopadre, pero ninguno estaba seguro sobre la identidad de la madre;incluso, uno declaró que en Valladolid se sospechaba que el preten-diente era hijo adulterino. Por otra parte, se notó que los comisiona-dos no habían hecho el juramento de rigor y se les ordenó el 3/I/1786que lo hicieran y que ampliaran las infs. Entonces el pretendientepidió que se mandara un suplicatorio a Valladolid para recoger nue-vas deposiciones. Aquí ya no hubo problema alguno porque los testi-gos —8 en total y muchos de ellos notarios— eran del conocimientode ambos progenitores y uno afirmó haber visto una ejecutoria de lamadre. La junta ordenó acumular la inf. del pretendiente con la de suhmno. Pero a pesar de todo, los asistentes a la reunión de 13/XII/1787unánimemente rechazaron a Vargas y ordenaron no recibir más escri-tos. Quizá la repulsa se debió a que su part. de b. decía que era hijode padres desconocidos. Sobre este acuerdo el dicho Vargas dijo «...
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
435
que a las atestaciones de los párrocos no se les debe dar más fe quesobre el hecho puro que refieren, que es el de haber bautizado o casa-do a tal persona, como extraño lo demás de su obligación, porque siprobaran en cuanto a legitimidad y nobleza, no hubiera quien sehallara con estas cualidades... que la expresión de ser de padres noconocidos la criatura que se bautiza, no se usa sino cuando los niñosson huérfanos, o de padres que por su reputación y nobleza, no pue-den salir a luz, y así ni una ni otra causa excluye, ni puede excluir laprueba en contrario y posterior...». También puede ser que la razón dela repulsa de Vargas fue que al hmno. le faltaban parts. en su inf., lacual, sin ellas, fue aprobada. El Col. no actuó y el aspirante acudió ala Aud. de Méx. donde se quejó, como resultado el tribunal ordenó ala junta resolver en el plazo de 15 días (16/V/1788). La junta de20/V/1788 le admitió —ya se había presentado el poder para testardel padre (está en el exp.)— pero le extrañó el recurso a la Aud. cuan-do el Col. había recibido su último escrito el 8/V/1788.
691
VARGAS Y MARTÍNEZ CALVILLO, JOSÉ MARIANO DE: n.Valladolid de Mich. 27/VII/1754, pero se informó y certificó nohallarse su part. en el Sag. (1751-1757), era hijo nat.; se crió con supadre, pasante en ambas facultades en la Universidad de Méx., br. enCánones, ab. de la Aud. de Méx., luego agente fiscal de la Rl. Hda.Casó con Ma. de Jesús Arévalo (sep. 23/II/1788 en el convento de laMerced, Cd. de Méx.); hmno.: Ignacio de Vargas (véase). PADRES:Agustín Gabriel de Vargas, n. Valladolid en 1722, pero se certificó nohallarse su part. en el Sag. (1717-1727); escribano rl., notario de diez-mos de la catedral de Valladolid, notario del Sto. Oficio y mayor dela Sta. Cruzada. Mariana Rita Martínez Calvillo y Laris (también sóloCalvillo y Laris), b. Sag. de Valladolid 6/VI/1726; m. antes deVIII/1779. Vecs. de Valladolid. ABUELOS PATERNOS: JoséNicolás de Vargas, b. parroquia de Sta. Fe., Rl. de Gto., 28/IV/1693;estudió en la Cd. de Méx., escribano rl. de Valladolid, vec. ahí ca.1714, casó en segundas nupcias pero no se dice con quién. Ma.
ALEJANDRO MAYAGOITIA
436
Martínez de Herrera, n. Valladolid pero se certificó no hallarse supart. en el Sag. Casó en el Sag. de Valladolid el 3/IX/1716. Vecs. deValladolid. ABUELOS MATERNOS: Manuel Martínez Calvillo, n.Valladolid, pero se certificó no hallarse su part. en el Sag.; platero ypatrón de platería. Josefa de Laris y Oyarzábal, se pensaba que n. enS. Sebastián de León, pero se certificó no hallarse su part. (1670-1715),luego apareció en la parroquia mayor de Zac. 21/IV/1684; hmno.:Francisco Javier de Laris. BISABUELOS PATERNOS PATERNOS:Nicolás de Vargas (también Vargas Machuca) y Rosa Ma. de Rubio,vecs. de Gto. y ms. antes de IX/1716. El primero era nat. de la cd. deSevilla, hijo de Eugenio Vargas Machuca y de Bárbara García Osorio yCastilla, vecs. de Sevilla. Casó en Sta. Fe de Gto. el 16/XII/1691 con ladicha Da. Rosa Ma. Ésta era hmna. del Pbro. Br. José Antonio de Rubioy ambos hijos de Isidro de Rubio y de Nicolasa de Perea, nats. y vecs.de Gto. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: José AntonioMartínez y Mariana de Herrera, vecs. de Valladolid. BISABUELOSMATERNOS PATERNOS: Juan Martínez Calvillo e Isabel de Huerta,vecs. de Valladolid y ms. antes de VI/1740. BISABUELOS MATER-NOS MATERNOS: Gaspar de Laris, b. Sag. de Pue. 6/I/1662; platero,segundo mat. en León; hmnos.: Lic. José Juan (pbro. del ob. de Pue.),José, Ma. (monja), Petronila (monja) y Luisa de Laris. Salvadora deOyarzábal; mat. en Zac. Lo que sabemos acerca de la ascendencia deldicho D. Gaspar es: Padres: Gaspar de Laris, n. León; testó el12/XII/1678 ante el escribano de Pue. Nicolás López. Luisa de Roxasy Vivar (sic), europea; hmno.: Cristóbal de Roxas, europeo. Abuelospaternos: Gaspar de Laris, regidor de la villa de León, y Ana de Dueñas.Abuelos maternos: Cristóbal de Roxas, cab. de Calatrava, vec. deMadrid y luego de Pue. donde m. y fue sargento mayor (11/XII/1623).Petronila Antonia Rodríguez de Vivar, vec. de Madrid. Bisabuelospaternos paternos: no los da. Bisabuelos paternos maternos: no los da.Bisabuelos maternos paternos: Cristóbal de Roxas, cab. de Calatrava, yJuana de Villavicencio, ambos europeos. Bisabuelos maternos mater-nos: Juan Vicente Rodríguez, cab. de Santiago, y Antonia Ma. de Vivar,ambos europeos. APROBADA: 1/XII/1779 sin más trámites. NOTAS:NOTAS: faltaban 5 parts. y la junta de 29/IV/1779 le ordenó presen-tarlas o suplirlas. Entonces trajo las parts. de mat. de los abuelos
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
437
paternos, la de b. de la abuela materna y del padre de ésta, y las dili-gencias sobre el asiento de su propio b. y entonces se aprobó. Estánen el exp.: 1. las diligencias sobre el entierro de la esposa de Vargas;2. inf. sobre el nacimiento del aspirante para suplir su part. y lograrsu asiento (Valladolid, 1779); 3. una inf. acerca de la filiación delPbro. José Juan de Laris, y de su hmno. Gaspar (Pue., 1703); 4. unainf. de limpieza del abuelo paterno (Gto., 1738) que contiene losautos seguidos con ocasión de que el bisabuelo paterno paterno seacogió al indultó que la rl. cédula de 30/IX/1688 otorgó a los penin-sulares que pasaron a Nva. España sin licencias legítimas (sirvió alRey con 306 pesos de oro común, 24/ XI/1689); 5. una inf. levantadapor el abuelo materno acerca de la limpieza de sus hijos (Valladolid,1740); 6. inf. de limpieza del pretendiente (Valladolid, 1777); y 7. unainf. para que se dispensara el defecto de los natales del pretendiente,que contiene declaraciones sobre su filiación nat., levantada en elProvisorato de Mich. (se otorgó la dispensa el 2/IX/1774).
VARONA MEDINILLA Y MENDOZA, ANDRÉS MARIANO:véase BARONA MEDINILLAY MENDOZA, ANDRÉS MARIANO.
692
VASCONCELOS Y VALLARTA, JOSÉ MARIANO DE: b. Sag.de Pue. 15/XII/1755; ab. de la Aud. de Méx., familiar del obispo dePue. Fuero. PADRES: Antonio Tomás de Vasconcelos y Vallarta, b.Sag. de Pue. 21/IX/1716; marqués de Montserrat, alcalde ordinario dePue. Juana Inés de Vallarta, b. Sag. de Pue. 21/IV/1730. Casó en elSag. de Pue. con dispensa del segundo grado de consanguinidad(27/I/1748). Vecs. de Pue. ABUELOS PATERNOS: Jerónimo deVasconcelos y Luna, b. Sag. de Pue. 23/V/1689; marqués deMontserrat, alcalde ordinario de Pue. Feliciana de Vallarta y Palma,b. parroquia de Sta. Magdalena, Sevilla, 5/I/1690. Vecs. de Pue.ABUELOS MATERNOS: Alonso de Vallarta y Palma, b. parroquiade Sta. Magdalena, Sevilla, 11/XI/1690. Rosa Ma. de Villa Septién yValcárcel, b. Sag. de Pue. 4/IX/1689. Vecs. de Pue. BISABUELOS
ALEJANDRO MAYAGOITIA
438
PATERNOS PATERNOS: Francisco Javier de Vasconcelos, b. Sag.de Pue. 12/XI/1667. Nicolasa Plácida de Luna, b. Sag. de Guad.14/X/1774 (sic); m. antes de IX/1716. El primero fue hijo de DiegoAntonio de Vasconcelos, cap. y regidor de Pue., y Ma. Bravo de laCruz. La segunda fue hija del Dr. Jerónimo de Luna, oidor de Guad.,e Isabel de Arias. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: Martínde Vallarta Aperregui, cab. de Calatrava, y Juana Manuela Acacia dePalma y Alvadán. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: Martínde Vallarta Aperregui, cab. de Calatrava, y Juana Manuela de Palmay Alvadán. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: Jerónimo deVilla Septién y Teresa de Valcárcel. APROBADA: 8/V/1780.
693
VALLETO Y MORENO DE MONROY, FRANCISCO: b. parro-quia de Sta. Catarina, Cd. de Méx., 19/IX/1764; pbro. del arzob. deMéx., colegial y presidente de academias de ambos derechos en S.Ildefonso de Méx., ab. de la Aud. de Méx. PADRES: José ManuelValleto, b. Sag. Met. 4/III/1721; alcalde mayor de Cadereyta, corre-gidor de Mexicalcingo y de Chietla. Josefa Manuela Moreno deMonroy, n. barrio de S. Miguel, Cd. de Méx., y se informó y certifi-có no hallarse su part. de b.; hmno.: Francisco Moreno de Monroy, b.Sag. Met. 12/II/1722; tnte. de alcalde mayor y alguacil mayor, tantoen lo eclesiástico como en lo civil, de varias juris., luego fue oficialmayor del Medio Rl. de Ministros. Mat. en el Sag. Met. el24/VI/1752; amonestados ahí. Vecs. de la Cd. de Méx. ABUELOSPATERNOS: Antonio Domingo Valleto, b. Sag. de Cádiz19/VIII/1699; oficial de pluma y luego oficial de número de laEscribanía Mayor de Hda. de Nva. España. Rafaela Bohórquez (tam-bién Bohórquez de Salvatierra), b. parroquia de la Sta. Vera Cruz, Cd.de Méx., 10/IV/1672, sólo como Ma. Vecs. de la Cd. de Méx. ABUE-LOS MATERNOS: Francisco Moreno de Monroy, n. barrio de S.Miguel, Cd. de Méx., y se informó y certificó no hallarse su part. deb. Mariana Díez de los Ríos, b. parroquia de S. Miguel. Cd. de Méx.,9/VII/1712. Vecs. de la Cd. de Méx. BISABUELOS PATERNOS
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
439
PATERNOS: Simón Valleto y Ana Ma. Ángel, vecs. de Cádiz. BISA-BUELOS PATERNOS MATERNOS: Agustín Bohórquez yBernabela Antonia Orio (el apellido está enmendado). BISABUE-LOS MATERNOS PATERNOS: Luis Moreno de Monroy, y Marta dela Mota y Nava, ambos ms. en el barrio de S. Antonio, Cd. de Méx.,y vecs. ahí. El primero era montañés, pasó a Indias como secretariode gobernación de la Nva. Galicia, fue regidor perpetuo, alcalde ordi-nario y corregidor de la Cd. de Méx. La segunda fue hija de Alonsode la Mota y Nava, gobernador de Tlax. BISABUELOS MATERNOSMATERNOS: Francisco Díez de los Ríos, europeo, y Mariana de laMarcha (también de la Cueva y Marcha), vecs. de la Cd. de Méx.APROBADA: 22/X/1789 sin más trámites. NOTAS: el Col. notó ladiferencia de nombre y, especialmente, la edad de la abuela paterna.Una part. estaba enmendada y faltaban otras 2. La junta de25/VI/1789 ordenó a Valleto suplir o presentar las últimas y, a loscomisionados, cotejar la primera. Todo se cumplió y se aprobó elingreso. Están en el exp. 2 infs., una del tío carnal materno (Cd. deMéx., 1753) y otra del abuelo paterno (Cd. de Méx., 1724). LosMoreno de Monroy gozaron de un mayorazgo. Parientes: Pbro. Luisde Monroy; el Mtro. Monroy, O.S.A.; un canónigo tesorero de Pue.;el arzobispo de Stgo. Monroy; y el Lic. Manuel del Villar, ab. de laAud. de Méx., hmno. uterino de la madre del pretendiente.
VAYETO Y MORENO DE MONROY, FRANCISCO: véaseVALLETO Y MORENO DE MONROY, FRANCISCO.
VÁZQUEZ MEXÍA Y RODRÍGUEZ, GASPAR: véase MEXÍA YRODRÍGUEZ, GASPAR.
694
VÁZQUEZ Y GARCÍA, JOSÉ FELIPE: b. pueblo de S. Luis delas Peras, juris. del partido de Villanueva de Peña de Francia, arzob.de Méx., 6/V/1776; clérigo diácono del arzob. de Méx., colegial de S.Ildefonso de Méx., ab. de la Aud. de Méx. PADRES: Luis Vázquez,
ALEJANDRO MAYAGOITIA
440
b. Chapa de Mota, arzob. de Méx., 31/VIII/1727. Mariana García, b.parroquia de la Sta. Vera Cruz, Cd. de Méx., 22/II/1756; hmno.: JoséGarcía, contador de diezmos de la catedral de Valladolid. ABUELOSPATERNOS: Domingo Vázquez, b. Chapa de Mota 17/VIII/1687.Gertrudis Cid del Prado, b. Chapa de Mota, 23/X/1696. Vecs. de Chapade Mota en la hda. de Sta. Catarina de Villanueva. ABUELOSMATERNOS: Francisco Venancio García y Ma. Manuela Parrilla,ambos nats. de la Cd. de Méx. y se certificó no hallarse sus parts. en elSag. Met. (1660-1740). Casó en el Sag. Met. el 18/VIII/1748. Vecs. dela Cd. de Méx. BISABUELOS PATERNOS PATERNOS: JuanVázquez y Ma. Arenas. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS:Julián Cid del Prado y Rosa de Espinosa, vecs. de Sta. Ma. Bathá.BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: Manuel José García y Ma.Castellanos. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: PedroParrilla y Ana Díaz Leal. APROBADA: 22/III/1800 sin más trámites.NOTAS: parientes: el canónigo Vélez de la colegiata de Guadalupe deMéx. (primo del padre); el Pbro. Lic. José Vázquez, cura de Chapa; yel Pbro. Lic. Manuel Beltrán de la Cueva, cura de Villanueva (tío delpretendiente).
695
VEGAY CASTRO Y FERRA, JUAN CRISÓSTOMO DE: b. Sag.de Oax. 28/I/1752; poseedor del mayorazgo fundado por el contadorPedro de Vega, ab. de la Aud. de Méx., vec. de la Cd. de Méx.; hmno.:José de Vega, vec. de Oax. PADRES: Gaspar Manuel de Castro Lazode la Vega (sic), b. Sag. de Oax. 13/VIII/1719; poseedor de un mayo-razgo, su pasar era «decente» ya que gozaba de «competentes facul-tades». Bárbara de Ferra y Victoria (sic), b. Sag. de Oax. 16/VII/1728.Vecs. de la Cd. de Oax. y ms. antes de VI/1784. ABUELOS PATER-NOS: Gaspar Miguel de Castro (también Vega y Castro), n. Cd. deMéx. Marciala de Lazo (sic), b. Sag. de Oax. 18/VII/1690. Vecs. dela Cd. de Oax. ABUELOS MATERNOS: Jacinto de Ferra y Carmona,b. Sag. de Oax. 29/IX/1699; notario público del juzgado eclesiásticode Oax. Ma. Teresa de Aragón (sic) y Contreras, b. Sag. de Oax.
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
441
25/XII/1701. Vecs. de la Cd. de Oax. BISABUELOS PATERNOSPATERNOS: no los da. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS:Cap. Francisco de Lazo y Francisca de Jáuregui y Pinelo. BISA-BUELOS MATERNOS PATERNOS: Lorenzo de Ferra y Carmona yTomasa Carrasco. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: Juande Aragón y Mariana Contreras. APROBADA: 17/VII/1784 con lacalidad de presentar la part. que faltaba; no se estableció plazo algu-no. NOTAS: se levantaron las infs. en Oax. con el compromiso depresentar en Méx. la part. del abuelo paterno.
696
VEGA Y LÁZARO, JOSÉ MIGUEL DE LA: b. parroquia deNuestra Sra. de la Concepción, Sta. Cruz de Tenerife, 27/II/1777; clé-rigo del arzob. de Méx., colegial de S. Ildefonso de Méx., se exami-nó en el Col. el 24/IV/1802, ab. de la Aud. de Méx.; hmnos.: unsubtnte. de Granaderos del Rgmto. Fijo de La Habana y un cadete demilicias provinciales de Méx. que estudió Filosofía en S. Ildefonso deMéx. PADRES: Cap. Miguel Antonio de la Vega, b. villa y coto de LaRubiera, juris. de Melendreros, concejo de Bimenes, ob. de Oviedo,29/IX/1749; ayudante mayor veterano del escuadrón urbano deCaballería de Méx. (título de 10/X/1789), hidalgo empadronado enRubiera (1773); hmnos.: Francisco (hidalgo empadronado en Rubieraen 1773) y Ma. de la Vega (mat. con Francisco Turrade). AntoniaJosefa Lázaro Tortosa (sic), b. villa de Huecija, Granada, 21/II/1756.Vecs. de la Cd. de Méx. ABUELOS PATERNOS: José de la Vega, b.parroquia de Sta. Ma. de Blimea, concejo de Langreo, Asturias,1/I/1687; m. antes de I/1774 en Langreo. Jerónima del Camino, b.parroquia de Sto. Tomás de Feleches, villa de Siero, Asturias,24/XI/1691; m. antes de I/1774. ABUELOS MATERNOS: AntonioLázaro, b. Huecija 18/III/1726. Antonia Lázaro Tortosa (sic), b.Huecija 5/XI/1733. Casó en Huecija el 1/I/1753. Vecs. de Huecija.BISABUELOS PATERNOS PATERNOS: Diego de la VegaArgüelles y Jacinta León Bernardo, vecs. del lugar de la Cabezada.BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: Domingo del Camino de
ALEJANDRO MAYAGOITIA
442
Traspando y Ángela del Camino. BISABUELOS MATERNOSPATERNOS: Francisco Lázaro y Damiana Sánchez, nats. de Huecija.El primero hijo de Blas Lázaro, nat. de Huecija, y la segunda de Ma.González, nat. de Nijar. La segunda fue hija de Francisco Sánchez yde Ana Salmerón, nats. de Huecija. BISABUELOS MATERNOSMATERNOS: José Lázaro y Josefa Tortosa. El primero hijo deCristóbal Lázaro y de Josefa de Tebar; la segunda de Manuel Tortosay de Ma. López, todos nats. y vecs. de Huecija. APROBADA:10/I/1802, no se asienta calidad alguna pero debió de hacer constar suexamen de ab. 56. NOTAS: en el exp. están: 1. título de cap. del padre;2. certificación de padrones de hidalguía tocante a los Vegas; y 3.relación de méritos, hecha en Tenerife el 22/VIII/1784, de AndrésAmat de Tortosa, primo segundo por parte paterna y materna de lamadre del pretendiente. Este personaje era tnte. crnl. vivo deInfantería e ingeniero en segundo de los Rls. Ejércitos; sirvió comocomandante de las fortificaciones y rls. obras de las Canarias y, antes,a lo largo de 33 años, como subdelegado de marina, cadete, subtnte.de Artillería, tnte. e ingeniero extraordinario (en esta clase por 14años) e ingeniero en segundo (desde 10/I/1779). Estuvo en Orán,costa de Granada, Madrid, Guadarrama, plaza de Melilla y Canarias.Finalmente, en Nueva España fue intendente corregidor de Gto. encalidad de subdelegado del virrey y presidente juez de alzadas deljuzgado particular y diputación territorial de Gto. Fue hijo de BlasAmat y de Antonia Tortosa y hmno. del Tnte. Crnl. de Caballería JuanAlejandro Amat y Tortosa. Casó con Eufrasia Gutiérrez del Mazo yPertuza, hija del Cap. de Dragones Miguel Gutiérrez del Mazo, caba-llerizo mayor del Infante D. Luis, y de Eufrasia Pertuza, nieta pater-na de Manuel Gutiérrez del Mazo, cab. de Calatrava, y nieta maternadel Tnte. Crnl. Juan Pertuza. Del mat. Amat-Gutiérrez del Mazonacieron Josefa, Eufrasia, Ramona, Candelaria y Andrés MiguelAmat. Los Amat pasaron a España de Francia con Otger Gutlan yotros cabs. que participaron en la reconquista de Cataluña y, luego,ayudaron a la de Valencia. Estuvieron, también, en la conquista de
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
56 Ingreso..., p. 139. La fecha correcta de la aprobación es la que arriba se consigna.
443
Sicilia por D. Pedro el Grande de Aragón (1282); ahí, en el señorío deCullisi y Cilinda, se estableció Bernardo de Amat. El vizconde deTarragona, Bernardo Amat de Claramont, y su mujer Arsenda, fueronseñores del castillo de Tamarit; de ellos descendía el sexto abuelo deltnte. crnl., llamado Bartolomé Amat, quien fue hecho cab. de la EspuelaDorada por sus hazañas en la conquista de Granada (1492). De este cab.también venían Luis Amat y la Borda, marqués de Guardacorte, yCristóbal de Amat, alférez mayor de Málaga que proclamó a D. CarlosII. Acerca de los Tortosas se dice que el sexto abuelo del tnte. crnl.,Pedro Jordán de Tortosa, fue alcaide del castillo de Oria, río deAlmanzora, y destacó en el levantamiento de los moriscos de Granadapor salvar los ornamentos de las iglesias comarcanas y entregarlas alobispo de Almería; el octavo abuelo del dicho tnte. crnl., Pedro Jordánde Tortosa «el viejo», fue cap. comandante de Artillería en el ejércitoque levantó el marqués de Vélez contra los comuneros de Valencia.Además, fueron «tíos» del tnte. crnl. Andrés, Miguel, Jerónimo y JoséTortosa, el primero m. como mariscal de campo en el sitio de CampoMayor y el segundo fue brigadier y comandante de Artillería de los cua-tro reinos de Andalucía en tiempos del Rey D. Felipe V; el padre detodos, Diego Tortosa, sirvió como cap. en el sitio de Ceuta (1694).Fueron «primos» del tnte. crnl. el brigadier Bernardo y el Crnl. AntonioTortosa, también lo fue Ma. del Carmen Tortosa, esposa del Crnl. FelipeGómez Corbalán CIII. A las familias Amat y Tortosa pertenecían varioseclesiásticos distinguidos: el arzobispo de Santiago Francisco Alejandrode Bocanegra, el canónigo de Antequera Nicolás Amat Cortés y el asis-tente gral. de la O.S.A. en Roma, Fr. Francisco Gutiérrez Tortosa.
697
VELASCO Y RODERO, FRANCISCO ANTONIO DE: n. Guad.ca. 1748; ab. de la Aud. de Guad. con título incorporado en la de Méx.(13/XII/1771), fue auxiliar del agente fiscal de Guad. y padre gral. demenores de esa Aud., asesor de la administración gral. de Alcabalas,ministro hmno. mayor de los terceros de la O.F.M., vec. de Guad.;hmnos.: Pbro. Dr. José Nicolás (vec. de la Cd. de Méx.), Fr. Martín
ALEJANDRO MAYAGOITIA
444
(pbro. de la O.F.M., guardián de Autlán, Chacala y Tenamastlán, pro-vincia de Jalisco, m. antes de IV/1790) y Juan José de Velasco (pbro. delob. de Guad.). PADRES: José Matías de Velasco, m. antes de IV/1790.Micaela Eugenia Rodero de la Vara, nats. y vecs. de Guad. ABUELOSPATERNOS: José Agustín de Velasco y Agustina de Sevilla, nats. yvecs. de Guad. ABUELOS MATERNOS: José Rodero y JerónimaMicaela de la Vara, ms. antes de IV/1790, nats. y vecs. de Guad. BISA-BUELOS PATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUELOS PATER-NOS MATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOS PATER-NOS: no los da. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: no los da.APROBADA: 14/VIII/1790 sin más trámites. NOTAS: faltan las 7parts. y una relación de méritos impresa (Madrid, 26/I/1782).
698
VELÁSQUEZ Y MARTÍNEZ, JOSÉ DOMINGO: confirmado enZac. el 2/IV/1776, falta su part. de b.; br., vec. de Zac. y residente de laCd. de Méx., fue examinado por el Col. el 12/VI/1802; hmnos.: Br.Francisco (clérigo de epístola —1789— y luego subdiácono) y Fr.Ignacio de S. Cosme y S. Damián Velásquez (O.F.M. recoleto, sacer-dote y predicador del convento de Tecamachalco). PADRES: FranciscoVelásquez, b. S. Sebastián de León, 23/I/1735; minero en el Rl. deComanja donde fue dueño de la mina de Nuestra Sra. de S. Juan,comerciante y vec. de Zac. «acreditado con opulencia»: hmnos.:Francisca Antonia (b. S. Sebastián de León 10/IV/1738) y José AntonioVelásquez (b. S. Sebastián de León 16/IV/1747). Ana Tomasa Martínez(también Martínez de Sotomayor), b. Rl. de Comanja 30/XII/1740; m.antes de X/1801. ABUELOS PATERNOS: Pablo Velásquez, b. S.Sebastián de León 11/II/1709; labrador. Ana Gertrudis Arias (tambiénArias Maldonado), n. S. Sebastián de León pero se certificó no hallar-se su part. ahí (1691-1718). Casó en S. Sebastián de León el 8/II/1734.Vecs. de León y ms. antes de VIII/1794. ABUELOS MATERNOS:Antonio Martínez, no se sabía a ciencia cierta dónde n. porque llegópúber a Comanja en compañía de su padre, se certificó no hallarse supart. de b. en S. Francisco del Rincón y en Comanja; labrador. Antonia
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
445
Dimas Maldonado y Rocha (también Vaca Maldonado), n. S.Francisco del Rincón o Comanja y se certificó no hallarse su part. enambos lugares. Casó en el Rl. de Comanja el 13/?/? (foja 19 del librode mats. correspondiente a IX/1724-IV/1731). Vecs. de Comanja y ms.antes de VIII/1794. BISABUELOS PATERNOS PATERNOS:Francisco Velásquez y Luisa Pacheco. BISABUELOS PATERNOSMATERNOS: Juan de Dios Arias y Leonor de Rojas, vecs. de León.BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: sólo se menciona a OnofreMartínez, vec. de Comanja ca. 1704 y entonces ya era casado y teníaocho hijos. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: no los da.APROBADA: 24/III/1803 con la calidad de hacer constar su examen.NOTAS: es de notar que cuando Velásquez se examinó en el Col. unamitad del sínodo lo aprobó y la otra lo reprobó. Como era la primeravez que tal cosa sucedía, se consultó a la Aud. sobre si el voto de cali-dad del rector en los demás asuntos del Col. se extendía a los exáme-nes de los pretendientes a la abogacía; no sabemos cuál fue la respues-ta. La junta de 3/IV/1802 ordenó al aspirante acudir al pueblo de S.Francisco del Rincón a buscar las parts. de sus abuelos maternos y, alos comisionados, revisar con el cura de León, reservadamente, la part.de b. del padre ya que la certificación que se presentó estaba enmenda-da para decir que era español. Resultó que estaba sacramentado comomestizo, pero todas las demás parts. de la línea paterna, incluso las de2 hmnos. del padre, decían que eran españoles. La junta, instada por elpretendiente, entendió que todo el asunto era un equívoco por lo queVelásquez fue admitido. Está una inf. de Francisco de Paula Velásquezy Martínez, recibida en León en 1794, en un juicio de disenso matri-monial (quería casarse con Ma. Francisca Véjar y Herrada).
699
VÉLEZ DE LA CAMPA Y ZÚÑIGA, JOSÉ IGNACIO: b.Villanueva de Gutiérrez del Águila, 9/XII/1768; el 14/VII/1791 seordenó al Col. examinarle, ab. de la Aud. de Méx. PADRES: Lic.Miguel Vélez (sic), b. iglesia mayor de Zac. 6/X/1740; ab. de las auds.de Guad. y de Méx., regidor y alcalde provincial de Zac. Isabel Josefa de
ALEJANDRO MAYAGOITIA
446
Zúñiga, n. Villanueva de Gutiérrez del Águila, no está su part. pero, alparecer, sí se entregó. ABUELOS PATERNOS: Agustín Vélez de laCampa (sic), n. lugar de Cos, valle del Cabezón de la Sal, arzob. deBurgos, ca. 1710; vec. de Zac. ca. 1734, minero, diputado del común yalcalde ordinario de primer voto de Zac. (1744). Juana Manuela Díaz dela Campa (sic), b. Veta Grande, ayuda del Rl. de S. Juan Bautista delPánuco, 1724, pero se certificó e informó no poder presentarse su part.por el incendio del archivo parroquial. Casó en la iglesia mayor de Zac.el 6/I/1739. Vecs. de Zac. ABUELOS MATERNOS: José de Zúñiga yFajardo, n. ca. 1714-1715 en Villanueva de Gutiérrez del Águila y se cer-tificó e informó acerca de no hallarse su part. de b.; primer mat. con Ma.Gil de Arazús. Ma. Prudencia del Río y Loza, b. Jerez 5/XII/1729. Casóen Jerez el 25/VIII/1744. BISABUELOS PATERNOS PATERNOS:Pedro Vélez de la Campa y Magdalena Fernández de Castañeda, vecs. deCos y la segunda hija de Domingo Fernández de Castañeda, alférez rl. delos nueve valles de Cos y juró al Rey D. Luis I en el lugar de Puente deS. Miguel. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: Cap. Gral. JuanAlonso y Díaz de la Campa (sic), n. en las montañas, Castilla, cab. deAlcántara. Ma. de Santana Guerra, hmna. del Dr. José de Santana, pbro.nat de Zac. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: Lorenzo deZúñiga y Fajardo y Catarina Ramírez de la Vega, vecs. Villanueva deGutiérrez del Águila. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS:Gregorio del Río (sic) y Cecilia García de la Cadena. APROBADA:24/III/1792 sin más trámites. NOTAS: los comisionados del Col. delega-ron levantar las infs. en un escribano. Como esto era contrario al estatu-to, la junta de 10/XII/1791 les devolvió las diligencias para que, previoel juramento de rigor, obtuvieran las ratificaciones de los testigos; ade-más los regañó. Se suplió la part. del abuelo paterno con las diligenciasque éste hizo para obtener el empleo de regidor y alférez rl. (Zac. yGuad., 1748); contienen una inf. de idoneidad y están en el exp.
700
VERDAD Y RAMOS, FRANCISCO PRIMO DE: ab. de la Aud.de Méx., antiguo consiliario del Col. y su sinodal, postulante en la
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
447
Cd. de Méx. que dijo de sí mismo haber logrado «que mi estudio seauno de los más proveídos de asuntos, y que se hayan puesto a midirección muchos de los más arduos que se han versado en los tribu-nales de esta corte...». PADRES: no los da. ABUELOS PATERNOS:no los da. ABUELOS MATERNOS: no los da. BISABUELOSPATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUELOS PATERNOSMATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS:no los da. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: no los da.APROBADA: falta pero fue el 30/IV/1784 con la calidad de presen-tar en el término ultramarino la part. de su abuelo paterno 57. NOTAS:lo único que hay en el exp. es la solicitud de que el Col. certificarasus servicios para implorar del Rey un empleo.
701
VERDE Y FERNÁNDEZ, FRANCISCO: b. Sag. Met.21/IX/1785; colegial de S. Ildefonso de Méx. PADRES: FernandoAntonio Verde, b. parroquia de S. Juan de Calo, juris. de Giro deRocha, arzob. de Santiago, 1/XI/1751; sastre. Josefa Fernández delRío, b. Sag. de Pue. 10/VI/1754. Vecs. de la Cd. de Méx. ABUELOSPATERNOS: Francisco Antonio Verde, b. S. Juan de Calo11/IV/1726; labrador. Lamberta Faxín, b. S. Julián Bastabales, arzob.de Santiago, 31/V/1715. Vecs. de la Rúa de Francos. ABUELOSMATERNOS: José Manuel Fernández, labrador. Francisca Paula delRío, n. Pue. pero no se halló su part. ahí; sep. 1/VIII/1781 en el con-vento de S. Francisco de Méx. (part. en el Sag. Met.). BISABUELOSPATERNOS PATERNOS: Ignacio Verde y Ma. Calvo, vecs. de S.Juan de Calo. El primero fue hijo de Gregorio Verde y de Ma. deFonte; la segunda de Domingo Calvo y de Ma. Domínguez. BISA-BUELOS PATERNOS MATERNOS: Andrés Faxín y Ma. de Agra,vecs. de Bastabales. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: nolos da. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: no los da. APRO-
ALEJANDRO MAYAGOITIA
57 Ingreso..., p. 139.
448
BADA: 3/X/1812 con la calidad de jurar la imposibilidad de diligenciar lapart. de la abuela materna y traer la del abuelo materno en el término de 8meses. NOTAS: suplió la part. de la abuela materna porque hubo un incen-dio en el Sag. de Pue. y pidió dispensa de la del abuelo materno porque eravizcaíno y, a la sazón Vizcaya estaba ocupada por los franceses; la Aud., convista del rector, le dio término de 8 meses. Además de la ausencia de la fedel abuelo materno, el promotor notó que: 1. ningún testigo depuso delconocimiento de los abuelos paternos y sólo uno de la abuela materna, sinembargo este defecto podía pasar por la antigüedad de los ascendientes deVerde; 2. no se probó la justa causa que invocó el aspirante para suplir lapart. de la abuela materna y tampoco hizo el juramento de rigor, por endedebía certificar lo primero y realizar lo segundo; y 3. que, según las últimasdisposiciones sobre oficios, era dudoso el mecanismo y la vileza de la sas-trería. Está una inf. de limpieza del padre (Santiago de Compostela, 1788).
702
VERDÍN Y HERRERA QUINTANA, JOSÉ: n. mineral de Cata, b.parroquia de Sta. Fe, Rl. de Minas de Gto., 16/IX/1753; colegial de S.Ildefonso de Méx., ab. de las auds. de Méx. y Guad., vec. de Guad. yresidente de la Cd. de Méx. PADRES: Patricio Antonio Verdín, b. villade Sta. Ma. de los Lagos, ob. de Guad., 23/III/1721. Rosa de Herrera(sic), n. pueblo de la Purísima Concepción de Nuestra Sra., ayuda deparroquia de S. Francisco del Rincón de León, ob. de Mich., pero se cer-tificó e informó sobre no hallarse su part. ahí. Vecs. de Gto. y Guad., ms.antes de II/1779. ABUELOS PATERNOS: Juan Verdín y Codar, b. Sta.Ma. de los Lagos 9/VII/1690. Ma. Villavicencio Moya y Monroy (sic),n. Gto. pero se certificó e informó sobre no hallarse su part. ahí. Vecs.de Lagos y ms. antes de II/1779. ABUELOS MATERNOS: Franciscode Herrera Quintana, b. S. Sebastián de León, 30/X/1694. CeciliaMoreno de Ávalos, n. Cd. de Méx., pero se certificó sobre no hallarse supart. en las parroquias del Sag. Met. (1684-1711), S. Miguel (1690-1716), Sta. Catarina (1690-1712) y Sta. Vera Cruz (1690-1712). Vecs.del mineral de Cata y ms. antes de II/1779. BISABUELOS PATERNOSPATERNOS: alférez rl. José Verdín y Codar y Águeda Felipa del
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
449
Castillo y Rebollar. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: Damiánde Villavicencio, alférez rl. y regidor de Gto., y Ana de Moya Busto yJerez, vecs. de Gto. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: Juan deHerrera Quintana e Isabel Espejo, vecs. de León. BISABUELOSMATERNOS MATERNOS: Cristóbal Moreno de Ávalos y Ma.Santana y Guerra. APROBADA: 29/IV/1779 con la calidad de presen-tar la part. de la abuela materna o hacer constar su falta en la Cd. deMéx., y se ordenó mientras no asentarle; cumplió. NOTAS: una hmna.del abuelo paterno era madre del alférez rl. de Gto. Joaquín Bluet; sor-prende que no se mencionara el inmediato entroncamiento de la bisa-buela paterna materna con la casa de los marqueses de S. Clemente.
703
VERDUGO CHÁVEZ Y ÁLVAREZ DE LA BANDERA,PEDRO: b. Culiacán 24/VII/1788; ab. de la Aud. de Méx.(11/XI/1811). PADRES: Lic. Pablo Verdugo y Chávez, b. Culiacán5/VII/1756; también fue comerciante; hmna.: Isabel Verdugo, esposade Manuel Gómez de la Herrán y ambos padres de José ManuelGómez de la Herrán y Verdugo Chávez (véase). Ma. Gertrudis de laBandera (sic), b. Culiacán 8/XII/1762. Vecs. de Culiacán. ABUELOSPATERNOS: Pedro Verdugo (sic) y Francisca de Yturrios, nats. yvecs. de Culiacán. ABUELOS MATERNOS: Francisco Javier Álvarezde la Bandera (sic), b. Culiacán 18/II/1727. Ma. Josefa de Yturrios, b.Culiacán 25/III/1725. Vecs. de Culiacán. BISABUELOS PATERNOSPATERNOS: no los da. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: nolos da. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: Francisco JavierÁlvarez de la Bandera y Ma. Gertrudis Fernández de Castañeda.BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: Cap. José de Yturrios yFrancisca Javiera de Amarillas. APROBADA: 18/I/1812. NOTAS: seidentificó con su primo hmno. en cuyas infs. estaba suplida la part. delabuelo paterno. Un tío paterno era alcalde ordinario de Culiacán.
VERDUGO Y CHÁVEZ, PEDRO: véase VERDUGO CHÁVEZY ÁLVAREZ DE LA BANDERA, PEDRO.
ALEJANDRO MAYAGOITIA
450
704
VERDUGO Y DE LA ROCHA, MARTÍN: n. cd. de Sto.Domingo, La Española; colegial de S. Ildefonso de Méx. y regente desus academias de Cánones, defensor del Juzgado de Testamentos yObras Pías del arzob. de Méx., ab. de la Aud. de Méx., vec. de Ver. yluego de la Cd. de Méx. PADRES: Alonso Verdugo, n. Taxco; cole-gial de S. Ildefonso de Méx. y oidor de Sto. Domingo; hmno.: un dr.de la Universidad de Méx. y canónigo de la colegiata de Guadalupe.Ma. Antonia de la Rocha y Lanz, n. Cartagena de Indias, NuevaGranada. ABUELOS PATERNOS: Martín Verdugo, n. Málaga; alcal-de mayor de Taxco. Ma. Rivera y Luzón, n. Taxco. ABUELOSMATERNOS: Francisco de la Rocha y Ferrer y Elvira Josefa deLanz, nats. de Cartagena de Indias; el primero fue presidente y gober-nador de la Aud. de Sto. Domingo, electo gobernador de Nuevo Méx.y corregidor de la Cd. de Méx. BISABUELOS PATERNOS PATER-NOS: no los da. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: no losda. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUE-LOS MATERNOS MATERNOS: no los da. APROBADA:24/IX/1772 sin más trámites. NOTAS: se presentaron todas las parts.menos la del abuelo paterno y el pretendiente protestó entregarla tanpronto le llegara. Parientes: el obispo de Cádiz; el arzobispo de Méx.Aguiar y Seixas (pariente materno); y el ob. de Málaga (deudo de losVerdugos). Se devolvieron las parts. al interesado.
VEYTIA, MARIANO: véase FERNÁNDEZ DE ECHEVERRÍAY ARIZTEGUI, MARIANO.
705
VICTORIA SALAZAR FRÍAS Y GUTIÉRREZ NAVAMUEL,JOSÉ MARIANO DE: b. Sag. de Pue. 13/V/1785; br. en Cánones ypbro. del ob. de Pue. PADRES: Cap. Ignacio Ma. de Victoria Salazary Frías, b. Sag. de Pue. 26/VIII/1753; alférez rl. y regidor de Pue.Antonia Josefa de Navamuel (también Gutiérrez de Navamuel), b.
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
451
Sag. de Pue. 1/II/1759; desde chica vec. de Acatzingo, ob. de Pue.;hmno.: Br. Manuel Gutiérrez de Navamuel. Casó en Acatzingo el21/II/1784. ABUELOS PATERNOS: Cap. José Manuel de VictoriaSalazar y Frías, b. Sag. de Pue. 22/VI/1719; alférez rl. de Pue., m. antesde II/1784. Manuela Ruiz de Herrera y Enciso, b. Sag. de Pue.27/XII/1723; hmno.: Lic. José Antonio Ruiz de Herrera. Casó en elSag. de Pue. el 29/I/1749. ABUELOS MATERNOS: Agustín deNavamuel (también Gutiérrez de Navamuel o Gutiérrez Navamuel deCabrera), n. Córdoba, ob. de Pue.; alcalde ordinario y cap. de miliciasprovinciales de Córdoba. Gertrudis Ubalda Bocarando y Rivadeneyra(sic, también Bocarando Rivadeneyra Espinosa de los Monteros), b.Orizaba 25/V/1715. Casó en Orizaba el 19/VII/1734. BISABUELOSPATERNOS PATERNOS: Ignacio Javier de Victoria Salazar y Frías,alférez rl. y regidor perpetuo de Pue., y Ma. Nicolasa Andrade yMoctezuma, vecs. de Pue. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS:Blasco Rubí Ruiz de Herrera (sic) y Rafaela Josefa Sáenz de Enciso(sic), vecs. de Pue. El primero n. en Cuéllar, Castilla la Vieja, y fue cab.de Calatrava; la segunda n. en Pue. BISABUELOS MATERNOSPATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS:alférez José de Sta. Cruz Bocarando (sic) y Ana de Rivadeneyra.APROBADA: falta y su nombre no está en las listas impresas de miem-bros de los años 1824 y 1837. NOTAS: faltan las deposiciones y se diocomisión para levantar las infs. el 23/IV/1814. Se presentó una inf. deidentidad del Br. Manuel Gutiérrez de Navamuel, tío del pretendiente,con sus padres y los sujetos contenidos en la ejecutoria de su padre elCap. Agustín Gutiérrez de Navamuel (Cd. de Méx., 1776).
VICTORIA Y GUTIÉRREZ NAVAMUEL, JOSÉ MARIANODE: véase VICTORIA SALAZAR FRÍAS Y GUTIÉRREZ NAVA-MUEL, JOSÉ MARIANO DE.
706
VICUÑA Y MENDOZA Y RAMÍREZ, JUAN IGNACIO DE: b.parroquia de S. Miguel, Cd. de Méx., 2/II/1770; colegial del
ALEJANDRO MAYAGOITIA
452
Seminario de Méx., se le dispensaron 10 meses de pasantía, el11/VII/1796 se ordenó al Col. examinarle, ab. de la Aud. de Méx.(30/VII/1796). PADRES: Dr. Juan Antonio de Vicuña y Mendoza, b.catedral de Caracas, Venezuela, 14/X/1735; estudió en el convento deSto. Domingo de Caracas, pasó a Méx. en 1755 a estudiar, br. enMedicina, lic. en Medicina (1774), fue examinado por elProtomedicato de Méx.; hmna.: Ma. Eusebia de Vicuña. Ma.Anastasia Ramírez, b. Cuautitlán 18/VIII/1726 como española; m.antes de II/1797. Vecs. de la Cd. de Méx. ABUELOS PATERNOS:Gabriel Antonio de Vicuña (sic), cap. de balandra y práctico del puer-to de La Guaira, mandó una fragata durante el levantamiento de losisleños. Ana Antonia Ignacia de la Peña y Torres. Vecs. de Caracas.ABUELOS MATERNOS: Domingo Ramírez, según su part. de mat.n. en Cuautitlán, se presentó una part. de b. de Zempoala, 4/VIII/1681con el nombre de Juan Domingo y como español; administrador dehdas. y labrador. Juana de Porras (también López Porras), b.Cuautitlán 1/IX/1682. Velados como españoles en Cuautitlán el17/II/1722. Vecs. de Cuautitlán. BISABUELOS PATERNOS PATER-NOS: no los da. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: no losda. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: José Téllez Girón(sic) y Josefa Ramírez. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS:Nicolás de Porras y Ma. López, mestizos. APROBADA:21/VIII/1797 sin más trámites. NOTAS: los testigos que depusieronfueron 7, todos empleados en oficios mecánicos y de bajísima estofa,lo cual resultaba sorprendente toda vez que el padre era médico, vec.de muchos años de la Cd. de Méx. y relacionado con gente de cate-goría. La junta le hizo saber a Vicuña que «... debía tener presente quemientras más autoridad y realce tiene la prueba, y mientras más ordi-narios y plebeyos fuesen éstos [los testigos], menos fe y crédito se daa sus declaraciones, y por consiguiente la prueba resulta más débil einsuficiente para calificarse el sujeto, y esto debería reflexionar elpretendiente para no hacer tan bajo concepto, como ha hecho, de suspropias infs., en las que consiste su honor». Además de las malas cir-cunstancias de los testigos, los comisionados notaron: 1. contradic-ciones entre lo depuesto y lo asentado en una part. respecto de la cali-dad de los abuelos maternos ya que se decía que eran españoles y
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
453
constaba que la abuela era mestiza; 2. lo dicho por los testigos erapoco convincente ya que, por ejemplo, uno tenía 3 días de conocer alpretendiente y 2 de plano no sabían quién era; 3. los testigos no cono-cían a los abuelos paternos —sólo uno depuso sobre la abuela— y lopoco que se sacó en claro era producto de informes que los deponen-tes obtuvieron del propio Vicuña o de su padre; y 4. un testigo, al serinquirido por la calidad de la línea materna, dijo que prefería no meter-se en el asunto. El 6/IV/1797 se ordenó a los comisionados que vol-vieran a interrogar a este sujeto y se les autorizó a acudir con la justi-cia ordinaria para que ésta apremiase al testigo si se resistía a contes-tar. Sin embargo, ya no pudo ser localizado el sujeto en cuestión. Semandó al pretendiente que ampliase sus pruebas con testigos de mejo-res circunstancias y más instruidos (5/VII/1797). Así, se examinaron aotras 8 personas, todas «decentes», pero ninguna conocía a los abue-los paternos y, pocas, a los maternos; aunque en esta segunda inf. y enla pesquisa secreta no se averiguó nada en contra de Vicuña, tampocose obtuvieron declaraciones amplias y asertivas. A pesar de todo fueaprobado su ingreso. Se presentaron: 1. un par de cartas acerca de nohallarse en Caracas las parts. de los abuelos paternos; 2. una inf. delimpieza del padre para licenciarse en Medicina (Cd. de Méx., 1774)que incluye otra levantada en el valle de Sta. Lucía, juris. de Caracas,en 1756; y 3. una certificación acerca del empleo del abuelo paterno.Sólo están en el exp. los 2 primeros documentos.
707
VIDAL Y MACEYRA, MANUEL ANTONIO: b. parroquia deSta. Ma. de Rubín y S. Verísimo de Lamas, juris. de Santiago deTabeiros, Galicia, 9/II/1761; cura de Ixcateopan, juris. de Zacualpan.PADRES: Jacinto Vidal, b. Sta. Eulalia de Pardemarín 22/IV/1729.Andrea Maceyra, b. S. Verísimo de Lamas 6/VIII/1739; m. en Lamasantes de X/1799. Vecs. del lugar de S. Louráns, Lamas. ABUELOSPATERNOS: Ignacio Vidal, b. Sta. Eulalia de Pardemarín6/VIII/1697. Ma. Picáns, b. S. Verísimo de Lamas, 6/VIII/1688. Vecs.de Pardemarín. ABUELOS MATERNOS: Juan Maceyra, b. S.
ALEJANDRO MAYAGOITIA
454
Verísimo de Lamas 2/X/1688. Isabel de Andújar, b. Sta. Cristina deVinseiro, Tabeiros, 24/IX/1709 como hija nat. Vecs. de Lamas. BISA-BUELOS PATERNOS PATERNOS: Domingo Vidal y Ana Carvón (sic),vecs. de Pardemarín. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: JorgePicáns e Irena de Basquas (sic). BISABUELOS MATERNOS PATER-NOS: Bernardo Maceyra y Mariña de Andújar. BISABUELOS MATER-NOS MATERNOS: Antonio de Andújar, nat. de Lamas, y FranciscaSaborido, nat. de Vinseiro. APROBADA: 20/I/1807 sin más trámites.
708
VILLA URRUTIA Y LÓPEZ OSORIO, ANTONIO DE: b. cate-dral de la cd. de Sto. Domingo, La Española, 14/XI/1754; br. enambos derechos de la Universidad de Méx., fue pasante por más decuatro años, ab. de la Aud. de Méx. (20/II/1779); hmnos.: Magdalena(esposa de Francisco de Fagoaga, marqués del Apartado), Jacobo(familiar del arzobispo de Toledo Lorenzana y uego ab. del Col.,véase), Ma. Gertrudis, Ma. Regina, Manuel (alférez de Infantería) yCiro (ab. del Col., véase). PADRES: Antonio de Villa Urrutia, b. Sag.Met. 29/VI/1712; oidor decano de la Aud. de Méx. Ma. AntoniaLópez Osorio, b. catedral de Sta. Ma. de los Remedios, Ceuta,31/X/1731; m. antes de III/1779. ABUELOS PATERNOS: Cap. Joséde Villa Urrutia, b. parroquia de Ntra. Sra. de la Herrera, concejo deZalla, Encartaciones de Vizcaya, 5/VIII/1690; alcalde ordinario deZalla (1750) y de Pue., alcalde mayor de la villa de León, gobernadorinterino de Tlax., segundo mat. con Ana Núñez de Villavicencio.Antonia Ortiz de Torres, n. Cd. de Méx. Casó en el Sag. Met.29/VI/1712. Vecs. de Pue. y de la Cd. de Méx. ABUELOS MATER-NOS: Pedro López Osorio, b. parroquia de S. Justo y S. Pastor,Toledo, 5/IV/1686; sargento mayor de Sto. Domingo, tnte. crnl.(9/XII/1736), cabo subalterno de Española y tnte. del Rey en Sto.Domingo (19/XI/1752), crnl. (3/II/1753), gobernador y cap. gral.interino de Sto. Domingo, brigadier de Infantería (15/II/1765).Estefanía de Terrazas Vargas Machuca, n. Málaga. BISABUELOSPATERNOS PATERNOS: Bernardo de Villa Urrutia y Salazar y
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
455
Feliciana de Salcedo, vecs. de Zalla. El primero fue hijo de Franciscode Villa y la Quadra y de Luisa de Urrutia Salazar, nats. de Zalla ysres. del vínculo de Bolumbro. La segunda fue hija de Francisco deSalcedo Montaño Malo de Molina y de Luisa Hurtado de Yerta ySalcedo. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: Sebastián Ortizde Torres y Ma. de Mesa, vecs. de la Cd. de Méx. BISABUELOSMATERNOS PATERNOS: Esteban López Osorio y Ma. de Alcocer,vecs. de Toledo. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: no losda. APROBADA: falta, pero fue el 6/III/1779 sin más trámites 58.NOTAS: el pretendiente tenía prisa por embarcarse y presentó una inf.(Cd. de Méx., 1774, está en el exp.) con la solicitud de que le valieraporque los únicos testigos que tenía estaban en Pue. y ya no tenía tiem-po para obtener sus declaraciones; además, su padre era oidor y, final-mente, le parecía que era igual ingresar con una inf. previamentelevantada que con una hecha ad hoc. La junta le ordenó rendir una inf.de identidad, cosa que hizo. Este exp. y el siguiente están juntos.
709
VILLA URRUTIA Y LÓPEZ OSORIO, CIRO DE: falta su part.de b., dr., ab. de la Aud. de Méx.; hmnos.: Magdalena (esposa deFrancisco de Fagoaga, marqués del Apartado), Jacobo (familiar delarzobispo de Toledo Lorenzana y luego ab. del Col., véase), Ma.Gertrudis, Ma. Regina, Manuel (alférez de Infantería) y Antonio (ab.del Col., véase). APROBADA: 11/X/1785 sin más trámites. NOTAS:se identificó con su hmno. y los 2 exps. están juntos.
710
VILLA URRUTIA Y LÓPEZ OSORIO, JACOBO DE: mat. conVictoriana de Vorci, m. el 23/VIII/1833 en la Cd. de Méx., era magis-trado de la Suprema Corte de Justicia; hmnos.: Antonio y Ciro de
58 Ingreso..., p. 142.
ALEJANDRO MAYAGOITIA
456
Villa Urrutia, abs. del Col. (véanse las 2 fichas anteriores). APRO-BADA: falta, pero fue el 1/III/1806 al tiempo que era alcalde de cortey juez de provincia de la Aud. de Méx. 59. NOTAS: todo lo que hay enel exp. son las diligencias de montepío que llevó a cabo la viuda deVilla Urrutia entre IV/1838 y II/1839. Se le había auxiliado peroluego se suspendieron los fondos ya que se descubrió que no teníaderecho a ellos porque su esposo había fallecido debiendo pensionesal Col. 60.
711
VILLALPANDO Y GUTIÉRREZ, TOMÁS: b. Silao22/XII/1781; practicó en Gto. con el Lic. Juan Ignacio Espinosa, enSilao con el Lic. José Ma. Rivera Pacheco y en la Cd. de Méx. conlos Lics. Peimbert y Espino, fue examinado por el Col. el 5/XII/1809,ab. de la Aud. de Méx., luego fue ministro del Tribunal Superior deGto. (1825); hmno.: un pbro. PADRES: Ignacio Villalpando, b. Silao13/II/1757. Josefa Antonia Gutiérrez, n. Silao. Vecs. del rancho deCervantes. ABUELOS PATERNOS: José Antonio Villalpando, n.Teocaltiche, ob. de Guad. Ma. Inés Plasencia (también de Nava yCanchola), n. Ayo, ob. de Guad. Vecs. de la Laja. ABUELOSMATERNOS: Francisco Gutiérrez, n. villa de S. Felipe. JosefaAntonia Barreto, b. Irapuato 30/VI/1708. BISABUELOS PATER-NOS PATERNOS: no los da. BISABUELOS PATERNOS MATER-NOS: no los da. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: no losda. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: Nicolás Barreto yJuana de Aguirre. APROBADA: 10/III/1812 con la calidad de pre-sentar en el término de 4 meses las parts. que le faltaban. NOTAS: sepresentó el testamento del abuelo paterno (falta) para suplir su part. y
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
59 Ingreso..., p. 142.60 N. Sto. Domingo, La Española, 23/V/1757. Sobre él y su familia existe abundante inf., véanse
por ejemplo, Rafael Nieto y Cortadellas, Los Villa-Urratia. Un linaje vasco en México y en LaHabana [La Habana], Academia de la Historia de Cuba, 1952; y Rafael Matos Díaz, «Hombresde América, los Villaurrutia», en Anales de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala,t. 36, #1-4, Guatemala, I-XII/1958, pp. 167-173.
457
las de la madre y la abuela materna, por referirse también a ellas. Elpretendiente protestó bajo fianza traer las demás fes cuando estuvie-ran libres los caminos; los comisionados no se opusieron ya que pen-saban que el estatuto que prohibía tales dispensas había sido dictadopara tiempos ordinarios y las circunstancias del momento eran talesque podía otorgarse la gracia pedida. Villalpando obtuvo el vistobueno de la Aud. de Méx. (10/III/1812).
712
VILLALVA Y ARIAS, JOSÉ ARCADIO DE: br. PADRES: no losda. ABUELOS PATERNOS: no los da. ABUELOS MATERNOS: nolos da. BISABUELOS PATERNOS PATERNOS: no los da. BISA-BUELOS PATERNOS MATERNOS: no los da. BISABUELOSMATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOSMATERNOS: no los da. APROBADA: falta, pero fue aprobado el26/X/1823 sin más trámites. NOTAS: la información del pretendien-te tenía serios problemas e ingresó cuando ya se había derogado elestatuto 61. Lo único que hay en el exp. son dos peticiones de certifi-caciones de haber cursado en la Academia Teórico Práctica, a la cualingresó el 19/IV/1814. La última solicitud es de 21/IV/1817.
713
VILLANUEVA Y CÁCERES OVANDO, AGUSTÍN DE: b. Sag.Met. 26/IX/1769, confirmado ahí el 30/XI/1769; el 24/XI/1796 seordenó al Col. examinarle, ab. de la Aud. de Méx.; hmno.: JoséFrancisco de Villanueva y Cáceres Ovando, ab. del Col. (véase).PADRES: Lic. José Antonio de Villanueva Rivera y Santa Cruz (tam-bién Villanueva y Santa Cruz), b. Sag. Met. 17/VI/1734; ab. de laAud. de Méx. y del Col. (véase), alcalde mayor de Tepeaca, tnte. dealguacil mayor del Tribunal de Cuentas, asesor del corregidor de la
ALEJANDRO MAYAGOITIA
61 Ingreso..., p. 141.
458
Cd. de Méx.; hmnos.: Tomás, Dr. Nicolás (racionero de Mich.),Francisco (cap. del Rgmto. de Infantería Provincial de Méx., mat. conManuela de Arce y Campoy, hija de los condes de Oploca), y JoséMa. de Villanueva (cap. del Rgmto. de Infantería Provincial de Méx.Ignacia Isabel Ovando (sic) Núñez de Villavicencio, b. Sag. de Pue.9/VII/1736; hmnos.: Francisco (tesorero de la catedral de Pue.), Agustíny Pedro de Ovando (regidores de Pue.). ABUELOS PATERNOS: JuanAntonio de Villanueva Torres Correa y Oribay, b. Santiago de Qro.13/VIII/1714. Francisca Paula de Rivera y Santa Cruz y Andújar, b. Sag.Met. 18/III/1719; hmnos.: Josefa (mat. con Francisco Galindo, cab. deSantiago, presidente de la Aud. de Guad. y fiscal de la de Méx.), José(canónigo de Méx.), Juana (mat. con Francisco López Portillo, oidor deGuad. y Méx.) y Tomás de Rivera y Santa Cruz (gobernador político ymilitar de Pue., corregidor de la Cd. de Méx. y presidente gobernador dela Aud. de Guatemala). Vecs. de la Cd. de Méx. ABUELOS MATER-NOS: Agustín de Cáceres Ovando (sic) y Ledesma, b. villa deSalvatierra, Extremadura, 5/IX/1690; regidor perpetuo jubilado de Pue.Ma. Juliana Núñez de Villavicencio, b. Cholula, ob. de Pue., 5/X/1715.Vecs. de Pue. BISABUELOS PATERNOS PATERNOS: Santiago deVillanueva Olea (sic), de su casa solar en Gordejuela, Vizcaya, y Ma.Correa (sic). BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: Nicolás deRivera y Santa Cruz, presidente gobernador de la Aud. de Guad., yJuana de Andújar y Cantos. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS:Bartolomé de Cáceres Ovando y Ma. de Ledesma. BISABUELOSMATERNOS MATERNOS: José Núñez de Villavicencio, alcaldemayor de Cholula, y Ana Ma. de Peredo. APROBADA: 5/VII/1797.NOTAS: este ab. comparte exp. con el siguiente. Se presentaron, perono están en el exp.: 1. libro de genealogías de la línea paterna; 2. autossobre el cambio de nombre de la madre; y 3. otro libro con parts. y tes-tamentos. Entre los muchos parientes que se mencionan destacan:Bárbara de Ovando y Rivadeneyra, condesa de Santiago de Calimaya;Joaquín de Ovando y Rivadeneyra, maestrante de Ronda; Ana Ma. deVelasco y Ovando, marquesa de Salvatierra; Isabel de Velasco yOvando, marquesa de las Salinas del Río Pisuerga; el gobernador deFilipinas, marqués de Ovando; el marqués del Valle de la Colina; labaronesa de Riperdá; Juan Antonio Jáuregui y Villanueva, cab. de
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
459
Santiago y regidor de Qro.; Dr. Ignacio de Santa Cruz, ab. de la Aud.de Lima y director gral. de Confiscados en Madrid; José Ma. deCáceres Ovando, regidor de Pue. y maestrante de Ronda; el conde deS. Pedro del Álamo; y Pedro Núñez de Villavicencio, superintenden-te de la Casa de Moneda de Méx.
714
VILLANUEVA Y CÁCERES OVANDO, JOSÉ FRANCISCODE: b. Sag. Met. 1/XII/1771; hmno.: Agustín de Villanueva yCáceres Ovando, ab. del Col. (véase). APROBADA: 5/VII/1797.NOTAS: este ab. comparte exp. con el anterior.
715
VILLANUEVA Y MARTÍNEZ OREJÓN, JOSÉ ANTONIO DE:n. Taxco y era hijo nat.; estudió en S. Ildefonso, ab. de la Aud. deMéx., vec. de la Cd. de Méx., fue dueño de una mina en Taxco, m. en1797. Casó con Ma. Micaela Gómez Eguiarte, vec. de la Cd. de Méx.,con quien procreó a tres hijas y un hijo. PADRES: Antonio deVillanueva, b. Taxco 15/X/1727; minero matriculado, varias vecesdiputado de Minería de Taxco, miembro de la mesa de la archicofra-día del Santísimo de Taxco, tnte. de alcalde mayor de Taxco.Margarita Martínez Orejón, b. Taxco 26/VII/1732; vivió mantenidapor sus padres y por sus hmnos. pbros.; hmnos.: Pbro. Br. JoséCristóbal, Pbro. Br. Sebastián, Ma., Micaela Gabriela, Juana yRosalía Martínez Orejón. ABUELOS PATERNOS: Antonio deVillanueva, b. parroquia de S. Juan Bautista, Coyoacán, 12/XI/1684.Jerónima de Pineda, b. Taxco 4/VII/1696. Vecs. de Taxco. ABUE-LOS MATERNOS: Sebastián Martínez Orejón, b. Taxco 4/III/1686.Andrea Rabadán (también Gómez Rabadán), b. Teloloapan18/I/1706. Vecs. de Taxco. BISABUELOS PATERNOS PATERNOS:Juan de Villanueva y Lorenza Ortiz, vecs. de Coyoacán. BISABUE-LOS PATERNOS MATERNOS: Bartolomé de Pineda y Antonia del
ALEJANDRO MAYAGOITIA
460
Valle, vecs. de Taxco. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS:Francisco Martínez Orejón y Juana de Álvarez, vecs. de Taxco. Elprimero era descendiente de Ferrán Martínez, cab. armado por el ReyD. Juan de Castilla y León. BISABUELOS MATERNOS MATER-NOS: Juan Gómez (sic) y Juana de Arellano, vecs. de Teloloapan. Elprimero hijo de Juan Gómez Rabadán (sic) y Josefa Rodríguez.APROBADA: 22/I/1782 sin más trámites. NOTAS: se presentaronpero no obran en el exp.: 1. una inf. levantada en la Cd. de Méx. porel pretendiente acerca de su filiación nat. en la cual se recibió jura-mento de sus padres sobre que efectivamente eran solteros y que care-cían de impedimentos para casarse cuando lo procrearon; 2. recaudossobre la limpieza de los ascendientes paternos y maternos; 3. inf.levantada en la Cd. de Méx. en 1589 por el Gral. Sebastián Vizcaíno,en ocasión de cierta prisión por deudas, como marido de MagdalenaMartínez Orejón y a nombre de Francisco (sic) y Gabriela (sic), sobreque éstos descendían de Ferrán Martínez; 4. otra inf. acerca del vín-culo existente, por una parte, entre Juan y Francisco Martínez Orejón,hijos de otro Francisco Martínez Orejón y, por otra parte, FerránMartínez; y 5. inf. de hidalguía de los Gómez Rabadán. Sí están en elexp. las diligencias de montepío de la viuda de Villanueva (se conce-dió en 1810). Es de notar que los testigos de las infs. del Col. depu-sieron sobre la filiación nat. del pretendiente.
716
VILLANUEVA Y SANTA CRUZ, JOSÉ ANTONIO: ab. de lasauds. de Méx. y Guad., tnte. de alguacil mayor del Rl. Tribunal deCuentas de Méx., ab. del Col., fue defensor de pobres, propuestocomo consiliario en 1765 y 1766. PADRES: no los da. ABUELOSPATERNOS: no los da. ABUELOS MATERNOS: no los da. BISA-BUELOS PATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUELOSPATERNOS MATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOSPATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS:no los da. APROBADA: falta y quizá fue ab. antiguo; está en la listaimpresa de 1770 (cuarta columna). NOTAS: lo único que hay en el
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
461
exp. es la petición de una certificación de los méritos que contrajo enel servicio al Col. Véase la ficha de su hijo el Lic. Agustín deVillanueva y Cáceres de Ovando.
717
VILLAR GUTIÉRREZ Y PLANES, JUAN JOSÉ DEL: b. Sag. Met.8/VII/1743; estudió en S. Ildefonso de Méx., pbro. del arzob. de Méx.,ab. de la Aud. de Méx., vec. de la Cd. de Méx.; hmno.: Manuel del VillarGutiérrez, pretendía una prebenda en la catedral de Méx. PADRES:Francisco del Villar Gutiérrez, n. villa de Constantina, arzob. de Sevilla(presentó la part. pero falta); almacenero y comerciante; hmnos.: loscajeros en la Cd. de Méx. de Luis de Monterde y Antillón. Ma.Guadalupe Dolores de Planes, n. Cd. de Méx. (presentó la part. perofalta). Vecs. de la Cd. de Méx. ABUELOS PATERNOS: Juan del VillarGutiérrez y Juana Fernández Soriano y Brito, nats. de Constantina.ABUELOS MATERNOS: Gaspar de Planes, n. Cd. de Méx. y se certi-ficó no hallarse su part. en la Sta. Vera Cruz (IV/1677-VII/1685) ni en elSag. Met. (1678-1682). Antonia Ignacia de Abarca, n. Cd. de Méx. (pre-sentó la part. pero falta). BISABUELOS PATERNOS PATERNOS: nolos da. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: no los da. BISA-BUELOS MATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUELOSMATERNOS MATERNOS: no los da. APROBADA: 10/VII/1766 conla calidad de presentar en el término ultramarino las parts. de los abue-los paternos. NOTAS: parientes: Fr. Francisco de Abarca, O.S.A., supe-rior de S. Agustín de Méx., y Juan del Villar Gutiérrez, tesorero dignidadde la catedral del Méx., ambos tíos del pretendiente.
718
VILLASANTE Y GALÁN, DIEGO DE: b. Sag. de Oax.29/VI/1768; colegial de S. Ildefonso de Méx., br.; hmnos.: Joaquín yJuan José de Villasante y Galán (véanse). PADRES: Cap. Diego deVillasante, b. parroquia monasterial del lugar de Villasante, Castilla
ALEJANDRO MAYAGOITIA
462
la Vieja; 2 veces alcalde ordinario de Oax., regidor perpetuo y conta-dor de menores y albaceazgos de Oax., comerciante e hidalgo asenta-do en el Nobiliario de Oax. Ignacia de Galán y Zárate (sic), b. Zaachila26/II/1731 (al parecer también asentada en el Sag. de Oax.); hmna.:Luisa Galán, madre del Dr. Antonio José Ybáñez de Corvera y Galán(véase). Vecs. de Oax. ABUELOS PATERNOS: Francisco Valentín deVillasante, b. Villasante, 26/IX/1699. Lorenza Vallejo Ogazón, b.Villasante 16/VIII/1706. Vecs. de Villasante. ABUELOS MATER-NOS: Francisco López de Baraona y Galán (también sólo Galán), b.villa de Lebrija 24/II/1704; cap. de Caballos Corazas. Manuela deZárate y Ximeno, b. Sag. de Oax. 27/X/1703. Vecs. de Oax. BISA-BUELOS PATERNOS PATERNOS: Juan de Villasante Ogazón yManuela Calvo (también Alonso Calvo), el primero hijo de Marcos deVillasante (sic) y de Ma. Ruiz, la segunda de Pedro Alonso (sic) y deCasilda Vivanco Ballesteros. BISABUELOS PATERNOS MATER-NOS: Diego de Vallejo Ogazón Velasco y Ana Sainz Rasines (tambiénSainz Ballesteros), vecs. de Villasante. BISABUELOS MATERNOSPATERNOS: Rodrigo Galán López (sic) y Luisa Ximénez Barra (sic),nats. y vecs. de Lebrija. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS:Joaquín de Zárate y Ma. Ximeno de Robles. APROBADA: 20/I/1790,con la calidad de hacer constar ya estar examinado. NOTAS: este exp.y los 2 siguientes se tramitaron simultáneamente. Se presentó un testi-monio acerca de la hidalguía del padre. Era primo hermano del Dr.Ybáñez de Corvera, provisor y doctoral de Oax. por lo que las parts. dela línea materna se tomaron del exp. de éste.
719
VILLASANTE Y GALÁN, JOAQUÍN DE: b. Sag. de Oax.14/IX/1765; colegial de S. Ildefonso de Méx., br. en Cánones, fuedispensado de 11 meses de práctica y examinado en el Col. el20/VI/1788; hmnos.: Diego y Juan José de Villasante y Galán (véan-se). APROBADA: 20/I/1790, sin más trámites. NOTAS: este exp., elanterior y el siguiente se tramitaron simultáneamente. Están las dili-gencias del examen en el Col. de D. Joaquín.
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
463
720
VILLASANTE Y GALÁN, JUAN JOSÉ DE: b. Sag. de Oax.26/IX/1770; colegial de S. Ildefonso de Méx., br., el 24/IV/1790 seordenó al Col. examinarle; hmnos.: Diego y Joaquín de Villasante yGalán (véanse). APROBADA: 20/I/1790, con la calidad de hacerconstar ya estar examinado. NOTAS: este exp. y los 2 anteriores setramitaron simultáneamente.
721
VILLASEÑOR CERVANTES Y OSORIO, MANUEL DE: b.Sag. Met. 21/IX/1768; ab. de la Aud. de Méx. PADRES: Lic. IgnacioJosé de Villaseñor Cervantes, n. Tangancícuaro (al parecer se presen-tó su part. pero no está); estudió Filosofía en Valladolid y en S.Ramón Nonato de Méx., ab. de la Aud. de Méx., tnte. letrado asesorordinario de la intendencia de Oax. Manuela Antonia de Osorio yAguirre, b. Sag. Met. 11/VI/1730; m. en la Cd. de Méx. ca. 1791.ABUELOS PATERNOS: Nicolás de Villaseñor Cervantes, n.Puruándiro pero se certificó no hallarse su part. en S. FranciscoAngamacutiro; vec. de Zamora desde ca. 1711-1712. MarianaArroyo y Sendejas, b. Zamora 27/IV/1705. Casó en Zamora el16/XI/1715. Vecs. de la provincia de Mich. ABUELOS MATER-NOS: Antonio de Osorio, b. Sag. Met. 1/VI/1691. Ana Ma. deAguirre y Villarroel, n. Celaya pero al parecer no se halló ahí su part.Vecs. de la Cd. de Méx. BISABUELOS PATERNOS PATERNOS:Matías de Villaseñor (sic) y Antonia Antúnez y Borja, ms. antes deXI/1715, se certificó que sus parts. de b. no se hallaban enPuruándiro. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: Pablo deArroyo y Ma. Sendejas, vecs. de Zamora. BISABUELOS MATER-NOS PATERNOS: Jerónimo de Osorio y Antonia de León. BISA-BUELOS MATERNOS MATERNOS: no los da. APROBADA:30/VI/1792 con la calidad de comprobar ciertas parts. NOTAS: el9/X/1809 se dio licencia a Villaseñor para casar con Crescencia Ma.de Jesús García del Camino, colegiala de S. Ignacio de Méx., hija de
ALEJANDRO MAYAGOITIA
464
Juan Gómez del Camino (comerciante, nat. de la villa de Reinosa,arzob. de Burgos, y m. antes de X/1809) y de Ma. Josefa Segura (nat.de la Cd. de Méx.). Los Villaseñor Cervantes eran descendientes delconquistador de Mich. Juan de Villaseñor Orozco, encomendero dePuruándiro, Huango, Pénjamo, etc. Se presentaron pero no están sen-das infs. acerca de las líneas paterna y materna del pretendiente, laprimera levantada en Zamora y la segunda en la Cd. de Méx. Erapariente del padre el Br. Diego Mendoza.
722
VISA DÍAZ (también VISADÍAZ) Y SÁNCHEZ DE URIZA,FRANCISCO JOSÉ DE: b. S. Agustín de La Florida 31/VIII/1741;sentó plaza de cadete, estudió en el Col. de Cristo de Méx., despuésde ingresar en el Col. de Abs. sirvió dos años como ab. de pobres.PADRES: Félix de Visa Díaz, n. villa de Escalona; sirvió al Reycomo cadete, alférez, tnte. del Rgmto. de Saboya y cap., grado quetenía cuando m. (antes de 1762, poco tiempo después de casar y bajotestamento), pasó a La Florida como cap. de refuerzos; hmno.: uncanónigo de la colegiata de Escalona. Margarita de Uriza Romo yMenéndez (sic, también Sánchez de Uriza), b. S. Agustín de LaFlorida 28/VII/1717. Casó en La Florida. Vecs. de La Florida.ABUELOS PATERNOS: Juan de Visa y Manuela Díaz, nats. deEscalona. ABUELOS MATERNOS: Francisco Sánchez de Uriza, b.S. Agustín de La Florida 19/X/1656; cap. de Infantería. IsidoraMenéndez, b. S. Agustín de La Florida 15/IV/1667. BISABUELOSPATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUELOS PATERNOSMATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS:Juan Sánchez de Uriza, sargento mayor, y Gertrudis de Lara. BISA-BUELOS MATERNOS MATERNOS: Cap. Tomás MenéndezMárquez y Ma. Mejía, vecs. de S. Agustín. APROBADA: 4/IX/1765con la calidad de solicitar «buenamente y según que le sea posible»las parts. que le faltaban. NOTAS: para suplir la falta de las parts. dela línea paterna se presentaron certificados sobre la carrera militar delpadre (no están), pidió que se le dispensaran ya que constaba que
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
465
eran peninsulares y se presumía su cristiandad, no sólo por el gradodel padre, quien «era hombre de calidad», sino también porque talpresunción se aplicaba a todos los nacidos en España. Además, segúnel pretendiente la concesión del grado de cap. que hizo el Rey a suprogenitor lo había ennoblecido y había muchos testigos que decla-raron sobre la calidad de sus abuelos. La junta lo aprobó. El bisabue-lo materno materno era descendiente del conquistador y adelantadoPedro Menéndez de Avilés; el pretendiente era pariente de JoséClaudio de Hita y Salazar y Martínez (ab. del Col., véase).
723
VIVANCO Y RUIZ DE VALLEJO, PEDRO MANUEL DOMIN-GO DE: b. Villasuso, valle de Mena, Cantabria, ob. de Santander,6/VI/1773; empadronado como hidalgo en 1779 y 1786 en el valle deMena, colegial de S. Ildefonso de Méx., se le dispensaron seis mesesy medio de práctica (23/VIII/1798), fue examinado por el Col. el11/IX/1798; hmna.: Estefana de Vivanco, empadronada como hidal-ga en 1786 en Mena. PADRES: Pedro Domingo de Vivanco, b. lugarde Lezana 6/VII/1725; hidalgo empadronado en Mena en 1737,1772, 1779 y 1786, dueño de tierras, casó en primeras nupcias conPetrona de Yñigo Vallejo (con sucesión: Pedro Manuel de Vivanco,hidalgo empadronado en Mena en 1772, 1779 y 1786); hmnos.:Manuel, Francisco y Gaspar de Vivanco (hidalgos empadronados enMena en 1715, 1722, 1729 y 1737). Manuela Ruiz de Vallejo, b. lugarde Vallejuelo 25/VIII/1732; m. antes de V/1790. Casó en Siones el14/II/1760. Vecs. de Villasuso. ABUELOS PATERNOS: JuanAntonio de Vivanco, b. Lezana 9/VIII/1676; hidalgo empadronado en1722 y alcalde de la Sta. Hermandad en 1715 en Mena, m. antes de1729; hmna.: Ma. de Vivanco. Ma. Concepción de Valle, b. lugar deAnzo 29/VI/1683; hidalga empadronada en Mena en 1729 y 1737;hmnos.: Ventura y Gaspar de Valle (hidalgos empadronados en Menaen 1715). Casó en Anzo el 20/VII/1711; velados en Lezana25/IX/1712. Vecs. de Lezana y ms. antes de II/1760. ABUELOSMATERNOS: Martín Ruiz de Vallejo, b. Siones 12/XI/1691; hidalgo
ALEJANDRO MAYAGOITIA
466
empadronado en Mena 1715, 1722 y 1729, dueño de tierras, m. antesde II/1760; hmnos.: Francisco, Tomás (en la Nueva España) y PedroRuiz de Vallejo (hidalgos empadronados en Mena 1715 y 1722). Ma.de Colanco, b. Villasuso 22/XII/1697; m. antes de VI/1773; hmno.:Martín de Colanco (hidalgo empadronado en Mena 1729). Casó enVillasuso el 14/I/1726; velados ahí el 27/II/1726. Vecs. de Siones.BISABUELOS PATERNOS PATERNOS: Antonio de Vivanco yJosefa de San Pelayo, vecs. de Lezana. La segunda hija de Tomás deSan Pelayo. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: Bernabé deValle y Ma. Fernández de Salazar, vecs. de Anzo. El primero fueempadronador hidalgo en 1715 y 1722 en Mena, e hijo de Pedro deValle (m. antes de VI/1683) y de Mariana de Carrasquedo, vecs. deAnzo. La segunda fue hija del procurador gral. del valle de MenaAndrés Fernández de Salazar y de Ma. Gil de Santiuste, vecs. deAnzo. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: Miguel Ruiz deVallejo (m. antes 1715) y Ma. de Larrea (nat. de Gueñes, hidalgaempadronada en Mena 1715 y 1722). Vecs. de Siones. BISABUE-LOS MATERNOS MATERNOS: Pedro de Colanco (hidalgo empa-dronado en Mena 1722 y 1729) y Ma. de Luerto (nat. del lugar deMedianas), vecs. de Villasuso. APROBADA: 18/IV/1799. NOTAS:está una inf. de hidalguía levantada a favor del pretendiente (Mena,1790). El Col. le ordenó ampliar el número de sus testigos según elinterrogatorio de los estatutos.
724
XIMÉNEZ BARRAGÁN Y DEL VILLAR, NARCISO: b. Xalapa20/I/1770; ab. de la Aud. de Méx., vec. de Pue. PADRES: VicenteXiménez Barragán, b. parroquia de Sta. Ma. Magdalena, Sevilla,7/IX/1736; cirujano de la Rl. Fortaleza de S. Juan de Ulúa, pasó niñoa la Nueva España en compañía de sus padres. Ana Gertrudis delVillar, b. S. Antonio Huatusco, 31/VII/1736. Vecs. de Xalapa. ABUE-LOS PATERNOS: Cristóbal Barragán (sic), b. parroquia de S. Pedro,Arcos de la Frontera, 30/XII/1702; médico. Ma. Ximénez del EscalGirado, b. parroquia de Sta. Marina, Sevilla, 4/III/1714; m. en
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
467
Xalapa. Casó en la parroquia de Sta. Marina, Sevilla, el 29/VI/1733.ABUELOS MATERNOS: Juan Félix del Villar, b. parroquia de Ntra.Sra. de los Remedios, La Laguna, Canarias, 30/VIII/1699 (según los tes-tigos era de Sto. Domingo de La Calzada); sep. en S. Antonio Huatuscoel 18/VI/1766 y no testó por ser pobre. Rafaela Marín de Bocarando, n.S. Antonio Huatusco o Córdoba; m. antes de XII/1800 y mat. en S.Antonio Huatusco, se certificó no hallarse ninguna de las parts. ahí.Vecs. de S. Antonio Huatusco. BISABUELOS PATERNOS PATER-NOS: Martín Ximénez Barragán (sic) y Ma. de Angulo. BISABUELOSPATERNOS MATERNOS: Laureano Ximénez (sic) y Francisca Girado(sic). BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: José del Villar e IsabelHernández. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: no los da.APROBADA: 12/II/1811. NOTAS: están en el exp. 2 infs., una sobre elmat. de los abuelos maternos (Huatusco, 1800) y otra sobre la limpiezay legitimidad del pretendiente (Xalapa, 1792). Las parts. de los abuelospaternos se tomaron de un cuaderno de infs.
725
XIMÉNEZ DE CISNEROS Y PALOMEQUE, JOSÉ FRANCIS-CO: n. Madrid; pasó muy niño a Méx., estudió en el Seminario deMéx., ab. de la Aud. de Méx., sirvió un año la plaza de ab. de pobresy luego fue nombrado (30/IV/1782) para ocupar la de ab. de indios;hmna.: Ma. Nolasca Ximénez de Cisneros. PADRES: José Ximénezde Cisneros, cap. de Infantería Española, alcalde mayor deCuernavaca, diputado del señorío de Vizcaya. Ma. Juana Palomeque,n. Torrijos, arzob. de Toledo; fue dama de la condesa de Benavente.Mat. en Madrid. ABUELOS PATERNOS: Fernando Ximénez deCisneros, n. Sevilla; hmno.: Bernardo Teodomiro Ximénez deCisneros, probó su hidalguía en la Chancillería de Granada, recibiómerced de hábito de una orden militar la cual se transfirió al padre delpretendiente. Ma. Josefa de Noriega, nat. de Oax. ABUELOSMATERNOS: Felipe Palomeque y Matea Hernández, vecs. deToledo. BISABUELOS PATERNOS PATERNOS: no los da. BISA-BUELOS PATERNOS MATERNOS: no los da. BISABUELOS
ALEJANDRO MAYAGOITIA
468
MATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOSMATERNOS: no los da. APROBADA: 17/VI/1779. NOTAS: losXiménez de Cisneros eran descendientes en línea directa de varón deun hmno. del célebre cardenal. Se presentaron, pero faltan, 2 ejecu-torias, una de la Chancillería de Granada a favor del padre. Éste eraprimo hmno. de Gaspar de Montoya, montero del Rey D. FernandoVI. Faltaban algunas parts. pero quedaron suplidas con documentoscontenidos en las ejecutorias.
726
XIMÉNEZ FRÍAS Y NOROÑA, JOSÉ IGNACIO: b. Sag. Met.5/XI/1773; estudió en el Seminario de Méx. y tenía fama de teólogo,enseñó Filosofía en Ntra. Sra. de Guadalupe, estaba por oponerse a lacátedra de Matemáticas del Seminario de Minería, practicó con uno delos comisionados del Col. (fueron los Lics. José Manuel Beltrán yJosé Ma. de Jáuregui), ab. de la Aud. de Méx., luego fue dr. PADRES:José Ximénez Frías, b. Tlayacapan 16/V/1733; comerciante; hmno.:Dr. José Antonio Ximénez y Frías, ab. del Col. (véase). Ma. JosefaNoroña, b. S. Juan Bautista Temamatla 24/II/1753; casó en segundasnupcias con Francisco Tovar con quien tuvo hijos. ABUELOSPATERNOS: Agustín Ximénez (también Ximénez Baptista), b.18/V/1704 y el pretendiente certificó que no se hallaba la part. en Oax.ni en Villa Alta (aquí los libros empezaban en 1714). Ma. DoloresFrías, n. en el callejón de Frías, juris. de la parroquia de la Sta. VeraCruz, Cd. de Méx., y se certificó no hallarse ahí su part. (1710-1715).Casó en la Cd. de Méx. pero no se encontró la part. Vecs. deTlayacapan. ABUELOS MATERNOS: José Noroña Díaz de Aguilar,b. Tlayacapan 4/II/1718. Juana de Dios Gómez Parrilla (sic), b. parro-quia de S. Luis Obispo, Tlalmanalco, 21/X/1724. BISABUELOSPATERNOS PATERNOS: Juan Ximénez y Ma. Baptista (sic) Velasco.BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: José Frías y Ma. Dávila yLópez. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: Diego NoroñaDíaz (sic) y Mariana Vasconcelos, pariente del marqués deMontserrat. Vecs. de Tlayacapan. BISABUELOS MATERNOS
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
469
MATERNOS: Pedro José Gómez y Parrilla (sic) y Rosa Espinosa ySandoval, vecs. de Tlalmanalco. APROBADA: 16/I/1802. NOTAS:inicialmente dijo que no presentaba las parts. de los abuelos paternosporque se hallaban en la inf. de su tío. Como no estaban ahí, la junta de10/XI/1801 le ordenó traerlas y el pretendiente no pudo encontrarlas ysolicitó que se le dispensaran porque su tío estaba matriculado. Lajunta contestó que, tratándose de parts. del país, debían ser presentadaso suplidas. Entonces Ximénez exhibió certificaciones de no estar en lasparroquias donde debían encontrarse. El Col., tras tomar en cuenta queel tío fue miembro del Sto. Oficio, le admitió. Parientes: Pbro. IgnacioFrías, colector de diezmos de Toluca, y sor Ana Ma. de la PurísimaConcepción (en el siglo Noreña), contadora del convento de Jesús Ma.de Méx. En el exp. está la inf. de limpieza —sin parts.— de Josefa deSobrevilla (Cd. de Méx., 1808). Esta señora era hmna. de Dolores deSobrevilla e hija de José de Sobrevilla y Manuela Meana, vecs. de laCd. de Méx. y ms. antes de VIII/1808. Eran sus deudos el Dr. Gamboa,prebendado de la colegiata de Guadalupe, y el Dr. Mariano Meana, rec-tor de Tepotzotlán y cura coadjutor de Huejutla. El Col. le otorgó licen-cia a Ximénez para casar con la dicha Da. Josefa el 20/VIII/1808.
727
XIMÉNEZ Y FRÍAS, JOSÉ ANTONIO: estudió en el Col. de S.Bartolomé y en el Seminario de Sta. Cruz de Oax., en el Col. deCristo y en el Seminario de Méx., br. en las cuatro facultades de laUniversidad de Méx., dr. en Cánones, ab. de la Aud. de Méx.(11/VIII/1766), pbro., era pobre a pesar de ser predicador y preceptorde niños; se opuso a cátedras, capellanías y canonjías en Oax. y en laCd. de Méx., sustituyó las cátedras de Decreto, de Filosofía y dePrima de Leyes en la Universidad de Méx., ahí fue consiliario (1768);fue académico de la de S. Felipe Neri en la Universidad de Méx., dela del Apostólico Col. de S. Pedro de Méx. y de la de S. Joaquín; enChiapas fue rector del Seminario, provisor de indios y españoles,vicario gral. y gobernador del ob., y juez de Testamentos, Capellaníasy Obras Pías. Gracias a la inf. de su sobrino, José Ignacio Ximénez
ALEJANDRO MAYAGOITIA
470
Frías y Noroña (véase) sabemos que fue cura de Ixtlahuaca, calificadordel Sto. Oficio, y que m. en 1784. PADRES: Agustín Ximénez Baptista,n. Temazcalapa, juris. de Villa Alta, ob. de Oax. Ma. Dolores Frías, n.Cd. de Méx. Vecs. de la Cd. de Méx. ABUELOS PATERNOS: no losda. ABUELOS MATERNOS: no los da. BISABUELOS PATERNOSPATERNOS: no los da. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: nolos da. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: no los da. BISA-BUELOS MATERNOS MATERNOS: no los da. APROBADA:14/IX/1773 con la calidad de pagar las pensiones desde su examen.NOTAS: en el exp. está una relación impresa de méritos y servicios delpretendiente (Cd. de Méx., 1773). Pidió su ingreso hasta IX/1773 ya queera eclesiástico y no tenía intenciones de ejercer; además, nada sabíasobre los estatutos del Col., era pobre, no tenía dinero para diligenciarlas parts. ni para cubrir las pensiones del Col. Pidió ingresar como ab.antiguo ya que se examinó antes de la filiación del Col. de Méx. con elmatritense (cédulas de 6/XI y 2/XII/1766); la junta aceptó.
728
YBÁÑEZ DE CORVERA Y GALÁN, ANTONIO JOSÉ: n. Oax.;estudió con la S. J. en Oax., ab. de la Aud. de Méx., luego dr., canó-nigo doctoral y provisor de Oax.; hmnos.: Manuel, Juan y el alcaldeordinario de Oax. José Ybáñez de Corvera (véanse las 2 fichassiguientes). PADRES: Cap. Antonio Ybáñez de Corvera, nat. dellugar de S. Andrés de Luena, valle de Toranzo, ob. de Santander;varias veces alcalde ordinario de Oax. Luisa Gertrudis LópezBarahona y Galán (también Galán y Zárate), n. cd. de Oax. ABUE-LOS PATERNOS: Juan Ybáñez de Corvera e Isabel Díaz de MálagaSáenz de Hoyos, nats. y vecs. del lugar de S. Andrés de Luena.ABUELOS MATERNOS: Francisco Galán López Barahona (sic,también Varaona), n. Lebrija, Andalucía; alcalde ordinario de Oax.Manuela Rafaela de Zárate y Ximeno, n. cd. de Oax. BISABUELOSPATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUELOS PATERNOSMATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS:no los da. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: no los da.
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
471
APROBADA: 17/I/1770 sin más trámites. NOTAS: se devolvieronlas parts. Pariente: regidor y alférez rl. de Oax. Joaquín XimenoBohórquez, mayorazgo.
729
YBÁÑEZ DE CORVERA Y GALÁN, JUAN MA.: b. Sag. deOax. 4/VII/1768; estudió en S. Ildefonso de Méx., ab. de la Aud. deMéx.; hmnos.: Manuel, Antonio y el alcalde ordinario de Oax., JoséYbáñez de Corvera (véanse las fichas siguiente y anterior). APRO-BADA: 25/VI/1789. NOTAS: se identificó con su hmno. Antonio.Esta inf. y la siguiente se tramitaron al mismo tiempo.
730
YBÁÑEZ DE CORVERA Y GALÁN, MANUEL: b. Sag. de Oax.26/XII/1775; estudió en S. Ildefonso de Méx., ab. de la Aud. de Méx.;hmnos.: Antonio, Juan y el alcalde ordinario de Oax. José Ybáñez deCorvera (véanse las dos fichas anteriores). APROBADA:25/VI/1789. NOTAS: se identificó con su hmno. Antonio. Esta inf. yla anterior se tramitaron al mismo tiempo.
731
YBARROLA Y CANDÍA, IGNACIO JOSÉ DE: b. Sag. Met.11/III/1755; ab. de la Aud. de Méx. PADRES: José Melchor deYbarrola y Mendieta, nat. del Valle de Oquendo, Álava. ManuelaMicaela de Candía y Echeandía, nat. de la Cd. de Méx. Vecs. de laCd. de Méx. ABUELOS PATERNOS: Martín de Ybarrola y Estefaníade Mendieta, nats. y vecs. de Oquendo. ABUELOS MATERNOS:Manuel de Candía, nat. del lugar de Monte, montañas de Burgos.Antonia de Echeandía, nat. de Mixcoac. Vecs. de la Cd. de Méx.BISABUELOS PATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUELOS
ALEJANDRO MAYAGOITIA
472
PATERNOS MATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOSPATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS:José de Echeandía, nat. de Aramayona, Vizcaya, y Antonia SánchezValverde, vec. de S. Ángel. APROBADA: 22/VI/1782 sin más trá-mites. NOTAS: este expediente y el siguiente se tramitaron juntos.Se presentaron: 1. un libro de genealogías de la línea paterna conuna inf. de nobleza y una ejecutoria de hidalguía otorgada por laChancillería de Valladolid (12/X/1770) y auxiliada por la rl. cédulade 27/I/1771 (no está); 2. certificación de las armas de los 4 apelli-dos paternos otorgada por el rey de armas Francisco José de la Rúay Astorga (no está) 62; 3. testimonio otorgado el 1/XII/1779 porDiego Jacinto de León, escribano de la Cd. de Méx., que contenía lapart. de b. de la madre (no está); y 4. inf. de limpieza y legitimidadde los abuelos maternos, testimoniada por el mismo fedatario y en lamisma fecha (está). Es de notar que en el último documento faltó lapart. de b. del abuelo materno y se pidió que se tuviera por suplidaya que el dicho abuelo había dado inf. de nobleza en la Cd. de Méx.en 1755 (no está).
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
62 Sin embargo, sí está en la biblioteca del Centro de Estudios de Historia de México, Condumex,de la Cd. de Méx. Según este documento, otorgado en Madrid el 30/XI/1770, la ascendenciapaterna de nuestro abogado es como sigue:Padre: el dicho José Melchor de Ybarrola, b. parroquia de Ntra. Sra. de Unza, Valle de Oquendo,4/XII/1723; regidor gral. de Oquendo; vec. de la Cd. de Méx.Abuelos: Martín de Ybarrola, b. Ntra. Sra. de Unza de Oquendo 12/XI/1690; regidor y síndicoprocurador de Oquendo, originario del solar de su apellido en Oquendo. Estefanía de Mendieta,b. Ntra. Sra. de Unza de Oquendo 2/II/1687; originaria del solar de su apellido en el Valle deGordejuela. Mat. en Ntra. Sra. de Unza de Oquendo el 30/VII/1712.Bisabuelos paternos paternos: Francisco de Ybarrola Eguía, b. Ntra. Sra. de Unza de Oquendo24/lX/1657; regidor de Oquendo. Ma. Cruz de Castañiza, b. Ntra. Sra. de Unza de Oquendo25/V/1662. Mat. en Ntra. Sra. de Unza de Oquendo 16/I/1690. El primero fue hijo de Martín deYbarrola Udaeta y de Casilda de Eguía (sic); nieto paterno de Pedro de Ybarrola y de Marianade Arambarri; nieto materno de Francisco de Basualdo (sic) y de Mariana de Urquijo (sic); bis-nieto paterno paterno de Juan de Ybarrola y de Ma. de Aranzazu; todos vecs. de Oquendo. Lasegunda fue hija de Juan de Castañiza y de Magdalena de Uribe; nieta paterna de Francisco deCastañiza y de Ma. Cruz Ybarra; nieta materna de Domingo de Uribe y de Ma. Tomasa Arminza.Bisabuelos paternos maternos: Francisco de Mendieta y Francisca de Lartuondo; mat. en lasparroquias unidas de Oquendo el 2/IX/1685. El primero fue hijo de José de Mendieta y deMariana de Ugarte; la segunda de Francisco de Lartuondo y de Pascuala de Ybarrola.
473
732
YBARROLA Y CANDÍA, LUIS GONZAGA DE: b. Sag. Met.8/X/1758 (como Luis Ma. Bruno); ab. de la Aud. de Méx. Mat. conGuadalupe Monterde; hijos: Loreto (esposa de José Tranquilino deEsnaurrizar), Ma. Guadalupe (m. doncella y sin testar en la Cd. deMéx., sep. el 6/XI/1842 en el Panteón de los Ángeles, part. en el Sag.Met.), Luis y José Ignacio de Ybarrola y Monterde. APROBADA:22/VI/1782 sin más trámites. NOTAS: están papeles de XI/1842sobre el montepío que disfrutaba Ma. Guadalupe de Ybarrola yMonterde y la entrega de ciertas cantidades a su hmno. Luis. Esteexp. y el anterior se tramitaron juntos.
733
YGLESIAS Y PABLO FERNÁNDEZ, IGNACIO MA. DE: cole-gial del Seminario de Méx. y ab. de la Aud. de Méx. PADRES:Agustín de Yglesias Cotillo, n. cd. de Santander; alcalde ordinario deMéx., prior y cónsul del Consulado de Méx., crnl. del Rgmto. delComercio de Méx., cab. de Santiago. Ana Cristina Pablo Fernández,n. Cd. de Méx.; hmno.: Marcelo Pablo Fernández, cab. de Calatrava,cap. reformado del Comercio, alcalde ordinario de Méx., prior y cón-sul del Consulado de Méx. Vecs. de la Cd. de Méx. ABUELOSPATERNOS: Emeterio de Yglesias y Ma. de Cotillo, nats. de la cd.de Santander. ABUELOS MATERNOS: Francisco Pablo Fernández,n. villa de Nieva de Cameros, Rioja. Juana de Arteaga y Mendizábal,n. Cd. de Méx. Vecs. de la Cd. de Méx. BISABUELOS PATERNOSPATERNOS: no los da. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS:no los da. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: no los da.BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: no los da. APROBA-DA: 17/XI/1770. NOTAS: se presentaron, pero no están en el exp., 2provisiones de hidalguía de la Chancillería de Valladolid, una a favordel padre (rl. cédula auxiliatoria de 12/XI/1732) y otra del tío del pre-tendiente, Francisco Marcelo Pablo Fernández (rl. cédula auxiliatoriade 8/IX/1743).
ALEJANDRO MAYAGOITIA
474
734
YLZARBE Y FIGUEROA, JUAN ANTONIO DE: n. Sayula,juris. de Guad. (se entregó su part. pero falta); hmnos.: Manuel (ofi-cial de la Contaduría del Tabaco), Dr. Ignacio (catedrático deGramática e Historia Sagrada en el Seminario de Méx. y cura deAmanalco) y el Br. Lorenzo de Ylzarbe (cura interino del pueblo deGuipúzcoa). PADRES: José de Ylzarbe, b. parroquia de S. Lorenzo,Pamplona, Navarra, 23/III/1733; hmno.: Fr. Joaquín de Ylzarbe, pro-vincial de Méx. de la O.F.M. Francisca de Figueroa, b. Zapotlán, perose certificó e informó acerca de la falta de su part.; hmnos.: Manuely Juan de Figueroa (éste fue padre del Lic. Vicente de Figueroa, ab.del Col.). Mat. en e Zapotlán el Grande, juris. de Guad., el 3/XI/1762.Vecs. de la Cd. de Méx. ABUELOS PATERNOS: Joaquín de Ylzarbe,b. S. Lorenzo de Pamplona 22/III/1706. Ma. Bernarda de Undiano, n.lugar de Astrain. Mat. en la parroquia de S. Nicolás, Pamplona,20/III/1726. ABUELOS MATERNOS: Juan de Figueroa (m. antes deXI/1762) y Francisca Sánchez de la Mejorada, nats. de Zapotlán.BISABUELOS PATERNOS PATERNOS: Martín de Ylzarbe (m.antes de III/1726) y Catalina de Vergara (también de Burlada), vecs.de Pamplona. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: Juan deUndiano y Agustina de Astrain (m. antes de III/1726), vecs. deAstrain. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: no los da. BISA-BUELOS MATERNOS MATERNOS: no los da. APROBADA:17/X/1803 sin más trámites. NOTAS: las parts. se tomaron de unlibro de genealogías del padre (no está); la madre era prima hmna. delDr. Antonio de Figueroa, canónigo lectoral de Guad.
735
YNDUZIAGA Y ÁLVAREZ DE MONJARDÍN, MANUEL DE:n. Oax.; ab. de la Aud. de Méx. PADRES: José de Ynduziaga, n. villade Hermúa, Vizcaya; cap. de Caballería, justicia mayor de Zimatlány alcalde ordinario de Oax. Rosalía Álvarez de Monjardín, n. Oax.ABUELOS PATERNOS: Francisco de Ynduziaga, n. anteiglesia de
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
475
Sta. Ma. de Mallabia, Vizcaya. Ángela de Vildósola Mallagaray, n.villa de Hermúa. ABUELOS MATERNOS: Pedro Álvarez deMonjardín, n. Sevilla; regidor, alcalde ordinario y mayor de Oax.,para casarse informó acerca de su hidalguía. Antonia Nieto de Silvay Moctezuma, n. Oax.; por descender de Moctezuma II era enco-mendera. BISABUELOS PATERNOS PATERNOS: no los da. BISA-BUELOS PATERNOS MATERNOS: no los da. BISABUELOSMATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOSMATERNOS: no los da. APROBADA: 6/III/1776 sin más trámites.NOTAS: faltan todas las parts. y una ejecutoria del padre que conte-nía una declaración de vizcainía a su favor (13/XI/1759).
736
YRIGOYEN E YRIGOYEN, MIGUEL FRANCISCO DE: n.Pue.; ab. de la Aud. de Méx. PADRES: Miguel Francisco deYrigoyen y Echenique, n. Azpilcueta, valle de Baztán, Navarra. Ma.Manuela de Yrigoyen, n. Pue.; hmna.: Ma. de Yrigoyen, m. enEspaña y casó con Fernando de Arizcún, marqués de Yturbieta. Vecs.de Pue. ABUELOS PATERNOS: Juan Martín de Yrigoyen (sic) yJosefa de Echenique, dueños del palacio de Juastos Yrigoyen en elvalle de Baztán. ABUELOS MATERNOS: Cap. Pedro de Yrigoyen,nat. de Alzusa, Navarra. Josefa de la Fuente Pozo y Correa, n. Ver.Mat. en Pue. Vecs. de Pue. BISABUELOS PATERNOS PATERNOS:no los da. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: no los da.BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUE-LOS MATERNOS MATERNOS: no los da. APROBADA:9/IX/1772 sin más trámites. NOTAS: se presentaron las parts. de b.del pretendiente, de sus padres y de la abuela materna, y la de mat.de los abuelos maternos; protestó entregar las faltantes dentro de unplazo y el Col. ordenó levantar la inf. Se entregaron las fes del caso,pero como habían pasado 2 años desde que se hicieron las deposi-ciones, se ordenó hacer una inf. tocante a la vida y costumbres delpretendiente. Se devolvieron: 1. una inf. de limpieza de los padresdel pretendiente, de éste y de sus hmnos., con parts. (Pue., 1763); 2.
ALEJANDRO MAYAGOITIA
476
un testimonio sobre la nobleza y las armas del padre (Errazu, valle deBaztán, 1769); 3. un testimonio acerca de la limpieza y filiación deJosé Ignacio de Legarraga e Yrigoyen, nat. de Pue. (Navarra, 1769);y 4. parts. de mat. de los abuelos maternos y de b. de la abuelamaterna.
737
YTURBIDE, JOAQUÍN: próximo a recibir el grado de br. en laUniversidad de Méx., fue admitido en la ATPJ el 11/II/1817 con lacalidad de presentar su título de br. PADRES: no los da. ABUELOSPATERNOS: no los da. ABUELOS MATERNOS: no los da. BISA-BUELOS PATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUELOSPATERNOS MATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOSPATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS:no los da. APROBADA: falta y no está en los libros examinados nien las listas impresas de 1812, 1824 y 1837. NOTAS: lo único quehay en el exp. es la solicitud de ingreso en la Academia 63.
738
YTURRIAGA Y ALZAGA, MANUEL MARIANO DE: n. Qro.;ab. de la Aud. de Méx. PADRES: Pedro de Yturriaga (sic), n. villa dePlasencia, Guipúzcoa; fue cajero de José de Urtiaga y, luego, mayor-domo del Santísimo Sacramento y alcalde ordinario de Qro. Ma.Antonia de Alzaga, n. Qro. Vecs. de Qro. ABUELOS PATERNOS:Francisco López de Yturriaga, alcalde de Plasencia; hmnos.: Pedro,José y Andrés López de Yturriaga, los dos primeros alcaldes, y elúltimo regidor de Plasencia. Josefa de Yraola; hmno.: Ignacio deYraola, vicario de Plasencia. Nats. y vecs. de Plasencia. ABUELOS
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
63 En un cuaderno de recibos de documentos consta que el 24/III/1803 quedaron en poder del Col.las infs. de un Lic. José Francisco Yturbide.
477
MATERNOS: Francisco de Alzaga, n. valle de Aramayona, Vizcaya;alcalde ordinario de Qro. Ma. Rosa de Villarreal, n. Colima; mayor-doma del Santísimo Sacramento en cuyo culto gastó casi toda su for-tuna. Vecs. de Qro. BISABUELOS PATERNOS PATERNOS: no losda. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: no los da. BISABUE-LOS MATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUELOS MATER-NOS MATERNOS: Pedro de Villarreal, alcalde mayor de S. Luis dela Paz, y se omite el nombre de su consorte. APROBADA:26/VIII/1768, con la calidad de presentar 2 parts. en el término de unaño, luego dijo que todavía no las había hallado y protestó entregar elpoder para testar del padre. La junta dijo que presentara las parts.cuando las consiguiera. NOTAS: falta un testimonio sobre la limpie-za del abuelo materno. En España los Yturriagas tenían los parientessiguientes: Juan Andrés de Lasalde, 3 veces alcalde de Plasencia; yJosé de Yturriaga, primo del padre, gobernador de Caracas y primerjefe de Escuadra. En la Nueva España los parientes eran: Miguel deLugo y Terreros, regidor perpetuo de la Cd. de Méx., hijo del oidorFelipe de Lugo y de Ana de Terreros, ésta era hmna. de Javiera deTerreros, bisabuela materna del pretendiente; y Juan Andrés deMendiola e Yturriaga, tnte. de corregidor de Qro.
739
YZAZAGA Y MARTÍNEZ, JOSÉ MA.: n. Coahuayutla (sic, porCoaguayuca del Paso), ob. de Mich., 19/III/1781; practicó con losLics. Barberi, San Salvador y Gutiérrez (al menos los dos primerosfueron del Col.), fue examinado por el Col. el 25/V/1807. PADRES:no los da. ABUELOS PATERNOS: no los da. ABUELOS MATER-NOS: no los da. BISABUELOS PATERNOS PATERNOS: no los da.BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: no los da. BISABUE-LOS MATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUELOS MATER-NOS MATERNOS: no los da. APROBADA: falta y no está en loslibros examinados ni en las listas impresas de 1812, 1824 y 1837.NOTAS: lo único que hay en el exp. son las diligencias para suexamen en el Col.
ALEJANDRO MAYAGOITIA
478
740
YZQUIERDO Y DE LA TORRE, ANTONIO MA.: b. parroquiade Sta. Ma. la Blanca, villa de Villanueva del Ariscal, priorato deLeón, 30/XII/1762; dr. en Artes y br. en Leyes de la Universidad deSevilla, ab. de la Aud. de Méx., luego fue tnte. letrado y asesor ordi-nario de la intendencia de Oax. PADRES: Miguel JerónimoYzquierdo, b. Sta. Ma. la Blanca, villa de Villanueva del Ariscal,15/I/1733; labrador de tierras propias. Rosa de la Torre, b. parroquiade Sta. Ma. Magdalena, Sevilla, 11/VII/1740. ABUELOS PATER-NOS: Juan José Yzquierdo, b. Sta. Ma. la Blanca, villa de Villanuevadel Ariscal, 2/II/1705. Ma. Ruiz Berrose (también Caraballo, sic), b.Sag. de Sevilla 27/IV/1711. ABUELOS MATERNOS: Antonio de laTorre y Guzmán, b. parroquia de S. Julián, villa de Vioño, valle dePiélagos, arzob. de Burgos, 31/V/1717. Rosa García Romero (tam-bién García de Mesa y García Romero de Mesa), b. parroquia de Sta.Ana de Triana, Sevilla, 16/XII/1713. BISABUELOS PATERNOSPATERNOS: Miguel Yzquierdo y Francisca de Pineda, vecs. deVillanueva del Ariscal. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS:José Ruiz Carvallo (sic), cab. de Santiago, y Josefa Antonia Berrosp.BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: Antonio de la Torre yBernarda de Guzmán. El primero fue hijo de Miguel de la Torre y deDominga Alonso; la segunda de Juan de Guzmán y Petronila delParral. Todos vecs. de Vioño. BISABUELOS MATERNOS MATER-NOS: Juan García Romero y Ma. Margarita de Mesa. APROBADA:21/V/1790. NOTAS: está una inf. de limpieza (Sevilla, 1787).Parientes: el arzobispo de Sevilla y cardenal Francisco JavierDelgado; Beatriz Delgado García Terreros, prima segunda del pre-tendiente, casada con el alcalde mayor Pedro Morales y sobrina delconde de Regla, Pedro Romero de Terreros. El Col. le otorgó el19/VI/1801, sin trámite alguno, licencia para casar con MicaelaFrontaura y Sesma, hija del Cap. del Rgmto. de Granada, JoséFrontaura, y de Micaela de Sesma, de notoria calidad; además,Yzquierdo ya tenía permiso del virrey para contraer el mat.
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
479
741
ZABALA Y URBIZU, JOSÉ ÁNGEL DE: b. parroquia de S.Miguel, villa de Idiazábal, Guipúzcoa, 1/III/1779; pasó a Indias ca.1793, br. en Cánones de la Universidad de Méx., pasante jurista en elSeminario de Méx., el 25/VI/1805 se ordenó al Col. examinarle, ab. dela Aud. de Méx. PADRES: Andrés de Zabala, b. S. Miguel de Idiazábal14/VII/1742; m. antes de XI/1804. Manuela de Urbizu, b. Sta.Engracia, Segura, 17/VI/1744. Vecs. de Idiazábal. ABUELOS PATER-NOS: José de Zabala, b. S. Miguel de Idiazábal 15/VIII/1704. Ma.Antonia de Campos, b. S. Miguel de Idiazábal 10/XI/1700. Vecs. deIdiazábal. ABUELOS MATERNOS: Bartolomé de Urbizu, b. Sta.Engracia, Segura, 17/VI/1705. Manuela de Arizabalaga, b. Cerain17/XI/1707. Vecs. de Segura. BISABUELOS PATERNOS PATER-NOS: Ignacio de Zabala y Josefa de Muxica. BISABUELOS PATER-NOS MATERNOS: Francisco de Campos y Catalina de Amundarain.BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: Bartolomé de Urbizu yMa. de Odrio, vecs. de Segura. BISABUELOS MATERNOS MATER-NOS: Miguel de Arizabalaga y Ma. de Larrea, vecs. de la casa de Uristide Arriba, Cerain. El primero fue hmno. de Magdalena de Arizabalagay la segunda hija de Miguel de Larrea y de una señora cuyo nombre nose da. APROBADA: 31/VII/1805. NOTAS: todos los ascendientes deZabala eran hidalgos y provenían de las casas de sus apellidos.
742
ZALCE Y CRESPO, JOSÉ MA. DE: b. S. Sebastián de León23/I/1772; ab. de la Aud. de Méx., vec. de Pue. donde también esta-ba en VI/1830; hmno.: Cayetano de Zalce, notario receptor del juz-gado eclesiástico de León. PADRES: José Francisco de Zalce, b. S.Sebastián de León 16/X/1743; notario receptor del juzgado eclesiás-tico de León, m. antes de VIII/1807. Ma. Gertrudis Crespo, b. S.Sebastián de León 18/II/1744; m. antes de IX/1783; hmno.: JoséIgnacio Crespo, regidor, procurador y alcalde ordinario de León.Vecs. de León. ABUELOS PATERNOS: Nicolás de Zalce (también
ALEJANDRO MAYAGOITIA
480
Gómez de Zalce), b. S. Sebastián de León 30/VII/1713. JuanaBautista de Arriaga, b. S. Sebastián de León 19/I/1710. Vecs. de Leóny ms. antes de IX/1783. ABUELOS MATERNOS: Antonio Crespo,b. parroquia de Sta. Ma., villa de S. Vicente de Sonsierra, Navarra, ob.de Calahorra, 15/XII/1709. Ma. Isabel de la Madriz (sic) y Marmolejo(sic), b. S. Sebastián de León 10/VII/1718. Vecs. de León. BISABUE-LOS PATERNOS PATERNOS: Pablo Gómez de Zalce e Isidora deBustos y Oláez; ésta era hmna. del P. Oláez (sic), juez eclesiástico deLeón. Vecs. de León. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: Miguelde Arriaga y Francisca Javiera (sic, pero los testigos la apellidaronGutiérrez). Vecs. de León. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS:Antonio Crespo y Brígida de Mena, vecs. de Sonsierra. El primero hijo deCristóbal Crespo y de Ma. Pérez, vecs. de la villa de Limpias, arzob. deBurgos; la segunda de Diego de Mena y de Ma. Gutiérrez, vecs. de la villade S. Asensio. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: Antonio de laMadrid (sic) y Ana Bañales Marmolejo (sic). APROBADA: 4/III/1808.NOTAS: APROBADA: 4/III/1808. NOTAS: están en el exp. una inf. delimpieza de los hmnos. Zalce y Crespo (León, 1783) y las diligenciasmatrimoniales del pretendiente. Según éstas su prometida era AnaGertrudis de Zavaleta, vec. de Pue., e hija de Juan Nepomuceno deZavaleta y Alcorta, y de Josefa Camila Díaz de la Campa. El primero erahmno. del Lic. José Mariano de Zavaleta y Alcorta (ab. del Col., véase) yla segunda era hija de Manuel de Campa (sic) y pariente de los condes deCastelo, de los marqueses de Uluapa y de los de Guardiola. Falta la part.de b. de Da. Ana Gertrudis; el Col. aprobó sus infs. el 19/IV/1813.
743
ZAMACONA Y FERNÁNDEZ, CAMILO MA. DE: b. parroquiade S. Miguel, Orizaba, 16/VII/1782; estudió en el Seminario de Pue.,ab. de la Aud. de Méx. PADRES: Antonio de Zamacona, b. Sag. Met.25/VI/1762; hmno.: Bernardo de Zamacona y López (ab. del Col.,véase). Ana Ma. Fernández Duarte (sic), b. Ver. 8/XII/1762; hmna.:Ma. Bárbara Fernández Duarte, madre de José Ma. Lozano Prieto yFernández Duarte, escribano del ayuntamiento de Orizaba y ab. del
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
481
Col. (véase). ABUELOS PATERNOS: Francisco Antonio deZamacona, factor del Tabaco de Pue., y Ma. López de Pedraza.ABUELOS MATERNOS: Pedro José Fernández (sic) y Ana delPozo. BISABUELOS PATERNOS PATERNOS: no los da. BISA-BUELOS PATERNOS MATERNOS: no los da. BISABUELOSMATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOSMATERNOS: no los da. APROBADA: 18/I/1812. NOTAS: el pre-tendiente se identificó con sus tíos y el Col. cotejó ambas infs. paracerciorarse de que estaban completas.
744
ZAMACONA Y LÓPEZ, LUIS BERNARDO DE: b. Sag. de Pue.20/VIII/1778; clérigo diácono del ob. de Pue., vicerrector delSeminario de Pue., ab. de la Aud. de Méx., gracias al exp. anteriorsabemos que también fue dr., colegial rector del Col. de S. Pablo dePue. y cura de S. Pablo Apetatitlán; hmnos.: José (militar, m. antes deVII/1804), Ma. Manuela (religiosa de Sta. Inés de Pue.), Antonio(casado, vec. de Orizaba y luego administrador del Tabaco deAtlixco), Ma. Francisca y Manuel de Zamacona (militar, m. antes deVII/1804). PADRES: Francisco Antonio de Zamacona, b. parroquiade Sta. Ma., Castro Urdiales, Vizcaya, 11/II/1738; factor de lasRentas del Tabaco, Pólvora y Naipes. Ma. Gertrudis Pedraza (sic), n.3/V/1740 en alta mar, b. Sag. Met. 17/XII/1740; m. antes deVII/1804; hmna.: Bernardina Pedraza, esposa del administrador de lafábrica de Qro. Vecs. de Pue. ABUELOS PATERNOS: Manuel deZamacona, b. Castro Urdiales 24/XII/1713. Ma. Antonia de Llano, b.Castro Urdiales 22/VII/1690. ABUELOS MATERNOS: CustodioFrancisco López Pedraza (sic, también Molero de Pedraza), b. parro-quia de Sto. Tomás, villa de Orgaz, Toledo, 9/X/1706; pasó con sufamilia a Nueva España en 1740 en el séquito del marqués deCruillas. Ma. Gertrudis Palacios, b. parroquia de S. Martín, Madrid,1/I/1719. Vecs. de Añover de Tajo. BISABUELOS PATERNOSPATERNOS: Domingo de Zamacona Peredo y Catalina de la Colina.El primero fue hijo de Martín de Zamacona y de Ma. de Peredo, vecs.
ALEJANDRO MAYAGOITIA
482
y nats. de Mioño y Santillán; la segunda lo fue de Pedro de la Colinay de Ma. de Isla, nats. y vecs. de Castro Urdiales. BISABUELOSPATERNOS MATERNOS: Antonio de Llano Salazar y Ma. Bringas,vecs. de Sopuerta. El primero fue hijo de José de Llano y de Ma.Salazar; la segunda de Miguel Bringas y de Luisa Vizcaya. BISA-BUELOS MATERNOS PATERNOS: Juan López Molero y Ma. dePedraza, nats. y vecs. de Orgaz. BISABUELOS MATERNOSMATERNOS: Gabriel Palacios y Luisa Sánchez Barba, nats. deOrgaz. APROBADA: 5/IX/1804. NOTAS: se presentaron infs. dehidalguía de ambas líneas (no están). Melchor del Pando, contadordel Duque de Medinaceli, era tío segundo del padre.
745
ZAMORAY POBLETE ZARAGOZA, DOMINGO FRANCISCODE: b. Sag. de Oax. 25/V/1757; ab. de la Aud. de Méx., residente dela Cd. de Méx. y vec. de Oax. PADRES: Blas de Zamora, b. parroquiade S. Sebastián, villa de Estepa, arzob. de Sevilla, 19/II/1714; vec. deOax. antes de 1740, comerciante y diputado del Comercio de Oax. Ma.Marcela de Zaragoza (sic, también Zaragoza Santa Cruz), b. Sag. deOax. 4/XI/1725; hmno.: Juan Bautista de Zaragoza, alcalde ordinariode Oax. ABUELOS PATERNOS: Juan Bautista de Zamora, b. S.Sebastián de Estepa 5/VII/1680. Ma. Ana de Guzmán (sic), b. iglesiacolegial de Osuna, 15/XI/1688. Mat. en S. Sebastián de Estepa el28/IX/1706. Vecs. de Estepa. ABUELOS MATERNOS: LorenzoPoblete Zaragoza (sic), b. Cuilapan 20/XI/1695; labrador dueño dehda. Teresa de la Rosa (sic, también de Ojeda), b. Sag. de Oax.11/V/1692. Vecs. de Oax. BISABUELOS PATERNOS PATERNOS:Francisco de Zamora y Francisca de la Torre, vecs. de Estepa. BISA-BUELOS PATERNOS MATERNOS: Juan Fernández (sic) y Marianade Guzmán. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: FelipePoblete (sic), labrador, y Manuela Girón (también de Arango yArmijo), según los testigos eran nats. de Oax. BISABUELOSMATERNOS MATERNOS: Agustín de Ojeda (sic), labrador, y Ma.Calvo, según los testigos eran nats. de Oax. APROBADA: 23/I/1782.
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
483
NOTAS: el promotor hizo notar las contradicciones en los apellidosde los ascendientes de Zamora, pero la junta no le hizo caso.
746
ZAMORANO Y GALVÁN, JOSÉ: b. Tepotzotlán, arzob. deMéx., 6/X/1775; ab. de la Aud. de Méx. PADRES: José MarianoZamorano, b. Tepotzotlán 6/II/1750. Ma. Ramona Galván, b. Rl. delMonte 21/VII/1755. ABUELOS PATERNOS: Ignacio Zamorano(sic), b. Tepotzotlán 4/II/1691. Ma. Guerrero, b. Tlaxcala10/XII/1718. ABUELOS MATERNOS: Juan Galván, b. S. MiguelZinacantepec 20/XII/1722. Ma. Antonia Rodríguez, b. S. BartoloméOtzolotepec 14/V/1729. BISABUELOS PATERNOS PATERNOS:Pedro Galván Zamorano (sic) y Nicolasa de Ocampo. BISABUELOSPATERNOS MATERNOS: Sebastián Guerrero y Ma. de Nava.BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: Miguel Galván y Ma. deMondragón. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: FranciscoRodríguez y Ma. Teresa Hinojosa. APROBADA: 28/IV/1805 con lacalidad de legalizar 2 parts.
ZAPATA Y DÍAZ PÁRRAGA, JUAN DE: véase SANDOVALZAPATA Y DÍAZ PÁRRAGA, JOSÉ MA. DE.
ZAPATA Y DÍAZ PÁRRAGA, JUAN DE: véase SANDOVALZAPATA Y DÍAZ PÁRRAGA, JUAN DE.
ZARAZÚA Y GÁLVEZ, NARCISO MARIANO DE: véaseSARASÚA Y GÁLVEZ, NARCISO MARIANO DE.
747
ZAVALETA Y ALCORTA, JOSÉ MARIANO DE: b. Sag. de Pue.14/V/1658 (sic, en la f. 152 vta. de un libro de bs. que no se especifi-có); estudió en el Seminario de Pue., ab. de la Aud. de Méx., luego
ALEJANDRO MAYAGOITIA
484
fue consiliario y sinodal del Col. Gracias a una inf. de limpieza de lasobrina de este ab. sabemos que también fue relator de la Aud. deMéx., síndico personero de Pue. y que m. antes de VI/1813 (véase laficha del Lic. José Ma. Zalce y Crespo). Zavaleta contrajo un segun-do mat. en Pue. el 6/XI/1808 con Ma. Martina de Luna y Urízar.PADRES: Miguel Antonio de Zavaleta y Cestau (también Cestaud),b. parroquia de S. Miguel, villa de Leiza, Navarra, ob. de Pamplona,7/IV/1714; vec. de Pue. ca. X/1747, tesorero de la Bula de la Sta.Cruzada y alcalde ordinario de Pue.; hmno.: Manuel de Zavaleta,alcalde ordinario de Leiza y dueño de la casa de Miguelchoa (sic).Juana Rosalía de Alcorta, b. parroquia de S. Marcos, Pue.,18/VI/1732. Vecs. de Pue. ABUELOS PATERNOS: Miguel deZavaleta, b. S. Miguel de Leiza 30/X/1677; alcalde, regidor cabo (dosveces), regidor segundo, mayordomo de la parroquia y las cofradíasde S. José y S. Joaquín de Leiza, m. antes de X/1747. Ma. MartínezCestau (sic), b. S. Miguel de Leiza 12/III/1678. Vecs. de Leiza y due-ños de la casa de Miguelchoa (sic), la cual tenía voz y voto en el con-cejo de Leiza y en la elección de su beneficiado. ABUELOSMATERNOS: Diego Pedro de Alcorta y Camacho, n. Cd. de Méx.,pero se certificó no hallarse su part. de b. en las parroquias de S.Miguel (V/1690-XI/1701) y Sag. Met. (1600-1710); primer mat. conMicaela Catarina del Castillo de Altra. Micaela Ma. Martínez deAguayo, n. hda. de S. Juan Bautista, juris. de S. Pablo Zitlaltepec(luego de Huamantla), se certificó no hallarse su part. por el incendiodel archivo parroquial; primer mat. con el Cap. Fermín de Aranguti.Mat. en el Sag. de Pue. el 4/VII/1731. Vecs. de Pue. BISABUELOSPATERNOS PATERNOS: Miguel de Zavaleta, b. S. Miguel de Leiza2/V/1640. Bárbara de Gorriti, n. Leiza. Vecs. de Leiza. El primero fuehijo de Blas de Zavaleta y de Ma. Esteban de Echenique. BISABUE-LOS PATERNOS MATERNOS: Salvador de Cestau, b. S. Miguel deLeiza 12/V/1642; alcalde de Leiza. Mariana de Hermandorena; vecs.de Leiza. El primero fue hijo de Miguel de Cestau y de Gracia deLazcano. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: Lic. DiegoPedro de Alcorta (hmno.: alférez Francisco de Alcorta) y Ana Ma.Matienzo. El primero fue hijo, legitimado en S.L.P., de Francisco deAlcorta y de la hidalga Mariana de Silva Camacho (sic), ms. antes de
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
485
X/1676; nieto paterno de Martín de Alcorta y de Ma. López deGorriarán y bisnieto de otro Martín de Alcorta, quien fue declaradohidalgo en Guipúzcoa. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS:no los da. APROBADA: 16/I/1781 sin más trámites. NOTAS: enLeiza sólo había un estado, el hidalgo. En el exp. están: 1. inf. de lim-pieza del padre (Leiza, 1747); 2. mandamiento de amparo de noblezadel abuelo materno (Cd. de Méx., 3/XI/1676); 3. las diligenciasmatrimoniales del pretendiente —menos la part. de b. de la prometi-da— que se levantaron después del enlace ya que Zavaleta ignorabael contenido de los nuevos estatutos. La inf. se aprobó el 2/I/1810.Enseguida el extracto de este documento.
Prometida: Josefa Ma. Martina de Luna y Urízar, n. Cd. de Méx.Padres: José Ignacio de Luna y Urízar; hmnos.: José Juan
Nepomuceno y José Juan de Dios de Luna (éste casó con Josefa RuizGarcía de Estrada). Catalina Ruiz García de Estrada; hmna.: la espo-sa del dicho José Juan de Dios de Luna.
Abuelos paternos: José Juan de Luna, n. S.L.P. Mariana de Urízar;pariente del Dr. Antonio Joaquín de Urízar, colegial de Todos Stos. deMéx. y canónigo doctoral de Méx. Vecs. de la cd. de Tlax.
Abuelos maternos: Francisco Ruiz García y Josefa de Estrada.Bisabuelos paternos paternos: no los da.Bisabuelos paternos maternos: Ignacio de Urízar, cap. de milicias
y tnte. gral. de la cd. de Tlax., y Ma. Dávila Barrientos.Bisabuelos maternos paternos: Felipe Ruiz García y Josefa de
Aguilar.Bisabuelos maternos maternos: Marcelino de Estrada y Ma. Álvarez.
748
ZENEA Y RODRÍGUEZ, JOSÉ MA. DE: b. parroquia delEspíritu Sto., La Habana, 11/IV/1767; ab. de la Aud. de Méx. (finesde 1802), alcalde mayor de Tacuba. PADRES: José Manuel de Zenea,b. parroquia del Espíritu Sto., La Habana, 29/IV/1726; siguió lacarrera literaria. Ma. Rodríguez, b. Sag. de La Habana 11/X/1744.Vecs. de La Habana. ABUELOS PATERNOS: Bernardo de Zenea, b.
ALEJANDRO MAYAGOITIA
486
parroquia del Espíritu Sto., La Habana, 14/VI/1700. Jacinta Ruiz (tam-bién Ruiz de Tagle), b. Sag. de La Habana 21/IX/1699; hmna.:Gertrudis Ruiz (su nieto era el Dr. Felipe Ignacio de Castro Palomino ydel Puerto, ab. del Col. véase). Vecs. de La Habana. ABUELOSMATERNOS: Juan Rodríguez, b. 17/VIII/1673 no dice dónde pero lapart. se tradujo del portugués y los padrinos fueron de Arrieta; en la part.de b. de su hija figura como nat. del Puerto de Sta. Ma. Josefa González,b. parroquia del Sto. Ángel Custodio, La Habana, 17/IV/1717. Vecs. deLa Habana. BISABUELOS PATERNOS PATERNOS: alférezBernardo de Zenea, nat. de Sevilla, y Francisca González, nat. de LaHabana. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: Domingo Ruiz,nat. de las montañas de Burgos, y Ma. González, nat. de La Habana.BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: Juan Rodríguez y Ma.Rodríguez, nats. de Portugal. BISABUELOS MATERNOS MATER-NOS: Francisco González, nat. de Ver., y Ana Rodríguez, nat. de LaHabana. APROBADA: 14/XI/1804. NOTAS: un testigo dijo haber vistodocumentos sobre la hidalguía del pretendiente.
749
ZEPEDA, MARIANO JOSÉ: br. en Cánones, se le dispensaron 9meses de pasantía, fue examinado por el Col. el 16/VIII/1788.PADRES: no los da. ABUELOS PATERNOS: no los da. ABUELOSMATERNOS: no los da. BISABUELOS PATERNOS PATERNOS:no los da. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: no los da.BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUE-LOS MATERNOS MATERNOS: no los da. APROBADA: falta perola junta de 15/I/1789 aprobó sus infs. con la calidad de que dentro deltérmino de 6 meses trajera una part. 64. NOTAS: lo único que hay enel exp. son las diligencias del examen.
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
64 Ingreso..., p. 145.
487
ZERQUERA Y ESCAZENA, MANUEL DE: véase CERQUERAY PONCIANO DE ESCAZENA, MANUEL DE (en adiciones ycorrecciones).
750
ZERTUCHA Y RODRÍGUEZ DE ARIZPE, IGNACIO DE: b.Saltillo, Nueva Vizcaya, 21/XI/1752; colegial del Seminario deGuad. y de S. Ildefonso de Méx., ab. de la Aud. de Méx.; hmno.:Joaquín de Zertucha y Rodríguez de Arizpe, ab. del Col. (véase).PADRES: Ignacio de Zertucha, b. Saltillo 8/IV/1698; alcalde ordina-rio de Saltillo, labrador, casó en primeras nupcias con Ma. AntoniaLobo Guerrero; hmno.: el Pbro. Zertucha, dr. de la Universidad deMéx., m. en la Cd. de Méx. Catarina Rodríguez de Arizpe, n. Saltillo;hmno.: Dr. Pedro Rodríguez de Arizpe, catedrático y vicerrector delSeminario de Méx., prepósito del Oratorio de Méx., m. en la Cd. deMéx. en 1777. Mat. en Saltillo el 20/III/1732 previa dispensa de tresparentescos: dos de consanguinidad en cuarto grado igual y el otro deafinidad igual en tercer grado por cópula lícita. Vecs. de Saltillo.ABUELOS PATERNOS: Juan de Zertucha, n. Vizcaya; sargentomayor y varias veces alcalde ordinario de Saltillo, dueño de la hda.de la Capellanía. Jerónima Galindo y Navarro (sic), n. Saltillo. Mat.en Saltillo el 10/VI/1688. Vecs. de Saltillo. ABUELOS MATERNOS:José Rodríguez, n. Saltillo; alcalde ordinario de Saltillo y cap. a gue-rra, dueño de la hda. de Sta. Ana. Ana de Arizpe, confirmada enSaltillo en II/1682. Mat. en Saltillo. Vecs. de Saltillo. BISABUELOSPATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUELOS PATERNOSMATERNOS: Juan Galindo y Melchora Sánchez Navarro (sic), vecs.de Saltillo. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: DiegoRodríguez y Mariana Navarro, vecs. de Saltillo. BISABUELOSMATERNOS MATERNOS: Juan de Arizpe y Ana de Cuéllar, vecs.de Saltillo. APROBADA: 13/XII/1787 sin más trámites. NOTAS: elexp. de este ab. y el del siguiente están juntos (D. Ignacio probó iden-tidad con D. Joaquín). Se informó y certificó sobre no hallarse lasparts. de los 4 abuelos y de la madre en la parroquia de Saltillo. El
ALEJANDRO MAYAGOITIA
488
pretendiente descendía de los primeros conquistadores de NuevaVizcaya. Parientes: pbros. Juan, Pedro y Martín de Arizpe, Miguel yLeonardo Sánchez, y Juan José Valdés.
751
ZERTUCHA Y RODRÍGUEZ DE ARIZPE, JOAQUÍN DE: b.Saltillo, Nueva Vizcaya, 1/III/1741; estudió latinidad con los O.F.M.de Saltillo, luego fue colegial del Seminario de Guad. por 8 años ycursó menores y mayores de latinidad, Filosofía y Teología, despuéspasó a la Cd. de Méx. donde estudió ambos derechos y se graduó enCánones en la Universidad, ab. de la Aud. de Méx. (ca. IV/1776);hmno.: Ignacio de Zertucha y Rodríguez de Arizpe, ab. del Col.(véase). APROBADA: 21/XI/1778 sin más trámites. NOTAS: el exp.de este ab. y el del anterior están juntos.
ZORRILLA Y LADRÓN DE GUEVARA, JOSÉ ANTONIO:véase GÓMEZ DE ZORRILLA Y LADRÓN DE GUEVARA, JOSÉANTONIO (n adiciones y correcciones).
752
ZOZAYA Y BERMÚDEZ, JOSÉ MANUEL DE: b. Salvatierra,ob. de Mich., 4/VI/1778; fue examinado por el Col. el 22/XII/1804,vec. de la Cd. de Méx. PADRES: Francisco de Zozaya y Zorrilla, b.iglesia mayor de Sanlúcar de Barrameda 27/VII/1714; pasó a NuevaEspaña con el arzobispo Vizarrón, regidor y alguacil mayor deSalvatierra, m. antes de VIII/1804. Gertrudis Bermúdez y de laFuente, b. Celaya 31/III/1755; hmnos.: Antonio (regidor y alcaldeprovincial de Salvatierra) e Ignacio Bermúdez (fiel ejecutor deSalvatierra). Mat. en Salvatierra. Vecs. de Salvatierra. ABUELOSPATERNOS: José de Zozaya y Araníbar, b. parroquia de Ntra. Sra.de la Asunción, villa de Aranaz, Navarra, 15/VIII/1668. Catalina deZorrilla y Trujillo, b. catedral de Cádiz 26/VIII/1686. ABUELOS
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
489
MATERNOS: Miguel Santiago Bermúdez, b. Salvatierra21/XI/1716; regidor y alcalde ordinario de Salvatierra, cap. de las tro-pas que fueron a Ver. para combatir a los ingleses. Juana Gertrudis dela Fuente, b. Celaya 19/III/1725. Vecs. del puesto de la Noria, Celaya.BISABUELOS PATERNOS PATERNOS: Juanes de Zozaya yCatalina de Araníbar. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS:Manuel de Zorrilla y Ma. de Trujillo, vecs. de Cádiz. BISABUELOSMATERNOS PATERNOS: Diego Bermúdez y Josefa Ramos. BISA-BUELOS MATERNOS MATERNOS: Juan de la Fuente y JuanaMontoya, vecs. de Celaya. APROBADA: 23/I/1805. NOTAS: lasparts. de los abuelos paternos se sacaron de las infs. de los primoshmnos. de Zozaya (véanse las 2 fichas siguientes) con los cuales seidentificó. Se decía que el padre era pariente del arzobispo Vizarrón;la madre lo era del Lic. Juan Felipe Lagunas, cura de Salvatierra, yde Fr. Francisco Lagunas, definidor y predicador de la O.F.M.
753
ZOZAYA Y ORIO, JOSÉ MARIANO DE: b. Sag. Met.29/III/1759; ab. de la Aud. de Méx.; hmno.: Manuel José de Zozayay Orio (véase). PADRES: José de Zozaya y Zorrilla, b. Sag. de Oax.1/VIII/1731; empleado de la Casa de Moneda de Méx. como acuña-dor y en la contaduría; hmnos.: dos monjas de S. Jerónimo de Méx.,una monja de Jesús Ma. de Méx., Juan (juez eclesiástico de Amilpas)y Francisco de Zozaya (regidor y alguacil mayor de Salvatierra).Josefa Pantaleona de Orio, b. Sag. Met. 31/VII/1736. ABUELOSPATERNOS: José de Zozaya y Araníbar y Catalina de Zorrilla yTrujillo, hmna. del prebendado de Méx. Joaquín Zorrilla (sus parts.se sacaron para la inf. del Lic. José Manuel de Zozaya y Bermúdez,véase). ABUELOS MATERNOS: Diego de Orio, b. parroquia de Sta.Ma., villa de Escaray (sic), arzob. de Burgos, 1/III/1694. Ana deAristoarena y Lanz, b. Sag. Met. 17/XII/1715; hmnos.: el conde deCasa Fiel (vec. de Zac.) y el Pbro. Br. Alejandro de Aristoarena.BISABUELOS PATERNOS PATERNOS: no los da. BISABUELOSPATERNOS MATERNOS: no los da. BISABUELOS MATERNOS
ALEJANDRO MAYAGOITIA
490
PATERNOS: Diego de Orio y Tejada y Teresa Sánchez. BISABUE-LOS MATERNOS MATERNOS: Pedro de Aristoarena y Lanz y Ma.Sánchez. APROBADA: 22/X/1784. NOTAS: el exp. de este ab. y eldel siguiente se acumularon. Parientes: el arzobispo Vizarrón y elobispo de Mich. Felipe Ignacio Trujillo. Están en el exp.: 1. solicitudde la plaza de ab. de pobres de D. Manuel; y 2. diligencias hechas porel Col. para que el dicho D. Manuel devolviera el original de sus infs.que se le había prestado el 16/XI/1805 por el término de un mes; apesar de varios requerimientos en XI/1807 no había cumplido; enVII/1810 se le amenazó con una multa de 25 pesos y, al fin, enVIII/1815 lo entregó.
754
ZOZAYA Y ORIO, MANUEL JOSÉ DE: b. Sag. Met.28/VI/1761; estudió en el Seminario de Méx., practicó sucesivamen-te con Ignacio Dávila Madrid (ab. del Col.) y con José Ignacio RuizCalado (ab. del Col., con éste por más de 3 años), ab. de la Aud. deMéx., asesor del alcalde de segundo voto de la Cd. de Méx., solicitóen 1788 la plaza de ab. de pobres para en algo aliviar la situación desu padre quien tenía 30 años al servicio de la Casa de Moneda deMéx. y ya necesitaba descansar; hmno.: José Mariano de Zozaya yOrio, ab. del Col. (véase). APROBADA: 5/I/1785. NOTAS: el exp.de este ab. y el del anterior se acumularon gracias a que D. Manuelse identificó con D. Mariano.
755
ZOZAYA Y RUBÍN DE CELIS, DOMINGO DE: ab. de la Aud.de Méx. PADRES: no los da. ABUELOS PATERNOS: no los da.ABUELOS MATERNOS: no los da. BISABUELOS PATERNOSPATERNOS: no los da. BISABUELOS PATERNOS MATERNOS: nolos da. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: no los da. BISA-BUELOS MATERNOS MATERNOS: no los da. APROBADA: falta
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
491
pero fue el 1/VII/1802 sin más trámites. NOTAS: sólo está la solici-tud de que el Col. certificara que había acreditado su examen; seacordó favorablemente el 19/IV/1803.
756
ZUBICOETA Y ARIZCORRETA, MANUEL AMBROSIO DE:b. parroquia de S. Miguel, concejo de Lazcano, Guipúzcoa, ob. dePamplona, 11/IV/1765; br. en Leyes, pbro. del arzob. de Méx., cole-gial del Seminario de Méx., ab. de la Aud. de Méx.; hmnos.: JuanBautista, José Domingo y Ma. Josefa de Zubicoeta, nats. de Lazcano.PADRES: Nicolás Domingo de Zubicoeta, b. S. Miguel de Lazcano11/IX/1731; vivía «con mucha decencia», m. antes de III/1793.Josefa Antonia de Arizcorreta, b. S. Miguel de Lazcano 19/VI/1730.Vecs. de Lazcano. ABUELOS PATERNOS: Domingo de Zubicoeta,b. parroquia de S. Martín, villa de Ataun, Guipúzcoa, ob. dePamplona, 28/XI/1691; m. antes de IV/1765. Ma. Ignacia de Zufiria,b. S. Miguel de Lazcano 24/VII/1702. Vecs. de Lazcano y ms. ahí.ABUELOS MATERNOS: Antonio de Arizcorreta, b. parroquia de S.Miguel, villa de Idiazábal, Guipúzcoa, ob. de Pamplona, 27/IX/1691.Antonia de Mendizábal, b. S. Martín de Ataun 16/I/1690. Vecs. deLazcano y ms. ahí. BISABUELOS PATERNOS PATERNOS:Francisco de Zubicoeta y Catalina de Altolaguirre. BISABUELOSPATERNOS MATERNOS: Juan de Zufiria y Ana Ma. Ochoa deArín. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: Juan Bautista deArizcorreta y Francisca de Ayerbe. BISABUELOS MATERNOSMATERNOS: Antonio de Mendizábal y Josefa de Goicoechea.APROBADA: 11/XI/1793. NOTAS: en el exp. está el extracto deunos autos acerca de la hidalguía del pretendiente y de sus hmnos.,quienes descendían de la casas de Zubicoeta en Ataun, de Arizcorretaen Idiazábal, de Zufiría en Lazcano y de Mendizábal en Arama, yhabían obtenido a su favor sentencia de hidalguía el 28/VI/1775,pasada por cosa juzgada el 5/VIII/1775, y aprobada por la provinciade Guipúzcoa.
ALEJANDRO MAYAGOITIA
492
757
ZÚÑIGA Y ONTIVEROS Y ROSALES DE VELASCO, FRAN-CISCO DE: b. parroquia de S. Miguel, Cd. de Méx., 6/X/1772; se ledispensaron 7 meses y medio de pasantía (28/IX/1797), fue examina-do por el Col. el 13/X/1797, ab. de la Aud. de Méx. PADRES: Br.Francisco de Zúñiga y Ontiveros, b. Rl. de Pachuca 19/IX/1740;médico examinado por el Protomedicato de Méx., agrimensor titula-do por Su Majestad, m. antes de X/1797. Mariana Rosales de Velasco,b. Sag. Met. 25/XII/1735; hmno.: Pbro. Dr. y Mtro. José MaximilianoRosales de Velasco, catedrático de Prima de Medicina en laUniversidad de Méx., oratoriano. Vecs. de la Cd. de Méx. ABUELOSPATERNOS: Felipe de Zúñiga y Ontiveros, b. villa de Sto. DomingoOaxtepec, arzob. de Méx., 14/II/1717; agrimensor titulado por SuMajestad. Rosalía Antonia de Vera Villavicencio, b. Rl. de Pachuca8/IX/1721. Vecs. de Pachuca. ABUELOS MATERNOS: FranciscoVelasco (también Velasco y Rosales, Rosales de Velasco o sóloRosales), n. Rl. de Pachuca y se certificó no hallarse ahí su part. deb.; m. 14/XI/1751 en la Cd. de Méx. y fue sep. en el convento de S.Francisco (part. en el Sag. Met.). Ma. Mónica Pavón (también Palmay Pavón o sólo Palma), n. Cd. de Méx. y se certificó no hallarse supart. en el Sag. Met. (1667-1691); m. 2/XII/1751 en la Cd. de Méx. yfue sep. en el convento de S. Francisco (part. en el Sag. Met.). Vecs.de la Cd. de Méx. BISABUELOS PATERNOS PATERNOS:Domingo de Zúñiga y Ontiveros y Ma. Montoro. BISABUELOSPATERNOS MATERNOS: Juan de Vera Villavicencio y Luisa dePedraza. BISABUELOS MATERNOS PATERNOS: no los da.BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: Joaquín Palma y N.Pavón. APROBADA: 24/XI/1797. NOTAS: uno de los testigos fueFrancisco Sedano, vec. y del comercio de Méx., de 57 años de edad(en X/1797). Los Zúñiga y Ontiveros descendían de los conquistado-res de Nueva Vizcaya y los Rosales de Velasco eran deudos del condede Santiago de Calimaya, del virrey Luis de Velasco y de AntonioVelasco, conquistador de Cuba. Los testigos y los comisionados dije-ron haber visto ejecutorias y papeles genealógicos de ambas líneas.Al mismo tiempo que se hizo la inf. del pretendiente se levantó la de
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
493
su esposa, Ma. Silveria de Esnaurrizar y Ávila; también fue aproba-da el 24/XI/1797. Enseguida el extracto:
Prometida: Ma. Silveria de Esnaurrizar, b. Sag. Met. 21/VI/1781.Padres: José Estanislao de Esnaurrizar, n. Ver.; contador de reza-
gos comunes del Rl. Tribunal y Aud. de la Contaduría Mayor deCuentas. Mariana de Ávila, n. Cd. de Méx.
Abuelos paternos: José Estanislao de Esnaurrizar y JosefaGodarte.
Abuelos maternos: Br. José de Ávila y Josefa Moreno, vecs. de laCd. de Méx.
758
ZURBARÁN Y SUÁREZ MEDRANO, FÉLIX JOSÉ DE: b.parroquia de los Stos. Pedro y Pablo, Maracaibo, virreinato de Sta.Fe, 2/VIII/1753; estudió con la S. J. y con un mtro. particular enMaracaibo y, luego, en la Cd. de Méx. PADRES: Juan Francisco deZurbarán, b. Maracaibo 6/I/1718; cadete de la Cía. del castillo de S.Carlos de Maracaibo (8/II/1730), alférez de la misma Cía.(16/XII/1738), tenedor de víveres del castillo de S. Carlos(1/IV/1742), guardalmacén de todos los castillos y fuertes de LaBarra (1/V/1748), tnte. del castillo de S. Carlos (1/XI/1752), mandóla Cía. de Zapara (14/V/1756), castellano del castillo de S. Carlos(11/IV/1767), graduado de tnte. crnl. (26/XI/1768), reedificó el cas-tillo de S. Carlos sin dirección de ingeniero, m. antes de I/1783. Ma.Encarnación Suárez Medrano (también sólo Medrano), b. Maracaibo20/I/1730; hmno.: Miguel Suárez Medrano. ABUELOS PATER-NOS: Francisco de Zurbarán, b. Maracaibo 16/X/1685; cap. deInfantería Española (1752), estuvo al mando del castillo de Sta. Rosade Zapara, Maracaibo. Ma. Antonia González del Risco, b.Maracaibo 28/I/1697. Vecs. de Maracaibo. ABUELOS MATER-NOS: Miguel Suárez Medrano, b. parroquia del Espíritu Sto., LaHabana, 11/I/1700; alférez, guardalmacén de Maracaibo, guardamayor del puerto de Maracaibo, ahí escribano de Minas, Registros yVisitas. Isabel Ma. Gutiérrez, b. Maracaibo 12/VII/1693. Vecs. de
ALEJANDRO MAYAGOITIA
494
Maracaibo. BISABUELOS PATERNOS PATERNOS: Agustín deZurbarán y Ma. Hernández de la Cruz. BISABUELOS PATERNOSMATERNOS: Juan González del Risco y Antonia Maldonado. BISA-BUELOS MATERNOS PATERNOS: Francisco Suárez de la Vega(sic), nat. de Medina de Rioseco, y Josefa Medrano, nat. de LaHabana. BISABUELOS MATERNOS MATERNOS: FranciscoGutiérrez y Magdalena Martín, vecs. de Maracaibo. APROBADA:18/I/1783 sin más trámites. NOTAS: las deposiciones se recogieronen la Cd. de Méx. y en Ver. Se echan de menos en el exp.: 1. una inf.de limpieza del pretendiente (Maracaibo, 1770) para pasar a estudiara la Cd. de Méx.; 2. otra sobre que la madre era hmna. de MiguelSuárez Medrano, quien a su vez levantó una inf. sobre su limpieza enMaracaibo; y 3. un testimonio del título de cap. del abuelo paterno. Encambió, sí está un certificado acerca de la carrera del padre y de lagenealogía del pretendiente.
Continuará
ASPIRANTES AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXLCO:EXTRACTOS DE SUS INFORMACIONES DE LIMPIEZA DE SANGRE (1760-1823)
¥
Índice General¤
Índice ARS 24
496
ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE ELESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN
OPERACIONES DE COMERCIOELECTRÓNICO A LA LUZ DE LA
ACTUALIZACIÓN 2000 DE LOS COMENTARIOSAL MODELO DE CONVENIO FISCAL DE LA
ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN YDESARROLLO ECONÓMICOS
Michel Braverman Carmona
1. Con motivo de la constante actualización de los Comentarios alModelo Fiscal sobre la Renta y el Patrimonio que emitió el Comitéde Asuntos Fiscales de la Organización para la Cooperación yDesarrollo Económicos, que han servido como base para la mayorparte de las negociaciones de los tratados internacionales para evi-tar la doble tributación celebrados por nuestro país, el tema prin-cipal en la última reunión de los países miembros fue el de definirla situación jurídica de las empresas dedicadas a realizar sus acti-vidades a través de Internet.
2. Así las cosas, antes de la aprobación definitiva de los nuevospárrafos adicionados a los comentarios al Modelo OCDE, los mis-mos se sometieron a consideración de la comunidad internacional,destacando entre los muchos argumentos en pro y en contra de lapostura oficial de la OCDE, los que se mencionan en este trabajo.Dentro del análisis de este tema podemos encontrar dos posturas:una postura minoritaria, que señala que un «web site» es un esta-blecimiento permanente, y otra mayoritaria que señala que el «website» no es un establecimiento permanente. La propuesta de laOCDE es que un «web site» no es un establecimiento permanente.
¥
Índice General¤
Índice ARS 24
497
3. Entre los que sostienen la idea de que el «web site» es un esta-blecimiento permanente, podemos encontrar, por un lado, aquellosque se fundamentan en los comentarios al modelo de la OCDE(Franz Tomasek) y, por otro, aquellos que buscan adicionar altexto de los tratados la disposición respectiva (United StatesCouncil for International Business).
4. En relación con este punto, la OCDE señala que la discusión se hacentrado en definir si el mero uso de equipo de computadora ins-talado en un país, a través del cual se llevan a cabo operaciones decomercio electrónico en dicho país, puede constituir un estableci-miento permanente en ese Estado.
A este respecto, la Swiss Business Comunity opina que debe dis-tinguirse entre la utilización del equipo, la utilización de equipo ope-rativo (hardware) y aquel equipo operativo que se utilice por sí mismo(hardware y software), ya que dichas actividades son distintas entre síper se, y no constituyen en sí mismas un establecimiento permanente,en virtud de que para su desarrollo no necesariamente requieren deuna presencia física (lugar fijo de negocios).
5. El segundo párrafo propuesto por la OCDE se refiere a que mien-tras un equipo fijo automatizado operado por una empresa y loca-lizado en un país puede constituir un establecimiento permanente(de acuerdo con el párrafo 10 de los comentarios al artículo 5OCDE), es necesario distinguir entre el equipo de computadora(servidor), el cual puede constituir un establecimiento permanen-te en estas circunstancias, y los datos y «software» por el cual seutiliza el equipo citado en primer lugar.
6. Para ello, tenemos que el «web site» puede ser visto como unacombinación de «software» y datos electrónicos, los cuales sonalmacenados y operados por un servidor. El «web site» por símismo no incluye ningún tipo de bienes tangibles y entonces nopuede, en sí mismo, constituir «un lugar de negocios», en el enten-dido de que no existen instalaciones como locales o edificios, o
MICHEL BRAVERMAN CARMONA
498
bien, en determinadas circunstancias, maquinaria y equipo (deconformidad con el párrafo 2 de los comentarios al artículo 5),debido a que el «web site» se constituye solamente por el «soft-ware» y datos electrónicos, sin necesidad de una presencia física.
Por otro lado, el servidor a través del cual el «web site» es opera-do, es una parte del equipo electrónico, el cual necesita en sí mismouna locación física y puede así constituir, siempre que este lugar seafijo de conformidad con el párrafo 1 del artículo 5, «un lugar fijo denegocios» de dicha empresa que opere con él. En este punto, el«Chatered Institute of Taxation» señala que ciertamente y dado elhecho de que existirán series de múltiples servidores de respaldo(frecuentemente en distintos países y los cuales pueden o no perte-necer a una misma empresa), es difícil determinar, en cualquiermomento, si existe un servidor principal que juegue un único rol encomparación con el todo.
La facultad de que un «web site» tenga o no ganancias es inde-pendiente de la existencia de cualquier servidor, y así puede separar-se completamente. Además, esto no se ajusta fácilmente con la «pre-sencia física» del modelo, implícita en la interpretación propuestapor la OCDE. Por tanto, se encuentra que es absolutamente difícil verque el servidor realice una actividad empresarial parcial a nombre ycuenta del «web site», siendo que solamente transmite señales. Siexiste algún beneficio no debe, por tanto, atribuírsele al servidor sinoal «web site» en sí mismo.
Por otro lado, los países a favor de considerar al «web site» comoun establecimiento permanente en el lugar en que el usuario haga usode él, como España y Portugal, basan sus razonamientos en elComentario número 10, del artículo 5 del Modelo de ConvenioFiscal de la OCDE, el cual textualmente señala:
La actividad de la empresa se realiza principalmente por el empresario opersonas que tienen una relación laboral con la empresa (personal). El per-sonal incluye a los empleados y otras personas que reciban instrucciones de laempresa (por ejemplo, los agentes dependientes). Los poderes de que dispongan
ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN OPERACIONES DECOMERCIO ELECTRÓNICO A LA LUZ DE LAACTUALIZACIÓN 2000 DE LOS COMENTARIOS AL MODELODE CONVENIO FISCAL DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICOS
499
tales personas en su relación con terceros son irrelevantes. Es indiferente queel agente independiente esté o no autorizado para concluir contratos si pres-ta sus servicios en el lugar fijo de negocios (ver párrafo 35 siguiente). Sinembargo, puede existir un establecimiento permanente incluso si las activi-dades de la empresa se realizan principalmente mediante equipos automáti-cos, limitándose la actividad del personal a la instalación, el manejo, con-trol y mantenimiento de tales equipos.De esta forma, la cuestión de si las máquinas de juegos, expendedoras yotras similares, instaladas por una empresa de un estado contratante consti-tuyen establecimiento permanente dependerá de que la empresa realice o nouna actividad empresarial distinta de la instalación inicial de las máquinas.No existirá establecimiento permanente si la empresa se limita a instalar lasmáquinas y después las cede en arrendamiento a otras empresas. Por el con-trario, puede existir un establecimiento permanente si la empresa que insta-la las máquinas las explota y mantiene por su propia cuenta. Esto es igual-mente aplicable si las máquinas se explotan y mantienen por un agentedependiente de la empresa.
(Énfasis añadido)
Sobre el particular, Electronic Commerce Tax Study Group(ECTSG) señala que la interpretación del mencionado párrafo nodebe ser extensiva al equipo de computadora utilizado para accederal «web site», porque éste difiere sustancialmente de las máquinasexpendedoras, de juegos y similares referidas en dicho comentario.Finalmente, aun si se determina que el equipo de computadora es «unlugar fijo de negocios», no debe considerarse que la actividad empre-sarial se lleva a cabo por dicho equipo, en términos del comentarioantes dicho.
Existe una posición discordante con estos últimos comentarios,correspondiente al «United States Council For InternationalBusiness», el cual hace referencia a que debe modificarse el artículo5 del Modelo en el sentido de que se aclare que no solamente el equi-po y maquinaria operado por una empresa puede constituir un esta-blecimiento permanente, sino también que la empresa sea propietariade dicho equipo.
7. El párrafo 3 propuesto por la OCDE se refiere al caso de «web sitehosted». En este sentido, establece que existe una distinción muy
MICHEL BRAVERMAN CARMONA
500
importante entre aquella empresa que opera un servidor como acti-vidad empresarial, y aquel caso en el que una empresa distintaaloja su «web site» en el servidor de otra empresa, y realiza susactividades a través de dicho «web site». No obstante lo anterior,puede ocurrir que una empresa opere un servidor como actividadempresarial, y además realice actividades empresariales a través deun «web site». En este caso, dicha empresa constituirá un estableci-miento permanente por la operación del servidor y por la realizaciónde actividades empresariales, a través del «web site».
8. Ejemplo de esto último es cuando una persona adquiere el derechode hospedar un «web site» en un servidor. Esto es, aun en el casode que dicha empresa haya sido capaz de decidir en cuál servidorse situará su «web site hosted», de hecho esta última empresa notiene una presencia física en dicho país debido a que el «web site»no incluye bienes tangibles. Es por ello que no puede considerarseque dicha empresa haya adquirido «un lugar de negocios virtual».
En el mismo sentido opina Electronic Commerce Tax Study Group(ECTSG).
9. El cuarto párrafo propuesto por la OCDE señala que no es rele-vante si el equipo usado para las operaciones del comercio elec-trónico en un país particular es o no operado y mantenido por elpersonal del servidor quienes serán residentes en dicho país, obien que realicen visitas a dicho país para tales propósitos. Elequipo automatizado no requiere intervención humana física ymaterial para sus operaciones, sin embargo, se considera que aunen este caso puede constituir un establecimiento permanente.
En este punto, Software Coalition está en desacuerdo por múlti-ples razones. Primero, porque ni la existencia de una base estableci-da del consumidor ni la habilidad que tiene el consumidor de efectuaruna orden por medios de comunicación internacionales ha dado ori-gen, en el pasado, a una presencia fiscal en el mercado de los paísesde donde son residentes dichos consumidores, por lo que no debe
ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN OPERACIONES DECOMERCIO ELECTRÓNICO A LA LUZ DE LAACTUALIZACIÓN 2000 DE LOS COMENTARIOS AL MODELODE CONVENIO FISCAL DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICOS
501
serlo tampoco en el futuro, por tanto las operaciones de comercioelectrónico deben recibir el mismo tratamiento.
Dicha coalición considera que se necesitan dos requisitos paracalificar a un lugar como establecimiento permanente; primero, queexista un lugar fijo de negocios, y segundo, que la actividad empre-sarial de la empresa se lleve a cabo precisamente a través de dichoestablecimiento. Así, la Coalición concluye que a diferencia del esta-blecimiento permanente, el servidor no constituye un lugar fijo denegocios, ni que la actividad de la empresa se realiza a través del ser-vidor, en virtud de que dichos conceptos implican la existencia depersonal de la empresa (lo que se desprende de los comentarios almodelo).
La crítica a este argumento es que la actividad empresarial del ser-vidor se lleva precisamente a través de éste, ya que consiste en ponera disposición de los proveedores un espacio en Internet, además deque para que exista un establecimiento permanente no es necesaria laexistencia de personal (tal como ocurre con las máquinas expendedo-ras y de juegos).
Por otra parte, en este orden de ideas, sería difícil determinar si unservidor espejo o de apoyo, localizado en un tercer país, puede cons-tituir un establecimiento permanente en el país de procedencia delingreso.
Por otra parte, Rosemarie Portner opina de acuerdo con la resolu-ción del Supremo Tribunal Fiscal de Alemania emitida el octubre 30de 1996, en la que se concluye que un servidor no puede ser compa-rado con una máquina expendedora o de juegos, ya que esta última nonecesita un software para funcionar, en tanto que se entiende insepa-rable una computadora y un software, ello para que la computadoracumpla con su fin.
Por otra parte, hace referencia a que la Corte Europea de Justiciaestablece que un lugar fijo de negocios requiere equipo y empleados
MICHEL BRAVERMAN CARMONA
502
que den soporte a la actividad empresarial en el uso del equipo encuestión.
En el mismo sentido opina ECTSG, ya que apunta que un estable-cimiento permanente, necesariamente requiere de personal de laempresa, ya sean empleados o agentes dependientes de la misma, queconduzcan las actividades de la empresa en el país donde se encuentreel equipo, para que así constituyan un establecimiento permanente.
10. Por lo que toca al párrafo 5 propuesto por la OCDE, tenemos quedicho párrafo hace referencia a la necesidad de que el servidor seencuentre ubicado en un lugar geográfico cierto, por un períododeterminado a fin de que pueda considerarse como un lugar fijo denegocios.
Swiss Business Comunity considera que es apropiado distinguirentre el hardware y el software, sólo en el caso en que se haga apli-cable el examen de presencia física directamente al software. Sinembargo, dicha prueba podría ser insuficiente en el futuro para deter-minar el origen del ingreso en las operaciones de e-commerce.
11. Respecto al párrafo 6, el cual señala que el proveedor de Internetno puede ser considerado como un agente dependiente debido aque no tiene la autoridad para concluir contratos a nombre de laempresa titular del «web site», y que tampoco puede ser conside-rado como agente independiente, ya que dicho proveedor realizaactos en el curso ordinario de su actividad, lo que se prueba con elhecho de que pone a disposición de diversas empresas «web sites»en su servidor, evidencia que el proveedor de Internet no puedeconstituir establecimiento permanente de la empresa titular del«web site». La opinión de la comunidad internacional coincidecon dicha postura.
12. Finalmente, el último párrafo propuesto por la OCDE, relativo aque si la computadora (PC personal o su equivalente) instalada enun país determinado puede constituir un establecimiento permanente
ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN OPERACIONES DECOMERCIO ELECTRÓNICO A LA LUZ DE LAACTUALIZACIÓN 2000 DE LOS COMENTARIOS AL MODELODE CONVENIO FISCAL DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICOS
503
o no de la empresa que es titular de un «web site», por el mero usodel software contenido en el «web site» al cual se tiene acceso pormedio de la misma computadora, la opinión de la OCDE es queestas actividades quedan cubiertas por el párrafo 4 del artículo 5del modelo como actividad preparatoria o auxiliar, a reserva deestudiar caso por caso, si la actividad desarrollada por dicho soft-ware comprende solamente actividades auxiliares o preparatorias,o bien otras diversas que puedan constituir partes esenciales osignificativas de la actividad empresarial en su conjunto. En esecaso, dichas actividades no podrían quedar comprendidas comoactividades preparatorias o auxiliares, y si dicha computadoraconstituye un lugar fijo de negocios, la empresa podría tener unestablecimiento permanente en el país donde dicho equipo configureun lugar fijo de negocios.
Por último, si se concluyera que se está en presencia de un esta-blecimiento permanente, ¿cómo se fiscalizaría dicho establecimientopermanente?
La Swiss Business Comunity opina que no se constituiría un esta-blecimiento permanente si:
a) El «web site» es usado para propósitos de publicidad o suministrode información.
b) El servidor está programado para procesar órdenes, incluyendooperaciones con tarjetas de crédito, en el entendido de que acep-tar dichas órdenes u operaciones puede realizarse en cualquierpaís.
c) El servidor es usado para enviar información comercial del valorde lo ofrecido en cualquier parte del mundo.
De la misma manera —señala Swiss Business Comunity—, esimportante mostrar que la combinación de actividades físicas y elec-trónicas no necesariamente da lugar a un establecimiento permanen-te, si la operación en su conjunto, resultante de la combinación dedichas actividades, conserva su carácter auxiliar o preparatorio.
MICHEL BRAVERMAN CARMONA
504
Es decir, si el centro de distribución y el servidor web se encuentralocalizado en otro país y el centro de distribución se utiliza única-mente para almacenar y enviar mercancías o bienes pertenecientesa la empresa, y el servidor web sólo se utiliza para darle publicidada estas actividades, no se constituirá establecimiento permanente,porque toda la actividad en su conjunto conserva su carácter depreparatorio o auxiliar.
O bien, si solamente se presta asistencia a través de Internet, yposteriormente se venden los servicios, no se constituye un estable-cimiento permanente en aquel país, a menos que las actividadesconstituyan una parte esencial y significante de la actividad empre-sarial del extranjero y el cliente pague por separado dichos servi-cios; si la actividad se lleva a cabo de esta manera, el extranjero notiene una presencia física en el otro país, y esto no constituye unestablecimiento permanente.
¥
Índice General¤
Índice ARS 24
ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN OPERACIONES DECOMERCIO ELECTRÓNICO A LA LUZ DE LAACTUALIZACIÓN 2000 DE LOS COMENTARIOS AL MODELODE CONVENIO FISCAL DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICOS